«Trouble in paradise»: la politización de la inmigración en los Países Bajos
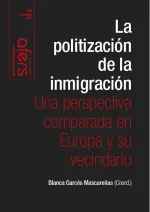
Blanca Garcés-Mascareñas, investigadora sénior, CIDOB (Barcelona Center for International Affairs). bgarces@cidob.org. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4039-3964
Rinus Penninx, profesor emérito, Universidad de Amsterdam. m.j.a.penninx@uva.nl. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3357-0136
El ascenso de Pim Fortuyn a principios de la década de 2000 se ha descrito como un «punto de inflexión en la política holandesa», es decir, el momento en que el populismo de extrema derecha y las posturas antiinmigración se convirtieron en un elemento permanente del debate público. ¿Cómo explicar esta rápida y sostenida politización de la inmigración en los Países Bajos? Para responder a la pregunta, este artículo repasa las principales pautas de politización de la inmigración y la integración desde la década de 1970, identifica los principales factores contextuales que facilitaron este proceso y analiza sus consecuencias en términos de políticas públicas. Una de sus principales conclusiones es que tanto los factores políticos como los culturales han sido clave para explicar la politización de la inmigración en los Países Bajos.
La politización de la inmigración y la aparición de partidos políticos populistas de extrema derecha se produjeron relativamente tarde en los Países Bajos en comparación con otros países de Europa Occidental. Mientras que países como Bélgica, Austria y Francia experimentaron el ascenso de partidos de extrema derecha con agendas marcadamente antiinmigración ya a finales de la década de 1980, la inmigración no se convirtió en un tema destacado y polarizador en la política neerlandesa hasta principios de la década de 2000.
Este giro fue catalizado, en parte, por el ascenso de Pim Fortuyn, un político populista de derecha radical cuyo asesinato en manos de un activista ecologista en 2002 marcó un punto de inflexión. Posteriormente, el asesinato del cineasta Theo van Gogh en 2004 a manos de un ciudadano islamista neerlandés de origen marroquí, quien se oponía a su postura extremadamente crítica hacia el islam, intensificó aún más el debate público. Tras este incidente, se produjeron varios ataques contra mezquitas y declaraciones de políticos (también de partidos tradicionales) argumentando que el islam era irreconciliable con la democracia y la libertad de expresión y que la integración había fracasado en los Países Bajos. Según un artículo publicado en el Financial Times, el asesinato de Theo van Gogh hizo añicos la ilusión holandesa de ser una sociedad tolerante y segura, acertadamente plasmado en el titular: «Trouble in paradise» (Problemas en el paraíso) (Simon, 2004).
Así, desde principios de la década de 2000, la retórica antiinmigración y la presencia de partidos de extrema derecha se han convertido en elementos arraigados del panorama político neerlandés. Los años posteriores a la muerte de Fortuyn estuvieron marcados por una intensa politización. Los debates sobre inmigración e integración alcanzaron su punto álgido en momentos clave como las elecciones generales de 2010, la crisis europea de recepción de refugiados de 2015-2016 y, nuevamente, a partir de 2021. En 2023, el partido de extrema derecha Partido por la Libertad (PVV, por sus siglas en neerlandés), liderado por Geert Wilders, ganó las elecciones nacionales con el 23,5% de los votos y entró en una coalición gubernamental de cuatro partidos bajo un primer ministro no partidista.
En este contexto, el presente artículo busca explicar la rápida y sostenida politización de la inmigración en los Países Bajos. Para ello, traza la evolución de la inmigración como tema de debate político desde la década de 1970, identifica los factores contextuales que facilitaron este proceso y analiza sus consecuencias en términos de políticas públicas. Basándose en la literatura existente, el artículo pretende ir más allá ofreciendo una visión comprensiva del caso neerlandés que adopte una perspectiva histórica de larga duración, que integre el análisis de las pautas de politización, sus causas y consecuencias, y que preste atención simultáneamente a los distintos ámbitos y actores involucrados.
Conceptualizar la politización
La politización de determinados temas ha sido durante mucho tiempo una preocupación central en el ámbito de la ciencia política. Partiendo de esta tradición –y más específicamente de los estudios sobre la politización de la inmigración (Koopmans, 2005; van der Brug et al., 2015; Meyer y Rosenberger, 2015; Grande et al., 2019; Hutter y Kriesi, 2022)– este artículo conceptualiza la politización como un proceso que abarca tanto la relevancia pública (en inglés, salience) como la confrontación o polarización entre distintos actores.
Siguiendo a De Wilde (2011), la relevancia se entiende como el resultado de una atención creciente hacia un determinado tema por parte de la ciudadanía, partidos políticos, actores y movimientos sociales, grupos de interés y medios de comunicación. Cuanto más frecuentemente se discute un tema, mayor es la probabilidad de que se politice. La relevancia puede evaluarse empíricamente mediante diversos indicadores, entre los que se encuentran la preocupación pública –medida a través de encuestas de opinión–, el volumen de cobertura mediática, la frecuencia de declaraciones políticas y el número de preguntas parlamentarias dedicadas al tema (De Wilde et al., 2016: 6). La polarización, en cambio, se refiere a la intensificación de posiciones divergentes, a menudo en detrimento de consensos previamente existentes. Implica la erosión de actitudes neutrales o indiferentes, así como la cristalización de campos opuestos. La polarización puede medirse por el grado de desacuerdo entre ciudadanos (mediante encuestas de opinión pública) o entre actores políticos y sociales clave.
Este trabajo no solo busca cartografiar las pautas de politización –identificando grados de relevancia y polarización en distintos espacios y actores–, sino también explorar sus causas y consecuencias. Al hacerlo, se aparta de los enfoques convencionales que tratan las estrategias e interacciones de los actores como variables explicativas. En su lugar, considera estas estrategias como parte integral del propio proceso de politización, es decir, como elementos que deben ser explicados. Se identifican así tres conjuntos de factores contextuales como condiciones facilitadoras de la politización.
Factores políticos: se conceptualizan no en términos de comportamiento partidista (que se considera endógeno al proceso de politización), sino como elementos de la estructura de oportunidades (political opportunity structure). Estos incluyen la apertura del sistema de partidos, las configuraciones institucionales (por ejemplo, las características del Estado de bienestar o la independencia judicial) y la fortaleza y capacidad de movilización de la sociedad civil.
Factores socioeconómicos: incluyen las tendencias migratorias, la composición demográfica de las poblaciones migrantes, los indicadores macroeconómicos, como las tasas de desempleo y el crecimiento económico, y el acceso a servicios esenciales –menos abordado en la literatura– como la vivienda, la educación y la sanidad. Las percepciones públicas sobre estas condiciones son también cruciales (Blinder, 2015).
Factores culturales: a menudo pasados por alto en la literatura, se refieren a las construcciones identitarias y los procesos de delimitación que definen quién pertenece al «Nosotros» (la comunidad nacional imaginada) y quién es identificado como parte de los «Otros».
Es importante destacar que los tres conjuntos de factores son dinámicos y evolucionan con el tiempo, aunque sus efectos sobre la politización pueden no ser ni inmediatos ni lineales.
Comprender las consecuencias de la politización es igualmente crucial. Dado el alcance de este artículo, el foco se sitúa en las consecuencias en términos de políticas públicas, que a la vez pueden ser simultáneamente causa y consecuencia de la politización. Se identifican tres escenarios posibles: ausencia de política, política simbólica y cambio sustancial de política (o cambio de paradigma político). En el primer escenario, el debate político no se traduce en políticas concretas, lo que podría describirse como «mucho ruido y pocas nueces». En el segundo, la politización da lugar a políticas simbólicas, es decir, medidas que abordan un aspecto limitado del problema, a menudo sustituyendo la parte por el todo, y que frecuentemente resultan ineficaces en la práctica. El tercer escenario implica un cambio sustancial de política, con el desmantelamiento de consensos previos y el establecimiento de nuevos paradigmas.
El caso neerlandés
Pautas de politización
Existe un amplio consenso en la literatura en torno a que la politización de la inmigración en los Países Bajos fue catalizada por el ascenso de partidos de extrema derecha, comenzando con la figura de Pim Fortuyn a principios de la década de 2000. En consecuencia, la mayoría de los análisis académicos se centran en lo que pasó a partir de entonces, es decir, en los últimos 25 años. Sin embargo, adoptar una perspectiva histórica más amplia revela un panorama más matizado: la inmigración había estado presente en los debates políticos y públicos neerlandeses al menos desde la década de 1970.
Tras la Segunda Guerra Mundial, los Países Bajos se definieron como un país «superpoblado», con el crecimiento demográfico más rápido de Europa y enfrentando limitaciones económicas que restringían las oportunidades de empleo. Esto llevó al Gobierno a promover activamente la emigración como solución al desempleo y la pobreza. Así, entre 1946 y 1969, aproximadamente 450.000 ciudadanos neerlandeses (el 4,5% de la población) emigraron, fenómeno ampliamente conocido en los medios de comunicación como la «fiebre emigratoria». No obstante, durante el mismo período también aumentaron los flujos migratorios hacia los Países Bajos, los cuales incluían repatriados de las antiguas Indias Orientales Neerlandesas (Indonesia), Nueva Guinea y soldados de las Islas Molucas (que habían colaborado con el ejército colonial holandés y que fueron internados en campos tras la independencia de Indonesia) con sus familias; trabajadores migrantes del sur de Europa y del Norte de África en la década de 1960; y, antes y después de la independencia de Surinam en 1975, una afluencia significativa de migrantes surinameses, quienes hasta 1980 aún mantenían la nacionalidad neerlandesa y, por lo tanto, tenían libre acceso.
Los migrantes procedentes de las antiguas colonias no fueron percibidos como inmigrantes, sino como conciudadanos que llegaban como consecuencia de la descolonización. El caso de los «trabajadores invitados»1 no fue un accidente de la descolonización, sino una consecuencia de la recuperación económica y el auge de la industria, que dio lugar a una demanda de trabajadores poco cualificados. La paradoja de la contratación activa de estos trabajadores en un país que se definía como de emigración (y no de inmigración) solo pudo resolverse estableciendo un sistema de «trabajadores invitados» temporales y rotatorios, que se desarrolló bajo la cooperación tripartita entre el Estado, los empresarios y los sindicatos. Este arreglo persistió hasta la crisis del petróleo de 1973, que marcó el fin de la política de trabajadores invitados.
Cabe destacar que los debates en torno a estos grandes flujos migratorios (tanto procedentes de las colonias como trabajadores invitados) fueron altamente visibles, pero no generaron grandes disensos. Incluso en los años setenta y principios de los ochenta, cuando se hicieron evidentes las contradicciones de una inclusión a medias de moluqueños, surinameses y trabajadores invitados, hubo poca polarización al respecto. La creciente «tensión entre la norma (que los Países Bajos no deberían ser un país de inmigración) y los hechos (que había importantes poblaciones de inmigrantes que se establecían)» fue explicitada por distintos investigadores (Entzinger, 1975: 327; Amersfoort, 1981), por la Comisión Asesora de Investigación sobre Minorías (ACOM, 1978) y por un informe del Consejo Científico de Política Gubernamental (WRR, por sus siglas en neerlandés) de 1979. Este último propuso un replanteamiento completo de la inclusión de los inmigrantes, que fue la base de las primeras políticas nacionales de integración, como la Política de Minorías Étnicas (para un análisis detallado, véase Penninx, 2020).
Durante las décadas de 1980 y 1990, los partidos políticos tradicionales despolitizaron activamente los temas en torno a la inmigración, restringiendo las oportunidades discursivas y delegando la implementación de las políticas relacionadas con la integración a una red de organizaciones no gubernamentales (van der Brug et al., 2015: 98-99). Las voces antiinmigración fueron marginadas mediante una estrategia de ostracismo. Como argumentó Fennema (2003), las políticas antirracistas –incluido el poder judicial– funcionaron como un cordón sanitario político y legal. Por ejemplo, cuando Frits Bolkestein, líder del partido liberal conservador Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD, por sus siglas en neerlandés), cuestionó en 1991 la compatibilidad entre los valores occidentales y el islam, fue acusado de incitar al racismo. No obstante, el escepticismo público hacia la inmigración creció. A lo largo de la década de 1990, las encuestas situaban de forma constante a las «minorías y refugiados» entre las principales preocupaciones del electorado (Aarts y Thomassen, 2008), y una mayoría de los encuestados consideraba que las minorías debían adaptarse mejor a la cultura neerlandesa (Koopmans y Muis, 2009). Por ello, varios estudios (Adriaansen et al., 2005; Coenders et al., 2007; Fennema y van der Brug, 2006) han concluido que el potencial para un partido antiinmigración existía mucho antes del avance político de Fortuyn.
El ascenso de Pim Fortuyn es considerado como un punto de inflexión en la política neerlandesa, que marcó la normalización del populismo de extrema derecha. Este político es generalmente recordado por sus opiniones contra la inmigración y, en particular, contra el islam. Ya en 1997 había advertido contra la islamización de la sociedad holandesa y, una semana antes de los atentados del 11-S contra las Torres Gemelas, había hecho un llamamiento a una «guerra fría contra el islam». Aunque su partido se ha estudiado sobre todo como un «partido antiinmigración» (Akkerman, 2005; Fennema y van der Brug, 2006; Heerden et al., 2014), estudiosos como Oudenampsen (2024) y Lucardie (2008) también han destacado su programa populista y neoliberal. Fortuyn sostenía que el Estado del bienestar neerlandés «había dado a luz a un monstruo» (Fortuyn, 2002: 103) y que los desempleados eran un «peso muerto en la sociedad» con una «gran bocaza» (ibídem: 104). Como respuesta, propuso un ataque frontal del libre mercado al corporativismo y la burocracia y abogó por un nuevo ciudadano emancipado, calculador y «empresario de sí mismo».
Aunque Fortuyn fue asesinado poco antes de las elecciones nacionales de 2002, su partido la Lista Pim Fortuyn (LPF) obtuvo el 17% de los votos y se convirtió en la segunda fuerza parlamentaria, un logro histórico para una formación política nueva (Koopmans y Muis, 2009). Sin embargo, fue una victoria pírrica, ya que el partido se unió a una coalición de gobierno (con los democristianos del Llamamiento Demócrata Cristiano [CDA, por sus siglas en neerlandés] y los liberales conservadores del VVD) que se hundió en tres meses y sufrió conflictos internos que le llevaron a su desmantelamiento en 2007. No obstante, el legado de Fortuyn perduró. En primer lugar, consiguió romper el tabú que rodeaba a las posturas antiinmigración e islamófobas. En segundo lugar, con él se rompió el cordón sanitario y ya no se pudieron silenciar las voces contrarias a la inmigración. En tercer lugar, después de él, los partidos mayoritarios reformularon su postura sobre la inmigración, con posiciones cada vez más críticas. Y, en cuarto lugar, nuevos líderes de extrema derecha como Geert Wilders y Thierry Baudet reivindicaron su figura y consiguieron hacerse con sus votantes.
La politización de la inmigración tras Fortuyn no ha seguido una trayectoria lineal, sino que ha oscilado entre períodos de politización y de despolitización. Los primeros años de la década de 2000 estuvieron marcados por una intensa politización. Como ministra de Inmigración entre 2003 y 2006, Rita Verdonk (del VVD) introdujo leyes de inmigración más estrictas y nuevas políticas (entre ellas un examen de integración cultural) para «educar» e «integrar» a los inmigrantes. El asesinato del cineasta Theo van Gogh el 2 de noviembre de 2004 inflamó aún más el discurso público. En 2005, Geert Wilders fundó el Partido por la Libertad (PVV), nuevamente con una postura dura sobre el Islam y la inmigración. En comparación con el partido de Fortuyn, el PVV fue aún más lejos en cuestiones migratorias (por ejemplo, pidiendo limitar de forma estricta la inmigración y oponiéndose a la construcción de nuevas mezquitas) pero emergió también como defensor del Estado del bienestar, vinculando su supervivencia a menos inmigración (van Klingeren et al., 2017: 115). No es de extrañar que, en estos años, con dos picos muy claros en 2002 y 2004, la inmigración cobrara gran relevancia tanto en el ámbito político como en el de la opinión pública (Berkhout et al., 2015: 104).
A pesar de dichos picos, también hubo momentos de despolitización, como durante las elecciones nacionales de 2006 y 2012. Según van Klingeren et al. (2017), esto se debe a la centralidad de otros temas. Por ejemplo, en las elecciones nacionales de 2012, la crisis económica, el rescate griego y las cercanas elecciones al Parlamento Europeo de 2014 dominaron los debates. No obstante, la inmigración recuperó protagonismo en las elecciones nacionales de 2010, cuando los partidos mayoritarios retomaron el tema; de nuevo en las elecciones de 2017, tras la crisis de acogida de refugiados en Europa de 2015-2016; y en las últimas de 2021 y 2023, cuando los debates políticos se centraron cada vez más en la acogida de los solicitantes de asilo y la migración laboral, también en relación con la crisis del mercado inmobiliario. Los datos electorales confirman que la relevancia de la inmigración se correlaciona con un mayor apoyo a los partidos que ponen el tema en primer plano. Los resultados electorales del PVV ilustran esta tendencia: 24 escaños en 2010 (15,5%), 20 en 2017 (13%), 17 en 2021 (10%) y 37 en 2023 (23,5%), convirtiéndose en el partido más votado de los Países Bajos.
Es importante destacar que la politización de la inmigración no ha sido impulsada exclusivamente por la extrema derecha. Desde principios de la década de 2000, las controversias relacionadas con la inmigración han precipitado la caída de cuatro gobiernos neerlandeses, tres de ellos sin la participación activa de partidos de extrema derecha. En 2006, Rita Verdonk (VVD) revocó la ciudadanía de la también política conservadora de origen somalí Ayaan Hirsi Ali, lo que llevó al partido liberal Demócratas 66 (D66) a abandonar la coalición. En 2021, el Gobierno dimitió por el Toeslagenaffaire (escándalo de subsidios infantiles), que implicó la discriminación sistemática contra familias de origen inmigrante. En 2023, la coalición colapsó por desacuerdos sobre la política de asilo, con los partidos de derechas VVD y CDA abogando por medidas más estrictas, y el liberal D66 y el cristiano Unión Cristiana (CU, por sus siglas en neerlandés) oponiéndose por razones humanitarias y legales. Más recientemente, en junio de 2025, el Gobierno volvió a caer tras la exigencia de Geert Wilders de adoptar su plan antiinmigración de 10 puntos que incluía militarizar las fronteras, detener las solicitudes de asilo y prohibir la reagrupación familiar. En este último caso, en contraste con los anteriores, sí hubo intervención directa de la extrema derecha.
Factores contextuales: socioeconómicos, políticos y culturales
En cuanto a los factores políticos, la literatura destaca dos desarrollos clave. En primer lugar, la estructura del sistema de partidos neerlandés (con un umbral electoral excepcionalmente bajo del 0,6%) es propicia a la aparición de nuevos partidos y la politización de nuevas cuestiones (Berkhout, 2015; Lucardie, 2008; Koopmans y Muis, 2009; van Klingeren et al., 2017). Sin embargo, dado el carácter estable del sistema, este factor por sí solo no puede explicar la variación temporal en cuanto a la politización. En este sentido, adquiere particular relevancia el proceso de despilarización, que desmanteló los grupos religiosos e ideológicos que históricamente dividían a la sociedad y política neerlandesa entre protestantes, católicos, liberales y socialistas. Esta transformación condujo a una mayor volatilidad electoral y a una disminución de la lealtad partidaria. Así, mientras que los partidos confesionales dominaron casi todas las coaliciones de gobierno entre 1918 y 1994, la despilarización abrió espacio para nuevos actores políticos deseosos de introducir clivajes alternativos.
En segundo lugar, otro factor político explicativo es la naturaleza altamente consociacional y consensual de la política neerlandesa (Berkhout, 2015; Koopmans y Muis, 2009; van Kessel, 2011). En un contexto con una elevada cultura del compromiso y gobiernos de coalición, los partidos de izquierda y derecha tradicionales acabaron ocupando posiciones relativamente cercanas entre sí, tanto en el ámbito de las políticas socioeconómicas como, en particular, en la cuestión de la inmigración y la integración. Esto fue particularmente evidente durante las denominadas «coaliciones púrpura» (1994-2002), que reunieron en el Gobierno al partido socialdemócrata Partido del Trabajo (PvdA, por sus siglas en neerlandés) y al liberal conservador VVD (van der Brug et al., 2009). Ya en el año 2000, es decir, antes del giro político que representó Pim Fortuyn, Thomassen (2000: 206-209) predijo que este acercamiento ideológico entre los partidos tradicionales ofrecería una oportunidad de oro para los partidos populistas. En el ámbito de la inmigración, este consenso se tradujo en un silencio político que no reflejaba la creciente preocupación por el tema entre el electorado (Pellikaan et al., 2007: 294). Como observó van Kessel (2011: 16), «el ascenso de Pim Fortuyn puede entenderse como el resultado de la percepción, entre una parte considerable del electorado, de que los partidos políticos tradicionales no tomaban suficientemente en cuenta cuestiones sociales destacadas».
En cuanto a los factores socioeconómicos, un amplio cuerpo de literatura converge en la idea de que han desempeñado un papel limitado en la explicación de la politización de la inmigración en los Países Bajos (Berkhout et al., 2015; Lucardie, 2008; Koopmans y Muis, 2009; Coenders et al., 2008). Esta conclusión se basa principalmente en la observación de que, en los años previos al ascenso de Pim Fortuyn, los niveles de inmigración se mantuvieron relativamente estables (Koopmans y Muis, 2009: 646) y las tasas de desempleo eran significativamente más bajas que durante la década de 1990 (Lucardie, 2008). En otras palabras, se produjeron altos niveles de politización en un contexto de poca inmigración y bajo desempleo. De manera similar, se podría argumentar que, a principios de la década de 1980, a pesar del alto desempleo y de una grave crisis de la vivienda, los inmigrantes y sus familias obtuvieron permisos de residencia permanente sin grandes controversias, lo que refuerza aún más la débil correlación entre los indicadores económicos y la politización de la inmigración con políticas de carácter restrictivo. Esta aparente desconexión se atribuye con frecuencia al hecho de que, cuando empezaron los primeros debates sobre inmigración, las preocupaciones económicas no eran centrales. En su lugar, la politización de la inmigración ganó fuerza con preocupaciones relacionadas con la criminalidad y la seguridad pública en áreas urbanas altamente segregadas (Koopmans y Muis, 2009: 647). Más tarde, a principios de los años 2000, se sumaron también malestares en torno a la identidad nacional neerlandesa y la cohesión cultural (Coenders et al., 2008: 278).
No obstante, el panorama se ve diferente cuando se desplaza la atención desde los primeros años 2000 hacia períodos más recientes. En primer lugar, la migración laboral y estudiantil ha aumentado en un contexto marcado por políticas de austeridad y, en consecuencia, escasez de recursos. En segundo lugar, en este contexto, las preocupaciones económicas (particularmente en torno a la vivienda) se entrelazaron cada vez más con los debates sobre la inmigración. Van Kessel (2015) sostiene que la crisis financiera de 2008 influyó en el discurso del Partido por la Libertad (PVV) de Geert Wilders, que adoptó una postura más marcadamente proteccionista en materia de bienestar. Aunque se necesitaría más investigación, es evidente que los factores socioeconómicos solo se volvieron fundamentales cuando las percepciones de escasez y competencia étnica fueron movilizadas estratégicamente por los actores políticos para justificar políticas migratorias restrictivas.
Los factores culturales, aunque menos abordados, también resultan críticos cuando se adopta una perspectiva de largo plazo. La tradición neerlandesa de pilarización (con comunidades organizadas verticalmente) se ha destacado a menudo por facilitar el mantenimiento de las tradiciones culturales y sociales del inmigrante, ya que estos últimos se integraron parcialmente como un pilar más en una sociedad ya segmentada. Lucardie y Voerman (2013) sostienen que la pilarización inhibió el surgimiento de movimientos populistas al socavar la noción de un «pueblo» homogéneo, elemento central de la ideología populista. Sin embargo, el declive de la pilarización dio lugar a un nuevo consenso cultural centrado en valores progresistas relacionados con el género, la familia y la sexualidad. Este consenso, más pronunciado en los Países Bajos que en muchos otros países europeos, acentuó las diferencias culturales con los migrantes musulmanes y contribuyó a una creciente brecha de valores. Duyvendak et al. (2010) sostienen que esta monocultura progresista facilitó el rechazo (y por tanto la exclusión) de quienes no se ajustaban a las normas dominantes.
Más allá de los valores liberales, la defensa de las tradiciones neerlandesas también ha desempeñado un papel en la configuración de los debates sobre inmigración. Un ejemplo destacado es la prolongada controversia en torno a la figura de Zwarte Piet (Pedro el Negro), el acompañante de San Nicolás que sería el equivalente holandés a Papá Noel. Mientras que los críticos denuncian la figura de Zwarte Piet como una caricatura racista arraigada en imaginarios coloniales, sus defensores la enmarcan como un componente esencial del patrimonio neerlandés. Desde principios de la década de 2010, este debate ha generado intensos foros en línea, páginas en Facebook, grupos organizados y varias resoluciones judiciales. No se trata únicamente de una discusión sobre una tradición nacional, sino que se ha convertido en una batalla entre, por un lado, quienes denuncian el racismo institucional y los legados coloniales excluyentes y, por otro, quienes se oponen a tales argumentos con reivindicaciones nacionalistas y un sentimiento de sufrimiento (blanco) impuesto por las que se perciben como «posturas antidemocráticas» de las minorías (para un análisis detallado, véase Hilhorst y Hermes, 2016; Coenders y Chauvin, 2017).
Es en esta compleja interacción de dinámicas socioeconómicas, políticas y culturales donde se ha desarrollado la politización de la inmigración. Cuatro actores clave han configurado este proceso. En primer lugar, los partidos de extrema derecha –en particular la Lista Pim Fortuyn– introdujeron la inmigración como un tema central y divisivo. Su éxito y sus efectos duraderos, sin embargo, radican también en la forma en que otros actores reaccionaron a sus reivindicaciones. Esto nos lleva a destacar el papel de un segundo actor, los medios de comunicación, que contribuyeron directamente a la visibilidad de los partidos de extrema derecha en su atención desmedida por las voces más controvertidas, que son las que tiende a recabar mayores audiencias (Lucardie, 2008: 155). Un tercer actor fundamental fueron los partidos políticos tradicionales. Según Koopmans y Muis (2009: 659), las reacciones negativas iniciales para socavar la legitimidad de Fortuyn pudieron haber sido contraproducentes, ya que acabaron dándole más visibilidad y, por tanto, contribuyendo indirectamente a aumentar el apoyo popular. Además, la adaptación de los partidos políticos mayoritarios (sobre todo los de derecha a centroizquierda) hacia posturas claramente antiinmigración no limitó el éxito de los partidos de extrema derecha, sino que contribuyó a su normalización y consolidación (van Klingeren et al., 2017: 126).
Por último, la opinión pública ha sido un cuarto elemento crucial. Dos tendencias merecen especial atención. En primer lugar, las actitudes hacia la inmigración se han vuelto progresivamente más negativas. Según datos del Eurobarómetro, la inmigración fue identificada como una de las dos principales preocupaciones nacionales en 2015, 2018, 2019 y 2024, citada por el 45% de los encuestados. Este cambio coincide con una reconfiguración más amplia del espectro político, en la que la división izquierda-derecha se interpreta cada vez más en términos socioculturales (por ejemplo, en torno a la inmigración, la integración europea y la globalización) en lugar de la dimensión socioeconómica tradicional (por ejemplo, el Estado del bienestar, la redistribución de ingresos, el tamaño del sector público, etc.) (van der Brug y van Elsas, 2024). En segundo lugar, las preocupaciones específicas asociadas a la inmigración han evolucionado. En los años 2000, los debates se centraron en la identidad nacional, el islam, la cohesión social y el supuesto fracaso del multiculturalismo (Coenders et al., 2008). Desde 2015, sin embargo, los argumentos socioeconómicos se han añadido a los socioculturales, con una creciente percepción de competencia por recursos escasos en los ámbitos de la vivienda, la educación o las ayudas sociales. Aunque se requiere más investigación, el caso neerlandés ilustra la relación bidireccional entre opinión pública y politización. La atención sobre este tema por parte de la opinión pública facilitó el éxito de Pim Fortuyn, mientras que su éxito y la adaptación de los partidos tradicionales hicieron que el tema resultara aún más central para el electorado.
Consecuencias de la politización de la inmigración en términos de políticas2
A pesar de fluctuaciones, la inmigración ha permanecido como un tema altamente politizado en los Países Bajos desde principios de los años 2000. En términos de consecuencias, una cuestión clave es hasta qué punto y de qué manera la politización ha moldeado la formulación de las políticas y sus resultados. Tal como se expone en el marco analítico, distinguimos tres escenarios posibles: 1) politización sin cambio de política, 2) con respuestas políticas simbólicas y 3) con cambios sustanciales de paradigma político. Otra cuestión relevante es si los momentos de politización y de despolitización, así como las diferencias en los enfoques políticos (por ejemplo, gobiernos que promueven el multiculturalismo frente a aquellos que favorecen la asimilación), han producido diferencias significativas en términos de políticas.
Nuestro primer argumento es que la aproximación general sobre inmigración (nos referimos a los flujos de entrada) ha permanecido notablemente estable a lo largo del tiempo. Desde principios de los años setenta, ha existido un amplio consenso político en torno a la necesidad de minimizar la inmigración. Antes de la politización del tema, esto se traducía en una política de «prevenir la inmigración en la medida de lo posible sin violar las obligaciones nacionales e internacionales» (Ministerio del Interior, 1980: 21-22). La reagrupación familiar y la admisión de refugiados políticos quedaban, por tanto, exentas de medidas restrictivas. En los años ochenta, los intentos del Ministerio de Justicia de limitar la reagrupación familiar encontraron una fuerte resistencia por parte de la mayor parte de partidos políticos, que consideraban tales medidas incompatibles con el principio de igualdad de trato. Sin embargo, el auge del discurso antiinmigración introdujo dos cambios significativos. Primero, las preocupaciones por los derechos de los migrantes fueron progresivamente marginadas. Segundo, la migración familiar, antes considerada un facilitador de la integración, pasó a ser vista como una amenaza. La Ley de 2006 sobre Cursos de Integración Cívica en el Extranjero (WIB, por sus siglas en neerlandés), que introdujo pruebas previas a la migración para los futuros migrantes (especialmente familiares), ejemplifica esta nueva aproximación.
En el ámbito del asilo, el aumento de solicitudes a mediados de los años ochenta llevó al Gobierno a restringir el acceso a vivienda independiente y prestaciones sociales, con el objetivo de reducir el atractivo de los Países Bajos como país de destino. Como señala Penninx (2020: 89), este giro reveló «cómo las políticas de acogida eran, tanto en la práctica como en la percepción, un componente significativo en la gestión de los flujos de asilo». A principios de los años noventa, se introdujeron medidas adicionales (como requisitos de visado, estatus de protección temporal y procedimientos de evaluación acelerados) para limitar aún más las solicitudes. Estos desarrollos precedieron a la politización de la inmigración, aunque posteriormente fueron reforzados y ampliados. La década de los 2000 estuvo marcada por esfuerzos continuos para reducir el número de solicitudes de asilo, acortando los tiempos de tramitación y a menudo también mediante el deterioro de las condiciones de acogida. A pesar del amplio consenso sobre la necesidad de limitar los flujos de asilo, destacan dos episodios de reacción pública. En 2004, una propuesta gubernamental para deportar hasta 26.000 solicitantes de asilo rechazados fue aprobada por el Parlamento, pero encontró una fuerte oposición por parte de autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía. Nuevos episodios tuvieron lugar en la década de 2020, cuando propuestas de medidas draconianas contra solicitantes de asilo (y sus familias) contribuyeron a la caída del Gobierno en 2023 y, de nuevo, en 2025.
Mientras que la aproximación sobre la inmigración se mantuvo constante, el marco sobre la integración de inmigrantes evolucionó significativamente (Bruquetas et al., 2011). En los años setenta, los secuestros de trenes y las ocupaciones de edificios por parte de jóvenes moluqueños generaron importantes debates sobre su estatus temporal y su posición en la sociedad neerlandesa. Paralelamente, la temporalidad de los trabajadores invitados se puso en cuestión, ya que muchos trajeron a sus familias. Fueron debates altamente relevantes, pero –como decíamos– no polarizados. En este contexto, el Consejo Científico de Política Gubernamental (WRR) emitió dos informes que sentaron las bases de las primeras políticas de integración (denominadas Política de Minorías Étnicas) a principios de los años ochenta. Estas políticas, orientadas a promover la emancipación socioeconómica y sociocultural de los grupos vulnerables (fueran inmigrantes o no), buscaban garantizar la igualdad de oportunidades en empleo, educación y vivienda, combatir la discriminación y fomentar la emancipación de los distintos «grupos étnicos» como parte de una sociedad multicultural. Con este propósito, se asignaron a las organizaciones de inmigrantes tareas importantes en el mantenimiento y desarrollo de su propia cultura e identidad, mientras también daban apoyo a la emancipación de las minorías en el ámbito político y socioeconómico.
Ya en 1989, el mismo Consejo Científico que había propuesto la Política de Minorías Étnicas publicó un nuevo informe señalando que se había avanzado poco en los ámbitos del mercado laboral y la educación, y que se había prestado demasiada atención a las cuestiones multiculturales. Se sugería que el enfoque grupal y la prominencia de los aspectos culturales habían obstaculizado la participación individual y la igualdad de oportunidades. En 1994, un documento del Ministerio del Interior sentó las bases de una nueva política de integración, cuyos conceptos clave eran «buena ciudadanía» y «autorresponsabilidad». En línea con el informe de 1989, la nueva política representó un doble giro: ya no se centraba en el apoyo a los grupos, sino a los individuos, y dejaba de priorizar las políticas culturales para poner el énfasis en la incorporación socioeconómica mediante medidas en el mercado laboral y la educación. Dentro de este nuevo enfoque, en 1998 el Gobierno lanzó una política nacional de acogida, consistente en cursos de integración cívica (inspirados en los que se habían desarrollado a nivel local desde principios de los años noventa) que ofrecían formación en lengua neerlandesa e información sobre el funcionamiento de las instituciones del país.
La hiperpolitización de la inmigración desde 2002 condujo a un nuevo cambio de paradigma. En parte debido al ascenso de Pim Fortuyn, pero también a los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos y al asesinato de Theo van Gogh, el discurso político cambió drásticamente. Primero, se asumió de forma generalizada que la política de integración había fracasado. A partir de entonces, emergió una nueva corrección política que convirtió en tabú las declaraciones positivas sobre la política de integración y el multiculturalismo. Segundo, esta nueva corrección reforzó una nueva forma de discurso político, definida por Prins (2002) como «hiperrealismo», en la que la cuestión no era solo «tener una postura dura» frente a la integración (como en los años noventa), sino también «ser duro» como objetivo en sí mismo, independientemente de sus efectos potencialmente problemáticos.
Este giro se institucionalizó en la «Política de Integración de Nuevo Estilo» de 2003, formulada en una carta del ministro de Justicia. A diferencia de las políticas anteriores, que se basaban en informes exhaustivos de organismos independientes, esta vez el proceso de formulación de políticas fue liderado por el Ministerio y los partidos políticos en el Parlamento, lo que hizo que fuera menos tecnocrático y mucho más politizado. A diferencia del pasado, la nueva política no pretendía tener un enfoque integral sobre integración, sino centrarse de forma muy selectiva en ciertos temas. Además de nuevas medidas para seguir restringiendo la migración, la política de integración se redujo principalmente a los cursos de integración cívica. Esto ilustra también cómo el énfasis se desplazó fuertemente desde los aspectos socioeconómicos de la integración hacia la adaptación cultural de los inmigrantes a la sociedad neerlandesa. En cuanto al contenido, lo que cambió en estos cursos (que existían desde finales de los años noventa) fue que ya no solo debían enseñar neerlandés y proporcionar información útil sobre el país, sino también, y especialmente, instruir en normas y valores neerlandeses.
Este nuevo enfoque se convirtió en hegemónico hasta el punto de constituir el punto de partida tanto de coaliciones de gobierno de centroderecha como de centroizquierda, aunque estas últimas se distinguían por incorporar otros elementos de integración además de los cursos cívicos. Por ejemplo, en 2007 el nuevo Gobierno de centroizquierda incluyó también políticas de renovación socioeconómica y cohesión para zonas urbanas marginales. En cuanto a los propios cursos cívicos, otra diferencia fue que las coaliciones de centroizquierda relajaron su carácter obligatorio, redujeron la cofinanciación por parte de los migrantes y revisaron el carácter altamente privatizado del sistema. Pero, a pesar de estas diferencias, la necesidad de asimilación (que exigía no solo la adquisición de nuevos conocimientos, sino también la adaptación a la moral y los valores neerlandeses) y el requisito de integración como condición para la inclusión (antes y después de la migración) se volvieron incuestionables. En este sentido, podemos concluir que la cuestión de la integración de los inmigrantes acabó siendo más relevante que polarizada. De esta forma, al igual que con los debates sobre inmigración, en la práctica y al observar las políticas, el consenso fue bastante amplio.
Desde las elecciones de 2023, el Gobierno neerlandés –apoyado por una coalición que incluye al Partido por la Libertad (PVV) de Geert Wilders –ha propuesto una serie de nuevas medidas destinadas a reformar las políticas de migración y asilo, consideradas entre las más restrictivas de la historia del país y de la Unión Europea. En el ámbito del asilo, estas incluyen la abolición de los permisos de residencia permanente para solicitantes de asilo, un sistema de doble estatus con condiciones más estrictas y derechos limitados para quienes no sean considerados refugiados políticos, la criminalización de quienes se nieguen a cooperar con los procedimientos de deportación y amplios poderes de expulsión, incluida la expansión de los centros de detención. En el ámbito de la reagrupación familiar, el Gobierno quiso restringir los derechos a familiares directos e introducir criterios de elegibilidad más estrictos (como disponer de vivienda permanente, ingresos estables y al menos dos años de residencia). También se han propuesto otras medidas en materia de control fronterizo, deportación (incluida la designación de «zonas seguras» en países no seguros, como Siria), integración y naturalización (con plazos más largos para la naturalización, requisitos lingüísticos más estrictos y educación cultural obligatoria, por ejemplo, sobre el Holocausto y sus víctimas) y migración laboral y estudiantil. Muchas de estas propuestas encontraron una resistencia legal e institucional significativa, incluidas opiniones críticas del Consejo de Estado, resoluciones judiciales adversas y oposición dentro de la propia coalición de gobierno. Ninguna había sido realmente adoptada cuando la coalición derechista cayó en la primavera de 2025, después de que Wilders retirara su apoyo a la coalición cuando el gobierno no aceptó su ultimátum de 10 puntos para tomar medidas aún más estrictas contra la inmigración y, específicamente, contra el asilo.
Conclusiones
La politización de la inmigración en los Países Bajos surgió relativamente tarde en comparación con otros contextos europeos. Sin embargo, una vez que se consolidó, provocó transformaciones estructurales. Un análisis de las pautas de politización revela que la centralidad, más que la polarización, ha sido el rasgo definitorio. Desde principios de los años 2000, la inmigración se ha convertido en un tema central en los debates políticos y sociales y, aunque el consenso sobre este tema ha permanecido relativamente sólido, lo que ha cambiado es la naturaleza de dicho consenso: si bien desde hace tiempo ha existido un acuerdo en la necesidad de restringir la inmigración, en el ámbito de la integración de los inmigrantes el consenso ha pasado de reconocer la importancia de la integración a finales de los años setenta a asumir el fracaso de dichas políticas y reclamar aproximaciones más duras desde principios de los años 2000.
Esta transformación ha implicado también un cambio en la naturaleza del debate político. Lo que anteriormente era un ámbito predominantemente tecnocrático y dirigido por expertos, se ha vuelto cada vez más politizado y simbólico. Si bien los partidos populistas de extrema derecha han desempeñado un papel central, los partidos tradicionales y actores no políticos (especialmente en cuestiones culturales) también han sido clave. Otro actor fundamental ha sido el sistema mediático, que ha tendido a amplificar las voces controvertidas en su búsqueda de audiencias, lo que ha intensificado el proceso de politización.
En cuanto a los factores causales, las dinámicas políticas y culturales parecen haber sido más influyentes que las socioeconómicas. El sistema de partidos neerlandés, caracterizado por un umbral electoral bajo, pero sobre todo el proceso de despilarización, facilitaron la entrada de nuevos actores políticos deseosos de introducir nuevos clivajes. Además, la naturaleza consociacional y orientada al consenso de la política neerlandesa habría favorecido una convergencia entre los partidos establecidos, lo que generó un vacío discursivo que fue explotado por la extrema derecha. En lo que respecta a los factores culturales, el fuerte compromiso normativo con los valores liberales fomentó paradójicamente actitudes excluyentes hacia los grupos percibidos como culturalmente diferentes, en particular los musulmanes. Por el contrario, las explicaciones socioeconómicas resultan menos convincentes. Dos episodios clave ilustran esta desconexión: en primer lugar, las políticas de integración se introdujeron a principios de los años ochenta a pesar de una alta tasa de desempleo; en segundo lugar, la politización de la inmigración a principios de los años 2000 tuvo lugar en un período de relativa prosperidad económica. No obstante, en los últimos años, la percepción de competencia por recursos cada vez más escasos (especialmente la vivienda) ha sido invocada para justificar políticas migratorias más restrictivas.
Las consecuencias de esta politización en términos de políticas han sido profundas. Desde 2002, la política de integración neerlandesa ha derivado hacia posiciones más excluyentes. En un contexto de hiperpolitización, los debates políticos han dejado de orientarse al consenso o a reformas integrales. En su lugar, la política se ha convertido en pura escenificación donde los partidos compiten por proyectar dureza frente a la inmigración con el objetivo de atraer votantes potenciales. Esto ha llevado a dos resultados principales: primero, los debates políticos se han centrado en cuestiones muy específicas (sobre todo, en los cursos de integración cívica), mientras que otras áreas han permanecido en gran medida intactas; segundo, las nuevas medidas han sido a menudo altamente simbólicas, sirviendo más a fines retóricos que sustantivos en términos de transformación de la realidad. Esta tendencia se ha intensificado bajo el último Gobierno de coalición.
La cuestión clave que permanece abierta sobre esta cuestión tiene que ver con las implicaciones de esta creciente desconexión entre la realidad, por un lado, y la retórica política y la formulación de políticas, por el otro. ¿Mantendrán ciertas políticas públicas un grado de autonomía frente a los discursos cada vez más inflamados y las políticas crecientemente simbólicas? ¿O conducirá esta desconexión al fracaso de la política, alimentando con ello más centralidad y polarización respecto a la inmigración?
Referencias bibliográficas
Aarts, Kees y Thomassen, Jacques. «Dutch voters and the changing party space 1989–2006». Acta politica, vol. 43, n.º 2-3 (2008), p. 203-234.
Adriaansen, Maud; van der Brug, Wouter y van Spanje, Joost. «De kiezer op drift?», en: Brants, Kees y Van Praag, Philip (eds.) Politiek en media in verwarring. De verkiezingscampagnes in het lange jaar 2002. Amsterdam: Het Spinhuis, 2005, p. 234-235.
Akkerman, Tjistke. «Anti-immigration parties and the defence of liberal values: The exceptional case of the List Pim Fortuyn». Journal of Political Ideologies, vol. 10, n.º 3 (2005), 337-354.
Amersfoort, Hans van. Immigration and the Formation of Minority Groups: The Dutch Experience 1945-1975. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
Berkhout, Joost; Sudulich, Laura y van der Brug, Wouter. «The politicisation of immigration in the Netherlands». The politicisation of migration. Londres: Routledge, 2015. 97-118.
Blinder, Scott. «Imagined immigration: The impact of different meanings of ‘immigrants’ in public opinion and policy debates in Britain». Political Studies, vol. 63, n.º 1 (2015), 80-100.
Brug, Wouter van der; Fennema, Meindert; Heerden, Sjoerdje van y De Lange, Sarah L. «Hoe heeft het integratiedebat zich in Nederland ontwikkeld?». Migrantenstudies, vol. 25, n.º 3 (2009), p. 198-220.
Brug, Wouter van der; D’Amato, Gianni; Berkhout, Joost y Ruedin, Didier. «A framework for studying the politicisation of immigration», en: Brug, Wouter van der; D'Amato, Gianni; Ruedin, Didier y Berkhout, Joost (eds.) The politicisation of migration. Londres: Routledge, 2015, p. 1-18.
Brug, Wouter van der y van Elsas, Erika. «Public opinion dyanmics in the Netherlands», en: Lange, Sarah de; Louwerse, Tom; Hart, Paul y Ham, Carolien van (eds.) The Oxford Handbook of Dutch Politics. Oxford: Oxford University Press, 2024, p. 282-297.
Bruquetas Callejo, María; Garcés-Mascareñas, Blanca y Scholten, Peter. « The case of the Netherlands”. In: G. Zincone, M. Borkert and R. Penninx (eds), Migration Policymaking in Europe; The dynamics of Actors and Contexts in Past and Present. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011, p. 129-164.
Coenders, Yannick y Chauvin, Sébastien. «Race and the pitfalls of emotional democracy: Primary schools and the critique of Black Pete in the Netherlands». Antipode, vol. 49, n.º 5 (2017), 1.244-1.262.
Coenders, Marcel; Lubbers, Marcel y Scheepers, Peer. «'Het tolerante land' in historisch en in internationaal perspectief». (2007).
Coenders, Marcel; Lubbers, Marcel; Scheepers, Peer y Verkuyten, Maykel. «More than two decades of changing ethnic attitudes in the Netherlands». Journal of Social Issues, vol. 64, n.º 2 (2008), p. 269-285.
De Wilde, Pieter. «No polity for old politics? A framework for analyzing the politicization of European integration». Journal of European Integration, vol. 33, n.º 5 (2011), p. 559-575.
De Wilde, Peter; Leupold, Anna y Schmidtke, Hendrik. «Introduction: The Differentiated Politicization of European Governance». West European Politics, vol. 39, n.º 1 (2016), p. 3-22.
Duyvendak, Jan Willem; Hurenkamp, Menno y Tonkens, Evelien. «Culturalization of citizenship in the Netherlands», en: Chebel d’Appolonia, Ariane y Reich, Simon (eds.) Managing ethnic diversity after 9/11: integration, security, and civil liberties in transatlantic perspective. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2010, p. 233-252.
Entzinger, Han B. «Nederland immigratieland? Enkele overwegingen bij het overheidsbeleid inzake allochtone minderheden». Beleid en Maatschappij, vol. 2, n.º 12 (1975): 326-336.
Fennema, Meindert. Over de kwaliteit van politieke elites. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2003.
Fennema, Meindert y van der Brug, Wouter. «Nederlandse Anti-immigratie partijen in Europees perspectief», en: van Tubergen, Frank y Maas, Ineke (eds.) Allochtonen in Nederland in international perspectief. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006, p. 63-87.
Fortuyn, Pim. De puinhopen van acht jaar Paars. Uithoorn: Karakter Uitgevers, 2012.
Grande, Edgar; Schwarzbözl, Tobias y Fatke, Matthias. «Politicizing immigration in western Europe». Journal of European Public Policy, vol. 26, n.º 10 (2019), p. 1.444-1.463.
Heerden, Sjoerdje van; De Lange, Sarah; Brug, Wouter van der y Fennema, Meindert. «The immigration and integration debate in the Netherlands: Discursive and programmatic reactions to the rise of anti-immigration parties». Journal of ethnic and migration studies, vol. 40, n.º 1 (2014), p. 119-136.
Hilhorst, Sacha, y Joke Hermes. «‘We have given up so much’: Passion and denial in the Dutch Zwarte Piet (Black Pete) controversy.» European Journal of Cultural Studies 19.3 (2016): 218-233.
Hutter, Swen y Hanspeter Kriesi. «Politicising immigration in times of crisis». Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 48, n.º 2 (2022), p. 341-365.
Kessel, Stijn van. «Dutch populism during the crisis», en: Kriesi, Hanspeter y Pappas, Takis (eds.) Populism in the Shadow of the Great Recession. Colchester: ECPR Press, 2015, p. 109-124.
Kessel, Stijn van. «Explaining the electoral performance of populist parties: The Netherlands as a case study». Perspectives on European Politics and Society, vol. 12, n.º 1 (2011), p. 68-88.
Klingeren, Marijn van; Zaslove, Andrej y Verbeek, Bertjan. «Accommodating the Dutch populist radical right in a multi-party system: Success or failure?», en: Odmalm, Pontus y Hepburn, Eve (eds.) The European mainstream and the populist radical right. Londres: Routledge, 2017, p. 108-129.
Koopmans, Ruud (ed.) Contested citizenship: Immigration and cultural diversity in Europe. Mineápolis: University of Minnesota Press, 2005.
Koopmans, Ruud y Muis, Jasper. «The rise of right‐wing populist Pim Fortuyn in the Netherlands: A discursive opportunity approach». European Journal of Political Research, vol. 48, n.º 5 (2009): 642-664.
Lucardie, Paul. «The Netherlands: populism versus pillarization», en: Albertazzi, Daniele y McDonnell, Dundan (eds.) Twenty-first century populism: The spectre of Western European democracy. Londres: Palgrave Macmillan, 2008, p. 151-165.
Lucardie, Paul y Voerman, Gerrit. «Geert wilders and the party for freedom: A political entrepreneur in the polder»., en: Hartleb, Florian y Grabow, Karsten (eds.) Exposing the Demogogues: Right-wing and National Populist Parties in Europe. Berlín: Centre for European Studies & Konrad-Adenauer-Stiftung, 2013, p. 187-204.
Meyer, Sarah y Rosenberger, Sieglinde. «Just a shadow? The role of radical right parties in the politicization of immigration, 1995–2009». Politics and Governance, vol. 3, n.º 2 (2015), p. 1-17.
Oudenampsen, Merijn. «Neoliberal populism: the case of Pim Fortuyn». Political Studies, vol. 72, n.º 4 (2024), p. 1.373-1.389.
Pellikaan, Huib; de Lange, Sarah L. y van der Meer, Tom. «Fortuyn's legacy: Party system change in the Netherlands». Comparative European Politics, vol. 5, (2007), p. 282-302.
Penninx, Rinus. «Postwar immigration and integration policies in the Netherlands: An unstable marriage»., en: Duszczyk, Maciej; Pachocka, Marta y Pszczółkowska, Dominika (eds.) Relations between Immigration and Integration Policies in Europe: Challenges, Opportunities and Perspectives in Selected EU Member States. Londres: Routledge, 2020, p. 77-105.
Prins, Bram. «Het lef om taboes te doorbreken. Nieuw realisme in het Nederlandse discours over multiculturalisme». Migrantenstudies, vol. 4, (2002), p. 241-254.
Simon, Kuper. «Trouble in paradise». Financial Times (04.12.2004).
Thomassen, Jacques. «Politieke veranderingen in Nederland», en: Thomassen, Jacques; Aarts, Kees y van der Kolk, Henk (eds.) Politieke veranderingen in Nederland 1971-1998. Twente: SDU, 2000, p. 17-34.
Notas:
1- Los primeros en llegar fueron los italianos, luego los españoles, portugueses, griegos y yugoslavos; más tarde llegaron los turcos, marroquíes, tunecinos y argelinos. Entre 1961 y 1975, se reclutaron oficialmente unos 85.000 trabajadores migrantes. Tras finalizar el programa en 1974, había unos 170.000 ciudadanos residentes legales procedentes de los países de reclutamiento. Puesto que muchos trajeron a sus familias, en 1980 había 121.000 ciudadanos turcos y 73.000 marroquíes.
2- Esta sección está basada en Penninx (2020).
Palabras clave: politización, inmigración, Países Bajos, partidos de extrema derecha
Cómo citar este artículo: Garcés-Mascareñas, Blanca y Penninx, Rinus. «Trouble in paradise: la politización de la inmigración en los Países Bajos». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 140 (septiembre de 2025), p. 37-56 DOI: doi.org/10.24241/rcai.2025.140.2.37
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 140, p. 37-56
Cuatrimestral (mayo-septiembre) 2025)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2025.140.2.37
Fecha de recepción: 07.05.25 ; Fecha de aceptación: 30.06.25