Reseña de libros | Tendencias de la violencia y el crimen: del proceso civilizatorio a la sociedad de control
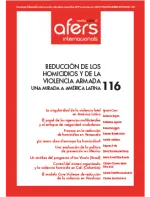
Reseña de libro:
Tonry, Michael (ed.). Why Crime Rates Fall and Why they Don’t. Universidad de Chicago, 2014. 501 págs.
Los estudios sobre violencia y criminalidad apuntan a tres tendencias bastante marcadas en los países industrializados: un período de declive de larga duración en las tasas de homicidio, desde la Edad Media, en diversos países de Europa; un período de aumento acentuado en los crímenes y las tasas de homicidios en Europa Occidental y en los países desarrollados de habla inglesa, desde principios de la década de 1960 hasta principios de la década de 1990 –con una convergencia en las tendencias de esos países–, y un período de declive de corta duración en los crímenes y las tasas de homicidios desde la década de 1990 hasta la actualidad. Este patrón no es global; no es posible percibir esas tendencias, por ejemplo, en los datos sobre América Latina o Asia.
El libro Why Crime Rates Fall and Why they Do not está compuesto por varios artículos especializados que ofrecen análisis cuantitativos de bases de datos muy completos sobre crímenes en diversos países del mundo. La pregunta central que guía este trabajo es: ¿por qué las tasas de criminalidad aumentaron en todos los países desarrollados de Occidente durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, alcanzaron su punto máximo en la década de 1990 y luego volvieron a decaer?
Los principales factores relacionados con la reducción de las tasas de criminalidad antes de la mitad del siglo xx presentados por Michael Tonry son: el desarrollo económico y social, el desarrollo de las instituciones asociadas con la modernización, el surgimiento del Estado y la burocracia industrial. En el campo teórico las principales explicaciones están relacionadas con el proceso civilizatorio descrito por Norbert Elias y por la influencia de la religión, en especial de la ética protestante, descrita por Max Weber. Estas dos teorías se refieren al aumento del control social y del autocontrol asociados a la industrialización, la urbanización, la modernización, la burocracia, la escolarización, la institucionalización de la justicia criminal, el ejército o el trabajo en fábricas, entre otros.
El artículo de Manuel Eisner, con datos de homicidios en Europa desde la Edad Media, verifica una serie de hipótesis sobre la teoría de Elias. Los indicadores de nivel macro que reflejan los esfuerzos sociales para promover la «civilidad», la «autodisciplina» y la «perseverancia» estarían fuertemente asociados a las fluctuaciones en las tasas de homicidios en los últimos seis siglos. Las «ofensivas civilizatorias» del siglo xi, que perduran hasta la actualidad, serían las principales responsables del declive de los homicidios a largo plazo. La comparación entre las series temporales sugiere un giro hedonista en el período entre 1960 y 1980, y una vuelta a posiciones más tradicionales entre 1990 y 2000. Eisner prueba, para las últimas décadas, la hipótesis del «nuevo control cultural» propuesta por David Garland y obtiene evidencias de cambios en la cultura de control y en las tecnologías de prevención del crimen, que llevan a la reducción de los homicidios en la última de estas fases.
Se presentan dos teorías referentes al período de aumento acentuado de la criminalidad y de los homicidios a partir de la década de 1960: la teoría de la anomalía de Durkheim, en la que la modernización debilitó los lazos sociales primarios y, consecuentemente, redujo la inhibición social contra los comportamientos egoístas, y la teoría marxista del conflicto, según la cual los estándares internacionales de desarrollo y explotación debilitaron los lazos sociales y los sistemas de control social. Según Tonry, el aumento de las tasas de criminalidad a partir de la década de 1960 tendría como fuentes la expansión económica en la década de 1950 (posguerra), que precedió a un período de descolonización; la guerra de Vietnam (una época de rebeldía entre los jóvenes); los movimientos feministas y movimientos gay; las transformaciones económicas (embargo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo [OPEP] y reestructuración), la globalización y diversos movimientos alrededor del mundo. Estos múltiples fenómenos generaron muchos cambios en poco tiempo. Para Tonry, el relativismo moral y las normas hedonistas del siglo xx debilitaron el autocontrol, lo que llevó al aumento de la criminalidad y la respuesta punitivita del Estado.
Tapio Lappi-Seppälä y Martti Lehti hacen un análisis de datos de homicidios de 235 países en el período que va desde 1950 hasta 2010. La violencia letal es mucho más común en países con gran diferencia en los ingresos y con menor protección del Estado, y menos común en democracias desarrolladas, bajo gobiernos más efectivos y con menos corrupción. Sociedades con altas tasas de criminalidad se caracterizan por un fuerte autoritarismo, visiones morales conservadoras y menor orientación cultural a largo plazo. Las características demográficas (estructura etaria y diversidad étnica) tienen menos influencia que las variables culturales, políticas y de estructura social. La adopción de la pena de muerte, las altas tasas de encarcelamiento y el uso de penas más largas están asociados positivamente a altas y crecientes tasas de homicidios, no al contrario.
El artículo de Eric Baumer y Kevin Wolff muestra que existe un patrón de victimización de homicidios entre hombres, mujeres, jóvenes, adultos y personas mayores, desde finales de la década de 1980. En la década de 1990, los análisis señalan variaciones regionales significativas en las tendencias de homicidios, lo cual indica que la disminución en las tasas de homicidios no constituyó un fenómeno global en el período. Los resultados muestran que los cambios en las tasas de homicidios en los países están fuertemente relacionados con cambios en la pobreza, la urbanización y el índice de envejecimiento.
A través de la aplicación de modelos de regresión lineal múltiple para datos de homicidios, robo y hurto (para el período entre 1980 y 2010) en 13 países europeos y en Estados Unidos, Richard Rosenfeld encuentra un efecto significativo de la inflación en los cambios anuales de las tasas de estos crímenes. El efecto criminológico de la inflación se explica por el hecho de que la presión inflacionaria supone un aumento de la demanda de bienes de menor valor, en particular provenientes de mercados ilegales, lo cual conlleva, a su vez, un aumento de los robos y crímenes de similar naturaleza. Para Rosenfeld, la excepción se dio en la Gran Recesión de 2008-2009, cuando el aumento de precios no fue suficiente para interrumpir la tendencia a la baja de los crímenes en Estados Unidos.
Rossella Selmini y Suzy McElrath examinan los cambios en las tasas de violencia contra las mujeres en las últimas dos décadas tomando como referencia las violaciones y los homicidios. El enfoque feminista tradicional afirma que la violencia contra la mujer tiene su origen en la desigualdad entre los géneros; por otro lado, una teoría feminista opuesta tendría por hipótesis que una mejora estructural en las condiciones de las mujeres constituiría una amenaza para la dominación masculina y resultaría en más violencia contra ellas. Además, conforme las mujeres se tornan libres para desenvolverse fuera de sus ambientes tradicionales, aumenta su exposición a los conflictos con los hombres, tanto en el ambiente doméstico como fuera de él. Las autoras comprueban que la violencia física, sexual y emocional contra las mujeres es más alta en las regiones de Europa donde hay mayor igualdad de género, en los lugares donde las mujeres tienen estilos de vida más independientes y donde las tasas de divorcio son más altas. Por otro lado, estudios longitudinales en Estados Unidos apoyan las teorías de reducción de la violencia ligada a la reducción de las desigualdades, con un efecto a corto plazo de aumento de la violencia contra las mujeres, seguido por un efecto prolongado de reducción de la violencia.
Graham Farrell, Nick Tilley y Andromachi Tseloni presentan varias explicaciones posibles para el declive a corto plazo de las tasas de criminalidad, entre las cuales destacan: cambios demográficos, cuestiones políticas, política de encarcelamiento, mercado de drogas o legalización del aborto. La principal conclusión es que la hipótesis de la seguridad –perteneciente al marco teórico de las teorías de la oportunidad del crimen y de las actividades rutinarias– ofrece la explicación más probable para la reducción de la criminalidad en muchos países. Dicha hipótesis se refiere al aumento de la cantidad y la calidad de la seguridad, que engloba medidas diversas para reducir la criminalidad, lo que conlleva al aumento de la percepción del riesgo por parte de los criminales, así como la reducción de la percepción de las ganancias de la acción criminal.
La principal controversia en los estudios penales a partir de los años noventa en los países industrializados es si hubo reducción en los crímenes violentos no letales y en los delitos sexuales. Algunos expertos afirman que varios crímenes están disminuyendo; sin embargo, ello no se refleja en los registros criminales porque se está produciendo un cambio, tanto en las tecnologías usadas en los registros de los sucesos (policías), como en los hábitos culturales y sensibilidades de la sociedad frente a algunos crímenes. Esto hace que algunos conflictos que en el pasado no se registraban o no se consideraban crímenes –principalmente crímenes violentos no letales y los delitos sexuales– hayan empezado a ser registrados por la policía. Janne Kivivuori investiga la influencia de los cambios en las sensibilidades sobre las tendencias criminales; los resultados apuntan a la existencia de una tendencia de aumento de la sensibilidad relacionada con factores sociales (género, edad, educación universitaria, white-collar jobs), que conducen a ver los conflictos como violencia –la combinación de sensibilidad cultural y alta educación aparecen fuertemente asociadas a la propensión de registros, tanto policiales, como en investigaciones de victimización–.
Los capítulos de este libro están relacionados entre sí y trazan las principales tendencias sobre la violencia y los crímenes en diversos países del mundo. El diálogo entre teorías sobre criminalidad y metodologías cuantitativas permite visualizar un panorama de las principales cuestiones criminológicas actuales. La dificultad para encontrar patrones y tendencias fuera del eje de los países desarrollados constituye un desafío de investigación, principalmente relacionado con la dificultad de obtener datos transnacionales confiables. Por último, cabe destacar que las tendencias punitivas y la cuestión migratoria no reflejan evidencias significativas de reducción o aumento de los crímenes en ninguno de los bancos de datos presentados, lo que lleva al cuestionamiento de algunos argumentos de sentido común sobre las causas de la criminalidad y la forma de evitarla.
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2017.116.2.237