Reseña de libros | Repensando la tercera ola de violencia política
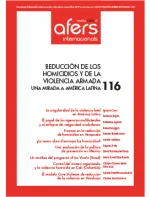
Reseñas de libros:
Martín Álvarez, Alberto y Rey Tristán Eduardo (eds.). Revolutionary Violence and the New Left. Transnational Perspectives. Routledge, 2017 .260 págs.
Kruijt, Dirk. Cuba and Revolutionary Latin America. An Oral History. Zed Books, 2017. 300 págs.
Los dos libros reseñados tienen un doble atractivo: son oportunos y hablan de un tema candente de la agenda política. Respecto al don de la oportunidad destaca que aparecen publicados justo el año del fallecimiento de Fidel Castro, uno de los personajes emblemáticos de la tercera ola de violencia revolucionaria –tema central del libro editado por Martín Álvarez y Rey Tristán– y máximo responsable del entramado gubernamental que apoyó a múltiples guerrillas latinoamericanas durante tres décadas, de los años sesenta a los ochenta –tema del libro de Kruijt–. Y en cuanto a la oportunidad, es también preciso señalar que los dos volúmenes reflexionan sobre la relación entre lucha armada –¿terrorismo?– y política. Ciertamente lo hacen tomando como región América Latina (el libro de Kruijt) y las Américas y Europa Occidental (para el caso del libro de Martín Álvarez y Rey Tristán), pero el fenómeno es el mismo que actualmente atormenta a buena parte de los gobiernos occidentales. Lo que ocurre es que las dos obras hablan de la «tercera ola», considerada por David C. Rapoport (en el primer capítulo de Revolutionary Violence and the New Left ) como aquella que inicia en la década de los sesenta y se alarga hasta inicios de los ochenta, enmarcada en la Guerra Fría, y cuyas demandas son la revolución socialista y la liberación nacional. En este sentido se habla de una ola de violencia política que sucede a la primera (de raíz libertaria), la segunda (con reclamos anticoloniales) y antecede a la cuarta –la actual–, que apela al martirologio y al islam.
Así las cosas, ambos trabajos tienen la capacidad de analizar un fenómeno con perspectiva histórica, a la vez que utilizan un andamiaje analítico propio de las ciencias sociales, a sabiendas de que los hallazgos no solo dan cuenta del pasado, si no que dan herramientas para interpretar el presente. No se trata pues de un ejercicio de nostalgia ni de arqueología –parafraseando el seminario francés Courrier International que dedicó un dossier a la muerte de Fidel Castro con el título «La extinción de un dinosaurio»–, sino de un ejercicio de reflexión contemporánea que tiene una gran utilidad.
La gran diferencia entre los dos libros es que el de Kruijt trata exclusivamente el caso de Cuba y su papel en el apoyo y difusión de la lucha armada en América Latina, y el de Martín Álvarez y Rey Tristán tiene una perspectiva comparada. Así, el libro de Kruijt –que se basa en mucha información de archivo y entrevistas– nos relata el papel de la Cuba de «socialismo o muerte» respecto a sus relaciones con diversos grupos guerrilleros, destacando una gran riqueza de testimonios orales. Y es que la Revolución de 1959 supuso el estallido de un intenso fervor revolucionario que empujó a miles de jóvenes comprometidos –socialistas y comunistas de todas las tendencias, así como también a muchos cristianos– a emular la aventura revolucionaria del Movimiento 26 de Julio cubano. Así, durante los años sesenta se crearon movimientos guerrilleros en toda la región. Los estudiosos del fenómeno guerrillero latinoamericano distinguen entre la primera y la segunda «ola guerrillera». Ambas olas estuvieron fuertemente vinculadas al régimen cubano y a su Departamento de las Américas que dirigió Piñeiro. Lo estuvieron ideológica y simbólica, logística y también orgánicamente. Es decir, sin el calor institucional y los recursos que invirtió el régimen de La Habana, no hubiera sido posible el fervor ni el embate guerrillero que inundó América Latina durante los años sesenta, que empezó en República Dominicana, Haití y Paraguay; se consolidó con las guerrillas en Guatemala, Venezuela, Brasil, Uruguay y Colombia, y posteriormente –con las expediciones del Ché Guevara– se instalaron también en los países del triángulo andino y en África. Posteriormente, en la década de los setenta, una Cuba ya alineada con la URSS se enfocó más en la región de América Central y el Caribe y en el Cono Sur, sin dejar de atender a las organizaciones guerrilleras de Venezuela y Colombia. Es preciso señalar que, a lo largo de esas dos décadas, sin el régimen cubano, muchos activistas e intelectuales de izquierdas no hubieran encontrado un refugio seguro donde sobrevivir a la represión desplegada por las dictaduras militares. Pero Kruijt no solo analiza el período épico de Cuba, sino que también estudia el período posterior a la Guerra Fría, la del período especial y del reacomodo internacional a través de su relación con Venezuela y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Kruijt titula esos años como los del soft power y muestra cómo el régimen de la Habana aún tiene capacidad de incidir en las relaciones internacionales, aunque de forma más atenuada. En esa línea es posible entender que los diálogos por la paz de Colombia se hayan llevado a cabo en Cuba.
El libro editado por Martín Álvarez y Rey Tristán sobre la tercera ola de violencia revolucionaria tiene la voluntad de hacer un análisis omnicomprensivo de la misma. Con este fin, el libro se divide en dos partes precedidas por una extensa y razonada introducción de los editores y unas pertinentes reflexiones sobre la tercera ola de violencia escritas por David C. Rapoport. La primera parte del volumen consta de seis capítulos que versan sobre los orígenes y la difusión de la tercera ola, partiendo del epicentro guerrillero que será Cuba (escrito, precisamente, por Kruijt), para continuar con capítulos sobre el papel de los editores críticos, el impacto del catolicismo radical, y la recepción de la violencia revolucionaria en Alemania, España y Japón. La segunda parte se centra en cómo esta tercera ola de violencia revolucionaria generó una comunidad internacional, ilustrándolo a través de tres capítulos: uno sobre la elaboración y difusión de «marcos cognitivos» de agravio e injusticia que compartió la izquierda revolucionaria en Italia, Francia y Estados Unidos; otro sobre el imaginario y las luchas de la militancia radical norteamericana de los años sesenta, y, finalmente, un tercero sobre la ola revolucionaria e insurgente de los años setenta y ochenta en América Central. No cabe duda de que este volumen es un ingente esfuerzo que reúne a investigadores expertos en el tema de diversas instituciones y nacionalidades con el fin de mostrar la importancia que tuvo la tercera ola de violencia revolucionaria tanto para los intelectuales críticos, las formaciones políticas de la izquierda e izquierda radical, y los regímenes de América y Europa Occidental. Sin duda la tercera ola de violencia revolucionaria fue un evento con una gran capacidad de atracción entre intelectuales, estudiantes y activistas de Occidente. Nadie puede considerar las décadas de los sesenta y setenta sin tener en cuenta la imagen de Fidel o del Ché Guevara, la fotografía de los atletas norteamericanos Tommie Smith y John Carlos con el puño en alto envuelto con un guante negro en la cima del pódium en los Juegos Olímpicos de 1968, el influjo de la teología de la liberación y los curas guerrilleros, los ensayos de Sartre o Débray, o las «ediciones prohibidas» de editores como Feltrinelli. Esta tercera ola de violencia revolucionaria, sin embargo, también mostró una cara más dura y lúgubre, como fue la actividad armada de ETA, el IRA, las Brigadas Rojas o la Fracción del Ejército Rojo y los círculos de «acción-represión» que supusieron sus acciones. Pero ambas caras son parte de la misma moneda y es necesario reflexionar sobre ello para tener una visión cabal de lo sucedido en la política radical de ese ciclo con la clarividencia que nos dan dos décadas de distancia de dicho período (17 years later, como dice Rapoport en su capítulo). Además, esta reflexión también puede darnos pistas para comprender la cuarta ola de violencia revolucionaria en la que hoy estamos inmersos. Sobre todo porque esta cuarta ola nos es ajena en cuanto a referentes culturales y simbólicos y solo con una aproximación semejante a la que plantean los editores podemos ser conscientes del alcance que puede tener.
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2017.116.2.241