Las relaciones migratorias entre Cuba y Estados Unidos: incidencia en América Latina
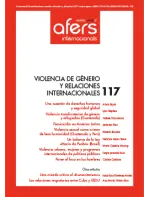
Ana María Valido Alou, investigadora, Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI), La Habana (Cuba). anam@cipi.cu
La migración es un elemento esencial de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Con el restablecimiento de los contactos diplomáticos el 17 de diciembre de 2014, ambos gobiernos coincidieron en que la migración era uno de los temas de interés común que reviste mayor importancia para avanzar en el proceso de normalización de las relaciones bilaterales. La crisis de migrantes cubanos que tuvo lugar en países de América Latina a finales de 2015 redimensionó el carácter de la emigración cubana al desbordar el marco bilateral entre Cuba y Estados Unidos, y mostró efectos extraterritoriales que nunca antes había tenido, al menos con tanta fuerza. El propósito de este trabajo es ofrecer una aproximación analítica a esas circunstancias.
Introducción: relaciones migratorias entre Cuba y Estados Unidos
Las relaciones migratorias entre Cuba y los Estados Unidos tienen carácter histórico1; pero a partir del 1 de enero de 1959 estas cambiaron de esencia y devinieron en una de las principales causas de la confrontación política, ideológica y económica entre los dos gobiernos. Durante casi seis décadas, la emigración cubana hacia Estados Unidos tuvo una incidencia casi exclusiva en el plano de las relaciones bilaterales, pero, a finales de 2015, dicha emigración sufrió una variación que, aunque ya había sido identificada a inicios de la década de los noventa del siglo pasado (véase Aja Díaz et al. 2006) , nunca se había manifestado con tal magnitud, afectando esencialmente a terceros estados. En el contexto del proceso de normalización de las relaciones bilaterales Cuba-Estados Unidos (a partir de finales de 2014) y ante la preocupación de que la Ley de Ajuste Cubano (LAC) de 1966 pudiera ser modificada o derogada por las expectativas creadas por declaraciones públicas e iniciativas legislativas impulsadas por congresistas estadounidenses de origen cubano, miles de cubanos aceleraron sus planes de emigrar hacia el país del norte. En ese momento, los migrantes cubanos optaron mayoritariamente por el corredor migratorio irregular que se había establecido a través de países de América Latina que habían otorgado facilidades de visado a ciudadanos cubanos para arribar a territorio estadounidense. Una vez allí, invocaban las prerrogativas migratorias que les otorgaba la interpretación administrativa de la Ley de Ajuste Cubano conocida como la política de «pies secos, pies mojados»2, vigente hasta el 12 de enero de 2017. Estos migrantes fueron conocidos como los «pies polvorientos» (dusty feet).
La situación puso una vez más en evidencia la complejidad de las relaciones Cuba-Estados Unidos, aun después del inicio del «deshielo» (y quizás más aun por ello), y movilizó la voluntad política de los países de la región y del Gobierno cubano para encontrar una solución negociada lo antes posible a la crisis de la migración cubana. Ello también determinó la implicación de nuevos actores a nivel regional e internacional en una cuestión que hasta ese momento había tenido alcance bilateral. Una de las últimas medidas de la Administración Obama en pos del proceso de normalización de las relaciones cubano-estadounidenses fue la derogación de la política de «pies secos, pies mojados» el 12 de enero de 2017. La decisión tomó por sorpresa a una importante cantidad de migrantes cubanos que no pudieron llegar a Estados Unidos, pero que tampoco habían decidido retornar voluntariamente a Cuba, lo que los colocó en una situación de irregularidad migratoria. El cambio de política hacia Cuba que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dispuso el 16 de junio de 2017 –revirtiendo parte significativa de las decisiones del presidente Barack Obama hacia Cuba para la normalización de las relaciones– no ha alterado, sin embargo, el estado de las relaciones migratorias entre ambos países.
Objetivos estratégicos opuestos
Desde el 1 de enero de 1959, Cuba y Estados Unidos afrontaron un flujo migratorio no controlado que tuvo su explicación en la composición socioclasista de la primera oleada de emigrados cubanos3. La decisión estratégica del Gobierno de Estados Unidos de asignar a los emigrados cubano un papel fundamental en el diseño de la política de confrontación al Gobierno revolucionario se manifestó de manera inmediata: «Quiero que usted haga patentes mis preocupaciones y simpatía por aquellos que han sido forzados a dejar sus hogares en Cuba, y asegurarles que nosotros trataremos de hacer expedito su retorno voluntario en cuanto la situación allá lo posibilite»4, expresó el presidente John F. Kennedy al entonces secretario de Salud, Educación y Bienestar (Domínguez, 1990). En un contexto de política inmigratoria que desde la década de los veinte del siglo pasado había tenido carácter restrictivo, el Gobierno estadounidense aplicó hacia la emigración cubana una política de «brazos abiertos», insertándola de este modo en los esquemas de la Guerra Fría a partir de las experiencias alcanzadas en el manejo político de la emigración proveniente de los países socialistas de Europa del Este.
Desde la perspectiva teórica, las relaciones migratorias entre Cuba y Estados Unidos a partir de 1959 se explican a partir de lo que los expertos como Myron Weiner, Michael S. Teitelbaum, James Hollifield, Aristides R. Zolberg, AstriSuhrke y Douglas S. Massey han definido como la relación que se establece entre la movilidad internacional de personas y las relaciones internacionales, a partir de las subordinación táctica del diseño de las políticas migratorias a los objetivos estratégicos de política exterior; ello comenzó a perfilarse como fenómeno sociopolítico a partir de la Segunda Guerra Mundial.
Las medidas del Gobierno revolucionario de Cuba
Ante tales circunstancias, el Gobierno cubano estableció nuevos principios para la regulación de la migración externa con la promulgación de la Ley n.º 989 de 5 de diciembre de 1961, que declaraba el carácter defensivo que tendrían los mecanismos de control migratorio a partir de ese momento. Esta ley tuvo dos objetivos: controlar la migración externa y encausar los bienes abandonados por los cubanos que emigraban. El 24 de febrero de 1976 se promulgó la Constitución de la República de Cuba y, con ella, la Ley de Tránsito Constitucional, que en su undécima disposición determinó la vigencia de todos los instrumentos legales que no se opusieran a su contenido, por lo cual se mantuvieron vigentes la Ley n.º 989 y el Título i del Decreto n.º 358 de 4 de febrero de 1944, relativo a la ciudadanía cubana. Como normativa complementaria a la Constitución en materia migratoria y de extranjería se promulgaron, el 20 de septiembre de 1976, las leyes n.º 1312, Ley de Migración, y la n.º 1313, Ley de Extranjería. Dos años más tarde, el 19 de julio de 1978, se promulgaron los Decretos n.º 26 y n.º 27, reglamentos respectivos de las leyes. La Constitución de la República de Cuba, los cuatro instrumentos antedichos –las leyes de migración y ciudadanía y sus respectivos decretos–, la Ley n.º 989 y el Título i del Decreto n.º 358 han constituido por 40 años el marco legal de la migración externa en Cuba. Hasta la reforma migratoria de 2013, su rasgo distintivo fue el carácter restrictivo no solo de las entradas y estancias de extranjeros, ya fuera con carácter de residentes temporales o permanentes, sino también respecto a las salidas temporales o permanentes de los nacionales, principio que fue tomado de las regulaciones jurídicas sobre migración externa en los países del exbloque socialista.
Durante ese período, estos instrumentos legales no fueron modificados, salvo por la inclusión de la cláusula de extranjería en la Constitución de la República de Cuba, a raíz de su reforma en 1992. El elemento más significativo de esta cláusula fue el establecimiento del principio de igualdad de trato de los extranjeros residentes permanentes en relación con los ciudadanos cubanos respecto a los derechos, deberes y garantías fundamentales5. Sin embargo, ello no significó que la política migratoria cubana permaneciera inmutable durante ese tiempo. Si bien no se llevaron a cabo cambios formales, en términos de interpretación de la política migratoria, sí se realizaron modificaciones sustanciales cuyo propósito fue ajustar su implementación a contextos histórico-políticos específicos. Estos cambios fueron introducidos mediante disposiciones administrativas de aplicación discrecional que reinterpretaron el sentido de las categorías migratorias que definían la condición jurídica de los cubanos que viajaban al exterior por asuntos personales, en la medida en que la relación de estos con Cuba tuvo una connotación menos política, y sí un carácter cada vez más económico, debido al impacto del denominado período especial de la primera mitad de los noventa en los niveles de vida de la población cubana.
A partir de la década de 1990, la emigración cubana encontró una explicación más coherente en aquellos factores que determinan los flujos migratorios en los países de América Latina y el Caribe, como el diferencial salarial y las redes migratorias. A nivel macro, incidió también la inserción de Cuba en un sistema mundo en el cual se acentuó de manera creciente el impacto del transnacionalismo migrante. Pese a la persistencia de ciertos condicionantes que determinaron que la migración externa constituyera un asunto de interés para la seguridad nacional de la isla, el Gobierno cubano tomó la decisión de normalizar los vínculos con la emigración. Dicho proceso tuvo un primer momento con el Diálogo de 19786 y continuó con la celebración de las conferencias «La Nación y la Emigración» en los años 1994, 1995 y 2004. La normalización de los vínculos entre la isla y su emigración cobró una nueva dimensión a partir de 2011, año en que se aprobaron los «Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución» (plataforma para el desarrollo integral de Cuba), por los que la emigración fue insertada en el proceso de transformaciones para actualizar el modelo económico y social del país. Al anunciar la instrumentación de la actualización de la política migratoria ajustándola a las condiciones del presente y el futuro previsible, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro Ruz, declaró: «Hoy los emigrados cubanos en su aplastante mayoría lo son por razones económicas (…). Lo cierto es que casi todos preservan su amor por la familia y la patria que los vio nacer y manifiestan de diferentes formas solidaridad hacia sus compatriotas»7.
A tenor de lo anterior, fueron promulgados el Decreto-Ley n.º 302, de 11 de octubre de 2012, modificativo de la Ley n.º 1312, Ley de Migración, de 20 de septiembre de 1976, y el Decreto n.º 305, de 11 de octubre de 2012, modificativo del Decreto n.º 26, Reglamento de la Ley de Migración, de 19 de julio de 1978. Dichos instrumentos fueron los primeros en transformar la letra de los instrumentos legales que regulaban la migración externa en Cuba y tuvieron un gran impacto en la dinámica migratoria del país, aun cuando desde el punto de vista formal se tratase de una modificación parcial y no de una reestructuración o reforma integral del ordenamiento legal de la migración externa en Cuba. El Decreto-Ley n.º 302, sin llegar a reconocer expresamente la libertad de movimiento –lo cual resulta coherente con la pervivencia de algunos de los objetivos iniciales de la política migratoria cubana en materia de seguridad nacional y protección de los recursos humanos calificados–, parte del principio de que los ciudadanos cubanos tienen derecho a salir, permanecer en el exterior y retornar a Cuba siempre que cumplan con las normas vigentes, que en la práctica establecen los requisitos mínimos para realizar un control migratorio efectivo y que son la tenencia de un pasaporte cubano actualizado y visado, siempre que este sea un requisito del país al que se dirija la persona. Lo anterior evidencia un cambio significativo en el tratamiento político y la regulación jurídica de la migración externa en la isla, que se asienta en una reinterpretación del fenómeno migratorio a nivel institucional y social provocado, sobre todo, por notables variaciones en la composición, motivaciones, objetivos, modos de relacionarse con la sociedad de origen y los contextos de destino, en definitiva, por nuevas formas de emigración cubana que la asemejan a la de otros países, particularmente las que se dan en el entorno geopolítico en el que se encuentra Cuba.
A partir de ese momento, quedó formalmente reconocido que las decisiones estratégicas en relación con la movilidad externa de personas, particularmente hacia la emigración, responderían más a elementos endógenos y a la sintonía que debe existir entre la política migratoria y el resto de las políticas públicas en el país. Ello, sin embargo, no implica poner en segundo plano el impacto que la temática continúa teniendo en las relaciones exteriores de la isla, particularmente con Estados Unidos y los países de América Latina y el Caribe, con los cuales se comparten problemáticas que solo pueden ser resueltas mediante el diálogo y la cooperación, tales como: garantizar un flujo migratorio legal, ordenado y seguro; prevenir y luchar contra las manifestaciones de trata y tráfico de personas, principalmente con los países firmantes de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de diciembre de 2000 (Convención de Palermo) y sus dos protocolos complementarios sobre estos temas, o la cooperación en la prevención y lucha contra el fraude migratorio, entre otros.
El marco regulatorio de Estados Unidos respecto a la emigración cubana (previo al 17 de diciembre de 2014)
El marco regulatorio que Estados Unidos aplica a la emigración cubana está constituido fundamentalmente por un instrumento legal –la Ley de Ajuste Cubano (LAC)8– cuyo impacto viene dado más por la interpretación que en distintas etapas se ha hecho del mismo, que por lo que realmente dispone. Desde el punto de vista histórico, la razón de ser de la LAC, de 1966, fue la necesidad de regularizar el estatus migratorio de los cubanos que arribaron a Estados Unidos durante las dos primeras oleadas migratorias, es decir, entre el 1 de enero de 1959 y octubre de 1962, y de noviembre de 1962 a noviembre de 19659. Hacia el año 1966, 165.000 cubanos que se encontraban en Estados Unidos carecían de un estatus o condición migratoria que legalmente respaldara su permanencia en el territorio de ese país de acuerdo con las disposiciones contenidas en Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 (INA, por sus siglas en inglés)10, ya que una buena parte de estos emigrados fueron inicialmente admitidos «bajo palabra», es decir, se les había otorgado parole11. Las modificaciones introducidas a la INA mediante la LAC dieron respuesta a esta cuestión.
La LAC otorga al Fiscal General de los Estados Unidos, el funcionario federal encargado de los asuntos migratorios, autoridad discrecional aplicable solo respecto a los nacionales y ciudadanos cubanos, para ajustar el estatus migratorio de estos a residentes permanentes, siempre y cuando hayan sido inspeccionados y admitidos en el país o se les haya otorgado el estatus de parole a partir de la fecha del 1 de enero de 1959. Dichas personas tienen, además, que satisfacer los requisitos generales de elegibilidad que establece la Sección 245(c) de la INA para recibir una visa de inmigrante y haber permanecido en territorio estadounidense por un período no menor a dos años (Sección 1, LAC), plazo que en la práctica se cumple a partir de la permanencia continua de la persona en Estados Unidos por un lapso de un año y un día. Esta disposición es de igual modo aplicable a los cónyuges e hijos de los nacionales o ciudadanos cubanos, independientemente de la ciudadanía de estos o lugar de nacimiento, siempre que residan con la persona que solicita el ajuste de estatus migratorio. Del análisis de la Sección 245(c) de la INA se desprende que el requisito fundamental para poder solicitar el ajuste del status migratorio es haber entrado y permanecido en territorio de Estados Unidos de forma legal y de buena fe.
La LAC es, en esencia, una ley de carácter procesal que acorta de manera notable el término exigible para que los ciudadanos cubanos y sus familiares extranjeros, en los tipos y grados de parentesco que se indican, puedan solicitar el ajuste de su status migratorio, que por lo demás es un trámite accesible a cualquier extranjero que haya entrado legalmente al territorio de Estados Unidos y desee permanecer en ese país por más tiempo bajo otra condición migratoria. La peculiaridad de la LAC radica en que una medida de tipo coyuntural derivó en una norma de carácter general aplicable a todos los inmigrantes cubanos y que, salvo en casos muy concretos como el de los «excluibles»12 y los balseros13, ha sido implementada de manera automática, convirtiendo una facultad discrecional del Fiscal General en una presunción jurídica a partir de la cual se asumía que los ciudadanos cubanos que entrasen en territorio de los Estados Unidos, sin importar si lo hacían de un modo legal o no, podían solicitar y, casi sin excepción, obtener el ajuste de su status migratorio de forma expedita.
La única modificación que tuvo este instrumento legal en más de 50 años de vigencia fue la política de «pies secos, pies mojados», a consecuencia de la crisis de los balseros en 199414. Esta interpretación administrativa se introdujo mediante el Memorándum de política del 19 de abril de 1999 que estableció que en ausencia de antecedentes penales o cualquier otro factor descalificador, a los ciudadanos cubanos que arribaran a territorio estadounidense por medios irregulares les sería otorgada la condición de parole, autorizándoseles a permanecer en dicho territorio una vez que lo hubieran alcanzado de forma efectiva, es decir, que se hubieran adentrado en tierra firme. El memorándum precisó, además, que el arribo de inmigrantes cubanos a lugares distintos a los puertos oficiales de entrada, factor que normalmente les impediría la solicitud del ajuste del estatus migratorio, no sería tomado en consideración en estos casos. En múltiples estudios de autores cubanos y estadounidenses15 se ha realizado un análisis crítico del memorándum, en primer lugar, porque desde la perspectiva de las autoridades de los Estados Unidos, su letra y sentido van contra todos los estándares de seguridad nacional de ese país al consentir expresamente la entrada «ilegal» de extranjeros, sin tomar en consideración el requisito migratorio de arribo a puertos oficiales de entrada. Y, en segundo lugar, ya desde un punto de vista técnico-normativo, porque desconoce las reglas de elegibilidad y admisibilidad sancionadas por la Sección 245(c) de la INA –la legalidad en cuanto la modalidad de entrada y la buena fe al hacerlo– respecto a las cuales la LAC no instituyó originalmente ningún tipo de exención.
En 1996, el Congreso de los Estados Unidos promulgó la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigración (IIRIRA, por sus siglas en inglés)16, que tuvo entre sus objetivos principales instituir la figura del procedimiento de Deportación Expedita (Expedited Removal) para acelerar la devolución de inmigrantes indocumentados. Este instrumento interesa a Cuba en cuanto una de sus disposiciones establece que el legislativo estadounidense está facultado –aunque no obligado– para abrogar la LAC solo si se cumplen las condiciones establecidas por la Ley para la Libertad Cubana y la Solidaridad Democrática (LIBERTAD) de 199617, comúnmente conocida como Ley Helms-Burton, de que en la isla exista un Gobierno «democráticamente electo» y «amistoso» hacia el Gobierno de los Estados Unidos.
El inicio del diálogo migratorio
Desde mediados de los sesenta, Cuba y Estados Unidos desarrollaron una línea de diálogo para tratar exclusivamente la cuestión migratoria, que se volvería activar a inicios de la década de los ochenta y de nuevo, más tarde, entre los años 1994 y 1995. De los procesos negociadores que resultaron de los éxodos de Camarioca, puerto del Mariel y la crisis de los balseros surgieron tres acuerdos bilaterales, algo que hasta 2017 no había ocurrido en ningún otro ámbito de la interacción entre los dos países y que sitúa a Cuba como el único país de América Latina y el Caribe que ha suscrito con Estados Unidos convenios de admisión de inmigrantes, en una de las ocasiones, estableciéndose un límite mínimo por año fiscal. En 1965 se firmó el primer instrumento bilateral, el Memorándum de entendimiento para el manejo ordenado, legal y seguro de la movilidad de personas entre ambos países, que estuvo vigente hasta 1973. La creación de un mecanismo para la admisión expedita de inmigrantes cubanos desde entonces marcó la excepcionalidad de este origen nacional dentro del sistema general de inmigración de Estados Unidos, lo cual quedó formalizado un año después con la promulgación de la LAC. El éxodo por el puerto del Mariel (1980) dio origen al Acuerdo sobre Procedimientos Migratorios y Retorno de Nacionales Cubanos de 14 de diciembre de 1984 que, entre otros particulares, fijó el compromiso de Estados Unidos de admitir hasta 20.000 inmigrantes cubanos por año fiscal.
La firma del acuerdo de 1984 se produjo en un contexto internacional y bilateral mucho más complejo marcado por la agresividad de la Administración Reagan contra la isla y que en materia migratoria, en el ámbito interno de Estados Unidos, destacaba la entrada en vigor de la Ley de Refugio de 1980, que instituyó un tope numérico para la admisión de ciudadanos cubanos por este concepto, así como un conjunto de requisitos que los cubanos que emigraron por el puerto del Mariel técnicamente no cumplían. Adicionalmente, el Gobierno estadounidense no permitió la entrada efectiva a su territorio nacional de un grupo de ciudadanos cubanos calificados como «excluibles» , calificación que es el único aspecto de ese instrumento que pervive mediante la cláusula de Retorno de Nacionales Cubanos. La vigencia del acuerdo fue suspendida por Cuba un año después a causa de la activación de la emisora Radio Martí18 contra la isla.
Uno de los resultados de la crisis de los balseros de agosto de 1994 fue la formalización del Comunicado Conjunto, de 9 de septiembre de 1994, y de la Declaración Conjunta, de 2 de mayo de 1995. Ambos instrumentos establecieron la necesidad de niveles de cooperación entre Cuba y Estados Unidos para cumplir con los fines para los cuales estos fueron concertados, particularmente en lo relativo a la seguridad de las vidas en alta mar y el contrabando de inmigrantes, que es un aspecto particular del Comunicado Conjunto y responde al cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por ambos países en el ámbito de la prevención y la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en el marco de lo establecido en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de diciembre de 2000, más conocida como Convención de Palermo y sus dos protocolos suplementarios: el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres niños, y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, de los cuales los dos países son signatarios.
En tanto en cuanto el objetivo fundamental de los instrumentos bilaterales fue garantizar que la migración desde Cuba hacia Estados Unidos se produjera de forma regular, ordenada y segura, mediante el Comunicado Conjunto de 1994 se hizo una corrección a lo pactado en 1984 en relación con el monto de visas anuales que Estados Unidos se comprometía a otorgar anualmente, estableciéndose la cifra de 20.000 como el límite mínimo. El compromiso particular de Cuba de cara a estos acuerdos fue permitir la emigración regular y la reunificación familiar y, además, suspender la aplicación del artículo 216 sobre Salida Ilegal del Territorio Nacional (contenido en el Título iii Delitos Contra la Seguridad Colectiva, Capítulo xi Entrada y Salida Ilegal del Territorio Nacional, de la Ley n.º 62 de 29 de diciembre de 1987, Código Penal de la República de Cuba), o sea, la aplicación de sanciones penales a ciudadanos cubanos retornados por Estados Unidos, en tanto no hubieran cometido otros delitos asociados al acto de salida irregular del país.
La implementación de lo pactado en el Comunicado Conjunto de 9 de septiembre de 1994 y la Declaración Conjunta de 2 de mayo de 1995 llevó a la creación de un mecanismo para la revisión periódica de su cumplimiento conocido como las «Conversaciones Migratorias», que se han llevado a cabo en La Habana y en Washington de manera alterna. Vale señalar que su celebración ha devenido en un indicador del estado de las relaciones bilaterales, en tanto el aumento de las tensiones entre los gobiernos ha conllevado la suspensión de estas casi a modo de mecanismo de protesta, aun cuando las razones para ello no siempre tuvieran que ver directamente con los temas en torno a la emigración de cubanos a través del Estrecho de Florida. Como muestra de la relevancia del tema migratorio en la interacción entre Cuba y Estados Unidos, cabe señalar que, tras el anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas el 17 de enero de 2014, la primera acción conjunta entre los dos gobiernos fue la realización de un encuentro de este tipo, que tuvo lugar en Washington los días 20 y 21 de enero de 2015. Uno de los efectos de la nueva situación, fue avivar el discurso y la acción de varios legisladores estadounidenses, entre ellos los senadores republicanos de origen cubano Marco Rubio (Florida)19 y Ted Cruz (Texas), en el sentido de que la política inmigratoria estadounidense hacia la mayor de las Antillas debía ser reevaluada a la luz de los cambios de la política exterior del Gobierno estadounidense hacia la isla. Al mismo tiempo, instancias de inmigración e instituciones académicas estadounidenses reportaron un aumento significativo de arribos de cubanos a Estados Unidos a partir de 2014.
La normalización de las relaciones e inicio de una nueva oleada migratoria
De acuerdo con las cifras presentadas por el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos y los análisis del Pew Research Center, durante el año 2015 alcanzaron ese país unos 43.000 inmigrantes cubanos, lo cual representaba un incremento del 78% respecto a 2014, cuando fueron recibidos unos 24.278 (Zamora, 2016). Las mismas fuentes significaron que, del total de inmigrantes cubanos que se reportaron en 2015, 28.371 habían avanzado hacia territorio estadounidense por tierra y, de los 33.635 que llegaron en el primer trimestre de 2016, el 71% lo habían hecho a través de la oficina de terreno del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras del sector de Laredo en la frontera de México con Estados Unidos, que se extiende desde la localidad de Del Rio hasta Brownsville. Los datos revelaron dos hechos puntuales: que este flujo tenía la potencialidad de transformarse en la mayor oleada migratoria desde Cuba hacia Estados Unidos desde los sucesos del Mariel, cuando salieron de la isla unas 250.000 personas, y que se había producido un cambio significativo en el patrón de la emigración cubana hacia ese país, al constatarse, por primera vez, el predominio de la ruta por tierra.
En tanto esto tenía lugar, entre 2015 y 2016 se promovieron varias iniciativas legislativas para modificar o abrogar la LAC, toda vez que se afianzó el predominio de un patrón con relación a la inmigración cubana que no era el deseado por Estados Unidos. En tal sentido, el senador Rubio introdujo el proyecto de ley S. 2441 para aplicar la LAC de manera selectiva, es decir, solo a aquellos cubanos que pudieran probar ser refugiados de acuerdo con la Ley de Refugio de 1980. Un objetivo similar persiguió el representante republicano por el estado de la Florida Carlos Curbelo con la propuesta de Ley de Oportunidad de Trabajo para el Inmigrante Cubano (Cuban Immigrant Work Opportunity Act). Igualmente, el representante republicano por el estado de Arizona20 Paul Gosar presentó el proyecto H.R. 3818 para abrogar la LAC y todas las disposiciones que la complementan, y los representantes Henry Cuellar, demócrata por el estado de Texas, y Blake Farenthold, también tejano pero del partido republicano, lo hicieron con la propuesta de Ley para Corregir los Injustos Beneficios para los Extranjeros Cubanos (CUBA, curiosamente, por sus siglas en inglés [Correcting Unfair Benefits for Aliens]).
Todo lo anterior parecía confirmar la percepción de que el Gobierno estadounidense podía poner fin a la política inmigratoria preferencial hacia los ciudadanos cubanos de un momento a otro. Pese a que altos funcionarios estadounidenses afirmaron enfáticamente que la abrogación de la LAC no estaba prevista entre las acciones y gestos en aras de la normalización de los nexos bilaterales –entre ellos el entonces secretario de Estado John Kerry durante su visita a La Habana para la reapertura de la embajada de su país en Cuba–, un importante sector del potencial migratorio de la isla que había seleccionado Estados Unidos como destino se dispuso a ejecutar sus planes de manera inmediata. A mediados de noviembre de 2015, se constató la presencia de casi 3.000 ciudadanos cubanos en Costa Rica que habían salido de Cuba de manera legal con el propósito de llegar a Estados Unidos por la ruta terrestre, traspasando las fronteras de varios países centroamericanos hasta llegar a México para adentrarse en territorio estadounidense. Al intentar cruzar el paso fronterizo de Peñas Blancas entre Costa Rica y Nicaragua, el grupo fue detenido por fuerzas de la Policía Nacional y el Ejército nicaragüenses, hecho que marcó el inicio de la primera crisis de migrantes cubanos en América Central. Días después, se daba a conocer la presencia de unos 1.600 cubanos en una pequeña localidad de población predominantemente indígena en la frontera de Costa Rica con Panamá, que desbordaban la capacidad de los servicios públicos en la demarcación, generando tensiones con los lugareños (Paullier, 2015). Aun cuando desde mediados de los años noventa se había constatado la presencia de ciudadanos cubanos en la ruta de los migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, era la primera vez que el Gobierno cubano afrontaba un conflicto migratorio de esa magnitud respecto a países de la región con los cuales sostiene excelentes relaciones de cooperación, colaboración y amistad. Al pronunciarse sobre el incidente, las autoridades cubanas, concretamente directivos de la Dirección de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior (DACCRE) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX), enfatizaron que estos ciudadanos cubanos habían salido de la isla cumpliendo con todas las exigencias que establecía la Ley de Migración cubana y, por tanto, podían regresar a su país de origen en cualquier momento, pues no había ningún obstáculo legal o político que se lo impidiera.
Regionalización de la cooperación migratoria
En cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Gobierno de Cuba en relación con la movilidad internacional de personas, las autoridades de la isla se aprestaron a participar con espíritu de cooperación en los encuentros sostenidos a nivel regional en torno al tema a los cuales fueron invitadas, así como en los que tuvieron lugar en el marco de los intercambios bilaterales. De tal modo, Raúl Castro recibió al presidente de Costa Rica, Luís Guillermo Solís, en visita oficial los días 15 y 16 de diciembre de 2015. Si bien esta recepción tuvo lugar en el marco de una agenda de trabajo más amplia, la delegación costarricense estimó como cuestión de prioridad informar sobre el tratamiento que se les había dado a los ciudadanos cubanos y la consideración otorgada a la situación creada.
Sin embargo, la búsqueda de una solución pronta y efectiva a la situación se vio dilatada por las diferentes interpretaciones que los actores involucrados dieron a las circunstancias. Las posibles salidas oscilaron entre un enfrentamiento unilateral de cada Estado a la crisis migratoria y la búsqueda de una respuesta multilateral consensuada con la participación y apoyo logístico de organizaciones internacionales, que permitiera establecer un protocolo, un modelo de procedimiento estándar, pues era evidente que la situación podía prolongarse más de lo deseado o sumar nuevas incidencias. A tales efectos, fue convocada una reunión extraordinaria del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) el 24 de noviembre de 2015, en la cual no se logró arreglo alguno. El 19 de diciembre de ese mismo año, en San Salvador, tuvo lugar otro encuentro de los miembros del SICA que, al culminar una vez más sin propuestas de solución concretas, provocó que Costa Rica suspendiera su participación a dicha reunión.
En tanto Costa Rica solicitaba apoyo para la gestión de este flujo que se había tornado irregular, ya que los cubanos habían excedido el tiempo de estancia autorizado de acuerdo a su tipo de visado, los países vecinos, entre ellos Belice y Guatemala, consideraron que no podía aliviarse la situación creada en un país traspasando el problema a otros, pues ello no constituía una solución definitiva, y no dieron paso de tránsito para que el grupo de cubanos continuaran su trayectoria hacia Estados Unidos. La situación pasó de ser un evento regional a un incidente de repercusión internacional cuando el 27 de diciembre de 2015, tras el rezo del Ángelus, el Papa Francisco i instó a los países de la región a llegar a un acuerdo para avanzar hacia un posible entendimiento entre los estados centroamericanos: «Mi pensamiento va en estos momentos a los numerosos inmigrantes cubanos que se encuentran en dificultades en Centroamérica, muchos de ellos son víctimas del tráfico de seres humanos» (Cubadebate, 2015). El pronunciamiento del Sumo Pontífice en esa ocasión podría interpretarse como una derivación de sus esfuerzos en aras de la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
En la primera semana de enero de 2016, el Gobierno costarricense comunicó oficialmente que se pondría en marcha un plan piloto para evacuar de manera ordenada y segura a los ciudadanos cubanos que permanecían en su territorio (Redacción Internacional Granma, 2016). El primero de estos grupos estuvo integrado por 180 personas, que fueron trasladadas por vía aérea desde Costa Rica hacia El Salvador, donde posteriormente tomaron un autobús hasta Guatemala, para continuar viaje hasta la frontera con México y, de este modo, llegar a Estados Unidos. El mecanismo implementado tuvo carácter extraordinario y fue creado por una empresa privada a petición de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) tras una gestión de Naciones Unidas. Este fue aplicado solo a ciudadanos cubanos involucrados en esas circunstancias, que para ese momento ascendían a 7.802 y a los cuales las autoridades de inmigración costarricense les habían otorgado visa de paso. El plan se llevó a cabo por partes, hasta trasladar a todos los cubanos. Al mismo se le aplicó una tarifa que para los migrantes adultos ascendía a 555 dólares y, para los menores de edad, a 350 dólares (BBC Mundo, 2016). Al unísono, los gobiernos de los países sobre los cuales había pesado con mayor fuerza la crisis migratoria implementaron nuevas medidas de carácter restrictivo para el otorgamiento de visas a ciudadanos cubanos.
Cuba continuó denunciado la necesidad de poner fin a una política inmigratoria cuya aplicación había tenido entre sus consecuencias adversas promover la migración irregular, además de haber rebasado el marco estrictamente bilateral para mostrar efectos extraterritoriales (Prensa Latina, 2016) y constituir uno de los obstáculos más serios para la normalización de las relaciones con Estados Unidos. De igual modo, los cancilleres de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Perú enviaron una carta al entonces secretario de Estado estadounidense, John Kerry, en la cual pidieron la revisión de la LAC y de la política de «pies secos, pies mojados» (The New York Times Editorial Board, 2016).
Migración externa y relaciones exteriores en la visión estratégica de Cuba
El Gobierno cubano, firmemente determinando a garantizar un flujo migratorio externo ordenado, legal y seguro tomó la decisión de actualizar las acciones bilaterales que se podían realizar en conjunto con aquellos países que habían sido impactados por la presencia de migrantes cubanos. En tal sentido, durante la visita oficial de Raúl Castro a México del 5 al 7 de noviembre de 2015, se actualizó el memorándum sobre temas migratorios que se había suscrito en 2008 y este fue uno de los temas claves del encuentro que, para mayor carga simbólica, aconteció en Yucatán, el punto de la geografía azteca más cercano a Cuba. En el encuentro, las partes coincidieron en la necesidad de garantizar un flujo migratorio ordenado, legal y seguro entre los dos países y el fortalecimiento de los mecanismos para la prevención y el combate del tráfico ilícito de personas y la trata, así como todos los delitos que les son asociados. De igual modo, la actualización del memorándum buscaba establecer el intercambio de información y cooperación en la esfera migratoria (BBC Mundo, 2015). En este mismo orden, el 28 de septiembre de 2016, representantes de Cuba y Panamá concluyeron la tercera ronda de conversaciones migratorias cuyo propósito fue la concertación de un Convenio en Materia Migratoria para garantizar el control de la movilidad de personas, el enfrentamiento al tráfico de migrantes y la trata de personas, y el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Los días 21 y 22 de noviembre de 2016, Cuba y Honduras celebraron en La Habana la primera ronda de conversaciones migratorias durante las cuales se avanzó en la negociación de un memorando de entendimiento que serviría de marco legal para la implementación de acciones conjuntas para promover un flujo migratorio, regular, ordenado, seguro y respetuoso de los derechos de los viajeros.
En el ámbito de las relaciones migratorias entre Cuba y Estados Unidos, fue significativo que, a más de un año del inicio de la crisis de los migrantes cubanos en América Central y a ocho días de finalizar su segundo mandato, exactamente el 12 de enero de 2017, el presidente estadounidense Barack Obama emitiera una declaración sobre cambios en la política inmigratoria respecto a Cuba, al tiempo que la Cancillería cubana confirmara el hecho mediante la presentación de la Declaración del Gobierno Revolucionario de igual fecha, que hacía público el contenido íntegro de la Declaración Conjunta sobre temas Migratorios de 12 de enero de 2017, suscrita entre ambos países y que entraría en vigor de manera inmediata. El elemento más significativo del cambio de política consistió en que, a partir de esa fecha, el Departamento de Seguridad Interna pusiera fin a la política de «pies secos, pies mojados» y al Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos, lo cual también había sido un reclamo constante del Gobierno cubano en tanto interfería con la ejecución de los programas de colaboración que la isla lleva a cabo en una importante cantidad de países de todo el mundo. No obstante, y es importante aclararlo por la tendencia que ha existido a identificar la política de «pies secos, pies mojados» con el contenido de la Ley de Ajuste Cubano de 1966, este instrumento legal continúa vigente en su letra y espíritu original, derogándose solo la interpretación administrativa que de él se hizo por espacio de más de más de 20 años, derivada del antes mencionado Memorándum de política del 19 de abril de 1999.
De esta manera, las relaciones migratorias entre Cuba y Estados Unidos a nivel bilateral, y en conjunción con los marcos regulatorios de la migración externa de cada país, se rigen actualmente por los comunicados conjuntos de 14 de diciembre de 1984 y de 9 de septiembre de 1994, así como por las declaraciones conjuntas de 2 de mayo de 1995 y de 12 de enero de 2017 (DC 12.01.17), que colectivamente son designados como los «Acuerdos Migratorios»21. Estos acuerdos mantienen vigente lo pactado en 1984 en relación con el número de admisiones anuales de ciudadanos cubanos por parte de Estados Unidos, establecidas en la cifra de 20.000 como límite mínimo (aspecto 3, DC 12.01.17); la devolución a Cuba de personas que haya sido declaradas «excluibles» por las autoridades competentes estadounidenses con motivo del éxodo del Mariel (aspecto 5, DC 12.01.17); la devolución a Cuba de los ciudadanos cubanos que fuesen interceptados tanto en alta mar como por tierra, intentando ingresar de forma irregular a territorio estadounidense. Tanto Cuba como Estados Unidos se han comprometido a realizar las modificaciones que sean necesarias en su legislación nacional para adaptarlas al contenido de la Declaración Conjunta de 12 de enero de 2017.
Conclusiones
A lo largo de casi 60 años, el tema migratorio ha sido uno de los pilares de la interacción entre Cuba y los Estados Unidos. Con alrededor de dos millones de ciudadanos cubanos residentes permanentes en Estados Unidos22, y una creciente cantidad de estos que se desplazan temporalmente a Cuba –en la medida en que la reforma migratoria cubana del 14 de enero de 2013 ha hecho más fácil viajar desde la isla–, la migración continuará siendo un factor determinante en el modo en que los gobiernos cubano y estadounidense conducen sus relaciones. Un paso importante en este sentido ha sido la Declaración Conjunta de 12 de enero 2017, que privilegió el mayor interés de seguridad nacional de ambos países en relación con la movilidad de personas, sobre otros intereses políticos respecto a la migración. Ni siquiera el presidente Donald Trump, con el cambio de política hacia Cuba implementado el 16 de junio de 2017, se animó a revertir esta medida, lo que indica el sentido estratégico de las relaciones migratorias entre Cuba y los Estados Unidos no solo en el plano bilateral, sino regional.
En un escenario de constante cambio, es difícil vaticinar una línea evolutiva de la emigración cubana hacia Estados Unidos y el impacto que ello tendrá en las decisiones internas sobre política migratoria en ambos países, así como en los procesos de conformación de la política exterior de estos en lo bilateral y hacia América Latina y el Caribe, en lo regional; así, será necesario enfocar cada evento no solo en el contexto inmediato en el que acontece, sino en la perspectiva más amplia del alcance histórico de las relaciones Cuba-Estados Unidos.
Referencias bibliográficas
Aja Díaz, Antonio. Al cruzar las fronteras. La Habana: Editorial Ciencias Sociales, 2014.
Aja Díaz, Antonio; Martín Fernández, Consuelo, y Martín Quijano, Magali. Las salidas ilegales por vía marítima desde Cuba hacia los Estados Unidos. Continuidad del análisis a partir de los Acuerdos migratorios de 1994-1995. La Habana: Centro de Estudios de Migraciones Internacionales (CEMI), 2006.
Arboleya Cervera, Jesús. Cuba y los cubanoamericanos. El fenómeno migratorio cubano. La Habana: Fondo Editorial Casa de las Américas, 2013.
BBC Mundo. «Cuba y México firman un acuerdo migratorio para combatir la trata de personas». BBC Mundo, 8 de noviembre de 2015. Disponible en línea en: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151108_cuba_raul_castro_mexico_pena_nieto_acuerdo_migratorio_lv [Fecha de consulta: 10.09.2016].
BBC Mundo. «Los 180 cubanos que partieron de Centroamérica ya están en Estados Unidos». BBC Mundo, 16 de enero de 2016. Disponible en línea en: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160116_180_cubanos_centroamerica_varados_llegaron_estados_unidos_bm [Fecha de consulta: 12.09.2016].
Cubadebate. «El Papa a favor de una solución para cubanos en Costa Rica». Granma, 27 de diciembre de 2015. Disponible en línea en: http://www.granma.cu/mundo/2015-12-27/el-papa-a-favor-de-una-solucion-para-cubanos-en-costa-rica-27-12-2015-10-12-31 [Fecha de consulta: 15.09.2016].
Domínguez, Jorge I. «Immigration as Foreign Policy in U.S.-Latin American Relations». En: Tucker, Robert; Keely, Charles y Wrigley, Linda (eds.). Immigration and U.S. Foreign Policy., Boulder, San Francisco y Oxford: Westview Press, 1990, p. 150-166.
Hollifield, James F. «The Politics of International Migration: How can we “Bring the State Back In”?». En: Bretell, Caroline B. y Hollifield, James F. (eds.). Migration Theories: Talking across Disciplines. Nueva York: Routledge, 2008, p. 137-185.
Massey, Douglas; Arango, Joaquín; Hugo, Graeme; Kouaouci, Ali; Pellegrino, Adela y Taylor, J. Edward. Worlds in Motion. Understanding international migration at the end of the millennium. Oxford: Clarendon Press, 2005.
Massey, Douglas; Arango, Joaquín; Hugo, Graeme; Kouaouci, Ali; Pellegrino, Adela y Taylor, J. Edward. «Theories of International Migration». Population and Development Review, vol. 19, n.º 3 (1993), p. 431-466.
Mora, David. «Metodología para la investigación de las migraciones». Revista Integra Educativa, vol. 6, n.º 1 (2013), p. 13-42.
Paullier, Juan. «¿Por qué hay 1.600 cubanos varados en Costa Rica?». BBC Mundo, 14 de noviembre de 2015. Disponible en línea en: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151113_costa_rica_cubanos_varados_migracion_jp [Fecha de consulta: 10.09.2016].
Portes, Alejandro y De Wind, Josh (coords.). Repensando las migraciones. Nuevas perspectivas teóricas y empíricas. México D.F.: Instituto Nacional de Migración/ Universidad Autónoma de Zacatecas/ Miguel Ángel Porrúa, 2006.
Prensa Latina. «Cuba denuncia extraterritorialidad de política migratoria de EE.UU.», Prensa Latina, 30 de agosto de 2018. Disponible en línea en: http://Cuba%20denuncia%20extraterritorialidad%20de%20pol%EDtica%20migratoria%20de%20EE.UU.htm [Fecha de consulta: 30.08.2016].
Redacción Internacional Granma. «Precisan fecha para salida del primer grupo de cubanos de Costa Rica» Granma, 7 de enero de 2016. Disponible en línea en: http://www.granma.cu/mundo/2016-01-07/precisan-fecha-para-salida-del-primer-grupo-de-cubanos-de-costa-rica-07-01-2016-22-01-47 [Fecha de consulta: 15.09.2016].
Teitelbaum, Michael S. «The role of the State in International Migration», The Brown Journal of World Affairs, vol. VIII, n.º 2 (2002), p. 157-167.
Teitelbaum, Michael S. y Weiner Myron (eds.). Threatened Peoples, Threatened Borders. Nueva York y Londres: W. W. Norton & Company, 1995.
The New York Times Editorial Board. «Neighbors Question Cuba Migration Policy». The New York Times, 31 de agosto de 2016. Disponible en línea en: https://www.nytimes.com/2016/08/31/opinion/neighbors-question-cuba-migration-policy.html [Fecha de consulta: 31.08.2016].
Vezzoli, Simona. «The role of the state in international migration. Exploring the transition from colony to independence» [Working Papers n.º 102]. International Migration Institute (IMI), Oxford Department of International Development (QEH), (noviembre de 2014) (en línea) https://www.imi.ox.ac.uk/publications/wp-102-14
Weiner, Myron. «On International Migration and International Relations», Population and Development Review, vol. 11, n.º 3 (1985), p. 441-456.
Weiner, Myron. «Security, Stability and International Migration». International Security, vol. 17, n.º 3 (1993a), p. 91-126.
Weiner, Myron (ed.). International Migration and Security. Colorado: Westview Press, 1993b.
Zamora, Lazaro. DHS Data: Cuban Migration Surge Continues in New Fiscal Year. Bipartisan Policy Center, 15 de abril de 2016. Disponible en línea en: https://bipartisanpolicy.org/blog/dhs-data-cuban-migration-surge-continues-in-new-fiscal-year/ [Fecha de consulta: 15.09.2016].
Notas:
1- Varios estudios indican que desde inicios del siglo xix existía una importante comunidad de personas provenientes de Cuba en Estados Unidos por motivos de estudio, negocios, nexos familiares y hasta persecución política. Véanse Arboleya Cervera (2013) y Aja Díaz (2014).
2- Véase la nota al pie n.º 14.
3- Véase la nota al pie n.º 8.
4- Nótese que la frase contiene todas las claves para reafirmar la condición de refugiados que el Gobierno estadounidense deseaba otorgarle a los emigrados cubanos, lo cual se hace evidente en la alusión a la voluntariedad del retorno cuando las condiciones lo permitieran, que es un rasgo distintivo del tratamiento que se le concede a este tipo de migrante forzado.
5- Excepto en lo que se refiere a los derechos de participación política que están concebidos solo para los ciudadanos cubanos que hayan tenido residencia efectiva en Cuba por el tiempo que establece la Ley n.º 72 de 1992, Ley Electoral, para el voto activo y pasivo.
6- El «Diálogo del 78» o «Diálogo con figuras representativas de la comunidad cubana en el exterior» fue la primera vez, después de 1959, que las autoridades cubanas, al más alto nivel, se reunieron con representantes de la emigración cubana, particularmente con los residentes en Estados Unidos. Este evento marcó el inicio del proceso de flexibilización de la política migratoria del Gobierno cubano hacia la emigración.
7- Discurso pronunciado por Raúl Castro Ruz en el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la vii Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 1 de agosto de 2011, «Año 53 de la Revolución».
8- El título oficial de esta ley es: «Ley para ajustar el estatus de los refugiados cubanos a residentes permanentes legales de los Estados Unidos y para otros propósitos» (An Act to adjust the Status of Cuban refugees to that of lawful permanent residents of the United States, and for other purposes). Cita oficial: Ley Pública 89-732 [H.R. 15183], 80 Stat. 1161 [Pub. L. 89-732 [H.R. 15183], 80 Stat. 1161]. Fecha de entrada en vigor: 2 de noviembre de 1966.
9- La primera oleada de emigrados se produce justo con el triunfo de la Revolución y culmina, desde el punto de vista de un ejercicio de periodización del fenómeno migratorio externo cubano, en octubre de 1962, año en que el presidente John F. Kennedy suspende los vuelos directos entre los dos países. La segunda etapa corresponde a la apertura del puerto de Camarioca en la provincia de Matanzas en 1965, a través del cual emigraron 2.700 cubanos.
10- El título oficial de esta ley es: «Ley para revisar las leyes relativas a la inmigración, naturalización y nacionalidad, y para otros propósitos» (An Act to revise the laws relating to immigration, naturalization, and nationality; and for other purposes). Cita oficial: Ley Pública 82-414 [H.R. 5678], 66 Stat. 163 [Pub. L. 82-414 [H.R. 5678], 66 Stat. 163]. Fecha de entrada en vigor: 24 de diciembre de 1952.
11- El concepto parole, literalmente «bajo palabra», es una condición migratoria de permanencia en el territorio de Estados Unidos que no constituye una categoría de admisión legal en sí misma, es decir, no es equiparable a una visa o un permiso de residencia, pero que le permite al inmigrante disfrutar de ciertos beneficios en tanto se culmina la tramitación de su expediente migratorio. Esta figura jurídica migratoria está regulada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 (INA), Sección 212(d)(5)(A), 8 U.S.C. § 1182(d)(5)(A).
12- No todos los cubanos que emigraron por el puerto del Mariel en 1980 pudieron acogerse a la LAC. Por primera vez desde 1959, las autoridades de inmigración estadounidenses atendieron a los requisitos establecidos en la Sección 245(c) y en la propia LAC, y declararon a un importante grupo de estos como «excluibles» (excludibles). Los «excluibles» no cumplirían con los requerimientos legalmente establecidos para optar a una regularización de su condición migratoria en Estados Unidos y serían deportados a Cuba. Al respecto se incluyó una cláusula sobre «Retorno de Nacionales Cubanos» en el Acuerdo sobre Procedimientos Migratorios y Retorno de Nacionales Cubanos de 14 de diciembre de 1984.
13- Se llamó «balseros» a los cubanos que emigraron por mar durante la crisis migratoria de agosto de 1994. Posteriormente este término se ha usado como genérico para designar a todos los migrantes cubanos que intentan llegar a Estados Unidos por vía marítima.
14- Al estallar la crisis de los balseros durante el verano de 1994, la Administración Clinton estimó que, por cuestiones de seguridad nacional, no era factible autorizar la entrada de manera automática de todos los ciudadanos cubanos que se habían decidido a alcanzar el territorio de Estados Unidos por vía marítima. La política de «pies secos, pies mojados» fue el intento, por parte de las autoridades de inmigración estadounidenses, de poner freno al flujo descontrolado de emigrados cubanos ante la imposibilidad de derogar la LAC de 1966.
15- Consúltense los trabajos de Robert L. Bach, Philip Peters, Jorge E. Domínguez, Susan E. Eckstein, Rafael Hernández, Antonio Aja Díaz y Jesús Arboleya Cervera, entre otros.
16- El título oficial de esta ley es: «Ley para distribuir las asignaciones generales para el año fiscal que culmina el 30 de septiembre de 1997 y para otros propósitos» (An Act for Making ómnibus consolidated appropriations for the fiscal year ending September 30, 1997, and for other purposes). Cita oficial: Ley Pública 104-208 [H.R. 3610] 110 Stat. 3009 [Pub.L. 104-208 [H.R. 3610], 110 Stat. 3009]. Fecha de entrada en vigor: 30 de septiembre de 1996.
17- El título oficial de esta ley es: «Ley para Procurar Sanciones Internacionales Contra el Gobierno de Castro en Cuba, Planear el Apoyo a un Gobierno de Transición que Conlleve a un Gobierno Democráticamente Electo en Cuba, y para otros propósitos» (An Act to seek international sanctions against the Castro government in Cuba, to plan for support of a transition government leading to a democratically elected government in Cuba, and for other purposes). La cita oficial del documento es Ley Pública 104-114 [H.R. 927], 110 Stat. 785 [Pub. L. 104-114 [H.R. 927], 110 Stat. 785]. Fecha de promulgación: 12 de marzo de 1996.
18- Entre las acciones hostiles del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba está el establecimiento, desde la década de los ochenta del siglo pasado, de una emisora radial cuya programación está diseñada para desacreditar a la Revolución cubana. Para mayor ofensa hacia el pueblo de Cuba, la emisora se identifica con el nombre del héroe nacional, José Martí.
19- «Estamos presenciando una creciente evidencia de que un número de personas que vienen desde Cuba supuestamente huyendo de la opresión, retornan a Cuba unas 30, 40, 50 veces al año. Algunos viven en Cuba durante meses del dinero de nuestros contribuyentes. Yo creo que eso está mal y lo que yo haría es deshacerme de esa presunción y decir, miren, un cubano, al igual que todos los demás, si pueden probar que son refugiados, serán tratados como refugiados. De lo contrario no se presumirá automáticamente que son refugiados a propósito de los beneficios», declaró el senador Marcos Rubio a Drew Steele, presentador del programa Daybreak del canal Fox News. (en línea) https://www.numbersusa.com/news/sen-rubio-leans-towards-ending-special-treatment-cuban-citizens [Fecha de consulta: 15.09.2016].
20- Arizona fue el estado que aprobó la polémica Ley estadual SB 1070, «Ley en Apoyo a la Aplicación de la Ley y de Barrios Seguros» (Support Our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act), que criminaliza la inmigración bajo el estatuto de allanamiento del Estado. La ley también criminaliza a todo aquel que desde un vehículo trate de contratar a un jornalero y refuerza las leyes que sancionan a los empleadores en Arizona, otorgando a los fiscales más libertad en las investigaciones. Los residentes en el estado de Arizona no podrían transportar, hospedar, ocultar o proteger a un inmigrante no autorizado. La ley fue muy polémica y fue catalogada como altamente discriminatoria y xenófoba.
21- Véase: «Declaración del Gobierno Revolucionario». Granma (13.01.17), p. 1-2.
22- Cifras ofrecidas por la Dirección de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior (DACCRE) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, véase Aja Díaz (2014: 164).
Palabras clave: Cuba, Estados Unidos, migraciones internacionales, Ley de Ajuste Cubano, acuerdos migratorios
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 117. pp. 197-218
Cuatrimestral (abril 2017)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2017.117.3.197
Fecha de recepción: 06.03.2017 ; Fecha de aceptación: 19.08.2017