Una mirada crítica al «humanitarismo» desde los estudios pospositivistas
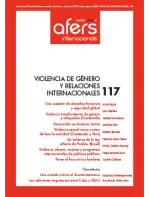
Itziar Ruiz-Giménez Arrieta, profesora de Relaciones Internacionales, miembro del Grupo de Estudios Africanos (GEA) y del Grupo de Estudio de Relaciones Internacionales (GERI), Universidad Autónoma de Madrid. itziar.ruiz-gimenez@uam.es
The most challenging political problems of our time express an urgent
need to re-imagine where, and therefore what, we take politics to be
(Walker, 2009: 125).
Un año después de la primera Cumbre Humanitaria Mundial (Estambul, 23-24 de mayo de 2016), este artículo busca contribuir al análisis de algunos de los principales desafíos que afronta el régimen internacional humanitario, el cual, en las últimas décadas, se encuentra sumergido en un doble proceso de problematización y politización. Para ello, se establece un dialogo crítico con el constructivismo social, el posestructuralismo, el poscolonialismo, el feminismo y la antropología de la ayuda, que –entre otras escuelas pospositivistas– han enfatizado la necesidad de situar en el centro del debate político internacional las controversias relacionadas con las «políticas de la identidad» existentes dentro del humanitarismo.
El régimen internacional humanitario se encuentra inmerso en un proceso de cambios profundos derivados del gran número, sin precedentes, de crisis humanitarias que afronta, así como de los importantes cambios en su seno y en el contexto internacional. Destacan, entre otras, la ampliación de los escenarios humanitarios, su creciente politización y problematización, así como la creciente inseguridad de los trabajadores y las poblaciones asistidas. En este contexto, en mayo de 2016 se celebró en Estambul la primera Cumbre Humanitaria Mundial con la pretensión de «establecer una nueva agenda para atender las necesidades de millones de personas afectadas por los conflictos y las catástrofes» (Ban Ki Moom, 2016). Se trata, por tanto, de un momento idóneo para reflexionar sobre cuestiones, entre otras, tales como: ¿quiénes son los actores humanitarios?, ¿qué hacen?, ¿cómo lo hacen?, ¿qué impacto tienen?, ¿qué legitimación?, ¿cómo pueden ser más eficaces?1
A la reunión asistieron 8.000 personas de 173 países, representantes de Naciones Unidas, organizaciones regionales, la sociedad civil, el sector privado y el mundo académico. La cumbre concluía con un «Gran Acuerdo» para mejorar la eficacia de la ayuda humanitaria e incrementar su financiación, en especial, para las agencias locales. También se creaba un fondo específico para educación y se formalizaba el papel de las organizaciones regionales y el sector privado. Se insistía, asimismo, en la necesidad de mejora de la respuesta humanitaria y en sus crecientes vínculos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Nussbaun, 2016). Ahora bien, para ciertos sectores, la cumbre resultó un fracaso porque no abordó algunas de las cuestiones más espinosas que afronta hoy en día el mundo humanitario: su politización por las grandes potencias, el debilitamiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH), la inseguridad creciente, el impacto de los nuevos donantes no occidentales, etc. Omisiones que, por ejemplo, llevaron a Médicos Sin Fronteras (MSF) a no acudir a la cita, a la que tampoco asistieron la mayoría de los líderes de las grandes potencias, salvo Ángela Merkel (ibídem).
Como veremos, la literatura académica sí aborda estas cuestiones, las cuales se materializan en dos líneas teóricas diferentes que, siguiendo la clasificación de Robert Cox (1981), denominamos estudios humanitarios de «resolución de problemas» y «estudios críticos». Los primeros formulan sus críticas al humanitarismo centrando su atención en cómo mejorar su eficacia, efectividad y coherencia. Los segundos –en su mayoría ubicados dentro de los estudios pospositivistas– focalizan su análisis en las luchas políticosociales que, dentro del sector humanitario, libran los actores internacionales con recursos (políticos, económicos, ideológicos, simbólicos) desiguales. Nos interesa especialmente su indagación en cómo el «humanitarismo», a través de sus «políticas de la identidad», participa activamente en la construcción de los intereses e identidades de los actores internacionales, así como en la (re)producción de las actuales estructuras globales. De esta forma, esta segunda línea teórica que, con matices, compartimos y trataremos de desarrollar en este artículo, denuncia cómo «la paradoja humanitaria es hoy reflejo de lo que significa el término comunidad internacional» (Aaltola, 2009). A tal fin, estas páginas presentan la siguiente estructura: primero, se esbozará brevemente el contexto actual del régimen internacional humanitario; a continuación, se valorarán las potencialidades y límites de los «estudios humanitarios críticos», sintetizando algunas de sus controversias y empleando, para ello, algunas aportaciones de los enfoques socioconstructivistas, posestructuralistas, poscoloniales y feministas para sugerir, por último, algunas conclusiones.
Contexto actual del «humanitarismo»
Aunque excede el ámbito de este artículo abordar la historia del humanitarismo (Barnett, 2011), es necesario destacar las dos tendencias que han marcado su devenir desde el final de la Guerra Fría, en los años noventa del siglo pasado: su expansión, ampliación y consolidación, por un lado, así como su fuerte crisis existencial, por otro.
En efecto, en los últimos 25 años, la arquitectura internacional humanitaria ha vivido una «edad de oro», a través de un fuerte proceso de institucionalización y expansión del número de actores intervinientes, funciones y enfoques de actuación, entre otros desarrollos. Hoy en día, existen más de 4.480 organizaciones humanitarias con 450.000 trabajadores, que asisten a más de 76 millones de personas2. Asimismo, a pesar de la crisis económica global y los recortes en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), su financiación pasó de 2.000 millones de dólares en 1992 (Barnett, 2003: 401) a 28.000 millones de dólares en 2015 (Sparks, 2016: 42)3. Aunque parte del incremento proviene de los denominados «nuevos donantes» (los BRICS, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Turquía4), el 60% de la ayuda gubernamental proviene de los países occidentales liderados por Estados Unidos con casi un tercio (6.400 millones de dólares) (ibídem)5. Los escenarios humanitarios también se han diversificado. En el año 2014, por primera vez en su historia, Naciones Unidas designaba cuatro emergencias con el nivel 3 (el máximo): Irak, República Centroafricana, Siria y Sudán del Sur, a las que se sumaba la crisis del ébola en el África Occidental. Un año después, se incorporaron las crisis de Yemen y del tifón Haima en Filipinas. Todas ellas, junto a otras de menor gravedad o de carácter crónico (en el Sahel, Somalia, etc.), contribuían a que la cifra de personas desplazadas forzosas (65 millones) alcanzará un récord histórico6.
Sin embargo, esta supuesta «edad de oro» venía acompañada de una fuerte sensación de crisis derivada de dos procesos interrelacionados: la creciente problematización y politización del humanitarismo. La primera se refiere a la progresiva concienciación de los múltiples impactos políticos, sociales, económicos y de género que genera la acción humanitaria, así como de su instrumentalización por las partes en conflicto (Terry, 2002). El reconocimiento de estos impactos provocó una fuerte crisis del régimen internacional y, sobre todo, del enfoque clásico del humanitarismo, que considera que la acción humanitaria se dedica a «salvar vidas» y «aliviar el sufrimiento», sustentada en los principios de humanidad, universalidad, independencia, imparcialidad y neutralidad. Dichos principios se concebían por entonces como la principal garantía de su efectividad y legitimidad. Sin embargo, a mediados de los noventa entraron en crisis cuando voces críticas alertaron de cómo el humanitarismo, a veces, «silencia los genocidios, alimenta y da refugio a criminales, (y) constituye una justificación para otros intereses geopolíticos» (Benavides, 2009: 110). Aparecieron, por ese motivo, otros enfoques como el «nuevo humanitarismo», que aboga por la inserción de la acción humanitaria en una estrategia política más amplia destinada «no solo a mantener a las personas vivas, sino a ayudarlas a reconstruir sus vidas y sociedades» (Barnett, 2011: 196). Se pretende, con ello, contribuir a la prevención, mitigación y resolución de los conflictos armados (Gordon y Donnini, 2016). Con el tiempo, surgirían también posiciones intermedias como el enfoque «no hacer daño» (Anderson, 1999), el proyecto «esfera» o las herramientas «sensibles al conflicto». Todas ellas buscan eliminar los efectos negativos de la ayuda y, en la medida de lo posible, potenciar sus efectos positivos como instrumento para construir la paz (Pérez de Armiño y Zirion, 2010: 11).
Conviene recordar que esta sensación de «pérdida de inocencia» se produjo en un contexto de fuerte politización del humanitarismo, marcado por diversos aspectos, entre los que se destacan los siguientes: en primer lugar, el interés acentuado de los países occidentales por instrumentalizar la acción humanitaria en función de sus intereses geopolíticos y económicos. No es casual, por ejemplo, que el 58% de los fondos recibidos por Naciones Unidas en 2015, se hayan destinado a Sudán, Irak, Yemen y, en especial, Siria (Núñez, 2016: 14); o que el 60% de la financiación internacional se destine a dicha organización internacional y el otro 30% en las seis grandes ONG humanitarias de origen occidental7. Todo ello contribuye a reforzar la percepción de que, a pesar de la emergencia de nuevos donantes no occidentales, el régimen sigue siendo «un club occidental dominado por un pequeño grupo de poderosos actores cuyos principios están fuertemente imbuidos por la tradición liberal» (O´Hagan, 2013: 125). La politización del humanitarismo se refleja, en segundo lugar, en su integración creciente en el proyecto de «Paz Liberal» promovido por los países occidentales (Ruiz-Giménez, 2013) y en la insistencia en los vínculos estrechos entre ayuda humanitaria, rehabilitación, desarrollo, derechos humanos y construcción de paz, que refuerza la consolidación discursiva del enfoque del «nuevo humanitarismo».
Todas estas tendencias se agravaron a partir de los atentados del 11-S de 2001. Como señalan los estudios críticos de seguridad, que luego se mencionarán, los países occidentales liderados por Estados Unidos impulsaron un proceso de securitización de la política internacional que afectó profundamente al humanitarismo. Como se evidenció en Afganistán, Irak, Libia u hoy en Siria, se ha acentuado su deriva belicista y su subordinación a las estrategias securitizadas de la lucha antiterrorista, siendo instrumentalizado para ganar «mentes y corazones» (Williamson, 2011). Estos aspectos contribuyen, a su vez, al aumento de ataques a los trabajadores humanitarios y a la población «necesitada de protección», así como a la erosión de los «principios humanitarios» y el DIH por los intervinientes en los conflictos armados (incluidas las grandes potencias) (Núñez, 2016: 13). Como señala Lourdes Benavides (2009: 120-121), este proceso ha acentuado la división entre «clasicistas» o «minimalistas» y los partidarios del «nuevo humanitarismo» o «maximalistas», haciéndola cada vez más irreconciliable. Sin embargo, son escasas las organizaciones humanitarias que han tenido la «determinación política y financiera para resistir» (Donini et al., 2015: 8) el impulso «maximalista» que ha acompañado los procesos de politización y securitización del humanitarismo. Aun así, ha habido voces como, por ejemplo, MSF y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que han revitalizado su apuesta por el enfoque clásico.
Controversias pospositivistas en torno al «humanitarismo»
Los procesos descritos en el apartado anterior han contribuido a alimentar un interesante debate académico. Como apuntábamos, surgieron dos líneas teóricas diferentes: la primera dedicada a «resolver problemas» y plantear cómo mejorar la eficacia, y efectividad del humanitarismo; y la segunda, denominada aquí «estudios humanitarios críticos», formula, por el contrario, un profundo cuestionamiento de la legitimidad del humanitarismo, de los valores e intereses subyacentes y su acrítica inserción en las estructuras globales. A las aportaciones de esta segunda línea dedicamos las siguientes páginas.
En efecto, los avatares del mundo humanitario han suscitado un intenso debate teórico entre autores socioconstructivistas, posestructuralistas, poscoloniales y feministas. No se incluye otra de las grandes escuelas pospositivistas como son los estudios críticos de seguridad, a pesar de sus importantes aportaciones, en especial de la Escuela de Copenhague, con su teoría de la securitización, y de la Escuela de París, con su análisis del impacto de las prácticas de los profesionales de seguridad (militares, policías, compañías de seguridad privada) (Pérez de Armiño, 2013). Se ha optado, por el contrario, por abordar de forma somera aquellas contribuciones que se han centrado en el análisis de las denominadas «políticas de la identidad» que construyen el régimen internacional humanitario. Estos postulados críticos defienden que dichas políticas, históricamente contingentes, (re)producen las identidades (e intereses) de los actores internacionales (Campbell, 2007) y se convierten, por ello, en fuente de legitimación y conforman, como sostiene Laura Shepherd (2008: 284), «los horizontes de posibilidad de la acción política».
Aportaciones desde el constructivismo social
Se trata, sin duda, de la escuela pospositivista más influyente hoy en día en relaciones internacionales. Más allá de su desafío ontológico y epistemológico al positivismo hegemónico, su agenda de investigación ha abierto interesantes líneas teóricas sobre el humanitarismo. A diferencia de los enfoques «neorrealistas» centrados en su (perenne) instrumentalización por los países occidentales, este enfoque presta atención, entre otros, a dos aspectos: primero, a los cambios (y continuidades) acaecidos en los consensos intersubjetivos dominantes sobre lo «apropiado» dentro del sector humanitario; y, segundo, a la capacidad de los actores humanitarios menos poderosos de conformar esos consensos y, por tanto, de influir en las agendas de los actores más poderosos.
En efecto, la primera línea teórica constructivista hace hincapié en la controversia entre «minimalistas» y «maximalistas», mostrando cómo la segunda corriente se ha consolidado dentro de las estructuras normativas del régimen (Barnett, 2011: 162). Las conclusiones de la Cumbre de Estambul también parecen apuntar en el sentido de reorientar la ayuda humanitaria hacia la prevención, mitigación y resolución de los conflictos armados. Sin embargo, esta corriente también se hace eco de quienes, como ya se ha señalado, defienden la necesidad de volver a las esencias del humanitarismo clásico. Desde esta narrativa «dunantiana»8, se critican los derroteros actuales, defendiendo la necesidad de (re)crear un espacio humanitario neutral, imparcial e independiente, lejos de la política (De Castellarnau y Stoianova, 2016).
Una segunda línea constructivista, heterogénea y prolífera, se ha centrado en el papel de las organizaciones humanitarias como «generadores sistémicos», es decir, como productores de los marcos epistémicos y operacionales en los que opera el humanitarismo (O´Hagan, 2013: 128-130). Resaltan, por un lado, cómo su autoridad deriva de su conocimiento como expertos y, sobre todo, de su impulso altruista. Enfatizan, por otro lado, su capacidad de producir conocimiento sobre «el sufrimiento» y, por tanto, de conformar los significados dominantes sobre la obligación humanitaria de «salvar vidas», activando (o no) la ayuda en determinados supuestos: conflictos armados y catástrofes naturales (Barnett y Weiss, 2008: 39-41). De esta forma, esta primera línea teórica permite interrogarnos sobre cómo el mundo humanitario invisibiliza otros «sufrimientos» como, por ejemplo, la violencia de las maras en Centroamérica, los «narcos» en México o la derivada de la represión estatal. Dichas violencias (así como la violencia machista) no son percibidas como «emergencias» en las que debe operar el «humanitarismo».
Un tercer aporte constructivista presta atención al poder institucional y regulador que, sostienen, tienen las organizaciones humanitarias (Barnett y Duvall, 2005). Subrayan, por ejemplo, cómo el desarrollo de estándares profesionales y códigos de conducta (proyecto esfera, enfoque de cluster, «resiliencia», género, etc.) permite «definir, categorizar, prescribir y proscribir lo que se considera el comportamiento humanitario adecuado» (O´Hagan, 2013: 129-130). Se trata, en su opinión, de un poder creciente derivado del «impresionante proceso de reformas» emprendidas a mediados de los años noventa (Barnett, 2011: 213). Aunque se reconoce que esas reformas tenían el objetivo «bienintencionado» de «promover consistencia, profesionalidad, [y] efectividad» en el humanitarismo, así como de «garantizar su independencia y autonomía», se admite que han generado efectos perversos. Han servido, por ejemplo, para fortalecer a las grandes organizaciones (occidentales) y debilitar a las más pequeñas (en especial las locales) (O´Hagan, 2013: 129). Han provocado, igualmente, un fuerte efecto despolitizador ligado a la defensa de la idea de que «la promoción de las necesidades básicas (corporales) varía muy poco de un lugar a otro» y que, por tanto, la acción humanitaria deben realizarla los expertos, removiendo de esta forma de «la ecuación la historia y el poder que produce el sufrimiento» (Barnett, 2011: 213). Todo ello ha generado, según los estudios constructivistas, una creciente e inadecuada «distancia física, psíquica y moral entre los actores humanitarios y quienes sufren» (ibídem).
Una cuarta aportación «constructivista» se centra en los dilemas que las organizaciones humanitarias afrontan en su compleja relación con los estados donantes y con quienes controlan el acceso a los escenarios humanitarios (gobiernos y grupos armados). Esta línea cuestiona la fuerte interdependencia creada y cómo esta «facilita y, al mismo tiempo, constriñe los propósitos humanitarios». En este sentido, destaca la relación ambivalente de las organizaciones con los estados (donantes y receptores), quienes son, por un lado, los causantes de las emergencias y, por otro, los que crean las normas humanitarias y financian y facilitan sus actividades (O´Hagan, 2013: 131). Esta aportación incide, igualmente, en el denominado dilema de las «manos sucias», derivado de la necesidad de negociar el acceso a las «víctimas» con quienes perpetran el «sufrimiento» que quieren aliviar (Barnett, 2010); enfatiza, asimismo, el dilema de la supervivencia, que impulsa un mayor desembarco en las crisis de alto perfil mediático e interés de las grandes potencias y una menor presencia (o ausencia) en las emergencias olvidadas. Ese dilema presiona, a su vez, hacia «una simplificación excesiva de las crisis para provocar simpatía», socavando, en ocasiones «la dignidad humana de quienes necesitan protección» (ibídem, 2011: 43).
Una reflexión similar sobre la relación de las organizaciones humanitarias con las poblaciones locales conforma nuestra quinta contribución constructivista. A través de un análisis histórico, el constructivismo muestra cómo, durante mucho tiempo, se ha (re)tratado a las segundas como «víctimas pasivas», «necesitadas de protección» o, incluso, como cuerpos, números a gestionar u «objetos inanimados» (Sogge, 1998: 157). Se reconoce, sin embargo, el énfasis creciente en los últimos años por cambiar ese (re)trato y visibilizar la agencia de dichas poblaciones, las cuales ahora son (re)tratadas como «beneficiarios» o «usuarios» (Benavides, 2009: 118). Esto lleva a insistir en la necesidad de reforzar su protagonismo a través de su mayor participación en el diseño e implementación de las actuaciones humanitarias; y coincide con las voces que promueven un mayor conocimiento de las habilidades y capacidades de la población local y que abogan por reorientar la acción humanitaria hacia su «empoderamiento», «resiliencia» o «fortalecimiento de sus capacidades», conceptos estos que tienen una relevancia creciente, tal como se refleja en las conclusiones de la Cumbre de Estambul.
Los y las autoras constructivistas matizan, sin embargo, el alcance de estas reformas, alertando de su reorientación hacia «formas de autorregulación del sector que, sin embargo, alejan a las comunidades receptoras del protagonismo anunciado en los discursos» (Benavides, 2009: 119). En este sentido, se recuerda que, por ejemplo, las organizaciones locales reciben, hoy en día, solo el 0,4% de los fondos (Núñez, 2016: 15). Se critica, asimismo, que la participación local se entiende como un elemento para mejorar la eficacia y efectividad del sector humanitario, siendo este quien sigue siendo (re)tratado como quien sustenta en exclusiva «los conocimientos, independencia y profesionalidad» necesarios para decidir «sobre la vida buena o cómo conseguir llegar a ella» (Barnett, 2011: 212). El creciente énfasis en la profesionalización del sector contribuye a reforzar la idea de que «no hay lugar para aficionados» (ibídem: 217).
Todos estos aportes constructivistas corroboran los análisis de la «antropología de la ayuda» sobre las «políticas de la cotidianidad» del humanitarismo. Dichos análisis alertan sobre su creciente poder sobre las poblaciones locales. Inciden, sobre todo, en cómo los trabajadores humanitarios viven hoy en día en «la tierra de la ayuda» (aidland) con sus propios tiempos, espacios, economías, culturas organizativas y de seguridad (Apthorpe, 2005), así como sus propios sistemas de significados (Auterserre, 2014: 5), todo lo cual habría generado una separación física, psicológica y moral acentuada entre ellos y la población local. Una «jaula de hierro» que limita la eficacia y legitimación de su trabajo y frente a la cual, nos recuerdan, las poblaciones locales no permanecen pasivas, sino que establecen, por el contrario, estrategias de acomodación, evasión, contestación, resistencia o rechazo (ibídem: 13).
Aportaciones desde el posestructuralismo y el poscolonialismo
A pesar de su diversidad, estas otras dos escuelas pospositivistas comparten con el constructivismo su rechazo al positivismo, al materialismo y al racionalismo que históricamente han dominado las relaciones internacionales. Discrepan, sin embargo, de la lectura «benigna» que, en su opinión, realiza el constructivismo. En lugar de resaltar la agencia (con sus potencialidades y límites) de las organizaciones humanitarias y su capacidad de producir cambios en el régimen, subrayan que son los discursos hegemónicos los que conforman la agenda humanitaria, reflejando las actuales relaciones de poder existentes dentro del régimen y en el ámbito internacional. De este modo, argumentan que el humanitarismo, sus discursos y prácticas, (co)participa en el sostenimiento de un sistema internacional injusto que privilegia a los actores occidentales.
A pesar de la riqueza de estos dos enfoques, este subapartado se centrará en el análisis de cómo el «humanitarismo» participa en la (re)producción de unas determinadas «políticas de la identidad» que, de forma contingente, han construido tres subjetividades concretas: los «actores humanitarios», las «poblaciones cuyo sufrimiento se busca aliviar» y «quienes causan el sufrimiento». Se comparte, sin embargo, el énfasis del posestructuralismo y del poscolonialismo en recordar que este proceso discursivo tiene efectos materiales importantes al abrir espacios de legitimidad a una agenda política muy concreta (la occidental) y cerrarlos a otros proyectos con mayor potencial emancipador.
Humanitarianismo como espacio de reproducción del orden biopolítico neoliberal
Una de las más relevantes aportaciones de estos enfoques es su interés en demostrar cómo el humanitarismo co-participa, junto a otras narrativas (derechos humanos, desarrollo, mercado, democracia), en la (re)producción del capitalismo neoliberal occidental (Campbell, 1998 y 2007). Para ello, la primera contribución posestructuralista es la deconstrucción del «humanitarismo». A través de un análisis genealógico, se subrayan sus orígenes en el liberalismo decimonónico capitalista y colonial (Bornstein y Redfield, 2011). Se resalta, asimismo, su pervivencia actual como una «forma liberal y occidental de poder» con la que la actual gobernanza neoliberal gobierna los «espacios fronterizos globales» (Edkins, 2008; Chandler, 2001). El humanitarismo se reconceptualiza así, desde una perspectiva neofoucaltiana, como una de las expresiones de la biopolítica global (Duffield, 2005: 6; 2010) que, a través de diferentes técnicas de gobernabilidad, gestiona las poblaciones del Sur a fin de «mejorar su salud o bienestar», pero también con la capacidad soberana de «promover la vida» (salvarla) o «anularla hasta la muerte» (Rostis y Mills, 2015). Quizás la formulación más elaborada de esta dualidad intrínseca y fatídica del «humanitarismo» como herramienta biopolítica sea la de Mark Duffield (2005: 6), con su énfasis en su capacidad de construir una distinción entre la vida «válida» (la atendida humanitariamente) y la «no válida», la olvidada y desatendida. De esta forma, las organizaciones humanitarias no funcionarían, como sostiene el constructivismo, como centros de poder independientes con capacidad real de evitar la instrumentalización de los países poderosos; al contrario, actúan como parte de esa gobernanza neoliberal global, contribuyendo a su pervivencia (Fassin y Pandolfi, 2013).
Una segunda aportación posestructuralista es el estudio de cómo el «humanitarismo» juega un papel central en la (re)construcción identitaria de Occidente como «protector» de lo que, siguiendo a Agamben (1995), denominan la «nuda vida»: en el pasado, los esclavos o colonizados; hoy día, los refugiados, desplazados o las víctimas de los desastres (Edkins, 2008; Skinner y Lester, 2012). En este sentido, el posestructuralismo critica tanto al humanitarismo clásico como al «nuevo humanitarismo», por reproducir ambos el «recurrente dilema biopolítico» occidental entre «la disyuntiva de proteger la vida nuda que encuentran» o, por otro lado, «cambiarla y desarrollarla» (Duffield, 2005: 13, Reid-Henry, 2014). Del primero critica su defensa de la mitología de la «neutralidad» y su ilusorio anhelo de separar la acción humanitaria de la política. Los estudios posestructuralistas consideran que, por el contrario, el enfoque clásico o «minimalista» refuerza la conversión neoliberal de las poblaciones en «nuda vida» a las que hay que «asistir» (solo en sus necesidades corporales más básicas) o «dejar morir» (Fassin y Pandolfi, 2013). También rechazan, sin embargo, al enfoque «maximalista» del nuevo humanitarismo y su apuesta por «crear las condiciones» para que la población «se ayude a sí misma» (Duffield, 2005: 14). Cuestionan, en concreto, que se la construya con «anormalidades específicas, amenazas concretas y ejemplos de desarrollo equivocados», con el objetivo de transformar «una inerte y dependiente (femenina, infantil y negra) horda africana en individuos dinámicos, autónomos, autogobernados [self-governed] y racionales», es decir, en sujetos neoliberales. (McIntosh, 2005: 10).
En definitiva, los estudios posestructuralistas critican que el «humanitarismo» se inserte acríticamente dentro de las «políticas de vida» de la actual gobernanza global neoliberal. Abogan, por el contrario, por reinventar «nuevas políticas de actuación humanitaria libres de esas ataduras biopolíticas» (Duffield, 2005: 22) que, aceptando «su agencia histórica y su memoria política», desafíen las bases del neoliberalismo. Sin embargo, en concreto, Mark Duffield se muestra pesimista, ya que considera que la principal «lección de la posguerra fría es que, aunque no imposible, es poco probable que esa otra política surja del interior del sector humanitario ya establecido» (ibídem). Quizás tal pesimismo no sea el elemento más controvertido de la perspectiva posestructuralista, pero sí, en mi opinión, su sobredimensionada valoración de la capacidad del neoliberalismo de gobernar, controlar y penetrar en la realidad social. En este sentido, es interesante rescatar de nuevo las aportaciones de la antropología de la ayuda, en especial aquellas que nos recuerdan que el poder productivo y disciplinario del humanitarismo sobre las poblaciones locales está lejos de ser absoluto y que siempre se inserta, de manera temporal y contingente, en contextos locales concretos, en «espacios políticos transfronterizos» en los que las poblaciones contestan cotidianamente esas intervenciones neoliberales con múltiples estrategias de resistencia, acomodación, huida, etc. (Serrano, 2012: 81-86).
Humanitarismo como espacio de reproducción del marco global eurocéntrico, blanco y patriarcal
Mientras que el posestructuralismo hace hincapié en la biopolítica del humanitarismo y en la continuidad discursiva entre la identidad de los misioneros y colonos occidentales y la de los actuales «actores humanitarios» (Skinner y Lester, 2012), los estudios poscoloniales y feministas alertan sobre los aspectos más dicotómicos, patriarcales y racializados de ese proceso. Un proceso que, como ya se ha adelantado, no solo (re)construye la identidad occidental, sino también la de «las poblaciones asistidas» y la de los «causantes del sufrimiento». Estos últimos son (re)tratados de forma dicotómica como outsiders, en oposición a los actores humanitarios (insiders). De esta forma, no solo se distribuye legitimidad política a favor de los últimos (Yamashita, 2015: 419), sino que se delimitan las «condiciones de posibilidad», esto es, lo que se puede (o no) hacer dentro del mundo humanitario.
En este campo, destacan las aportaciones poscoloniales que realizan una genealogía de las políticas de la representación del «humanitarismo», resaltando como, desde su origen decimonónico hasta la actualidad, se privilegia como «humanitarios» a los varones blancos y occidentales, retratándolos como «altruistas», «cosmopolitas», «apolíticos» «sacrificados» y motivados exclusivamente por el propósito ético de «ayudar al prójimo» y «salvar vidas» (Aaltola, 2009). En este sentido, algunas autoras estudian el papel de «famosos» como Bob Geldof, Bono, George Clooney, Brad Pitt, Angelina Jolie, etc., en este tipo de políticas de la identidad, y muestran cómo son percibidos como seres «altruistas», incluso héroes «antihegemónicos» que denuncian el olvido por los países occidentales de las víctimas (en su mayoría mujeres y niños y niñas), de quienes, además, se convierten en «portavoces» y «protectores» (Repo y Yrjölä, 2011: 48). Desde un enfoque feminista poscolonial, denuncian, por ejemplo, que estos famosos reproducen una identidad de género patriarcal y heteronormativa (ibídem: 45) que sirve, sobre todo, para reafirmar «el punto de vista de los hombres blancos privilegiados que han aprendido a pensar en sus vidas como moralmente neutras y dedicadas a ayudar a otros» (McIntosh, 2005:110).
Una segunda aportación poscolonial es la denuncia de cómo esta construcción discursiva de los «actores humanitarios» como «héroes» funciona como un espejo invertido al proyectar una imagen determinada de las poblaciones del Sur. En el caso de África, dicha imagen se remonta al período colonial, y en la actualidad continúa (re)tratándose como el continente de los conflictos armados, catástrofes y enfermedades (Edkins, 2008). Desde esta perspectiva, esta reproducción «afropesimista» del continente genera varios riesgos. Primero, contribuye a crear un marco de referencia basado en la «compasión sin compromiso» que sirve, a través de «la exacerbación del drama y los estereotipos colonialistas», para banalizar el sufrimiento y minimizar «las preguntas sobre cómo y por qué sucedió lo que sucedió» (Buraschi y Aguilar, 2016: 135). Y, en el caso de que surgieran, la respuesta hegemónica construye las crisis como producto de factores endógenos (etnicidad, codicia, subdesarrollo, estados fallidos), reforzando la imagen negativa de África. Se silencian, por el contrario, las causas exógenas, y se desplaza así fuera de la agenda del «humanitarismo» la co-autoría de los países poderosos en la generación de dichas crisis (Ruiz-Giménez, 2012). Más grave resulta, en segundo lugar, su silencio sobre el dinamismo, creatividad y capacidad de cambio de las sociedades africanas. Muchas veces se las (re)trata desde el mundo humanitario como «demasiados cuerpos sin nombre, demasiados cuerpos incapaces de devolvernos la mirada que les dirigimos, demasiados cuerpos que son objeto de palabra sin tener ellos mismos la palabra» (Rancière, 2010: 97). Por ello, el cometido del enfoque poscolonial es evidenciar que el viejo retrato colonial de la población africana como «masa amorfa» de «mujeres, niños, ancianos, personas enfermas, con discapacidad» perdura y la sitúa en el espacio apolítico de las «víctimas» que necesitan ser «salvadas». En tercer lugar, la crítica poscolonial resalta tres impactos del (re)trato hegemónico de las poblaciones locales como poblaciones sin agencia o como si esta fuera esencialmente benigna (Apthorpe, 2014: 359). Primero, se silencia que son ellas quienes fundamentalmente realizan la labor humanitaria en todas las emergencias (Donini, 2004: 17). Segundo, tras su tratamiento uniforme, se omite su heterogeneidad y los múltiples actores –mujeres y hombres– que la componen, con diferentes agendas e insertados en estructuras de poder (de género, clase, edad, origen étnico, religión, etc.) sobre las que impacta de forma desigual la acción humanitaria. Tercero, se construye su «vulnerabilidad» como una «cualidad inherente» y no como producto de causas concretas (históricas, sociales, políticas, económicas, culturales y de género), se silencia la necesidad del abordaje dichas causas y se favorece, a su vez, que se responda solo a la «emergencia» y, en concreto, cubriendo las necesidades básicas.
Algunos autores reconocen, sin embargo, que, en la última década, algunas voces humanitarias han impulsado otras políticas de la representación de las poblaciones locales, las cuales resaltan tímidamente su agencia y sus estrategias para afrontar la emergencia. No obstante, alertan de los riesgos de (re)construir su imagen como «inmadura» o no «capacitada» para realizar adecuadamente la acción humanitaria. Consideran que se corre, nuevamente, el riesgo de (re)producirlas como necesitadas de «ser salvarlas» (enfoque clásico) o «transformadas» (nuevo humanitarismo). Subrayan, en especial, los riesgos de reforzar la (re)presentación de que la acción humanitaria deben realizarla quienes, según el discurso hegemónico, tienen los conocimientos, profesionalidad y motivación suficiente para guiarse por los principios humanitarios, es decir, los «actores humanitarios» que, como venimos insistiendo, son (re)presentados mayormente como varones occidentales. Es necesario destacar los esfuerzos (todavía tibios) de algunas organizaciones humanitarias por reducir su eurocentrismo, diversificando su personal y descentralizando su toma de decisiones para dotar de más protagonismo a los actores locales no occidentales.
En lo referido a la tercera subjetividad (re)creada por el «humanitarismo», la de los «causantes del sufrimiento», los estudios poscoloniales también han aportado nuevas y sugerentes perspectivas. Su postulado básico, siguiendo a Edward Said (2016 [1978]), es que las «políticas de la identidad» del humanitarismo se asientan en la (re)producción de un imaginario que convierte a las élites del Sur Global en los causantes de las «emergencias humanitarias» (Ruiz-Giménez, 2013). Se reproducen así viejas «imágenes coloniales familiares» y «fantasías racializadas» que atribuyen, de forma reiterada, a esos «otros», la responsabilidad exclusiva de generar una violencia inexplicable y bárbara contra la población civil (Eriksson Baaz y Stern, 2009). De esta forma, según este enfoque, el humanitarismo hegemónico contribuye a la recreación occidental de la violencia de forma dicotómica, distinguiendo la cometida por esos «otros» (irracional) de la occidental (racional).
Ahora bien, parte de esta literatura reconoce que, en los últimos años, ha habido un aumento de voces humanitarias críticas con la política occidental que han denunciado, entre otras, la polítización y securitización de la acción humanitaria, en especial los crecientes ataques de las grandes potencias contra actores humanitarios y población civil. No obstante, los estudios críticos también alertan de que pocas ONG cuestionan el discurso occidental que (re)trata su propia violencia o bien como «errores» o «daños colaterales», o bien como una violencia racional y civilizada. Se acepta el relato de que dicha violencia es necesaria para que los justos guerreros protejan a la población civil «indefensa» frente a la violencia bárbara de los «otros». Con dicha aceptación, el «humanitarismo» reproduce, como señala Laura Shepherd (2008: 391), la distinción imaginaria entre un Occidente como zona de «paz» y un «Sur» como espacio de caos, anarquía y violencia.
De este modo, estos enfoques nos recuerdan que toda violencia es una construcción social «profundamente política, producto de determinadas relaciones entre las sociedades, las instituciones y los discursos y el resultado de decisiones específicas» y, por tanto, susceptible de cambio (Eriksson Baaz y Stern, 2009: 499). Por ello, abogan por otro «humanitarismo» que, en lugar de «naturalizar» la violencia en el Sur o aceptarla como «inevitable», haga hincapié en las potencialidades de poner en el centro de la agenda humanitaria las causas (endógenas y exógenas) de esa violencia. Se enfatiza, asimismo, la necesidad de introducir en la «contienda política» las múltiples formas de violencia que generan las estructuras globales (Ruiz-Giménez, 2012:30).
En este sentido, sería interesante profundizar en los efectos que podría tener la relevancia creciente de las potencias emergentes y otros estados no occidentales en el mundo humanitario. Así, por ejemplo, Turquía se convirtió en el año 2013 en el tercer mayor donante humanitario (Gilley, 2015: 38). Sin embargo, por ahora, se aprecia más bien cierta insistencia dentro de la academia occidental en el supuesto fracaso de esos «nuevos» donantes en «internalizar los principios del humanitarismo» (O´Hagan y Hirono, 2014: 410) o en cómo instrumentalizan la ayuda, destinándola a países o poblaciones «amigas» (Gordon y Donnini, 2016: 103). Su (re)trato como actores «interesados» y «faltos del adecuado conocimiento y profesionalismo» parece indicar que la «contienda identitaria» continúa. También apunta a la pervivencia del efecto del «espejo invertido», por el cual, parece sostenerse, con pocas evidencias, que hay otros donantes que sí realizan una acción desinteresada y regida por principios humanitarios.
Aportaciones desde los estudios feministas críticos
A pesar de compartir el cuestionamiento de las escuelas hegemónicas de las relaciones internacionales, los enfoques pospositivistas han permanecido bastante aislados del feminismo. Ello es debido, en parte, al hecho de que la inserción de este último en la disciplina de las relaciones internacionales ha sido muy limitada y ha suscitado mucha resistencia (Ruiz-Giménez, 2016: 336). Resulta, sin embargo, paradójico que gran parte de los estudios constructivistas, posestructuralistas y poscoloniales hayan sido, salvo excepciones, también ciegos al «género» y sordos a las aportaciones feministas que, como veremos, han realizado interesantes contribuciones al análisis de las políticas de la identidad del régimen internacional humanitario.
Estos estudios han prestado atención, por ejemplo, a la ceguera de género del sector humanitario desde sus orígenes y hasta hace pocos años, enfatizando sus silencios sobre los impactos diferenciados de los conflictos armados, las emergencias o la propia acción humanitaria en hombres y mujeres (Byrne y Baden, 1995; Enarson, 1998). Han mostrado, asimismo, cómo a medidos de los noventa y gracias al movimiento global feminista se conseguía introducir una mirada de género con el objetivo de potenciar la participación de las mujeres en el sector humanitario, de abordar sus «sufrimientos» específicos (en especial la violencia sexual), así como de incorporar un enfoque de género en el diseño, implementación y evaluación de sus actuaciones9. Aunque las autoras del feminismo constructivista celebran la consolidación de esa agenda de género, las voces más críticas resaltan, por el contrario, su tendencia a reducirla al fomento de la participación (limitada) de más mujeres, así como su «tecnocratización», que está reduciendo «su potencial transformador» (Barrow, 2010: 232).
Un segundo eje de la crítica feminista ha girado en torno a cuestiones como: ¿cuáles son las lógicas de género imperantes en el mundo humanitario? o ¿cómo afectan a las políticas de identidad?, entre otras. Todos los enfoques feministas coinciden en que perduran importantes resistencias en el mundo humanitario para incorporar la lucha contra las desigualdades de género (cultura machista, falta de voluntad política, defensa de que esas tareas caen fuera de la acción humanitaria, etc.). Sin embargo, los más críticos plantean un interrogante muy serio sobre qué discursos de género (y por qué) han copado el sector, alertando de que este está siendo funcional a las actuales estructuras globales profundamente ancladas en lógicas patriarcales. Veamos, a continuación, de forma sintética, algunas de sus críticas.
Peligros de «la narrativa de las mujeres en singular»
La primera crítica de los feminismos posestructuralista y poscolonial a las políticas de identidad también gira en torno a la reproducción por el humanitarismo hegemónico de una determinada identidad, en este caso de género, que contribuye al mantenimiento de las desigualdades de género en los escenarios humanitarios y en la política internacional. Se denuncia, en concreto, la (re)producción de una determinada identidad de género, la occidental, como si fuera universal, silenciando cómo, cuándo y por qué esa identidad (hombre/mujer) se ha creado, transformado y predomina hoy en la política internacional (Ruiz-Giménez, 2016: 348-349).
Un segundo riesgo que exploran los feminismos críticos es la (re)producción por el sector humanitario de una imagen estereotipada de las mujeres, homogenizándolas bajo la etiqueta de «población civil» junto a menores, ancianos, personas enfermas o con discapacidad. Se refuerza así, como venimos insistiendo, el tradicional retrato (patriarcal) de las mujeres como categoría aislada y homogénea y, en concreto, como un grupo «vulnerable», «indefenso», «necesitado de protección» (Cohn, 2013: 11). Y, de esta forma, se invisibilizan sus actividades múltiples en los escenarios humanitarios, debilitando su agencia e indirectamente censurando sus otras formas de participación como combatientes, constructoras de paz, actoras económicas o humanitarias (Barrow, 2010: 222-223). Estas denuncias han reforzado las voces que, dentro del sector, cuestionan el abordaje hegemónico y apuestan por otras formas de acción humanitaria que no privilegie el «aterrizaje» de un personal internacional (mayormente masculino). Se aboga, por el contrario, por fortalecer las estrategias de afrontamiento locales, en especial de las mujeres, que son, nos recuerdan, quienes, desde siempre y en todas las sociedades han tenido la responsabilidad histórica del cuidado y la sostenibilidad de la vida, en especial en situaciones de crisis. Sin embargo, sus voces y agendas siguen siendo mayormente silenciadas en el mundo humanitario, algo en lo que confluyen diversas causas: algunas internas (la supuesta urgencia del despliegue, la insistencia en que la acción humanitaria la deben realizar «profesionales», la exclusión de otros conocimientos médicos o «humanitarios» considerados no válidos, etc.); otras externas (entre otras, las ya mencionadas politización y securitización de la ayuda).
El tercer peligro que, para los feminismos críticos, presentan los contornos concretos del discurso humanitario hegemónico es su proceso de «cooptación» de la agenda de género para convertir a las mujeres en un grupo homogéneo, en «víctimas» por igual de la violencia de género (incluida la sexual) o afectadas todas por igual por la acción humanitaria. Se silencia, así, la necesidad de abordar la intersección de la identidad de género con otras categorías sociales como son nacionalidad, etnicidad, religión, clase, edad, estatus legal, heteronormatividad, etc. Son escasas las voces humanitarias que incorporan, por ejemplo, las aportaciones de los feminismos negros, poscoloniales, posmodernos o la teoría queer. Su silenciamiento contribuye dentro del sector humanitario a la reproducción de los diversos sistemas de opresión que, junto al de género, sufren las mujeres (y los hombres) en los espacios humanitarios.
Peligros de «la narrativa de las mujeres víctimas de violencia sexual»
Algunas autoras del feminismo poscolonial han hecho hincapié en los riesgos de la creciente relevancia discursiva de la narrativa sobre la violencia sexual contra las mujeres y niñas imperante en la política internacional. Aunque celebran los avances acaecidos dentro del sector humanitario respecto a su resistencia inicial a incorporar ese «sufrimiento» como un asunto humanitario, algunas autoras alertan del riesgo de «despolitización» de la violencia de género. Así, por ejemplo, Miriam Ticktin (2011) muestra su preocupación por el tratamiento «medicalizado» de la violencia sexual imperante que habría dado lugar, en su opinión, al «extraño efecto de borrar el género» (esto es, las relaciones de poder que producen e informan esa violencia), «dejando en su lugar cuerpos sufrientes, sin perpetradores ni causas», «cuerpos fuera del tiempo y del espacio, fuera de la historia y la política», «cuerpos sufrientes que requieren cuidado», pero no justicia (ibídem: 251). La misma autora explora la «jerarquía racial» que inadvertidamente subyace en muchas operaciones humanitarias formadas, en general, por médicos y logistas, en su mayoría varones occidentales. Cuestiona, por ejemplo, cómo se reproduce la vieja división sexual que reconstruye la identidad humanitaria (masculina) como «protectora» (ibídem: 254), como «justos guerreros» que arriesgan su vida para rescatar a las «bella almas cándidas» (Enloe, 2014), a esos «cuerpos sufrientes». Otras voces feministas advierten, a su vez, sobre la construcción de la violencia sexual como un producto novedoso y excepcional de las denominadas «nuevas guerras» y como «un arma de guerra» empleada por los «otros» (Erikson y Stern, 2009: 499). Muestran cómo, de esta forma, se desplaza fuera del humanitarismo el abordaje de otras formas de violencia de género que sufren las mujeres en su vida cotidiana, en sus hogares, lugares de trabajo, comunidades o en los desplazamientos (True, 2010). Igualmente se silencia la violencia sexual sufrida por hombres y niños (Carpenter, 2006: 31) y, en especial, por las personas que no responden al modelo heteronormativo imperante. Las autoras feministas nos recuerdan, sobre todo, cómo se silencia o infravalora la violencia sexual realizada por algunos «actores» humanitarios, siendo (re)tratada, cuando se visibiliza, como un fenómeno aislado, marginal y no cómo algo ligado a los patrones patriarcales y heterosexualizados imperantes también en el «humanitarismo». Dichos patrones explican que, a pesar de los protocolos y políticas de «tolerancia cero» adoptados, este tipo de violencia sea recurrente y casi siempre impune (Ruiz-Giménez, 2016: 353).
En definitiva, los estudios feministas denuncian cómo las narrativas imperantes en el «humanitarismo» corren el riesgo de fortalecer un nuevo esencialismo de género que, como señala Cynthia Cockburn (1998:13), «es una peligrosa fuerza política, designada para apuntalar diferencias y desigualdades y sostener relaciones de dominación». Estas narrativas contribuyen, en especial, a invisibilizar las otras formas de violencia y explotación que sufren mujeres (y hombres), en particular, las que producen las estructuras globales (y los actores hegemónicos) que quedan fuera del «radar» del humanitarismo en sus dos variantes, la minimalista y la maximalista.
Reflexiones finales
A lo largo de estas páginas se ha mostrado cómo los estudios críticos humanitarios pospositivistas proporcionan una forma diferente de abordar el análisis del humanitarismo, configurando una narrativa alternativa. Además de cuestionar las narrativas dominantes centradas en la mejora de la eficacia o efectividad de la acción humanitaria, esta otra narrativa pone de manifiesto la necesidad de introducir otras cuestiones en la agenda humanitaria. Los estudios críticos humanitarios abogan, por ejemplo, por incluir las controversias sobre la legitimidad del «humanitarismo» y, en especial, aquellas relacionadas con quiénes (y por qué) tienen el poder de conformar los significados de conceptos claves como «aliviar el sufrimiento» o «acción humanitaria». Hemos visto, asimismo, que otra de sus aportaciones fundamentales ha sido desvelar cómo el «humanitarismo» es escenario de una contienda discursiva en la que, a lo largo del tiempo, se han (re)producido tres subjetividades diferentes: los «actores humanitarios», las «poblaciones necesitadas de asistencia» y los «causantes del sufrimiento». En esta contienda identitaria viene prevaleciendo un tipo de «humanitarismo» que no solo ha sido acrítico con las actuales estructuras de poder global (capitalista, patriarcal, racista, neoliberal, etc.), sino que sigue, como en sus orígenes decimonónicos, contribuyendo activamente a su mantenimiento y (re)producción.
En definitiva, las aportaciones de los estudios críticos humanitarios pospositivistas nos alertan de que las políticas de identidad construyen al sector humanitario pero también constriñen su acción. Asimismo, nos muestran los riesgos de silenciar cómo los poderosos (especialmente los países occidentales) disponen de más recursos (políticos, económicos y simbólicos) para marcar los significados antes mencionados, así como de responder a las preguntas formuladas en la introducción: ¿quiénes son los actores humanitarios?, ¿qué hacen?, ¿qué impacto tiene su acción?, ¿quiénes y por qué sufren y deben ser asistidos?, ¿qué sufrimientos existen y cuales son invisibles?, etc. Nos recuerdan, finalmente, que el humanitarismo puede ser reorientado hacia proyectos más emancipadores, aquellos que realmente incidan sobre las desigualdades de clase, edad, color de piel, nacionalidad, estatus legal y de género que existen en el sector humanitario y en la política internacional.
Referencias bibliográficas
Aaltola, Mika. Western Spectacle of Governance and the Emergence of Humanitarian World Politics. Basingstoke: Palgrave Macmillian, 2009.
Anderson, Mary. Do No Harm: How aid can support peace-or war. Londres: Lynne Rienner Publishers, 1999.
Agamben, Giorgo. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Stanford: SUP, 1995.
Apthorpe, Raymond. «Postcards from Aidland». Comunicación presentada en el Instituto de Estudios del Desarrollo. Brighton, 10 de junio de 2005.
Apthorpe, Raymond. «Antropology and humanitarism across borders: a growing field of study». Journal of the Royal Anthoropological Institute, n.º 20 (2014), p. 357-361.
Autesserre, Séverine. Peaceland. Conflict Resolution and the everyday politics of international intervention. Nueva York: Cambridge University Press, 2014
Ban Ki Moon. «One Humanity: Shared Responsibility - Report of the Secretary-General for the World Humanitarian Summit (A/70/709)». Nationes Unidas, 31 de enero de 2016 (en línea) https://reliefweb.int/report/world/one-humanity-shared-responsibility-report-secretary-general-world-humanitarian-summit
Barnett, Michael. Empire of Humanity. A history of Humanitarianism. Nueva York: Cornell University Press, 2011.
Barnett, Michael. The International Humanitarian Order. Oxford: Routledge, 2010.
Barnett, Michael. «What is the Future of Humanitarianism». Global Governance, vol. 9, n.º 3 (2003), p. 401-416.
Barnett, Michael y Duvall, Raymond. Power in Global Governance. Cambridge: CUP, 2005.
Barnett, Michael y Weiss, Thomas. «Humanitarianism. A Brief History of the Present», Humanitarianism in question». En: Barnett, Michael y Weiss, Thomas (eds.). Politics, Power, Ethics. Ithaca: CUP, 2008, p. 1-48.
Barrow, Amy. «UN Security Council Resolutions 1325 y 1820: Constructing gender n armed conflict and international humanitarian law». International Review of the Red Cross, vol. 97, n.º 877 (2010), p. 221-234.
Benavides, Lourdes. «El régimen internacional del “nuevo humanitarismo». Relaciones Internacionales, n.º 12 (2009), p. 107-124.
Bornstein, Erica y Redfield, Peter. Forces of Compassion: Humanitarism Between Ethics and Politics. Santa Fe: School for Advanced Research, 2011.
Buraschi, Daniel y Aguilar, Mª José. «Indiferencia, fronteras morales y estrategias de Resistencia». Documentación Social, n.º 180 (2016), p. 127-147.
Byrne, Bridget y Baden, Sally. Gender, Emergencies and Humanitarian Assistance [Bridge development-gender Report n.º 33]. Brighton: Institute of Development Studies, 1995.
Campbell, David. «Why Fight: Humanitarianism Principles and Post-structuralism». Millennium: Journal of International Studies, vol. 27, n.º 3 (1998), p. 497-521.
Campbell, David. «Poststructuralism». En : Dunne, Tim; Kurki, Milja y Smith, Steve (eds.). International Relations Theories. Discipline and Diversity. Oxford: OUP, 2007, p. 213-237.
Carpenter, Charli. «Gender, Norms and humanitarian Evacuation». International Organization, vol. 57, n.º 4 (2006), p. 661-694.
Chandler, David. «The road to military humanitarianism: How the Human Rights NGOS shaped the new humanitarian agenda». Human Rights Quarterly, vol. 23, n.º 3 (2001), p. 678-700.
Cockburn Cynthia. The space between us: Negotiating gender and national identities in Conflict. Londres: Zed Books, 1998.
Cohn, Carol. Women and War. Cambridge: Polity Press, 2013.
Cox, Robert. «Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory». Millenium: Journal of International Studies, vol. 10, nº 2 (1981), p. 126-155.
De Castellarnau Monica y Stoianova, Velina. «Emergency gap: Humanitarian action critically wounded». MSF - Emergency Gap Series n.º 1 , 2016.
Donini, Antonio, «Principles, Politics and Pragmatism in the International Response to the Afghan» en Donini, Antonio; Niland, Norah y Wermester, Karin (eds.). Nation-building unraveled? Aid, Peace and Justice in Afghanistan. Bloomfield: Kumarian 2004, p. 117-141.
Donini, Antonio; Fast, Larissa; Hansen, Greg; Harris, Simon; Minear, Larry; Mowjee, Tasneem y Wilder , Andrew. Humanitarian Agenda 2015: Final Report. The State of the Humanitarian Enterprise. Meldford: Feinstein International Center, 2015.
Duffield, Mark, «Getting savages to the fight barbarians: development, security and the colonial present». Conflict, Security & Development, vol. 5, n.º 2 (2005), p.141-159.
Duffield, Mark. «The liberal way of development and the development-security impasse: exploring the global life-chance divide». Security Dialogue, vol. 41, n.º 1 (2010), p. 53-76.
Enarson, Elaine. «Though Women´s Eyes: A gendered Research Agenda for Disaster Social Science». Disasters, vol. 22, n.º 2 (1998), p. 157-173.
Enloe, Bananas. Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics. Berkeley: University of California Press, 2014.
Edkins, Jenny. Whose Hunger: Concept of Famine, Practices of Aid. Minnesota: MUP, 2008.
Eriksson Baaz, Maria y Stern, Maria. «Why Do Soldiers rape? Masculinity, Violence and Sexuality in the armed forces in the Congo (DRC)». International Studies Quarterly, vol. 53, n.º 2 (2009), p. 495-518.
Escola de Cultura de Pau. Alerta 2016! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz. Barcelona: Icaria, 2016.
Fassin, Didier y Pandolfi, Mariella. Contemporary States of Emergency: The politics of Military and Humanitarian intervention. Nueva York: Zone Books, 2013.
Gilley, Bruce. «Turkey, Middle Powers and the New Humanitarianism». Perceptions, vol. 20, n.º 1 (2015), p. 37-58.
Gordon, Stuart y Donini, Antonio. «Romancing principles and human rights: Are Humanitarian principles salvageable?». International Review of the Red Cross, vol. 97, n.º 897-898 (2016), p. 77-109.
McIntosh, Peggy. «White Privilege: Unpacking the invisible Knapsack». En: Rothenberg, Paula (ed.). White Privilege: Essential Readings on the Other Side of Racism. Nueva York: Worth Publishers, 2005, p. 109-113.
Núñez, Jesús. «Informe IEACH-MSF: La acción humanitaria en 2015-2016: un modelo en crisis». Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, (20 de diciembre de 2016) (en línea) https://iecah.org/index.php/informes/3146-informe-iecah-msf-la-accion-humanitaria-en-2015-2016-un-modelo-en-crisis
Nussbaun, Camille. «Cumbre Humanitaria Mundial: ¿y ahora qué?». Política Exterior, (27 de mayo de 2016) (en línea) [Fecha de consulta: 22.07.2017] http://www.politicaexterior.com/actualidad/cumbre-humanitaria-mundial-y-ahora-que/
O´Hagan, Jacinta. «With the best will in the world…?: Humanitarianism, non-state actors and the pursuit of “purposes beyond ourselves”». International Politics, vol. 50, n.º 1 (2013), p. 118-137.
O´Hagan, Jacinta y Hirono, Miwa. «Fragmentation of the International Humanitarian Order? Understanding “cultures of Humanitarianism” in East Asia». Ethics & International Affairs, vol. 28, n.º 4 (2014), p. 409-424.
Pérez de Armiño, Karlos. «Seguridad Humana y Estudios Críticos de seguridad: de la cooptación a la emancipación». En: Pérez de Armiño, Karlos & Mendia, Irantzu (eds.). Seguridad Humana. Aportes críticos al debate teórico y político. Madrid: Tecnos, 2013, p.23-53.
Pérez de Armiño, Karlos y Zirion, Iker. «La acción humanitaria como instrumento para la construcción de la paz. Herramientas, potencialidades y críticas». Cuadernos de trabajo Hegoa, nº 51, 2010.
Rancière, Jacques. El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial. 2010.
Rostis, Adam y Mill, Albert. Organizing Disaster: The Construction of Humanitarianism. Reino Unido: Emerald Group Publishing, 2015.
Reid–Henry, Simon. «Humanitarism as liberal diagnostic: humanitarian reason and the political rationalities of the liberal will-to-care».Transactions of the Institute of British Geographers, vol. 39, n.º 3 (2014), p. 418–431
Repo, Jemina y Yrjölä, Riina. «The Gender Politics of Celebrity Humanitarianism in Africa». International Feminist Journal of Politics, vol. 13, n.º 1 (2011), p. 44-62.
Ruiz-Giménez, Itziar. «Mujeres, Paz y seguridad: Controversias feministas en torno a la paz liberal». En: García Segura, Caterina. La tensión cosmopolita. Avances y límites en la institucionalización del cosmopolitismo. Madrid: Tecnos, 2016, p. 322-369.
Ruiz-Giménez, Itziar (ed.). El Sueño Liberal en África subsahariana. Madrid: Libros de la Catarata, 2013.
Ruiz-Giménez, Itziar (ed.). Más allá de la barbarie y la codicia. Barcelona: Bellaterra, 2012.
Said, Edward. Orientalismo. Barcelona: De Bolsillo, 2016 [1978].
Serrano, Maria, «Heroes, víctimas o criminales?: la evolución de las narrativas y de las políticas hacia los refugiados africanos?». En: Ruiz-Giménez, Itziar (ed.). Más allá de la barbarie y la codicia. Barcelona: Bellaterra, 2012, p. 71-100.
Shepherd, Laura. «Power and Authority in the production of United Nations Security Council». International Studies Quarterly, vol. 52, n.º 2 (2008), p.386-404.
Skinner, Rob y Lester, Alan. «Humanitarianism and Empire: New Research Agendas». The Journal of Imperial and Commonwealth History, vol. 40, n.º 5 (2012), p. 729-747.
Sogge, David. Compasión y cálculo. Un análisis crítico de la cooperación. Barcelona: Icaria, 1998.
Sparks, Dan. «Tendencias en la financiación de la acción humanitaria internacional». En: VV.AA. La acción humanitaria en 2015-2016: un modelo en crisis. IEACH y MSF, 2016, p. 31-53.
Terry, Fiona. Condemned to Repeat, the paradox of Humanitarian action. Cornell: CUP, 2002.
Ticktin, Miriam. «The Gendered Human of Humanitariams: Medicalising and Politicising Sexual Violence». Gender & History, vol. 23, n.º 2 (2011), p. 250-265.
True, Jacqui. «The political economy of violence against women: a feminist international relations perspective». Australian Feminist Law Journal, vol. 32, n.º 1 (2010), p. 39-59.
Yamashita, Hikaru. «New Humanitarianism and Changing logics of the Political in International Relations». Millenium: Journal of International Studies, vol. 43, n.º 2, 2015, p. 411-428.
Walker, RBJ. After the Globe, Before the World. Londres: Routledge, 2009.
Williamson, Jamie. «Utilizar la ayuda para ganar mentes y corazones: ¿un coste perjudicial?». International Review of the Red Cross, n.º 884 (2011), p. 1-30.
Notas:
1- Sobre estas preguntas, véase: https://consultations.worldhumanitariansummit.org [Fecha de consulta: 22.07.2017].
2- Frente a los 30 millones de personas asistidas en 2007.
3- En el año 2015, la ayuda humanitaria internacional proporcionada por los gobiernos fue de 21.800 millones frente a los 10.800 millones aportados por dichos gobiernos en el año 2006. Por su parte, la financiación privada ese año alcanzó los 6.200 millones de dólares, suponiendo el 22% del total. (Sparks, 2016:42)
4- Las contribuciones de estos países ascendieron a 2.400 millones de dólares en 2015, lo que representa un incremento del 500% desde 2011 y el 11% de la ayuda internacional (Sparks, 2016: 42).
5- Los cinco primeros donantes son Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido, Japón y Arabia Saudí.
6- El informe Alerta 2016! (citado en Nuñez 2016:11) menciona 35 nuevos focos activos de violencia y otros 83 escenarios de tensión.
7- Esas seis grandes organizaciones occidentales son CARE, Catholic Relief Services, MSF, Oxfam Internacional, Save the Children y World Vision.
8- Denominada así por retomar los planteamientos de Henri Dunant considerado uno de los fundadadores del «humanitarismo clásico».
9- Para consultar algunos de los principales documentos que buscan incluir la perspectiva de género en la acción humanitaria, véase: http://nacionesunidas.org.co/herramientasdegenero/accion-humanitaria [Fecha de consulta: 13.04.2017].
Palabras clave: humanitarismo, asistencia humanitaria, constructivismo social, feminismo, posestructuralismo, poscolonialismo, antropología de la ayuda, escuelas pospositivistas
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 117. pp. 173-196
Cuatrimestral (abril 2017)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2017.117.3.173
Fecha de recepción: 24.04.2017 ; Fecha de aceptación: 25.08.2017