Poner el foco en los hombres para eliminar la violencia contra las mujeres
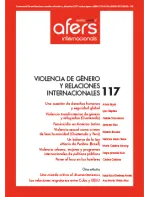
Cristina Oddone, socióloga, Violence against Women Division, Consejo de Europa (Estrasburgo). cristina.oddone@gmail.com
La evolución de la definición de la «violencia contra las mujeres» en el marco legal internacional de los derechos humanos ha ido prestando progresivamente atención a la discriminación de género contra la mujer fruto de las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres. En este contexto, recientemente se ha puesto cada vez más el foco sobre la responsabilidad de los hombres. Este artículo intenta reconstruir el proceso del reconocimiento del papel activo de los hombres como perpetradores de la violencia contra las mujeres y el papel de la violencia en la construcción social de las masculinidades. Los estudios sobre masculinidades profeministas, las experiencias prácticas con hombres a fin de prevenir la violencia contra las mujeres, junto con una investigación cualitativa sobre los perpetradores, muestran la posibilidad de un cambio social, aunque también destacan la necesidad de una transformación estructural radical en la construcción cultural de los géneros para prevenir esta grave violación de los derechos humanos de las mujeres.
La violencia contra las mujeres en el marco legal internacional de los derechos humanos
Desde que la violencia contra las mujeres en el ámbito de las relaciones de pareja empezó a ganar visibilidad, este fenómeno ha sido definido de diferentes maneras, con algunos matices que varían en función del idioma, la cultura y las políticas de cada país. A partir del término «violencia familiar» –que es neutral en cuanto a género (gender-neutral)– se empezó a hablar, sucesivamente, de «violencia contra las mujeres» y de «violencia de género», hasta llegar a las expresiones «violencia masculina» o «violencia machista», términos más habituales en España que en otros países europeos1 La evolución lingüística de la expresión se corresponde con las transformaciones conceptuales que ha experimentado el fenómeno: progresivamente, se ha ido buscando un término capaz de plasmar las desigualdades en las relaciones de poder dentro de la estructura social, ya que se trata de una forma de violencia perpetrada mayoritariamente por los hombres en contra de las mujeres.
La cuestión de la violencia contra las mujeres llegó tarde en la agenda de los movimientos internacionales de lucha para los derechos de las mujeres, ya que se distanciaba de los temas clásicos del feminismo como el sufragio, la igualdad y la discriminación. Fue a través de las campañas transnacionales impulsadas por el movimiento feminista como este tema emergió a nivel global como un terreno de batalla decisivo. Desde los años setenta del siglo pasado, el movimiento global de mujeres ha luchado para que este tipo de violencia fuera entendida como una grave violación de los derechos humanos de las mujeres y como violencia «de género». En los años ochenta, la cuestión logró entrar en la agenda de Naciones Unidas; y en los noventa, llegó a ser una de las principales preocupaciones en el ámbito de los derechos humanos a nivel internacional (Keck y Sikkink, 1998). Junto con los movimientos feministas, varias convenciones y resoluciones de organismos internacionales para los derechos humanos han contribuido a un cambio cultural en la definición de la «violencia contra las mujeres».
La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), adoptada en 1979, definió por primera vez las formas de discriminación que afectan a las mujeres, aunque sin llegar a mencionar aún la violencia de manera explícita. Este vacío fue subsanado por el Comité de la CEDAW que, a partir de los años ochenta, empezó a elaborar una recomendación específica sobre el tema: la Recomendación General n.º 19, de 1992, en la que, por primera vez, se nombró explícitamente la violencia contra las mujeres y se definió como «violencia de género» (gender-based violence), es decir, una violencia que encuentra su origen en las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres2. La misma conceptualización de la categoría de «violencia contra las mujeres» representa un importante resultado; antes de eso, existían distintas luchas y campañas sobre prácticas específicas: en Europa y Estados Unidos contra la violación y la violencia doméstica; en África sobre mutilaciones genitales femeninas; en Europa y Asia contra la esclavitud sexual; en América Latina sobre tortura y violación de las presas políticas. La definición de «violencia contra las mujeres» logró finalmente constituir un marco único y reconocer todas estas prácticas como expresión de un mismo fenómeno general (Keck y Sikkink, 1998). El año siguiente, en 1993, la Recomendación General n.º 19 fue recogida por Naciones Unidas en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, en la que se reconoció la responsabilidad del Estado a la hora de prevenir y criminalizar la violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito público como a en el privado. El énfasis en la dimensión privada es fundamental, ya que las mujeres, por cuestiones de género, están mayormente expuestas a la violencia en este contexto. Según se expresa en el preámbulo, la violencia contra la mujer constituye «un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz (…) una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (…) [y] un impedimento para que las mujeres gocen de dichos derechos y libertades». En ese mismo año, la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (también conocida como la Convención de Belém do Pará). Después de una larga serie de reuniones de Naciones Unidas –México (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985), Viena (1993), El Cairo (1994)– la violencia contra las mujeres fue el principal punto de atención del documento final en el encuentro de Beijing (1995). La definición de este tipo de violencia fue incluida en la conclusiva Declaración y Plataforma de Acción de Beijing: «La violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer y la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo».
Algunos casos llevados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) han sentado jurisprudencia en materia de violencia contra la mujer, entre ellos el caso Opuz contra Turquía (2009), que ha sido fundamental para reconocer esa violencia como una forma de discriminación de género bajo la responsabilidad del Estado, según el principio de la «diligencia debida». Otros casos como el de Valiuliene contra Lituania (2013) y el de M. y M. contra Croacia (2015) permitieron analizar, respectivamente, las formas de la violencia psicológica y cómo la violencia afecta a la integridad y los derechos de una menor (De Vido, 2016). A partir de la jurisprudencia del TEDH en materia de violencia, el Convenio de Estambul3, adoptado en 2011 y que entró en vigor en 2014, ha sido capaz de codificar las definiciones de violencia recogidas en las anteriores convenciones y resoluciones internacionales. Así, en dicho convenio, la violencia contra las mujeres incluye «todos los actos de violencia basados en el género», donde el término «género» hace referencia a «los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres» (art. 3). El convenio del Consejo de Europa aborda este tipo de violencia como una violencia dirigida contra una mujer «porque es una mujer». El énfasis en la dimensión cultural, social y política de la construcción de los roles de género ayuda a comprender cómo estos elementos contribuyen a establecer las condiciones para que se produzca la violencia de los hombres contra las mujeres. A diferencia de las anteriores, esta definición de violencia contra las mujeres refleja la comprensión de la violencia como producto de la opresión patriarcal y como un obstáculo a la igualdad de género (Chouldry, 2016).
En 2006 la Secretaría General de las Naciones Unidas invitó a involucrar a los hombres en la lucha contra la violencia contra las mujeres y a abordar la dimensión cultural que determina este fenómeno4. En 2011 el Parlamento Europeo, a través de una resolución sobre las prioridades y la definición de un nuevo marco político europeo en materia de violencia contra las mujeres, reiteró la necesidad de trabajar con los agresores con el objetivo de responsabilizarlos de sus comportamientos (Resolución del Parlamento Europeo 2010/2209 INI). También desde 2011, el Convenio de Estambul invita a implementar programas preventivos de intervención y tratamiento para que los hombres autores de violencia «adopten un comportamiento no violento en las relaciones interpersonales, para prevenir nuevas violencias y cambiar los esquemas de comportamientos violentos» (Convenio de Estambul, art. 16).
La violencia contra las mujeres: un problema de hombres
La violencia contra las mujeres está difundida en todos los países y a través de todas las clases sociales (García Moreno et al., 2005; FRA, 2014). En la práctica se concreta de muchas formas: en los ataques a su autoestima, en las limitaciones en sus relaciones con amigos y familiares, en el control de sus actividades, en golpes, empujones y agresiones físicas de varios tipos, hasta llegar al homicidio. Con respeto a la violencia en relaciones de pareja, las violencias verbal, psicológica, física, económica y sexual se entrelazan y sobreponen continuamente, con el objetivo, por parte de los maltratadores, de ejercer poder y control sobre la otra persona. A lo largo de los últimos 50 años varias prácticas de intervención y medidas legislativas han trabajado sobre los autores de la violencia: por un lado, evidenciando el continuum de la violencia5, criminalizando los actos puntuales y enjuiciando a los autores de la violencia; por el otro, induciendo a los hombres a cambiar, a poner fin a su comportamiento violento y a construir su identidad de otra manera6.
Varios estudios enfatizan la relación histórica, social y cultural entre violencia y masculinidad (Mead, 2009 [1935]; Ehrenreich, 1997; Girard, 1980 [1972]; Gilmore, 1990; Connell, 1996 [1995], 2011 [2002] y 2013; Kimmel, 1993, 2011 y 2013; Ciccone, 2009; Bellassai, 2011). La masculinidad violenta se produce a nivel de discurso, se incorpora en los gestos y las actitudes, y se «performa» sin interrupción (Borghi, 2012; Butler, 2013 [1990]). Ser capaz de ejercer violencia es para los hombres un «recurso social» (Connell, 2011 [2002]: 37) y un «elemento virilizante» en el proceso de construcción de la identidad de género masculina (Bellassai, 2011: 54). En mayor medida que las mujeres, los hombres están preparados a considerar que la violencia forme parte de su vida: la conocen desde la infancia –no solo como autores sino también como víctimas u objetos de agresiones–, están acostumbrados a utilizar la violencia en sus interacciones cotidianas y, al contrario que el género femenino, a no ser sancionados por estos comportamientos. La violencia de los hombres es considerada un hecho «natural», hasta el punto de que, en muchos casos, cuando se describen agresiones cometidas por hombres, el elemento de género desaparece (Kimmel, 2011).
En este artículo se intentará pensar en la violencia contra las mujeres como «un problema de hombres»: aunque muchos hombres rechacen el uso de la violencia, aunque para muchos de ellos la violencia no sea nunca la primera opción, el género masculino parece haberse construido históricamente a través de una estrecha relación con el dominio, la imposición y el uso de la fuerza. Cuando los hombres cometen acciones violentas, en la mayoría de casos estas acciones pueden enmarcarse en ideologías o prácticas de género comunes, alimentadas en las interacciones cotidianas y consideradas modelos hegemónicos en nuestra sociedad (Connell, 2013). De manera progresiva, la normativa internacional ha hecho hincapié en la importancia de responsabilizar a los hombres e invitarlos a reconocer sus comportamientos violentos, animando a los estados a intervenir en esa dirección. Desde los estudios sobre masculinidad, pasando por la experiencia de los servicios para el tratamiento de los hombres autores de violencia de género, hasta llegar a la experiencia directa de los maltratadores, la compleja relación entre masculinidad y violencia se presenta como uno de los núcleos fundamentales a tratar para desarrollar políticas de prevención que vean a los hombres como protagonistas, para garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia.
De las víctimas a los autores: aportes conceptuales de los estudios sobre masculinidad(es)
En el Reino Unido y Estados Unidos el battered women movement o movimiento de mujeres maltratadas –así autodefinido en los años setenta del siglo pasado– contribuyó a poner el tema de la violencia física y sexual contra las mujeres en la agenda social y política del país. Según los investigadores Dobash y Dobash (1992), con el apoyo de los medios de comunicación, este movimiento logró llamar la atención sobre el tema del abuso físico y sexual contra las mujeres y las niñas. La recopilación de historias de violencia común sufrida por las mujeres en el ámbito privado sirvió para entender mejor las dimensiones del fenómeno. En 1972, se abrió la primera casa-refugio (shelter) para mujeres maltratadas en el Reino Unido y, en los años siguientes, surgieron experiencias similares en el resto de Europa, así como en Estados Unidos, Canadá y Australia. En marzo de 1976, el primer encuentro del Tribunal Internacional sobre Crímenes contra las Mujeres reunió en Bruselas a alrededor de 2.000 mujeres de más de 40 países para hablar de violencia familiar, violación, prostitución, mutilación genital femenina, homicidios de mujeres y persecución de lesbianas. De ahí surgió la Red Feminista Internacional (IFN, por sus siglas en inglés), que incluye a mujeres del Norte y del Sur del planeta. Las acciones llevadas a cabo por estos movimientos surgían del reconocimiento de una estructura patriarcal considerada el origen de la opresión femenina –en la familia, en el Estado, en el sistema económico–. Ese mismo sistema establecía una rígida separación entre la esfera pública y la privada, y naturalizaba el hecho de que el Estado no interviniese en asuntos personales como el maltrato de mujeres en el ámbito doméstico y la violencia de los hombres en las relaciones de pareja (intimate partner violence)7. A nivel global, el activismo internacional sobre derechos humanos jugó un importante papel a la hora de iniciar redes y visibilizar campañas en defensa de los derechos de las mujeres8. Estas redes han abierto canales para visiones diferentes e información alternativa, llegando a demostrar con el tiempo su poder de defensa e influencia a nivel político. Las conferencias internacionales organizadas por Naciones Unidas legitimaron estos temas y permitieron el desarrollo de otras importantes organizaciones, incluso fuera de Europa y de Estados Unidos9.
El desarrollo de la solidaridad entre mujeres y los avances en la conceptualización del tema de la violencia en términos de desigualdades estructurales en las relaciones de poder, en la pareja, en la familia y a diferentes niveles de la sociedad, han servido también para cuestionar (e investigar) progresivamente la figura del autor, es decir del hombre: tradicionalmente construido como sujeto, neutro, invisible, objetivo, «no problemático» (Kimmel, 2011). La transformación radical de las relaciones entre los sexos y el impulso intelectual y crítico del feminismo dieron lugar a principios de los años ochenta al surgimiento de una «cuestión masculina», orientada a plantear una reflexión sobre la masculinidad como producto de una construcción social, igual que lo femenino. En esos años, en Estados Unidos, surgieron los primeros grupos de autoconcienciación entre hombres, activos en las luchas contra el sistema patriarcal, paralelamente a los grupos de mujeres. En el centro de su cuestionamiento se situaba un análisis de los roles de género masculinos, socialmente «impuestos» a los hombres y en el origen de la opresión de los chicos desde los primeros años de vida (Balswick y Peek, 1971; Farrell, 1974; Pleck-Sawyer, 1974; Nichols, 1975; Harrison, 1978). El movimiento de liberación gay (1969) también supo involucrar a muchos hombres para el enfrentamiento de la misoginia heterosexista y de la cultura homofóbica.
Gracias a las experiencias de autoconciencia se formaron algunos de los primeros autores representativos de los estudios sobre masculinidad, o estudios del hombre (men’s studies), cuyos mayores representantes son Michael Kimmel y Robert/Raewyn Connell. Estos autores, estimulados por el feminismo, empezaron a cuestionar la construcción de la identidad masculina de manera crítica. Según Kimmel (2011), el género es un aparato de clasificación que separa a las personas, guiándolas hacia formas de socialización diferentes, y termina siendo la expresión de un sistema de desigualdades, en primer lugar entre hombres y mujeres. Connell (2011 [2002]), por su parte, define el género como una praxis social constantemente referida a los cuerpos y a lo que los cuerpos hacen: una categoría multidimensional, capaz de actuar de manera simultánea en todos los aspectos de la vida social, así como en el trabajo, la identidad, el poder o la sexualidad. Si en principio el concepto de género era entendido como algo que interesaba solo a las mujeres, el aporte de los men’s studies visibiliza al sujeto-hombre-autor y su rol en las relaciones de poder y dominación: el poder de los hombres sobre las mujeres y el poder de los hombres sobre otros hombres. La relación entre masculinidad y violencia es uno de los temas recurrentes, ya que la violencia está considerada como uno de los principales elementos para (de)mostrar la propia masculinidad de los hombres de manera eficaz. Las agresiones físicas por parte de los hombres son esperadas o admiradas dentro de la comunidad homosocial, sobre todo entre hombres jóvenes. En particular, la violencia es un elemento clave que surge en etapas críticas de sus vidas –en la transición entre la adolescencia y la vida adulta, en el momento en que se convierten en padres, o cuando pasan de la actividad profesional a la jubilación– y es una de las prácticas utilizadas por individuos y grupos para lograr respeto, visibilidad y ventajas materiales. La violencia a menudo se da en el proceso de construcción de la masculinidad o de su reafirmación frente a una crisis, biográfica o estructural (Messerschmidt, 1993 y 1999; Connell y Messerschmidt, 2005).
En particular, la violencia contra las mujeres representa una de las principales «estrategias de masculinidad»: «un medio activo para construir la masculinidad, en un contexto en que los mensajes culturales sobre masculinidad enfatizan autoridad y poder, pero al mismo tiempo un contexto en el que el orden de género está totalmente alterado» (Connell, 2013: 15). En este sentido, la violencia puede considerarse como un índice de la presencia de una jerarquía inestable y de unas «tendencias a la crisis» en el actual ordenamiento de los géneros. En respuesta a las transformaciones globales10, las masculinidades buscan nuevas reconfiguraciones a través de elementos de resistencia (reacciones destinadas a restablecer un orden «tradicional») o de innovación (aceptación del cambio y adaptación a las nuevas configuraciones), modificando de manera relevante las relaciones entre los géneros.
Experiencias de trabajo con hombres para abordar la violencia contra las mujeres
Desde el punto de vista de la práctica y del saber que deriva de ella, las experiencias de trabajo con hombres como estrategia para prevenir la violencia contra las mujeres han desempeñado un papel fundamental a la hora de reconocer la violencia masculina y encuadrarla como un problema urgente y complejo que merece la atención de los propios hombres. El desplazamiento del enfoque de las víctimas a los autores como estrategia para el abordaje (y la prevención) de la violencia se dio de manera lenta y progresiva a partir de los años setenta; empezó en Estados Unidos y en Europa y llegó a difundirse en otras áreas del mundo, incluyendo países de Asia, África y América Latina. Con el tiempo se ha reconocido la necesidad de desarrollar estrategias de intervención que tomen en cuenta la pobreza, las condiciones de trabajo, la marginalización económica y social, y cómo estas condiciones afectan y tal vez determinan las prácticas violentas de los hombres y una mayor vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia (Barker et al., 2011; Krishnan et al., 2010). Estas experiencias incluyen programas dirigidos expresamente a hombres autores de violencia contra las mujeres, de corte terapéutico, surgidos en centros de escucha y/o asociaciones locales, así como proyectos de prevención y campañas públicas dirigidos a los hombres en general, en algunos casos respaldados por grandes organizaciones internacionales11. El objetivo general es promover un cambio en las actitudes masculinas hacia la violencia contra la mujer, así como mayores niveles de discusión entre hombres sobre estos temas.
Con respecto a los programas para hombres maltratadores, destaca el programa Emerge. Fundado en Boston en 1977, este fue el primer programa educativo contra el abuso (abusive education program) en Estados Unidos, cuyo objetivo era poner fin a los comportamientos agresivos de los autores de la violencia. Los integrantes del grupo de Emerge sostenían la necesidad de un modelo de tratamiento de los hombres que fuera profeminista, y que enfatizara las dimensiones de poder y control que caracterizan la violencia masculina contra la mujeres. En esos mismos años, a partir de 1980, en Duluth, Minnesota, se desarrolló un complejo modelo de intervención para los hombres maltratadores, basado en un acercamiento psicoeducativo (Bozzoli et al., 2013; Merelli, 2014; Rakil et al., 2009). El «modelo Duluth» fue uno de los primeros programas para el tratamiento de hombres autores de violencia, y se basaba en el Proyecto de Intervención sobre el Maltrato Doméstico (DAIP, Domestic Abuse Intervention Project), resultado de entrevistas realizadas a las supervivientes y a los agresores en el ámbito de la violencia doméstica. La «rueda de poder y control» permitió reconocer el ciclo de la violencia, originado por unas conductas puntuales y repetidas –el «abuso», la «tensión», la «luna de miel»– a través de las cuales el perpetrador logra establecer su poder y mantener el control sobre su pareja. Otro instrumento producido por el modelo Duluth fue el inventario del maltrato psicológico (PMWI, Psychological Maltreatment of Women Inventory), una escala de 58 acciones puntuales destinada a identificar los comportamientos «violentos» dentro de los comportamientos considerados «normales»12.
En Europa, el primer centro de tratamiento a hombres maltratadores fue el Alternative To Violence (ATV), fundado por D.G. Dutton en Oslo (Noruega), en 1987 (Creazzo, 2008; Rakil et al., 2009). El programa de este centro utilizaba otro tipo de enfoque en el tratamiento, la denominada «terapia de comportamiento dialéctico» (dialectical Behavioural Therapy) de Marsha Linehan, que permite tratar también a los sujetos con trastorno límite de la personalidad (borderline) u otros trastornos de personalidad. El enfoque psicoeducativo también estaba incluido en el proceso, ya que permitía a los hombres desarrollar un conocimiento de sí mismos, una mirada interior, sobre su propia vulnerabilidad y sus temores de abandono; más concretamente, les ofrecía herramientas para aprender a poner fin a las acusaciones continuas a sus parejas (Merzagora-Betsos, 2009). A partir de ese momento empiezan a surgir en Europa varios programas para hombres autores de violencia, aunque en muchos casos los centros que los han aplicado han funcionado de forma aislada y su desarrollo ha sido lento y diversificado según el país. Únicamente después del año 2000, en el marco de la Recomendación Rec(2002)5 del Consejo de Europa sobre la protección de las mujeres contra la violencia, se celebró una serie de seminarios en Estrasburgo con un enfoque específico sobre las intervenciones dirigidas a los hombres maltratadores13. En particular, el seminario «Therapeutic treatment of men perpetrators of domestic violence within the family» (Tratamiento terapéutico para hombres perpetradores de violencia doméstica en el seno familiar), celebrado en 2004, tuvo el objetivo de articular los esfuerzos entre países y de crear una red a nivel europeo. En esa ocasión, expertos de nueve países14 se pusieron de acuerdo en la necesidad de realizar un trabajo coordinado en el ámbito del tratamiento enfocado a los hombres que ejercen la violencia, para mejorar la calidad de los servicios y aumentar los resultados. En algunos países europeos, los programas para maltratadores habían existido durante más de 15 años15, mientras que en el resto de Europa habían empezado después del año 2000, y estaban presentes solo en 17 de los estados miembros de la UE. A partir de 2006, el tema logró conseguir financiamiento europeo a través de la línea «Daphne»: el proyecto Work with Perpetrators of Domestic Violence in Europe (WWP, 2006-2008), contó con 192 programas con enfoque profeminista en 19 países europeos. Hoy en día existen redes a nivel nacional y europeo –como la Work with Perpetrators European Network (WWP EN)16, formalizada en 2014–, a menudo integradas en los servicios públicos o relacionadas con el movimientos de hombres antisexistas (Nardini, 2015). El informe de la Organización Mundial de la Salud de 2003 (Rothman et al., 2003) identificó programas de intervención dirigidos a hombres autores de violencia doméstica en todas las regiones del mundo, aunque en el Sur global el contexto se caracteriza por la escasez de recursos y por sistemas de justicia débiles o poco colaborativos (Taylor y Barker, 2013).
Con respecto a otro tipo de experiencias de trabajo con hombres como estrategia de prevención de la violencia de género, desde los años 2000 se han desarrollado a nivel global una serie de redes promotoras de iniciativas locales o de campañas internacionales. El instituto Promundo, con sede en Brasil, ha promovido programas de intervención dirigidos a hombres con el objetivo de movilizar sus creencias y valores, potenciar su concienciación sobre el problema e impulsar su participación activa en el enfrentamiento del fenómeno; entre ellos, el Programa H ha sido aplicado en 22 países del mundo17 para involucrar a los hombres en la promoción de la igualdad de género y la lucha contra la violencia contra las mujeres. En este marco, Promundo ha utilizado importantes sistemas de valoración del fenómeno y de evaluación de sus intervenciones, como la escala GEM (Gender Equitable Men Scale)18 y el Images (International Men and Gender Equality Survey)19, contribuyendo considerablemente a la producción de datos y saberes en torno a este tema. En particular, el proyecto Engaging Men to Prevent Gender-Based Violence (Involucrar a los hombres para prevenir la violencia de género) (Promundo, 2012) ha desarrollado acciones que se han llevado a cabo en algunos países del Sur global (India, Brasil, Chile y Ruanda) por medio de diferentes estrategias de intervención y en colaboración con redes locales, a menudo en alianza con la White Ribbon Campaign20. En el caso de la India, el proyecto se desarrolló a través de la participación de líderes comunitarios; en Brasil, una serie de actividades culturales y deportivas a nivel local, en el contexto de barrios populares urbanos, propiciaron la participación de un elevado número de niños y hombres; en Chile, la estrategia de captación se dio a través del sistema público de educación y salud, mientras en Ruanda se realizó a través de cooperativas de trabajo (ibídem). Estas formas de intervención para la implicación de hombres con diferentes experiencias de vida han producido efectos positivos de «contaminación» entre pares.
En algunos de los países citados existen desde hace tiempo redes que promueven la participación activa de hombres en la lucha contra la violencia contra las mujeres. En la India, la red de activistas Men’s Action for Stopping Violence Against Women –MASVAW– (Acción de los hombres para detener la violencia contra las mujeres), se formalizó en 2001 en apoyo a la campaña HISAAB (o Hinsa Sahna Band, We Demand Accountability - Stop Tolerating Violence [Exigimos responsabilidad: no más tolerancia a la violencia]), iniciada por la organización de mujeres Sahayog. La red de hombres MASVAW (2011) intenta promover identidades masculinas libres de violencia, a través del trabajo comunitario y de campañas de sensibilización dirigidas al empoderamiento de las mujeres. La figura del hombre es entendida como un agente del cambio social, junto con las mujeres, en la lucha por la igualdad de género. En Ruanda, el Ruanda Men’s Resource Centre (RWAMREC)21 se creó en 2006 por iniciativa de un pequeño grupo de hombres, y se focaliza en la transformación de los comportamientos masculinos negativos para mejorar la salud de las familias, el respeto de las mujeres y el bienestar de los hombres. A nivel regional, el trabajo con hombres se ha centrado mucho en temas de salud, incluida la violencia de género, evidenciando el rol de los hombres en la prevención del VIH/SIDA y en el control del crecimiento demográfico de la población. Desde los primeros años de la década de 2000, en el continente africano la red Sonke Gender Justice22 trabaja en esta dirección, promoviendo el cambio de las actitudes y de los roles de género como estrategia para prevenir y enfrentar la violencia contra las mujeres y las enfermedades relacionadas con la salud sexual y reproductiva. A nivel global, la red MenEngage Alliance23 reúne y articula a ONG, redes nacionales y agencias de Naciones Unidas, para involucrar a chicos y hombres en la lucha por la igualdad de género, desempeñando un rol de defensa (advocacy) ante los organismos políticos a nivel local, nacional e internacional. Este tipo de trabajo ha sido importante para el reconocimiento del papel de los hombres en muchas cuestiones antes consideradas prerrogativa de las mujeres o de algunas minorías –entre ellos la violencia de género, la homofobia o transfobia, o la división de roles en el trabajo doméstico y en el cuidado de los niños–.
Un estudio preliminar realizado por Kimball et al. (2013) –sobre las organizaciones que trabajan a nivel internacional por la participación de los hombres en la prevención de la violencia– demuestra la existencia de una comunidad global comprometida en esta dirección, con el objetivo de sumar fuerzas para fortalecer formas de intervención específicas dirigidas a los hombres autores de violencia. El debate sobre estos temas es de candente actualidad, de ahí que en el contexto académico varios investigadores hayan subrayado la importancia de analizar los contextos y las razones de un uso tan frecuente de la violencia por parte de los hombres en el ámbito de las relaciones de pareja (Scully, 1990; Gilgun, 2008).
Escuchar a los maltratadores: un caso de estudio italiano
En los últimos años se ha desarrollado la necesidad de evaluar sistemáticamente y con exactitud el impacto de los programas dirigidos a los autores de la violencia (Taylor y Barker, 2013). Muchos estudios han intentado medir la efectividad de esto programas de diferentes formas y han llegado a resultados a veces contradictorios: en algunos casos, las investigaciones han mostrado efectos mínimos o casi nulos en la interrupción de la violencia (Feder y Wilson, 2005; Babcock et al., 2004); en otros, por el contrario, se han producido resultados importantes en la reducción de los comportamientos violentos (Gondolf, 2002 y 2004). Según Taylor y Barker (2013), estas diferencias se explican en parte por la falta de una metodología universal para la evaluación, pero también por las interpretaciones y actitudes de los propios investigadores, orientadas a aprobar o suspender las experiencias de trabajo con hombres maltratadores. Según estos autores, la reincidencia no puede ser el único y principal indicador de efectividad de estos programas. La situación objetiva es a menudo más compleja: con frecuencia, la interrupción real de la violencia ocurre en paralelo al surgimiento de nuevas formas de dominación dentro de la relación (Westmarland et al., 2010; Carter, 2010). La carencia de estudios cualitativos en este ámbito es uno de los problemas. Investigaciones basadas en entrevistas y grupos de discusión a técnicos y participantes podrían contribuir a iluminar estas contradicciones, mostrar la complejidad de la realidad, evidenciar lo que funciona y lo que falta por hacer, y señalar los elementos de avance y los de resistencia (Taylor y Barker, 2013).
A este respecto, se presentan a continuación algunos de los resultados de una investigación de corte cualitativo –basada en la observación directa, entrevistas en profundidad y grupos de discusión– que llevé a cabo en un centro de escucha para hombres maltratadores (CAM, por sus siglas en italiano), en Florencia (Italia), entre 2012 y 201424. Durante ese tiempo, fue posible observar e interactuar con un grupo de hombres de varias edades, procedencias y clases sociales25, que habían actuado con violencia en relaciones de pareja (violencia física, psicológica, económica o sexual) y que habían ingresado en el programa de manera voluntaria. El tratamiento del CAM se basa en la experiencia de los grupos psicoeducativos: se trata de un programa de formación destinado a desarrollar competencias comportamentales específicas y de gestión emocional, con el objetivo de que la persona tome conciencia de la naturaleza de su problema. Una vez a la semana, durante dos horas, los hombres maltratadores son atendidos por dos profesionales, un hombre y una mujer (normalmente un psiquiatra y una psicóloga) con experiencia en el trabajo con víctimas de violencia. Desde el punto de vista de la investigación sociológica, este contexto es una especie de «laboratorio», ya que los encuentros en grupo son un teatro de representación y performance de género (Butler, 2013 [1990]); estas reuniones pueden interpretarse como el espacio en que los participantes ponen en escena y negocian entre hombres el hecho de ser hombres (Goffman, 2003) –a partir de la admisión de la violencia–, con todo lo que eso conlleva en términos de honor, reconocimiento, reputación y cuestionamiento de su identidad de género.
Si bien no era el objetivo de la investigación evaluar o medir científicamente el impacto del programa, el trabajo de campo permitió observar de cerca la evolución de los comportamientos, las creencias y los valores de los hombres, a través de su frecuentación del centro para maltratadores durante un tiempo bastante largo. La investigación etnográfica estaba orientada, por un lado, a la investigación-acción –para pensar nuevas formas de sensibilizar a los hombres en materia de violencia (Oddone, 2013, 2015 y 2016a)–; por el otro, tenía como finalidad recopilar y analizar los discursos autoreflexivos de los hombres violentos (ibídem, 2016b y 2017). La investigación buscaba tratar de entender cómo perciben los hombres sus acciones violentas (Becker, 2007 [1998]: 78) y cómo estas percepciones pueden cambiar a través de un programa de tratamiento para hombres autores de violencia. En particular, el análisis se enfocó en tres ejes: i) las representaciones de los hombres sobre su pareja/mujer y sobre la relación de pareja; ii) las concepciones relativas a la violencia contra la mujer en general y a «su propia violencia» en particular; iii) las concepciones sobre su propia imagen, como hombres, maridos y padres26. Si bien se pudieron observar unos cambios muy importantes con respecto a los primeros dos ejes, la idea que los hombres tienen de sí mismos y su proyección hacia el mundo externo (en particular hacia la comunidad de hombres) emerge como núcleo más problemático. Con respecto a sus compañeras, con el tiempo los hombres abandonan el trato denigrante y los insultos, dejan de exigir unos comportamientos tradicionales asociados al rol de «mujer» y «madre», aprenden a valorar la presencia de la compañera y a reconocer sus deseos y sus derechos. En cuanto a la violencia, el cambio más significativo tiene que ver con la asunción de su responsabilidad respecto a los hechos y con el reconocimiento de su papel de autores de violencia, lo que conduce a una interrupción de la violencia física casi inmediata. Por lo que se refiere a su imagen de hombres, la evolución a través del programa de tratamiento es más compleja.
A lo largo del programa de tratamiento, para los hombres es urgente restaurar una imagen de sí mismos que sea aceptable a partir de todas las transformaciones que está experimentando. Se trata de «salvar la situación» (Goffman, 1997) y recuperar su identidad de género ideal, referida a un modelo normativo, a pesar de la interrupción causada por la violencia. De hecho, pese a la carga de sufrimiento y de malestar que conlleva, la violencia funciona como una forma de arraigo de la identidad de hombre y como confirmación de su estabilidad. A raíz de la toma de conciencia de su propia responsabilidad en el ejercicio de la violencia, los hombres se encuentran desorientados, ajenos a sí mismos, aparentemente en shock por la pérdida de su centralidad y de sus referencias. Este proceso representa la brecha para cuestionarse a sí mismos; con el tiempo, y a través de continuas dificultades y resistencias, muchos de ellos deciden reorganizar sus vidas sin recurrir a la violencia. Sin embargo, en el proceso de cambio se presenta el riesgo de pasar de la imagen del «mártir» –víctima de mujeres «manipuladoras y agresivas»– a la autonarración y representación como «héroe». Aunque renuncien a la violencia, después de esta crisis algunos hombres logran restaurar la imagen del hombre fuerte, que mantiene el poder, que sin perder el control aprende a gestionar los conflictos con diplomacia, sabiduría y paciencia. De esa manera, se realiza una nueva gestión de la violencia a través de otros modales, más elegantes, por medio de lo que el sociólogo Norbert Elias (1988 [1939]) hubiera definido como un «proceso de civilización». El ejercicio del poder y control sobrevive a la eliminación de la violencia, y los hombre logran preservar una masculinidad que corresponde a los modelos normativos. Cambia la forma de las relaciones, pero las estructuras de poder entre los géneros no necesariamente se transforman de manera radical: estos cambios deben atravesar procesos más profundos, más allá de la determinación voluntaria, en los que entran en juego la construcción social de los géneros y sus efectos sobre el cuerpo y la psique (Connell, 2011 [2002]; Sassatelli, 2011).
Conclusiones: violencia, cultura e igualdad de género
El énfasis en la necesidad de trabajar con los hombres es coherente con una compresión de la violencia contra las mujeres como fenómeno cultural, arraigado en las desigualdades estructurales, como un obstáculo material y simbólico al logro de una igualdad de género real. Este enfoque permite pensar en términos de igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para hombres y mujeres (Choudlry, 2016), así como contrastar los riesgos de un perspectiva universalista, de neutralidad de género (gender-neutral), sobre la violencia de género27. Poner el foco en los hombres es una estrategia para desafiar, desde un punto de vista feminista, la idea según la cual la violencia es un problema individual y, al mismo tiempo, reconocer la responsabilidad de los hombres, como género, a la hora de prevenir la violencia contra las mujeres y aportar soluciones al problema. Recuperando la reflexión sobre los estudios sobre masculinidad o estudios del hombre (men’s studies), las experiencias mencionadas en este artículo confirman la obsolescencia de la idea de masculinidad como monolito y sugieren su concepción como pluralidad de identidades que pueden configurarse de diferentes maneras.
Los resultados obtenidos en la investigación de campo sobre hombres maltratadores confirman la importancia de mantener un enfoque profeminista, basado en el género,(gender-based) en este tipo de trabajos, así como la necesidad de estudios cualitativos sobre los programas de intervención. Las ambigüedades existentes en las afirmaciones de los hombres participantes demuestran que los programas para maltratadores no son la (única) solución al problema. De hecho, a pesar de que los hombres logren cambiar y modificar sus comportamientos, el paradigma de la masculinidad hegemónica (Connell, 1996 [1995]) parece sobrevivir: aunque pongan fin a las agresiones, los (ex)maltratadores se encuentran obligados a «vigilar» continuamente sus reacciones, profundamente incorporadas y «escritas en su piel» gracias a una socialización de género en la cual la violencia ha desempeñado un papel fundamental. La evolución de la relación entre masculinidad y violencia tiene que darse a través de una profunda transformación estructural desde el punto de vista cultural y social, que empieza con la educación de los niños en sus primeros años de vida.
Poner el foco en los hombres como autores o potenciales autores de violencia, así como «cómplices» de una cultura que legitima la violencia contra las mujeres, es una manera de visibilizarlos como potenciales sujetos del cambio y finalmente cuestionar los procesos de construcción social de las masculinidades –es decir, cómo se crían y educan los niños y hombres en nuestras sociedades–. Hasta que no se logre una profunda transformación del género masculino, las intervenciones en materia de violencia se limitarán a la reducción de los daños. En este sentido, falta mucho por hacer en términos de normativa internacional y obligaciones de los estados: así como el movimiento feminista supo llevar estos temas a la agenda internacional, las organizaciones de hombres a nivel global pueden desempeñar un papel fundamental en influenciar a los decisores políticos. El aporte de los programas de prevención y lucha contra la violencia dirigidos a hombres es importante, pero es solo una de las etapas para la eliminación de la jerarquía entre los géneros, de la discriminación y de la violencia contra las mujeres, dentro de la que debería ser una amplia estrategia de prevención. Sin políticas más definidas, la violencia seguirá siendo una efectiva «estrategia de la masculinidad» (Connell, 2013), utilizada por los hombres desde la infancia, como lenguaje y herramienta útil para construir su identidad y su imagen pública, de sí mismos, ante sus parejas y ante la comunidad de hombres a la que pertenecen. En el ámbito europeo, la próxima ratificación del Convenio de Estambul por parte de la UE28 permitirá la aplicación en los estados miembros de todas sus disposiciones, incluso las que pueden influir de manera directa sobre el cambio masculino –en particular los artículos 13 (sensibilización), 14 (educación), y 16 (programas preventivos de intervención y tratamiento [para autores de violencia]). El mecanismo de seguimiento relativo a su aplicación y la elaboración de informes sobre cada país29 representará una importante fuente de información incluso para el estudio de las políticas concretas con enfoque en los hombres.
Referencias bilbiográficas
Babcock Julia C.; Green Charles E. y Robie, Chet. «Does batterers’ treatment work? A meta-analitic review of domestic violence treatment outcome research». Clinical Psychology Review, n.º 23 (2004), p. 1.023-1.053.
Balswick, Jack O. y Peek, Charles W. «The Inexpressive Male: A Tragedy of American Society». Family Coordinator, vol. 20, n.º 4 (1971), p. 363-368.
Barker, Gary; Contreras, Juan Manuel; Heilman, Brien; Singh, Ajay; Verma, Ravi y Nacimiento, Marcos. Evolving Men: Initial Results from the International Men and Gender Equality Survey (IMAGES). Washington, D.C.: International Center for Research on Women (ICRW); Rio de Janeiro: Instituto Promundo, 2011.
Becker, Howard S. I trucchi del mestiere. Come fare ricerca sociale. Bologna: Il Mulino, 2007 [1998].
Bellassai, Sandro. L’invenzione della virilità. Politica e immaginario maschile nell’Italia contemporanea. Roma: Carocci editore, 2011.
Borghi, Rachele; «De l’espace genré a l’espace “querisé”. Quelques réflexions sur le concept de performance et sur son usage es géographie». Espace et Sociétés, n.º 3 (2012), p. 109-116.
Bozzoli, Alessandra; Merelli, Maria y Ruggerini, Maria G. (eds.). Il lato oscuro degli uomini. La violenza maschile contro le donne: modelli culturali di intervento. Roma: Ediesse, 2013.
Butler, Judith. Questioni di genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità. Roma y Bari: Editori Laterza, 2013 [1990].
Carter, Lucy S. Doing the Work and Measuring the Process: A Report on the December 2009 Expert Roundtable. San Francisco, CA: Family Violence Prevention Fund, 2010.
Chouldry, Shazia. «Toward a Transformative Conceptualization of Violence Against Women – A Critical Frame Analisis of Council of Europe Discourse on Violence Against Women». The Modern Law Review, vol. 79, n.º 3 (2016), p. 406-441.
Ciccone, Stefano; Essere maschi. Tra potere e libertà. Torino: Rosember & Sellier, 2009.
Connell, Robert/Raewyn. Maschilità. Identità e trasformazioni del maschio occidentale. Milano: Feltrinelli, 1996 [1995].
Connell, Robert/Raewyn. Questioni di genere. Bologna: Il Mulino, 2011 [2002].
Connell, Robert/Raewyn. «Uomini, maschilità e violenza di genere». En: Magaraggia, Sveva y Cherubini, Daniela (eds.). Uomini contro le donne? Le radici della violenza maschile. Milano: Utet, 2013, pp. 5-19.
Connell, Robert/Raewyn y Messerschmidt, James W. «Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept». Gender and Society, vol. 19, n.º 6 (2005), p. 829-859.
Creazzo, Giuditta; «La costruzione sociale della violenza contro le donne in Italia». Studi sulla Questione Criminale, n.º 2 (2008), p.15-42.
De Vido, Sara. Donne, violenza e diritto internazionale. Milano: Mimesis, 2016.
Dobash, Rebecca E. y Dobash, Russell P. Women, violence and social change. Londres y Nueva York: Routledge, 1992.
Ehrenreich, Barbara. Riti di sangue all’origine della passione della guerra. Milano: Feltrinelli, 1998 [1997].
Elias, Norbert. Il processo di civilizzazione. Bologna: Il Mulino, 1988 [1939].
Eriksson, Maria; Hester, Marianne; Keskinen, Suvi y Pringle, Keith; Tackling men's violence in families: Nordic issues and dilemmas. Bristol, UK: Policy Press at the University of Bristol, 2005.
Farrell, Warren. The Liberated Man. Nueva York: Berkley Books, 1974.
Feder, Lynette y Wilson, David B. «A meta-analitic review of court-mandated intervention programs: Can courts affect abusers behavior? ». Journal of Experimental Criminology, vol. 1, n.º 2 (2005), p. 239-262.
Foucault, Michel. L’ordine del discorso. Einaudi, Torino, 2004 [1971].
FRA (European Union Agency for Fundamental Rights). Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE. Resumen de las conclusiones. Viena: FRA, 2014 (en línea) http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_es.pdf
García Moreno, Claudia; Jansen, Henrica; Ellsberg, Mary; Heise, Lori y Watts, Charlotte. WHO Multi-Country Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women. Ginebra: WHO, 2005.
Gilgun, Jane F. «Lived Experience, Reflexivity, and Research on Perpetrators of Interpersonal Violence». Qualitative Social Work, vol. 7, n.º 2 (2008), p.181-197.
Gilmore, David D. Manhood in the making. New Haven, CT: Yale University Press, 1990.
Girard, René. La violenza e il sacro. Milano: Adelphi, 1980 [1972].
Goffman, Erwing. La vita quotidiana come rappresentazione. Bologna: Il Mulino, 1997 [1959].
Goffman, Erwing. Espressioni e identità. Giochi, ruolo, teatralità. La vita quotidiana come rappresentazione. Bologna: Il Mulino, 2003 [1961].
Gondolf, Edward W. y Russel, David M. Man to man. A Guide for Men in Abusive Relationship. Nueva York: Sulzburger & Graham Publishing LTD, Human Service Institute, 1987.
Gondolf, Edward. Batterer intervention systems: Issues, outcomes, and recommendations. Thousand Oaks, CA: Sage, 2002.
Gondolf, Edward. «Evaluating Batterer Counselling Programs: A Difficult Task Showing Some Effects and Implications». Aggressions and Violent Behaviours, vol. 9, n.º 6 (2004), p. 605-631.
Harrison, James. «Warning: the Male Sex Role can be Dangerouse to Your Health». Journal of Social Issues, vol. 34, n.º 1 (1978), p. 65-86.
Keck, Margaret E. y Sikkink, Kathryn. Activists Beyond Borders. Advocacy Networks in International Politics. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1998.
Kimmel, Michael. «Invisible Masculinity». Society, vol. 30, n.º 6 (1993), p. 28-35.
Kimmel, Michael. The Gendered Society. Nueva York: Oxford University Press, 2011.
Kimmel, Michael; «Che cosa c’entra l’amore? Stupro, violenza domestica, e costruzione dell’uomo». En: Magaraggia, Sveva; Cherubini, Daniela (eds.). Uomini contro le donne. Le radici della violenza maschile. Milano: Utet, 2013, p. 20-36.
Krishnan, Suneeta; Rocca, Corinne; Hubbard, Alan E.; Subbiah, Kalyani; Edmeades, Jeffrey y Padian, Nancy. «Do changes in spousal employement status lead to domestic violence? Insights from a perspective study in Bangalore, India». Social Sciences and Medicine, vol. 70, n.º 1 (2010), p. 136-143.
MASVAW. Ten Years of Men’s Action for Stopping Violence Against Women (MASVAW) – A Journey towards a Gender Equitable Society. MASVAW, 2011 (en línea) http://www.chsj.org/uploads/1/0/2/1/10215849/masvaw_journey.pdf
Mead, Margaret. Sesso e temperamento. Milano: Il Saggiatore, 2009 [1935].
Merelli, Maria. «Le esperienze internazionali con gli uomini violenti». Ingenere, (10 de junio de 2014) (en línea) http://www.ingenere.it/articoli/le-esperienze-internazionali-con-gli-uomini-violenti
Merzagora-Betsos, Isabella. Uomini violenti. I partner abusanti e il loro trattamento. Milano: Raffaello Cortina Editore, 2009.
Messerschmidt, James W. Masculinities and Crime: Critique and Reconceptualization of Theory. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1993.
Messerschmidt, James W. «Making Bodies Matter. Adolescent Masculinities, the Body, and Varieties of Violence». Theoretical Criminology, vol. 3, n.º 2 (1999), p. 197-220.
Nardini, Krizia. «El enemigo común es el machismo». En: Chemotti, Saveria (ed.). La questione maschile: archetipi, transizioni, metamorfosi. Padova: Il poligrafo, 2015, p. 267-280.
Nichols, Jack. Men's Liberation: A New Definition of Masculinity. Nueva York: Penguin, 1975.
Oddone, Cristina. «Il discorso della violenza maschile: dall'emergenza mediatica alla riflessione degli uomini autori». En: Chemotti, Saveria (ed.). La questione maschile: archetipi, transizioni, metamorfosi. Padova: Il poligrafo, 2015, p. 281-306.
Oddone, Cristina. «Invisibili e muti. Gli uomini e la comunicazione sulla violenza maschile sulle donne». En: Bozzoli, Alessandra; Merelli, Maria y Ruggerini Maria G. (eds.). Il lato oscuro degli uomini. La violenza maschile contro le donne: modelli culturali di intervento. Roma: Ediesse, 2013, p. 301-316.
Oddone, Cristina. «Dal silenzio al rumore: come parlare di violenza maschile contro le donne? Evoluzione del discorso pubblico prodotto dai media dagli anni Settanta a oggi». En: Cicogni, Andrea y Giovannoni, Marco (eds.). Violenza e amore tradito. Prospettive pastorali. Arezzo: Egeria. Rivista dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose «Beato Gregorio X» n.º 8-9, 2016a, p. 11-27.
Oddone, Cristina. «Voci maschili tra resistenza e cambiamento. Studiare gli uomini per prevenire e curare la violenza contro le donne». En: Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa - Camera dei Deputati (eds.). Libere dalla paura, libere dalla violenza. Studi sulla Convenzione d'Istanbul. Roma: Camera dei Deputati Editore, 2016b, p. 81-136.
Oddone, Cristina. «‘Tutti gli uomini lo fanno’. Il ruolo della violenza nella costruzione sociale della maschilità: il punto di vista dei maltrattanti». AG About Gender, Rivista Internazionale di Studi di Genere, vol. 6, n.º 11 (2017), p. 74-97.
Parlamento Europeo. Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de abril de 2011, sobre las prioridades y líneas generales del nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra las mujeres [2010/2209(INI)].
Pitch, Tamar. «Qualche riflessione attorno alla violenza maschile contro le donne». Studi sulla Questione Criminale, vol. 3, n.º 2 (2008), p. 7-14.
Pleck, Joseph H.; Sawyer, Jack; Men and Masculinity. Nueva Jersey: Prentice Hall, 1974.
Promundo. Engaging Men to Prevent Gender-Based Violence: a Multi-Country Intervention and Impact Evaluation Study. Río de Janeiro: Instituto Promundo, 2012. (en línea) https://promundoglobal.org/resources/engaging-men-to-prevent-gender-based-violence-a-multi-country-intervention-and-impact-evaluation-study/
Rakil, Marius; Isdal, Per; Rangul Askeland, Ingunn. «L’uomo è responsabile della violenza. Aiutare gli uomini che usano violenza contro le partner nelle relazioni di intimità per contrastare il problema». En: Creazzo, Giuditta y Bianchi, Letizia (eds.). Uomini che maltrattano le donne: che fare? Sviluppare strategie di intervento con uomini che usano violenza nelle relazioni di intimità. Carocci, Roma: Carocci, 2009.
Rothman, Emily; Butchart, Alexander y Cerdà, Magdalena. Intervening with perpetrators of intimate partner violence: a global perspective. Ginebra: WHO, 2003
Sassatelli, Roberta. «Presentazione. Uno sguardo di genere». En: Connell, Robert/Raewyn. Questioni di genere. Bologna: Il Mulino, 2011, p. 9-28.
Scheper-Hughes, Nancy y Bourgois, Philippe. Violence in war and peace. An Anthology. Oxford: Blackwell Publishing, 2004.
Scully, Diane. Understanding Sexual Violence: A Study of Convicted Rapists. Nueva York: Harper Collins, 1990.
Taylor, Alice y Barker, Gary. Programs for Men Who Have Used Violence against Women: Recommendations for Action and Caution. Río de Janeiro: Instituto Promundo y Promundo-US, 2013.
Thornton, William E. y Voigt, Lydia. «Disaster Rape: Vulnerability of Women to Sexual Assaults During Hurricane Katrina». Journal of Public Management and Social Policy, vol. 13, n.º 2 (2007), p. 23-49.
United Nations. «Ending violence against women. From words to action. Study of the Secretary General». United Nations, 2006 (en línea) http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-sg-study.htm
Vandello, Joseph A. y Cohen, Dov. «Culture, Gender, and Men’s Intimate Partner Violence». Social and Personality Psychology Compass, vol. 2, n.º 2 (2008), p. 652-667.
Westmarland, Nicole; Kelly, Liz y Chalder-Mills, Julie. What counts as success? Londres: Respect, 2010.
Convenciones, declaraciones, resoluciones y otros documentos internacionales
Convención CEDAW-Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Naciones Unidas, adoptada el 18 diciembre de 1979.
Convención de Belém Do Pará-Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. OEA-Organización de los Estados Americanos, adoptada el 9 junio de 1994 (en línea) http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
Convenio de Estambul-Convenio del Consejo de Europa para la prevención y la lucha contra la violencia contra las mujeres. Consejo de Europa, adoptada el 11 de mayo de 2011 (en línea) https://rm.coe.int/1680462543
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Report of the Fourth World Conference on Women. Nueva York: UN (Sales n.º 96.IV.13), Beijing (4-15 de septiembre de 1995), A/CONF.177/20/REV.1 (en línea) http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20E.pdf
Recomendación Rec(2002)5 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la protección de las mujeres contra la violencia. Comité de Ministros del Consejo de Europa, 30 abril de 2002 (en línea) http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/marcoInternacional/ambitoInternacional/ConsejoEuropa/Normativa/docs/Rec_2002_5_Spanish.pdf
Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de abril de 2011, sobre las prioridades y líneas generales del nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra las mujeres [2010/2209(INI)].
United Nations. «Ending violence against women. From words to action. Study of the Secretary General». United Nations, 2006 (en línea) http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-sg-study.htm
Notas:
1- Estos términos comenzaron a utilizarse en España a raíz de las directrices nacionales sobre comunicación en materia de violencia, como resultado de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como de los sucesivos planes nacionales contra la violencia. España fue el primer país europeo en diseñar una ley orgánica para proteger a las mujeres y ha sido precursor en muchos aspectos en este ámbito.
2- 25 años después, el 14 julio 2017, esta RG es actualizada y ampliada por la Recomendación General n.º 35. Para más información, véase: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/GR35.aspx
3- Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, de 2011.
4- «Existe también la necesidad de involucrar a los hombres de manera más efectiva en el trabajo de prevenir y eliminar dicha violencia, así como de abordar los estereotipos y actitudes que perpetúan la violencia de los hombres contra las mujeres» (United Nations, 2006: 2).
5- La criminóloga italiana Tamar Pitch (2008) habla de «continuum de la violencia masculina contra la mujer» para enfatizar la relación directa entre actos violentos de diferente gravedad. Originariamente el concepto de violence continuum fue ideado por Scheper-Hughes y Bourgois (2004) con la intención de visibilizar la relación entre agresiones puntuales –aparentemente espectaculares– y la violencia estructural –las formas ordinarias de violencia pasan desapercibidas en las rutinas cotidianas, incorporadas en nuestro habitus, y a menudo no están consideradas como formas de desviación–. En ese sentido, la dominación masculina se expresa a través de un continuum de formas de violencia, que van desde la vigilancia hasta la violencia (Vandello y Cohen, 2008).
6- Cabe hacer algunas aclaraciones: en primer lugar, en este artículo se omiten las referencias a las medidas penales, así como a los programas obligatorios para autores de violencia, ya que el texto se focaliza específicamente en experiencias de libre asistencia orientadas al cambio cultural; en segundo lugar, las experiencias citadas se refieren a hombres en relaciones de pareja heterosexuales; y, en tercer lugar, en este artículo la definición «hombres autores de violencia» se refiere exclusivamente a hombres que ejercen violencia doméstica.
7- Tal y como se ha mencionado anteriormente, la responsabilidad del Estado fue reconocida por primera vez en la Recomendación General n.º 19, en 1992, y sucesivamente gracias a la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en el caso Opuz contra Turquía (2009).
8- Además de la Red Feminista Internacional, cabe mencionar la Red Feminista Latinoamericana y del Caribe contra la Violencia Doméstica y Sexual, y la Asian Women’s Research and Action Network (Keck y Sikkink, 1998).
9- Tales como el Latin American Committee for the Defense of Women’s Rights, el Asia-Pacific Forum on Women, Law and Development, y el centro Women in Law and Development en África (Keck y Sikkink, 1998).
10- Con más probabilidad la violencia ocurre en momentos de profundas transformaciones sociales, que pueden estar causados por cambios económicos globales, dificultades en el mercado laboral, descenso de los niveles de fertilidad y consecuente crisis demográfica, aumento de las migraciones, crisis humanitaria, así como en casos de guerras y desastres naturales (Messerschmidt, 1993 y 1999; Connell y Messerschmidt, 2005; Ciccone, 2009; Thornton y Voigt, 2007).
11- Entre ellas, Naciones Unidas (el fondo fiduciario UN Trust Fund, el Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA]), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Oxfam o la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
12- Actualmente estas herramientas se utilizan también en el trabajo con mujeres víctimas de violencia.
13- En 1999, el seminario «Men and violence against women»; en 2003, «Measures dealing with men perpetrators of domestic violence»; en 2004, «Therapeutic treatment of men perpetrators of violence within the family», y en 2005, «Violence within the family: the role of men».
14- Austria, Bélgica, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Suiza y Reino Unido.
15- Por ejemplo, en Irlanda, el Reino Unido, Noruega y Alemania.
16- Para más información, véase http://www.work-with-perpetrators.eu
17- Para más información, véase http://promundoglobal.org/programs/program-h/
18- Para más información, véase: https://www.c-changeprogram.org/content/gender-scales-compendium/gem.html
19- Para más información, véase: http://promundoglobal.org/programs/international-men-and-gender-equality-survey-images/
20- Para más información, véase: https://www.whiteribbon.ca/
21- Para más información, véase: http://www.rwamrec.org (Centro de recursos para hombres de Ruanda)
22- Para más información, véase: http://www.genderjustice.org.za/about-us/about-sonke/
23- Para más información, véase: http://menengage.org
24- Los resultados expuestos en este apartado son parte de una investigación etnográfica realizada en un centro para hombres maltratadores, en el marco del programa de Doctorado en Sociología de la Universidad de Génova. Tras un concurso público, la tesis Uomini in transito. Etnografia di un centro d’ascolto per uomini maltrattanti (Hombres en tránsito. Etnografía de un centro de escucha para hombres maltratadores) fue premiada en 2015 como mejor tesis sobre violencia contra las mujeres, con una beca de la Delegación italiana ante el Consejo de Europa en Estrasburgo.
25- Los hombres que frecuentaban los grupos psicoeducativos del CAM durante el período en el que se realizó esta investigación eran alrededor de 15 y tenían entre 35 y 67 años de edad; el nivel socioeconómico y cultural del grupo era heterogéneo, ya que incluía hombres de distintas profesiones y con diferentes niveles de escolarización.
26- Por limitaciones de espacio, no es posible profundizar y detallar aquí los datos procedentes de la realidad social que han llevado a estas conclusiones. Para un análisis más detallado, véase Oddone (2013, 2015, 2016a, 2016b y 2017).
27- Esta tendencia se ha desarrollado en los países nórdicos y ha estado muy en boga recientemente. La gender-neutrality comporta muchos riesgos y puede causar importantes retrocesos en los derechos de las mujeres (Eriksson et al., 2005).
28- El 13 junio 2017 la UE firmó el Convenio de Estambul, y ello representa una importante señal política hacia los 28 estados miembros para que todos lo subscriban. Hasta la fecha, solo 14 estados de la UE han ratificado dicho convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y violencia doméstica, mientras los restantes 14 se han limitado a firmarlo. Para más información, véase: https://www.coe.int/en/web/portal/-/eu-signs-council-of-europe-convention-to-stop-violence-against-women?desktop=true
29- El GREVIO (Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica) es el comité encargado de velar por la aplicación del Convenio de Estambul por parte de las partes. Para más información, véase: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home.
Palabras clave: derechos humanos, violencia contra la mujer, masculinidades, perpetradores, etnografía
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 117. pp. 145-165
Cuatrimestral (abril 2017)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2017.117.3.145
Fecha de recepción: 25.04.2017 ; Fecha de aceptación: 18.09.2017