Replantear la seguridad climática: lo «planetario» como contexto político
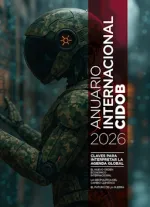

Las amenazas al ecosistema mundial son inmediatas, graves y nos empujan de manera alarmante hacia un escenario de «Tierra invernadero». La humanidad ya no habita el mundo relativamente estable climáticamente que ha conocido a lo largo de la historia, y sin embargo, las infraestructuras, el sistema económico y de producción y los modos de pensar siguen enraizados en los supuestos de ese planeta estable, el periodo del Holoceno en términos del sistema terrestre, de los últimos doce mil años.
Los análisis sobre de la rápida mutación del sistema terrestre –y el clima es una parte crucial del mismo– advierten de que nos acercamos a puntos de inflexión en un futuro próximo, que darán un giro hacia nuevas configuraciones. Superar algunos de estos momentos decisivos puede conducir a procesos desbocados con efectos en cascada y con graves consecuencias para nuestro modo de vida. Es probable que las alteraciones de los sistemas de producción agrícola y económica sean rápidas y severas. Aunque algunos de estos puntos de inflexión podrían entenderse como dinámicas que se retroalimentan, pero potencialmente reversibles, es evidente que en el caso de la crisis climática la histéresis1 es especialmente relevante; existen peligrosos puntos de no retorno en el ecosistema climático, y evitarlos exige medidas urgentes destinadas a reducir el uso de combustibles fósiles. Si la capa de hielo de la Antártida Occidental se deshiela, tal y como sugiere su actual evolución, se producirán importantes subidas del nivel del mar que inundarán ciudades portuarias de todo el mundo. Por otro lado, como sugieren claramente los ciclos El Niño/La Niña, los océanos son clave para las condiciones atmosféricas; lo que importa es el sistema terrestre entendido de manera global, no solo las tendencias terrestres. La humanidad industrial se ha convertido en un factor determinante del sistema planetario dinámico, lo que sugiere que la lógica planetaria es esencial para pensar en la política y en los mecanismos que provean de seguridad a las sociedades humanas en estas nuevas circunstancias.
Pensar en términos planetarios
Aunque el término «planetaridad» tiene antecedentes en los estudios culturales2, y también en los debates sobre cuestiones poscoloniales, los conceptos de planetaridad, o «entrelazamiento planetario» (en palabras de Achille Mbembe)3, como marco adecuado para el debate político, ofrecen una forma novedosa, al menos en los estudios de seguridad, de lidiar con la contextualización adecuada para hacer frente al cambio climático y, al mismo tiempo, desafían el eurocentrismo que estructura gran parte del pensamiento geopolítico.
La contextualización planetaria implica que el punto más importante en el debate en torno a la seguridad climática es cómo hacer que estas nuevas circunstancias formen parte de un cambio conceptual más amplio, de manera que la seguridad pueda replantearse superando la dicotomía más perniciosa de la modernidad: la que entiende la humanidad como algo separado de la naturaleza o superior a ella. A pesar de que nuestro mundo es cada vez más artificial, cada vez se asemeja más a una «tecnoesfera»4 en expansión, sigue siendo una parte integrante del sistema terrestre. No obstante, ganan peso los sistemas de energía y producción humanos, en detrimento de los ciclos astronómicos de mecánica orbital de Milankovich que, hasta hace poco, eran los que determinaban las condiciones climáticas del sistema terrestre.
Podemos concluir, por tanto, que los supuestos de un clima relativamente estable y de patrones meteorológicos predecibles ya no constituyen una base para la elaboración de políticas de seguridad sensatas. Y esto supone un cambio radical, ya que hasta la fecha, la mayoría de los debates en torno a la seguridad, las relaciones internacionales y el derecho internacional pivotan en torno a las cuestiones humanas, los acuerdos institucionales y las rivalidades políticas, pero pasan por alto las circunstancias materiales del planeta, que dan por sentadas.
Pensar en términos de «bienes comunes planetarios», de entidades y regiones que son globales pero claves para la estabilidad del sistema terrestre, nos ofrece una buena perspectiva para abordar las medidas que hay que tomar5. Los debates tradicionales en torno a la conservación y la protección de ecosistemas específicos han quedado claramente superados por la magnitud de los cambios contemporáneos. Abordar el cambio climático esencialmente como un problema de contaminación ‒que es el enfoque que prima en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en el Acuerdo de París‒, se ha mostrado insuficiente para limitar de manera eficaz las emisiones de gases de efecto invernadero. Es por ello que el marco de los límites planetarios, complementado con el énfasis en los bienes comunes planetarios, nos sitúa en una posición más favorable para comprender y mejorar la funcionalidad global del sistema terrestre.
Peligros climáticos, respuestas planetarias
La cuestión más importante para acometer los debates actuales sobre seguridad climática es también la más obvia: el cambio climático ya se está produciendo, y el proceso se está acelerando. Las alteraciones climáticas se están manifestando ya en forma de fenómenos meteorológicos extremos, sequías y tormentas. Sus consecuencias son también cada vez más costosas, ya que los trastornos económicos, el saneamiento tras las catástrofes y la reconstrucción afectan tanto a gobiernos como a empresas. Por consiguiente, la seguridad medioambiental debe entenderse como una cuestión del presente, no como un asunto a considerar en el futuro. Invertir la tendencia actual es clave para la seguridad a largo plazo de la mayoría de las sociedades.
Las guerras de baja intensidad o a pequeña escala, la violencia no estatal, o los actos terroristas generados desde las zonas más indómitas del Sur Global, se vinculan de manera creciente al debate sobre la seguridad climática, a pesar que las pruebas de que el clima está desencadenando conflictos son más bien limitadas6. Tenemos multitud de ejemplos de situaciones en las que se podría pensar que el estrés climático podría provocar conflictos, y en los que esto simplemente no ocurre, incluso cuando se dan catástrofes humanitarias a gran escala. El cambio climático, en forma de sequías e inundaciones, es sin duda un factor de estrés para muchas sociedades, pero lo que realmente es clave para determinar si se producirá o no una catástrofe, un conflicto o cualquier otro resultado negativo es la forma en la que se gestiona la crisis.
Afrontar el cambio climático exige reconocer tanto la urgencia de hacer frente a los cambios perturbadores que ya están en marcha, como la necesidad de afrontar nuevas prioridades políticas. Para frenar el cambio climático y las catástrofes que acarrea, es necesario «ecologizar» muchas prácticas reduciendo el uso de combustibles fósiles, pero también, diseñar nuevas infraestructuras, ciudades y hábitats que sean menos perjudiciales para el medio ambiente y, al mismo tiempo, más adaptables para hacer frente a los fenómenos extremos y a las alteraciones económicas resultantes. Por ejemplo, la ecologización de las fuerzas armadas (que requieren tradicionalmente de combustibles fósiles) forma parte de este proceso; el transporte y la logística militar emplean enormes cantidades de gasolina, gasóleo y combustible para la aviación7. La incorporación de drones propulsados por energía eléctrica a muchas de las funciones operativas en el campo de batalla en Ucrania sugiere que este cambio también se está produciendo ya en las tecnologías de combate.
Las rivalidades geopolíticas no son precisamente el mejor contexto para mejorar la situación, en parte debido a la cantidad de recursos que se movilizan para prepararse militarmente, pero también porque reducen los incentivos para cooperar en otros muchos asuntos8. Sin embargo, reforzar la cooperación internacional ‒en la dirección contraria a la que marcan las actuales rivalidades políticas‒, es clave para avanzar en la lucha contra el cambio climático. Es más, las alianzas que podrían materializarlo no están nada claras. Incluso dentro del Sur Global, la mayoría de cuyos integrantes sufren en carne viva las perturbaciones climáticas, y que por tanto, tienen buenos motivos para perseguir la reducción de las emisiones de efecto invernadero, existen ideas contrapuestas acerca de las medidas a tomar y que van más allá incluso del hecho que algunos de ellos son petroestados. Una mejor coordinación y claridad sobre la necesidad de centrar las estrategias de desarrollo en sistemas energéticos no basados en combustibles fósiles contribuirá a garantizar la seguridad de los regímenes y sus poblaciones. Los argumentos según los cuales se debería permitir al Sur utilizar combustibles fósiles por una cuestión de justicia ya no son defendibles a la vista de la aceleración actual del cambio climático. No hay debate posible: la energía para cualquier forma social que se desarrolle, también en dichos países, tendrá que proceder de fuentes renovables si es que se quiere alcanzar algún grado significativo de sostenibilidad.
La urgencia de las respuestas políticas al cambio climático pone de relieve las cuestiones de quién o qué debe preservarse. Para muchos actores, la infraestructura de combustibles fósiles aún no es una cuestión prioritaria, incluso a medio plazo, y claro está, esto es un problema que debería paliarse cuanto antes. La prioridad debe ser el desarrollo de nuevos sistemas, en lugar de preservar los que ya existen. Y esto requiere de instituciones capaces de hacer frente a la complejidad de una economía globalizada. Ahora bien, la no existencia de estas instituciones complica este proceso y hace que el énfasis se ponga en los actores y factores de seguridad. El éxito de la lucha contra el cambio climático debe medirse en términos materiales, no de innovación institucional, si bien ésta es urgente y necesaria para acometer los cambios materiales imprescindibles y generar estrategias eficaces de transición hacia economías poscarbono.
Esas estrategias de transición son necesarias tanto para facilitar la rápida reducción de los combustibles de carbono como para evitar los riesgos potenciales de que los estados utilicen la tarificación de los combustibles como herramienta política, sin proteger eficazmente a los sectores más vulnerables de su población. Los riesgos de transición también tienen implicaciones geopolíticas en caso de que los petroestados no prevean las reducciones de la demanda de sus productos, las posibles caídas de precios en los mercados internacionales y las consecuencias presupuestarias que se derivarán de los cambios en la demanda de combustible.
Una nueva agenda de seguridad climática
Si la seguridad climática se replantea en este contexto, valorando la importancia de la ciencia del sistema terrestre y reconociendo a la humanidad industrial como parte clave del nuevo contexto planetario, ¿qué podría ser necesario entonces en términos de nuevos marcos políticos apropiados? ¿Cómo se puede configurar el futuro y actualizar los marcos del pasado para hacer frente a las nuevas circunstancias? Este artículo sugiere que son necesarias al menos tres innovaciones para hacer frente a este reto.
En primer lugar, la necesidad de centrarse en la adaptabilidad en lugar de mantener los acuerdos económicos existentes; en segundo lugar, pensar en qué tipo de hábitats humanos deben construirse para hacer frente a las alteraciones climáticas; y, en tercer lugar, centrarse en proporcionar la energía que necesitarán esos hábitats, pero haciéndolo al mismo tiempo que se controla primero y se elimina, más tarde, el uso de combustibles fósiles. Pero nada de esto funcionará bien a menos que los responsables políticos puedan centrarse en los peligros inminentes, y aquí el sector de la seguridad tiene evidentemente la responsabilidad de advertir de los peligros de no hacer estas transiciones9.
Acerca de la adaptabilidad ante la crisis climática
Garantizar la capacidad de adaptación es crucial en cualquier planteamiento de las cuestiones en las que se considere seriamente la condición de la planetaridad; mantener el orden existente no es el camino a seguir habida cuenta de su trayectoria hacia diversos puntos de inflexión. En los estudios sobre seguridad, el mantenimiento del statu quo económico en condiciones de «estabilidad política» se ha entendido ampliamente como la condición sine qua non para todos los demás esfuerzos humanos. De hecho, los desvelos por perpetuar un «modo de vida» basado en los combustibles fósiles, una especie de seguridad societaria, ya presentan una seria oposición a las innovaciones políticas necesarias para abordar el cambio climático. Si bien este estado de estabilidad política ha consistido en proporcionar las condiciones para propiciar el desarrollo económico, ahora aspectos fundamentales del proceso de desarrollo y los marcos políticos en los que se sustenta no son ecológicamente sostenibles.
La «responsabilidad de prepararse»10 que incumbe a todas las agencias de seguridad, habida cuenta de lo que se sabe ahora sobre lo que se avecina, puede incluir elementos como la planificación del uso del suelo, donde las agencias de seguridad –poseedoras de grandes propiedades de terreno– tienen una significativa responsabilidad. Nuevamente, en el ámbito de la Defensa, la ecologización de las bases y la reflexión sobre prácticas ecológicas regenerativas deben formar parte de la planificación militar, como señala el concepto estratégico de la OTAN para 2022. Pero estas iniciativas funcionan a pequeña escala local. Es crucial tener en cuenta que, si se toma en consideración la ciencia de los sistemas terrestres, la adaptación tendrá que implicar cambios estructurales en los sistemas económicos, y no simplemente pequeñas adaptaciones culturales dentro de un sistema económico determinado, que con frecuencia ha sido lo que ha significado «adaptación» en el pasado11. Los grandes cambios culturales deben abordar tanto el despilfarro en el uso de combustibles fósiles como las numerosas alteraciones medioambientales, que actualmente están cambiando de tantas maneras la biosfera.
Para abordar las necesarias transformaciones a gran escala del futuro, tampoco simples formulaciones de resiliencia, en las que se parte de la base de que los sistemas volverán a su statu quo ante tras una perturbación, serán marcos políticos adecuados12. El objetivo de gran parte de la política climática es ralentizar el cambio para facilitar las adaptaciones, y el pensamiento en materia de seguridad también debe partir de esta premisa. Pero no se trata de una cuestión política en la que un conjunto de soluciones devolverá a las sociedades a un statu quo previo. El futuro será diferente del pasado; ahora, el punto clave para la política y para el análisis es conformar el futuro de manera que se eviten los peores excesos de las alteraciones climáticas, y preparar a las sociedades para hacer frente a lo que en estos momentos ya no puede evitarse.
El compromiso del Acuerdo de París de 2015 sobre las modalidades de reducción de emisiones determinadas a nivel nacional no está cumpliendo su cometido y son necesarias medidas novedosas para mejorar la adaptación, así como una rápida mitigación. La multiplicidad de estados soberanos a los que se reconoce la responsabilidad primordial de hacer frente al cambio climático en virtud de los Acuerdos de París, y la frecuencia de la rivalidad e intereses contrapuestos entre ellos, presenta una situación de gobernanza patológica, en palabras de Paul Harris (2021), cuando se trata de asuntos relacionados con el cambio climático. Según el historiador Dipesh Chakrabarty, la humanidad habita un solo planeta, pero con muchos mundos13.
Acerca de hábitats sostenibles
Focalizarse en modos de vida coherentes con los límites del sistema terrestre exige reflexionar sobre los modos de consumo que ponen en peligro sus funciones. La modernidad cimentada en el uso extensivo de combustibles y el actual modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico y la expansión del consumo son, evidentemente, parte del problema. Una estimación reciente sugiere que una de cada treinta y cuatro muertes en el mundo se debe a incidentes con vehículos, mientras que la contaminación por combustibles fósiles mata a millones de personas cada año de forma indirecta14. Esto también está llevando a los ayuntamientos a replantearse la planificación urbana y sus prioridades; reducir el uso del automóvil en las ciudades tiene el doble beneficio de mejorar la calidad del aire y reducir el número de muertos y heridos. La ciudad de Oslo, en Noruega, por ejemplo, ha conseguido casi eliminar las muertes de peatones reduciendo el uso del automóvil en la ciudad.
La reducción de la movilidad en las ciudades se está convirtiendo en una preferencia política con muchos beneficios para la seguridad, entre los que cabe destacar la mejora de la calidad de vida y unas estructuras urbanas más ecológicas y, por tanto, más resilientes. Sin embargo, su aplicación difiere mucho. Por ejemplo, no es tan fácil promoverlo en las ciudades estadounidenses. Muchas de ellas se construyeron en el siglo XX, y los vehículos fueron la primera prioridad en los procesos de planificación urbana. La seguridad climática debe comprometerse directamente con esto, aunque los sistemas de transporte, los patrones de consumo y la planificación del uso del suelo parezcan muy alejados del pensamiento tradicional en materia de seguridad. Una vez más, la reducción de las vulnerabilidades es clave, en lugar de intervenciones heroicas después de que se produzca una catástrofe. Los gobiernos municipales tienen que desempeñar un papel a este respecto para que sus infraestructuras sean mucho más robustas frente a los crecientes riesgos meteorológicos y económicos, reduciendo al mismo tiempo el consumo de combustible.
La conformación general de la tecnoesfera es crucial; hacer cosas que sean sostenibles y puedan reciclarse es lo contrario de los supuestos modernos de naturaleza separada de la humanidad. De ahí que centrarse en cómo se construyen las cosas, de manera que no requieran intervenciones cuando se produzcan fenómenos extremos, y que no dependan de cadenas de suministro vulnerables, es esencial para abordar la seguridad humana frente a las perturbaciones que se están acelerando. Los cálculos de los recursos globales necesarios para que toda la humanidad pueda satisfacer sus necesidades básicas y no traspase límites planetarios cruciales sugieren que, en la práctica, todo esto es posible, pero no si persisten en el futuro el uso actual de combustibles fósiles y el modelo económico que impulsa15.
Así, las personas que exigen el fin de los combustibles fósiles y del predominio de la construcción de carreteras en la planificación del transporte se movilizan para lograr futuros más seguros. Sin embargo, esta visión es contraria a gran parte de la doctrina contemporánea en materia de seguridad, que considera que los manifestantes que protestan contra la construcción de oleoductos y carreteras representan amenazas para los estados contemporáneos y sus modelos de desarrollo. Y lo que es aún peor, en algunos estados se criminaliza a los manifestantes contra el cambio climático, a lo que se añade la larga y lamentable historia de asesinatos de «defensores de la Tierra» que forma parte integrante del conflicto medioambiental contemporáneo16. Aunque gran parte del debate tradicional sobre conflictos medioambientales se centra en la escasez de recursos rurales como posible fuente de conflicto, es necesario prestar atención a cómo los proyectos de «desarrollo» generan violencia17. Esta «violencia lenta» del desplazamiento forzoso a medida que la modernidad se inmiscuye en los sistemas agrícolas tradicionales y las tierras indígenas, también es, sin duda, una cuestión que enlaza con la creciente atención que se presta a las dimensiones medioambientales de la consolidación de la paz y la reconstrucción posconflicto.
Acerca del «control del combustible»
La seguridad planetaria implica nuevos acuerdos, que pueden incluir ideas en rápida expansión como los tratados de no proliferación de combustibles fósiles18. En el caso de las armas nucleares y otros sistemas militares especialmente peligrosos, se han formulado varios tratados internacionales en un esfuerzo por controlar dicho armamento. Aunque no todos han tenido éxito y el régimen de revisión de armamento se ha ido deshilachando últimamente, existen modelos que pueden resultar útiles. Los acuerdos sobre armamento nuclear posteriores a la Guerra Fría facilitaron una reducción muy sustancial del número de armas nucleares existentes. Otros acuerdos han limitado la producción de elementos como las minas antipersona, o al menos lo hicieron antes de que se generalizara su uso de nuevo en Ucrania.
Políticos de tendencias diversas (aunque no la actual generación de figuras populistas de derechas), están aceptando gradualmente que los combustibles fósiles son un problema, aunque muchos siguen mostrándose reacios a poner en marcha medidas eficaces basadas en ese reconocimiento. La aceptación de las vulnerabilidades comunes es un primer paso para que las políticas aborden el peligro. Ese reconocimiento, al menos, está más o menos vigente. Aunque el proceso de la COP no ha conseguido reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que sí fue novedoso en la conferencia de 2023 en Dubái fue la mayor atención prestada a las empresas de combustibles fósiles y a los estados como principales problemas que hay que contener. Esta atención coincide irónicamente con la culminación de los intentos de los estados dependientes de los combustibles fósiles de cooptar la totalidad del proceso del Acuerdo Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La conferencia de 2024, al igual que la de 2023, corrió a cargo de otro petroestado, en este caso Azerbaiyán. Ha quedado claro que son estos estados a los que hay que desafiar para que cambien su modelo económico.
Los combustibles fósiles son el problema si se utiliza el marco de la planetaridad para considerar las opciones políticas que tenemos en nuestras manos. No obstante, debemos ser cuidadosos y coherentes a la hora de distinguir entre energía y combustible. Es evidente que la humanidad necesita energía para funcionar, pero la cuestión crucial para el futuro inmediato es cómo obtenerla sin combustión.
Los peligros de un exceso de potencia de fuego en los arsenales de las superpotencias tienen un paralelismo bastante directo con la sobreabundancia de combustibles fósiles en el sistema terrestre. Su producción debe reducirse rápidamente, es decir, se trata de controlar la industria y eliminarla gradualmente, no solo reducirla rápidamente. De ahí que el control del combustible pueda entenderse como algo vagamente análogo al control de armas. Los acuerdos de control de armamento podrían ser muy útiles como modelos para los tratados de no proliferación de combustible que complementen el Acuerdo de París19.
Conseguir que esa analogía se mantenga con los combustibles fósiles no va a ser fácil, pero los peligros comunes de las alteraciones climáticas que están golpeando a muchas sociedades sugieren un cambio de enfoque: hay que dejar de asumir que los peligros climáticos son una cuestión de alteraciones lejanas o impactos futuros. Para que el control del combustible tenga sentido como marco político, es necesario que las partes del acuerdo reconozcan que el control de determinadas tecnologías reporta beneficios mutuos y que poseerlas no confiere necesariamente ninguna ventaja. Las medidas de supervisión y fomento de la confianza para garantizar el cumplimiento de un régimen de no proliferación de combustibles también tienen paralelismos evidentes con el control de las armas nucleares. Es mucho más fácil contar petroleros, camiones y refinerías que emisiones de gases de efecto invernadero. Teniendo en cuenta las dudas que existen desde hace tiempo sobre cómo se contabilizan y notifican las emisiones en el marco del proceso climático de la ONU21, se trata de una ventaja potencial considerable para hacer frente al cambio climático. Con el rápido aumento actual de las capacidades de vigilancia impulsadas por los sensores de Internet y también por numerosos satélites, una emergente «sapiencia planetaria», en palabras de Blake y Gilman (2024), resulta cada vez más útil.
Riesgos de descarrilamiento
Dentro del marco planetario, la urgencia por abordar el cambio climático se ve ahora acentuada por consideraciones sobre riesgos potenciales de descarrilamiento. Si la lucha contra el cambio climático se retrasa demasiado, puede que simplemente no sea posible hacerle frente. Existe el riesgo de que, si las crisis se intensifican, los recursos disponibles se destinen exclusivamente a atender emergencias y catástrofes, dejando sin financiación las transiciones necesarias hacia una economía más sostenible21. Un ejemplo de ello es la carrera europea para sustituir el gas natural ruso tras la invasión de Ucrania, que si bien logró la rápida construcción de nuevas infraestructuras de importación de gas, puede haber dificultado la transición para abandonar los combustibles fósiles; en este caso, la seguridad se interpretó en términos tradicionales, con el imperativo de garantizar el acceso al combustible, en lugar de innovar para reducir la vulnerabilidad frente a las interrupciones del suministro. Lógicamente, el capital invertido en estas infraestructuras, que deberá pagarse en los próximos años, no estará disponible para facilitar la construcción de infraestructuras energéticas que no dependan de los combustibles fósiles.
El peor escenario posible sería que cuando los gobiernos enfrenten dificultades crecientes, se sirvan de los combustibles fósiles para seguir creciendo económicamente, con vistas a generar más recursos con los que hacer frente a las perturbaciones. Es evidente que esta fórmula, simplemente, agravará las cosas a largo plazo. Una preocupación obvia es que las crisis pueden reforzar las tendencias populistas en la política internacional y socavar los esfuerzos de colaboración para desprender a la economía mundial de los combustibles fósiles22. Cuanto más se espere para centrarse en la sostenibilidad, peor será, y si la espera es demasiado larga, las perturbaciones y las prioridades a corto plazo acelerarán los trastornos climáticos, imposibilitando que puedan movilizarse los recursos suficientes para transformar las economías y las sociedades y lograr una ecoesfera estable para la civilización. De ahí la urgencia de abordar el cambio climático mientras aún sea posible.
El fracaso a la hora de conducir a sociedades por vías sostenibles lleva inevitablemente a debatir sobre soluciones técnicas, como por ejemplo, la geoingeniería solar, y en particular, a la inyección de aerosoles estratosféricos para sombrear y enfriar la superficie de la Tierra. Teniendo en cuenta los peligros potenciales que entraña este tipo de interferencia con el sistema climático, la oposición generalizada a su despliegue es ya evidente. Aclarar la situación jurídica internacional en este punto debe ocupar una parte importante de la reflexión sobre la seguridad climática, ya sea para presionar indirectamente a los responsables políticos para que se tomen en serio la descarbonización, como para anticipar posibles respuestas en caso de que un Estado o una gran empresa empiecen a gestionar la radiación solar de manera unilateral23. Pero confiar en las dudosas promesas de esas intervenciones técnicas también puede ser una forma de riesgo de descarrilamiento si se permite justificar el uso continuado de combustible con el argumento de que existe una solución técnica práctica.
Habida cuenta de las carencias de la política climática bajo los auspicios del Acuerdo de París para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, la presión por parte de muchos gobiernos para apostar por medidas so pretexto de una acción de emergencia es obviamente cada vez mayor. Los riesgos de conflicto en caso de que surjan esfuerzos unilaterales son considerables, por lo que la gestión civil de cualquier iniciativa de este tipo es esencial para evitar el riesgo de que la política climática se convierta deliberadamente en un arma. Sin embargo, y este es un punto clave que no debe pasarse por alto, las trayectorias actuales conducen al desastre climático24. De ahí que la geoingeniería, en sus diversas formas, esté ahora en la agenda política; de hecho, forma parte del debate sobre la seguridad climática. Para que la política de seguridad se adecue a los fines perseguidos, es esencial que se produzcan innovaciones rápidas para que la acción por el clima sea eficaz.
Evitar medidas climáticas tan drásticas es una prioridad política obvia, que se aborda mejor reduciendo rápidamente el uso de combustibles fósiles. Si se acomete el desafío, prepararse para lo que no puede evitarse en términos de perturbaciones climáticas debe ser el objetivo clave de la política de seguridad a largo plazo. Pero, al menos hasta ahora, a pesar de la creciente preocupación de algunos pensadores del sector militar y de la seguridad, la urgencia de abordar el cambio medioambiental no ha logrado penetrar en los pasillos del poder ni en los consejos de administración de las empresas de combustibles, ni tampoco en las salas donde se toman las decisiones económicas y de política exterior más importantes.
La formulación de la condición humana como una condición de planetariedad, de vivir en un mundo que cambia rápidamente en lugar de en uno bastante estable, es un cambio conceptual necesario en la contextualización que se da por sentada y que estructura la formulación de la política de seguridad. La necesidad de garantizar la capacidad de adaptación es contraria a gran parte del pensamiento tradicional sobre seguridad, pero vivir en el Antropoceno hace que este nuevo enfoque sobre la adaptabilidad sea inevitable. En efecto, las innovaciones pueden tropezar con obstáculos políticos cuando se invocan conceptos de seguridad de la sociedad para resistirse al cambio y, lo que es peor, cuando se presenta a activistas e innovadores como amenazas a los modos de vida existentes25. Construir vallas para mantener alejados a los inmigrantes puede ser popular en algunos círculos políticos, pero no contribuye en absoluto a atajar las causas profundas de los desajustes climáticos. Esto es lo que deben abordar las políticas de seguridad.
Referencias Bibliográficas:
Chakrabarty, Dipesh. One Planet, Many Worlds: The Climate Parallax. Chicago: Chicago University Press, 2022.
Crawford, Neta C. The Pentagon, Climate Change and War: Charting the Rise and Fall of U.S. Military Emissions. Cambridge, MA: MIT Press, 2022.
Dalby, Simon. «Resilient Earth: Gaia, geopolitics and the anthropocene». En: Chandler, D.; Grove, K. y Wakefield, S. (Eds.). Resilience in the Anthropocene: Governance, and Politics at the End of the World. Nueva York: Routledge, 2020.
Dyer, Gwynne. Intervention Earth: Life Saving Ideas from the World’s Climate Engineers. Toronto: Random House, 2024.
Goldberg, Matti. Climate Security: The Role of Knowledge and Scientific Information in the making of a Nexus. Londres: Routledge, 2024.
Gupta, Aarti et al. «Towards a non-use regime on solar geoengineering: lessons from international law and governance». Transnational Environmental Law, First view, 2024.
Laybourn, Laurie; Evans, Joseph y Dyke, James. «Derailment risk: A systems analysis that identifies risks which could derail the sustainability transition». Earth Syst. Dyn., n.º 14, 2023.
Mbembe, Achille. Out of the Dark Night: Essays on Decolonization. Nueva York: Columbia University Press, 2021.
McLaren, Duncan y Corry, Olaf. «Our way of life is not up for negotiation!: Climate interventions in the shadow of “societal security”». Global Studies Quarterly, n.º 3, 2023.
Menton, Mary. y LeBillon, Philippe. (eds). Environmental Defenders: Deadly Struggles for Life and Territory. Londres: Routledge, 2021.
Millward-Hopkins, Joel. «Why the impacts of climate change may make us less likely to reduce emissions». Global Sustainability, n.º 5 e21, 2022.
Miner, Patrick et al. «Car harm: A global review of automobility’s harm to people and the environment», Science Direct, n.º 115, 2024. (en línea) https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-transport-geography.
Newell, Peter; van Asselt, Harro y Daley, Freddie. «Building a fossil fuel non-proliferation treaty: Key elements». Earth System Governance, n.º 14, 2022.
Rockstrom, Johan et al. «The planetary commons: A new paradigm for safeguarding Earth-regulating systems in the Anthropocene». Proceedings of the National Academy of Sciences, n.º 121 (5), 2024.
Schlesier, Hanke; Schäfer, Malte y Desing, Harald. «Measuring the Doughnut: A good life for all is possible within planetary boundaries». Journal of Cleaner Production, n.º 448, 2024.
Selby, Jan; Daoust, Gabrielle y Hoffman, Clemens. Divided Environments: An International Political Ecology of Climate Change, Water and Security. Cambridge; Cambridge University Press, 2022.
Spivak, Gayatri C. Imperatives to Re-imagine the Planet/Imperative zur Neuerfindung des Planeten. Viena: Passagen Verlag, 1999.
Toal, Gerard. Oceans Rise, Empires Fall: Why Geopolitics Hastens Climate Catastrophe. Oxford: Oxford University Press, 2024.
Watts, Michael J. «Now and then: The origins of political ecology and the rebirth of adaptation as a mode of thought». En: T. Perreault, G. Bridge, J. McCarthy (Eds.), Routledge Handbook of Political Ecology. Nueva York: Routledge, 2015.
Werrell, Caitlin y Femia, Francesco. The Responsibility to Prepare and Prevent: A Climate Security Governance Framework for the 21st Century. Washington: Centre for Climate Security, 2019.
Werrell, Caitlin. y Femia, Francesco. «The responsibility to prepare and prevent: closing the climate security governance gap». En: Lövbrand, Eva y Mobjörk, Malin (Eds.). Anthropocene (In)Securities. Estocolmo: Stockholm International Peace Research Institute/ Oxford University Press, 2021.
Yona, Leehi. «Emissions omissions: Greenhouse gas accounting gaps». Harvard Environmental Law Review, n.º 49, (2023). (en línea) https://ssrn.com/abstract=4436504.
Notas:
1- N. del Ed.: según la RAE, la histéresis es el «Fenómeno por el que el estado de un material depende de su historia previa y que se manifiesta por el retraso del efecto sobre la causa que lo produce».
2- Véase Spivak (1999).
3- Véase Mbembe (2021).
4- N. del Ed.: el concepto tecnoesfera describe la esfera de influencia de la actividad humana sobre la Tierra. En particular se refiere al conjunto de tecnologías y sistemas creados por la humanidad que interactúan con el planeta, formando una capa artificial sobre la biosfera.
5- Véase Rockstrom et al. (2024)
6- Véase Goldberg (2024).
7- Véase Crawford (2022).
8- Véase Toal (2024).
9- Véase King et al. (2021).
10- Véase Werrell y Femia (2019).
11- Véase Watts (2015).
12- Véase Dalby (2020).
13- Véase Chakrabarty (2022).
14- Véase Miner et al. (2024).
15- Véase Schlesier et al. (2024).
16- Véase Menton y LeBillon (2021).
17- Véase Selby, Daoust y Hoffman (2022).
18- Véase Newell, van Asselt y Daley (2022).
19- Véase Newell et al. (2022).
20- Véase Yona (2023).
21- Véase Laybourn et al. (2023).
22- Véase Millward-Hopkins (2022).
23- Véase Gupta et al. (2024)
24- Véase Dyer (2024).
25- Véase McLaren y Corry (2023).
El presente artículo está basado en una publicación precedente del mismo autor: «Reframing climate security: The “planetary” as policy context», Geoforum, N.º 155, octubre de 2024.
Imagen: © Kabiur Rahman Riyad - Unsplash