In conversation with | El retorno de la geopolítica y el futuro de la guerra
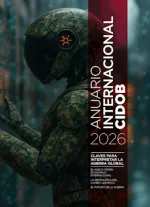

Pol Morillas, director, CIDOB
EN CONVERSACIÓN CON
Bruno Tertrais, Director Adjunto de la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS)
Desde la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS), uno de los principales centros de pensamiento franceses especializados en cuestiones de seguridad internacional, Bruno Tertrais ha devenido una de las voces más reputadas en el análisis de las relaciones transatlánticas, el Indopacífico y la política exterior francesa. También, desde 2017, colabora con el Institut Montaigne. Con anterioridad, entre 2001 y 2016, fue investigador principal en la FRS, asistente especial del director de Asuntos Estratégicos en el Ministerio de Defensa (1993-2001) y director del Comité de Asuntos Civiles en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN (1990-1993). Entre 2007 y 2008, formó parte de la comisión encargada de la elaboración del Libro Blanco sobre Defensa y Seguridad Nacional, impulsado por el presidente Sarkozy, así como miembro de la Comisión sobre Política Exterior y Europea, proyectada por el ministro Alain Juppé. En 2012-2013 integró la nueva Comisión del Libro Blanco bajo el mandato del presidente Hollande. Entre sus publicaciones más recientes destacan L'Atlas des frontières (2016), La Revanche de l'histoire (2018), Le choc démographique (2020) y La guerra de los mundos (Oberón, 2024). Quincenalmente, publica una columna en el periódico L'Express titulada «Le Regard du Stratège». Sus principales áreas de especialización son la geopolítica y las relaciones internacionales, los asuntos estratégicos y militares, la disuasión nuclear y la no proliferación.
Pol Morillas (PM): Bienvenido Bruno Tertrais a CIDOB, y gracias por aceptar nuestra invitación para venir a Barcelona y participar de esta conversación sobre la actualidad internacional y, en particular, sobre el futuro de la guerra, que es uno de los temas principales de esta edición del Anuario Internacional. Permítame, en primer lugar, felicitarle por la edición en castellano de su último libro La guerra de los mundos (Oberón, 2024).
Bruno Tertrais (BT): Gracias Pol por la invitación, como siempre es un placer visitar de nuevo Barcelona, y hacerlo para departir con ustedes, y en el marco del Anuario Internacional.
PM: Me gustaría iniciar esta conversación enmarcando un poco el momento actual de las relaciones internacionales, que usted describía recientemente como un «tiempo de depredadores», en el que las principales potencias adoptan una actitud más egoísta, ensimismada, que prioriza la defensa de las esferas de influencia, haciendo uso de la fuerza y la coerción política y económica, en lugar de instancias más suaves de poder blando, de liderazgo, como la diplomacia o la atracción cultural. Háblenos un poco de cómo ve el mundo hoy… ¿Cómo describiría la instancia geopolítica actual?
BT: Permítame empezar con una idea muy simple que creo que enmarca mi respuesta: hace tiempo que escuchamos y leemos análisis que hablan de la disolución del viejo «orden internacional», que parece estar viviendo sus últimos días a la espera de ser reemplazado por un nuevo orden emergente. Según esta idea, el momento actual es un período de transición. Pero cada vez más me pregunto: asumiendo que efectivamente existía un «viejo orden», ¿y si el tan esperado nuevo orden no llega a hacerse realidad? ¿Y si esta transición, este limbo, se prolonga durante décadas? Cada vez más, creo que esta es una posibilidad que no podemos descartar. Por lo tanto, mi primera observación es que no podemos quedarnos expectantes, a la espera de que surja espontáneamente un nuevo orden. Tenemos que actuar ya, y de la mejor manera posible, con los instrumentos y los parámetros del mundo y el orden internacional que tenemos hoy en día. En segundo lugar, y acerca de mi apelación al término «depredadores»: efectivamente, creo que es el que mejor describe el mundo desde el retorno de Donald Trump a la presidencia de EEUU. Y no me malinterprete; antes de eso, sabíamos que Rusia, China, y hasta cierto punto Turquía e Irán, estaban actuando como depredadores en el escenario global, mostrando un desprecio por el derecho internacional y, lo que es más importante, una disposición a expandir su territorio por la fuerza. Sin embargo, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, se suma un nuevo depredador al ecosistema que emplea el mismo lenguaje que Rusia y China, y que anuncia sus intenciones de expandir su territorio, incluso por la fuerza si es necesario ‒recordemos sus declaraciones sobre Groenlandia en marzo de 2025‒. El interrogante que sobrevuela el momento actual es: ¿se comportará Estados Unidos como un depredador más, o se abstendrá en el último momento ‒volverá a regirse por el sentido común, por decirlo de alguna manera‒, ya sea con Trump en la presidencia o después? La respuesta a esta pregunta es vital para Europa, ya que nosotros, los europeos, en este momento de nuestra historia, no somos depredadores. Sin embargo, si es cierto que estamos buscando nuestro lugar, estamos aprendiendo poco a poco a actuar en un mundo donde la fuerza y el poder son una realidad y son hoy el principal motor de las relaciones internacionales. Aun así, sigo creyendo que tan importante como esto, si no más, son las leyes internacionales.
PM: Hábleme más de este papel de Europa. Afirma, no sin razón, que no somos depredadores...
BT: Sí, aunque lo hemos sido en el pasado, no lo somos en este momento. En el momento actual, nos definimos como una zona de paz, no solo internamente, sino que también fomentamos la cooperación, el diálogo, la paz, la diplomacia hacia el exterior, como nuestra manera de entender y relacionarnos con el mundo. Nuestra concepción interna de Europa es la manera como nos proyectamos e incidimos en la política mundial.
PM: Y, ¿sigue siendo válida esta idea? ¿Debemos seguir persiguiendo ese objetivo?
BT: Creo que esta idea sigue siendo relevante, hasta cierto punto. Como apuntaba hace un momento, los europeos concebimos Europa ‒y me refiero específicamente a la Unión Europea, al proyecto de integración europea‒ como un proyecto de paz, una paz dentro de nuestras fronteras y ese es un valor que debemos trasladar a las nuevas generaciones. Es un enorme éxito histórico tener una Europa en paz durante más de 80 años; debemos estar orgullosos de lo que hemos conseguido, y recordarlo, porque no siempre ha sido así. También debemos defenderlo, porque el proyecto europeo sigue siendo relevante, es un modelo ejemplar para el resto de mundo. Ahora bien, ¿tiene sentido que nos empeñemos en exportar este modelo al resto del mundo? Aquí mi visión es mucho más matizada: creo que, como europeos, hemos pecado de ingenuos al creer que con solo dar ejemplo y mostrar el éxito de nuestro modelo el mundo nos seguiría de manera natural cosa que, evidentemente, no ha ocurrido. Sin embargo, esta no es una razón para cambiar completamente nuestro software político e intelectual. Tenemos que mantener la fe en nuestros valores y nuestro modelo, porque si los europeos no mantenemos un mínimo de respeto por las normas internacionales, por el derecho internacional o por un comercio justo entre las naciones, ¿quién lo hará? En definitiva, no debemos caer en interpretaciones ingenuas, pero tampoco renunciar por completo a nuestros valores e ideales, y esto significa que debemos ser un poco más realistas, sin cambiar por completo nuestro ADN político.
PM: Si abrimos el foco al panorama global, más allá de Europa, nos encontramos con un entramado de relaciones internacionales pautadas por dos superpotencias ‒Estados Unidos y China‒, inmersas en una confrontación cada vez más intensa. Algunos analistas han sugerido que nos dirigimos hacia una nueva Guerra Fría, o una nueva bipolaridad, pero con muchos matices y capas diferentes. ¿Cuál es su lectura de la rivalidad entre potencias? Y, ¿piensa que efectivamente vamos de nuevo hacia un mundo bipolar? ¿Es esta rivalidad entre EEUU y China el eje principal que vertebra las relaciones internacionales actuales?
BT: Fíjese, esta es una pregunta a la que hace, digamos diez años, le habría respondido de manera muy distinta. Entonces, estaba convencido de que ese no era el caso, y que no, no nos dirigíamos a una nueva Guerra Fría. Sin embargo, le reconozco que he cambiado de opinión; creo que el actual enfrentamiento entre EEUU y China se parece cada vez más a algo que recuerda a la Guerra Fría, aunque con notables diferencias. Déjeme señalarle cuáles creo que son las principales. En primer lugar, a diferencia de EEUU y la URSS, China sí está a un nivel parejo a Estados Unidos en términos económicos. Hace sesenta años, la Unión Soviética era una potencia militar, pero un enano económico, y esto, evidentemente, cambia el panorama. La segunda diferencia es la enorme interdependencia económica entre China y Estados Unidos que existe aún hoy, a pesar de los intentos persistentes de desacoplar las dos economías. Y esta es una interdependencia que no va a desaparecer, y menos de hoy para mañana, lo que creo que actúa como un freno ante un posible enfrentamiento o guerra directa entre Washington y Beijing. Y, para mí, la tercera diferencia reside en que en el momento actual no divisamos bloqueos militares tan claros y formales como los que había durante la Guerra Fría. Hoy más bien tenemos, por así decirlo, dos familias: una familia alrededor de Estados Unidos, que es un país más o menos democrático y liberal; y otra familia de países autocráticos, entre los que se cuentan las potencias neoimperiales que he mencionado anteriormente. Sin duda, no son los bloques discretos de países que definieron la Guerra Fría. Por lo menos sobre el papel, China no tiene aliados militares, excepto Corea del Norte, a diferencia de EEUU, que sí tiene un grupo de aliados formales. Esas diferencias respecto el pasado no son banales, y creo que nos situarían en un escenario que yo definiría más bien como una «guerra tibia», para evitar confusiones con la Guerra Fría de la segunda mitad del siglo XX… Pero una vez señaladas estas diferencias, que son notables, opino que ciertamente nos movemos hacia una dinámica de fragmentación en dos bloques.
PM: Y en esta «guerra tibia», ¿dónde nos encontramos los europeos?
BT: Pues sin olvidar el ADN político que he mencionado anteriormente, el compromiso con nuestros valores y nuestro modelo, está claro que debemos agregar una dimensión militar a nuestra forma de proyectar nuestra influencia. De otra manera, no seremos un actor militar creíble sin el paraguas de Estados Unidos, es decir, por nuestra cuenta. Paradójicamente, es posible que el presidente Trump nos esté haciendo un favor, ya que a empujones nos lleva a aumentar el gasto en defensa nacional, lo que personalmente creo que es bueno para Europa, aunque los objetivos establecidos en la reciente cumbre de la OTAN en La Haya ‒una subida del gasto en defensa hasta el 5% del PIB‒ me parecen demasiado ambiciosos.
PM: Y con el factor Trump encima de la mesa, y a la vista de los desarrollos geopolíticos globales, ¿coincide usted con quienes afirman que Europa debería acercarse más a China? ¿Sería esta una buena estrategia?
BT: Esta es una muy buena pregunta que, me temo, no tiene una única respuesta. Verá, creo que esto depende de los parámetros de este acercamiento, y en qué temas y áreas de trabajo se produzca. Si el planteamiento de base es que, dado que Estados Unidos se está distanciando de Europa (al menos temporalmente) debemos cambiar el chip y acercarnos a China, como si fuera una cuestión de equilibrios, estaremos equivocándonos. En esto tenemos que ser muy claros: China es un adversario estratégico de Europa. No hay duda de que podemos cooperar con Beijing en algunas cuestiones clave de la agenda internacional, pero no podemos equiparar a Estados Unidos con China, ni olvidar que Beijing ha estado actuando como un depredador en el mismo territorio europeo, en cada aspecto económico que afecta a nuestras vidas, ya sea en el terreno científico o en el intelectual. Tampoco debemos olvidar que, en 2017, China ordenó a sus ciudadanos espiar para el gobierno cuando viajan al extranjero. No me malinterprete: no estoy afirmando que todos los ciudadanos chinos residentes en España o en Francia son espías, pero no podemos ignorar que el panorama internacional ya no es el que era hace treinta años, y hoy China se ha convertido en un competidor muy agresivo. Así que Europa tiene que tomar una decisión, y tengo que reconocer que no tengo clara cuál es la mejor opción… tampoco me corresponde a mí decirlo. Al final, puede que se trate de priorizar entre transiciones: la transición ecológica y lo que yo llamo «nuestra transición geopolítica», que nos permitiría avanzar en pro de la tan anhelada autonomía. Pero, no nos engañemos, no podremos tener las dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la única forma en que podemos acelerar nuestra transición verde es comprando productos chinos, ya sean baterías, coches, paneles solares, etcétera. Para estos bienes no tenemos un proveedor alternativo hoy, ni probablemente en los próximos diez años. Y así se lo digo a los líderes europeos cuando tengo la oportunidad: no podemos alcanzar los dos objetivos al mismo tiempo, tenemos que escoger. Cada uno de nosotros, ciudadanos, decisores o analistas, tenemos seguramente nuestras propias preferencias pero, como conjunto, debemos tener claro que no podemos recorrer los dos caminos a la vez.
PM: Permítame llevar nuestro análisis a otra dimensión de la actualidad mundial, y que tiene que ver con el auge de los conflictos armados. En el momento de realizar esta conversación, junio de 2025, tenemos en activo una guerra en el continente europeo, en Ucrania, y asistimos a una desestabilización profunda en Oriente Próximo, que tiene su foco en Gaza, pero que Israel ha ramificado hacia otros países, como Líbano, pero también recientemente hacia Irán, en una campaña de bombardeos que ha contado con la participación de EEUU sobre las instalaciones nucleares. Y, por supuesto, no podemos obviar la situación en África, donde tienen lugar los conflictos más graves de todo el mundo, y que dan lugar a severas crisis humanitarias y desplazamientos forzosos. ¿Avanzamos hacia un mundo que será cada vez más conflictivo? ¿Cuáles son para usted las causas de estos conflictos, que regresan después una década de relativa mitigación?
BT: Creo que la dinámica de los conflictos actuales presenta diversas dimensiones, todas ellas muy diferentes, y todas con sus particularidades, por lo que es difícil generalizar y dar una visión de conjunto. Sí que quisiera incidir en el hecho de que, a diferencia de lo que se afirma comúnmente, el mundo no se está volviendo más violento y abocado a la guerra. Si analizamos correctamente las estadísticas, el número de guerras como tradicionalmente las entendemos, es decir, entre estados, no está aumentando. Es cierto que hay un ligero repunte de la violencia política en general, en los últimos 15 años, pero esto se debe al terrorismo. Si nos fijamos en 2024, había solo cuatro grandes guerras entre estados. Otra cosa, bien distinta, es que, independientemente de las cifras, existen algunas guerras (hoy por lo menos dos) que tienen repercusiones globales por diversos motivos. El primero de ellos, es el calibre de las normas y leyes internacionales que violan: en particular, en la guerra de Ucrania, tenemos que recordar que uno de los contendientes es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, que decide expandir su territorio por la fuerza. Y estaremos de acuerdo en que esto es algo que, no solo no tiene cabida en Europa, sino que es también un tabú en el resto del mundo, al menos, desde mediados de los setenta. Segundo, tenemos la cuestión de la ramificación económica: recuerde que los mercados mundiales de alimentos ‒en particular la agricultura‒ entraron en crisis debido a la invasión rusa de Ucrania. Y, finalmente, la guerra de Ucrania tiene más repercusión porque es una guerra muy mortífera. Ya son más de un millón de bajas entre muertos y heridos en el lado ruso y probablemente unos 700.000 en el lado ucraniano. Estas cifras son altísimas para nuestros estándares de los conflictos de los últimos ochenta años. Por estos tres elementos la guerra de Ucrania es muy importante, no solo para nosotros los europeos, sino también para el mundo en general. Pero, déjeme insistir, el número de personas muertas en un conflicto no se traduce automáticamente en una mayor visibilidad. El conflicto más letal en 2022 y 2023 fue el de Tigray, en Etiopía, que sigue siendo un gran desconocido para la mayoría de los ciudadanos europeos.
PM: Y cuál es su lectura de la situación que atraviesa actualmente Oriente Próximo, ¿hasta qué punto ve perspectivas de una escalada regional del conflicto, o incluso, a un nivel más global?
BT: Diría que en Oriente Próximo nos estamos acercando al final de una secuencia de acontecimientos que se inició el 8 de octubre de 2023, y que responde a un hartazgo de las autoridades israelíes, que como respuesta a los ataques contra su población han emprendido una respuesta militar de dimensiones históricas, con el objetivo de reducir al mínimo posible la amenaza que pesa sobre su población por parte de actores no estatales y estatales. Y de ahí su respuesta militar contra Hamás en Gaza, sobre Hizbulá en el Líbano y, finalmente, sobre Irán. Los israelíes hablan a menudo de su voluntad de «cortar la cabeza de la serpiente», que en este caso sería, supuestamente, Teherán. Creo que la consecuencia de este conflicto, que tiene lugar mientras hablamos, será que la República Islámica probablemente saldrá debilitada, y será menos capaz y estará menos dispuesta a atacar directa o indirectamente los intereses de Israel. De ser así, esto pone el cierre a una etapa de la historia de Oriente Medio. ¿Significa esto un Oriente Medio más estable? No estoy seguro en absoluto. De todos modos, seamos claros: ¿en qué momento Oriente Próximo ha sido estable? Desafortunadamente, creo que la inestabilidad es el estado natural de Oriente Próximo, y no tengo claro que esto vaya a cambiar en un nuevo escenario.
PM: ¿Y qué limitaciones pesan sobre este empeño de «cortar la cabeza de la serpiente»? Me refiero a las repercusiones que esta política tiene en el resto del mundo árabe, que pueden conducir a un aumento de la inestabilidad en la región, alimentada por el malestar que muchos países árabes sienten por cómo se desarrolla la política regional; ¿cómo cree que reaccionaran estos vecinos árabes?
BT: Tiene usted toda la razón en cuanto a las reacciones negativas de la mayoría de los países árabes. Permítame añadir sin embargo que, en privado, estos mismos países no están descontentos con lo que le está sucediendo a la República Islámica de Irán, a la que muchos de ellos ven como un adversario. En cuanto a las posibles limitaciones, todos sabemos que solo hay un país que puede moderar los instintos de Israel, y ese no es otro que Estados Unidos. Dada la estrecha asociación que tienen en materia de defensa y seguridad, el presidente Trump es el único capaz de contener los instintos del gobierno israelí. La buena noticia es que el presidente Trump afirma que no le gustan las guerras, ya que no son buenas para los negocios, y este es el motivo por el que se decanta por la paz, y la razón por la que ha presionado a Tel Aviv para que acepte un acuerdo con Hamas, en forma de alto el fuego o respecto a los rehenes. Si nos focalizamos en Gaza, del mismo modo que digo que estamos ante el final de una secuencia, de una etapa, también creo que la solución está lejos de resolverse en Gaza. Desconozco las intenciones de Israel sobre la Franja, ni si tiene algún plan sobre lo que va a suceder a corto plazo; sí creo que Israel debería abandonar la ilusión de que tras el cese de las hostilidades la población de Gaza abandonará el territorio y se irá a vivir a otros países árabes. Esto no tiene sentido. Israel tendrá que ocuparse de una población aproximada de 1,5 millones de habitantes que, o bien volverán a ciudades que hoy están arrasadas, o se quedarán en una suerte de limbo, algo que creo que Israel no puede permitirse. Esta realidad es conocida por algunos en Israel y ya están trabajando con Arabia Saudí y otros países en la reconstrucción de la Franja. Por supuesto que les encantaría que las autoridades palestinas se hicieran cargo de ello, pero hoy por hoy no estamos todavía en esta situación. Por todo ello, diría que la crisis en Gaza continuará acaparando la atención política de todo el mundo, al tiempo que la situación humanitaria empeora día a día.
PM: Hasta ahora hemos centrado nuestra conversación en formas, digamos clásicas, de entender el conflicto: de la rivalidad entre grandes potencias, de conflictos con un profundo componente territorial, como en el caso de Ucrania, o de las crisis humanitarias que lo acompañan, como la que tiene lugar en este momento en Gaza. No obstante, y ya que este es el tema que ocupa un capítulo en esta edición del Anuario, quisiera preguntarle por su opinión acerca del futuro de la guerra. Y es que, cada vez más, nos adentramos en una nueva tipología de guerras híbridas, no convencionales, más complejas y multidimensionales, con niveles de intensidad variables y que se libran tanto en el campo de batalla como en el ciberespacio o la esfera comercial, y por un amplio abanico de actores, que ya no se limitan a los estados. ¿Cómo divisa usted el futuro de la guerra en las próximas décadas?
BT: Como punto de partida, déjeme remarcar que a menudo utilizamos indistintamente la noción de guerra y la de conflicto, como si fueran lo mismo, cuando no es el caso; existen importantes matices entre ellos. Si nos ceñimos a la definición de guerra, hablamos de una aplicación directa de la fuerza con fines políticos… ¿y qué hay de las guerras comerciales? Para mí son una expresión del conflicto, pero no son genuinamente una guerra. El uso de la fuerza militar; eso es, en definitiva, una guerra. Sin embargo, como bien dice, a lo largo de los últimos dos milenios la guerra ha ido sumando capas, superponiendo nuevas dimensiones a las ya existentes: primero comenzó en tierra, luego se amplió al mar, al aire, al espacio exterior, y más recientemente al ciberespacio que, a pesar de ser un escenario virtual, tiene implicaciones claras para el mundo físico. Todos estos estratos se suman entre sí. Un ejemplo de ello es la guerra en Ucrania, donde encontramos tácticas y estrategias de guerra tradicionales, como la guerra de trincheras que recordaría a la Primera Guerra Mundial, pero que también se desarrolla en el resto de las dimensiones que le acabo de citar. E incluyo aquí el ciberespacio, no en general, no en relación con el cibercrimen o a las estafas, sino exclusivamente a su dimensión militar.
Diversas consideraciones me vienen a la mente cuando pienso en el futuro de la guerra: la primera, es el énfasis creciente en este mundo digital, el ciberespacio, que es uno de sus rasgos más recientes y que otorga al componente tecnológico un papel central. Otra consideración que me parece importante es que la guerra no está desapareciendo, pero tampoco está aumentando, insisto, desde un punto de vista estadístico.
En tercer lugar, y esto me parece muy significativo, llevamos ya ochenta años ‒desde el final de la Segunda Guerra Mundial‒ sin un conflicto militar directo entre las potencias principales. Y esto es una anomalía histórica que no calificaría de paz, porque no lo ha sido, sino de ausencia de guerra entre las grandes potencias. Podemos preguntarnos: ¿a qué se debe esto?; y, ¿se mantendrá esta tregua entre potencias? En relación a la primera pregunta, el por qué ha ocurrido esto, diría que la interdependencia económica tiene mucho que ver, ya que es sin duda un factor de peso a la hora de plantearse entrar en conflicto con otra gran potencia. Otro factor es la existencia de una red de alianzas, especialmente entre países occidentales, que hacen que los grandes depredadores no occidentales ‒Rusia y China‒ tengan muchas más reticencias ante la posibilidad de un conflicto militar directo contra un aliado de EEUU. Por último y quizás lo más importante: la disuasión nuclear. Recordemos que las armas nucleares no existían en 1915, ni tampoco en 1939, pero hoy la propia existencia de las armas nucleares hace que las grandes potencias se lo piensen dos veces antes de considerar el uso de la fuerza militar directa entre ellas. Y no digo que estas décadas sin guerra entre grandes potencias se expliquen únicamente por la existencia de armas nucleares. Sin embargo, no es posible no mencionarlas como parte esencial de la ecuación.
Permítame un inciso final sobre el futuro de la guerra, que tiene que ver con los conflictos civiles y las guerras internas: la sociología de los conflictos internos revela una dimensión demográfica muy interesante, que conecta la estructura poblacional de un país y su propensión a la guerra civil y al conflicto interno. Para simplificarlo: en sociedades donde existe una determinada proporción de jóvenes y de gente mayor, observamos una mayor o menor propensión al surgimiento de conflictos civiles. Y si esto se mantiene, y se confirma esta correlación, veremos un cambio en África Subsahariana, que ha sido el escenario principal de los conflictos desde 1945. La demografía africana está cambiando, y si se cumplen las proyecciones, y si la correlación de la que hablé sigue siendo la misma, entonces podemos anticipar una disminución progresiva de las guerras internas en África en el futuro. Menciono esto ya que me parece un ejemplo de que también existen métodos que nos permiten hacer proyecciones positivas interesantes sobre el futuro de los conflictos. Déjeme aclarar que, obviamente, esto no es un ejercicio de predicción, sino que describe la propensión de una sociedad para ir a la guerra.
PM: Permítame preguntarle por la otra cara de la moneda de la guerra, que es la cuestión de la defensa. Hablaba justo ahora de esta multiplicación de facetas de la guerra, que coexisten, como el ciberespacio, las infraestructuras o también, seguramente, la instrumentalización de las migraciones, que son todas formas de inseguridad. Esto coincide, estos días, con un acalorado debate público sobre el gasto de los estados en Defensa como por ejemplo, el que ha tenido lugar en la reciente cumbre de la OTAN en La Haya, en torno al imperativo de elevar el gasto nacional en defensa hasta el 5% del PIB. Esto me lleva a preguntarle: ¿cuáles deberían ser las prioridades y las limitaciones de las políticas de Defensa actuales para hacer frente, precisamente, a ese mundo que acaba de describir?
BT: Me gustaría destacar varios elementos aquí. En primer lugar, los europeos debemos hacernos a la idea de que la situación de nuestra defensa ha cambiado, y que, primero: los EEUU van a reducir su presencia en Europa; y segundo, estarán menos dispuestos a actuar en nuestra defensa. Por lo tanto, me parece lógico que nos ocupemos nosotros mismos de nuestra defensa. Sin embargo, cometeremos un error si pensamos que la próxima guerra será como la anterior, y que defendernos como europeos significa poder enfrentarnos a Rusia en un conflicto militar directo sin la ayuda de Estados Unidos. Y mucho me temo que esa es la tendencia de pensamiento que impera hoy. No me malinterprete, no estoy diciendo que el ejército ruso no sea una amenaza real para algún miembro de la UE o de la OTAN en Europa, pero creo que equivocamos el enfoque. Nos estamos centrando demasiado en el hardware militar clásico, en el armamento, y creo que no lo suficiente en operaciones cibernéticas y de información, y otras dimensiones menos costosas del conflicto, que, para que nos entendamos, no implican el despliegue de tropas sobre el terreno. El desafío que tenemos como europeos es encontrar la forma de dejarle meridianamente claro al Kremlin que Europa está preparada y es capaz de protegerse y defenderse a sí misma. Y la respuesta a esta pregunta va mucho más allá de plantear cómo reaccionamos si las fuerzas rusas entran, por ejemplo, en Estonia. Por supuesto que la geografía importa, ni que decir cabe que, a España, por ejemplo, le preocupa mucho menos que a los bálticos una posible invasión rusa. No obstante, como miembros de la UE y de la OTAN, Francia y España deben preocuparse también por lo que les ocurra a otros estados de nuestra alianza, porque todos somos interdependientes, aunque nuestro riesgo inmediato sea menor. Y la situación se iguala mucho más en relación con otros asuntos, como el ciberespacio, la desinformación, la militarización de la migración y los refugiados o las infraestructuras críticas, como los cables de comunicaciones, donde la geografía importa menos. Pienso que, desde una perspectiva europea, es importante que cultivemos la idea de que vamos en el mismo gran barco, a pesar de que la realidad geográfica de cada uno de los estados miembros sea distinta.
Finalmente, y por lo que se refiere a la cuestión del 5%, que es el objetivo adoptado por la OTAN. Tengo que reconocer que estoy perplejo por el hecho de que este compromiso haya sido asumido por todos los países excepto España, que fue la única en afirmar que este incremento no es factible. Y aquí coincido plenamente con el Gobierno español. Es más, creo que los europeos nos hemos sometido demasiado a los deseos del presidente Trump. Es completamente irreal imaginar que todos los países europeos dentro de diez años gastarán el 5% de su PIB en defensa y seguridad. La mayoría de los estados miembros no lo conseguirán. Seguramente sí será el caso de Polonia, y de los países bálticos, pero soy muy escéptico con que Francia y España logren un incremento de esta magnitud.
PM: ¿E Italia?
BT: Italia tampoco creo que llegue al 5% pactado. Bajo mi punto de vista, todo ha sido una gran puesta en escena, es decir, hemos acordado sobre el papel un aumento colosal para los próximos diez años, con vistas a satisfacer a Trump. Pero, sinceramente, no creo que esta cumbre de la OTAN haya sido el momento de mayor esplendor de la relación transatlántica. A grandes rasgos, creo firmemente que los europeos debemos prepararnos para los retos que nos depara el futuro, que será más peligroso para nosotros, y frente al que contaremos con menos apoyo de los Estados Unidos. Por lo tanto, es lógico, y diría que necesario, que aumentemos nuestro gasto en defensa y seguridad. Pero, cuidado, tenemos que ser realistas sobre los objetivos que queremos conseguir y decidir de manera sabia e inteligente en qué gastamos el dinero.
PM: Acerca de este incremento de gasto en la Defensa común, una de las cuestiones que creo que no se ha debatido lo suficiente es la integración del gasto, la compatibilidad de los esfuerzos presupuestarios por parte de los estados en pro de una mayor proyección de la defensa europea ya sea como mecanismo de disuasión con Rusia, o frente a otras amenazas, como la guerra cibernética o híbrida. Como sabe, se apunta a menudo al tema nuclear como elemento disuasorio definitivo y que se vería afectado en Europa por la retirada manifiesta del paraguas nuclear estadounidense. En este tema, su país, Francia, tiene un papel muy importante que desempeñar, ya que es uno de los dos países europeos, y el único dentro de la UE, que dispone de este tipo de armamento. Últimamente se han dado algunos indicios de que Francia podría estar dispuesta en compartir sus capacidades nucleares, en el caso que se diseñara algún tipo de marco europeo, para que otros socios pudieran beneficiarse de ese paraguas nuclear. Como buen conocedor de la política francesa y europea, ¿qué credibilidad le da usted a esta posibilidad?
BT: Dada la creciente integración, no solo con los vecinos inmediatos de Francia sino también entre el conjunto de los países europeos en general, creo que desde la perspectiva francesa ya existe la sensación de que nuestros «intereses vitales», aquellos que están cubiertos por términos nucleares, son cada vez más indistinguibles los unos de los otros. Por ejemplo, imaginemos que España se enfrentara, en un futuro no lejano, a una amenaza existencial por parte de un país enemigo; no tengo duda de que esto sería visto como un asunto vital para Francia, debido a que España es un país vecino, aliado y socio. Lo mismo se puede aplicar para Italia, para Alemania, y probablemente cada vez más para Polonia. Es por esto que sucesivos presidentes franceses han afirmado que el interés vital de Francia tiene cada vez más una dimensión europea. Como sabe, ahora Macron ha ido un paso más allá con la firma de un reciente acuerdo de asistencia mutua con Polonia. Estamos hablando de una situación que, fundamentalmente, protagonizan dos actores: por un lado, un presidente o un primer ministro con armas nucleares y su potencial adversario, Vladimir Putin. Y aquí lo importante es como Putin juzga este gesto, si le da credibilidad. Si Estados Unidos mantiene su compromiso nuclear con la OTAN, no hay ninguna razón real para crear una nueva disuasión nuclear europea. Sin embargo, si, imaginemos, en un par de años, el presidente Trump pone fin a la alianza con los europeos y ordena retirar todas las armas nucleares desplegadas en suelo europeo, entonces sí, Francia tendría que dar un paso adelante para, por un lado, tranquilizar y garantizar la seguridad de nuestros aliados y socios, algo que es tan importante como la disuasión misma; y, paralelamente, para dejarle claro a Vladimir Putin que si ataca a un país de la OTAN, digamos Estonia, por ejemplo, se enfrentaría a una posible respuesta nuclear por parte de Francia. Ahora bien, esta no es la situación hoy. Creo que nuestros vecinos del Este, Polonia o los estados bálticos en particular, sí que necesitan una garantía de seguridad adicional por parte de Francia, pero no necesitan un componente de disuasión nuclear separado.
Por último, me gustara añadir un punto importante en este debate. Cuando se habla de la UE y de la capacidad nuclear hay que decir que la UE como alianza es irrelevante por dos razones. Primero, porque incluye al menos a dos países que no quieren tener nada que ver con las armas nucleares ‒Austria e Irlanda‒, y a otros miembros que tampoco son muy partidarios de este tipo de armamento. Segundo y más importante, porque el Reino Unido ‒la otra potencia nuclear europea‒ ya no forma parte de la UE, por lo que cualquier cálculo sobre la capacidad nuclear europea debe incluir a las dos potencias europeas con dicha capacidad, Francia y Reino Unido, de las cuales una ya no forma parte la Unión.
Por lo tanto, debemos disponer de armas nucleares en suelo europeo, tanto para dar tranquilidad y garantías de seguridad a nuestros socios, como para la disuasión respecto a terceros países. Sin embargo, como le decía hace un momento, mientras Estados Unidos permanezca, al menos sobre el papel, como el gran garante nuclear de Europa, no veo la urgencia de crear una disuasión nuclear que sea estrictamente europea.
PM: Y más allá de la disuasión nuclear, si nos centramos específicamente en esta integración de las capacidades de Defensa de la UE, y en particular, en el debate acerca de si es posible que la UE pueda convertirse realmente en un actor geopolítico de peso, o quizá, si fuese mejor apostar por un pilar europeo dentro de la OTAN de considerarse que ese es el marco más adecuado para lograrlo… ¿Cuál cree usted que es la fórmula más adecuada para reforzar la defensa a escala europea?
BT: Sin duda, creo que, por defecto, el marco de la OTAN es el mejor hoy. Si me pregunta por qué, le diré que es porque ya existe, es una realidad. Y también porque, a diferencia de la UE, incluye al Reino Unido y a otros socios que, incluso si Estados Unidos abandona la alianza, querrán seguir siendo aliados de Europa, como Canadá, Noruega o Turquía. Es por ello que creo que el formato «por defecto» de la Defensa europea, es decir, de la capacidad de Europa para defenderse a sí misma y cooperar en seguridad y defensa, seguirá siendo la OTAN. Si se produjera el hipotético caso dentro de unos años –que insisto no es el escenario que hoy tenemos–, en el cual Estados Unidos decidiera retirarse de la OTAN, mi sospecha, o digamos mejor mi intuición, es que los europeos querrán salvaguardar a la OTAN sin Estados Unidos. Ahora bien, no me malinterprete, esto sería un cambio revolucionario, porque en Europa no hemos pensamos en nuestra Defensa sin los Estados Unidos desde 1949. Pero, como le digo, no creo que se optase por transferir algunas de las capacidades de la OTAN a la UE. Esto no implica que la UE quedase relegada. Sin embargo, sí sería un actor militar secundario, sin que eso signifique que no pueda hacer cosas importantes. El hecho de que hayamos estado utilizando el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, o el hecho de que estamos suavizando los criterios para el gasto público y la deuda pública para poder aumentar nuestro presupuesto de Defensa nacional, son buenos ejemplos de que somos un actor de seguridad importante. Pero reitero, creo que la capacidad de Europa para defenderse seguirá siendo tratada principalmente en el marco de la OTAN.
PM: Y esto me lleva a preguntarle por un tema que como los conflictos recientes han recalcado, es esencial, y para el que la UE está mal equipada: la inteligencia. Y también pienso en cuestiones como la logística aplicada al campo de batalla, o incluso en el impacto de la Inteligencia Artificial. En todas estas áreas, es posible que la UE quiera dar un paso adelante, pero es muy poco probable que, en el corto o medio plazo, pueda reemplazar las capacidades que le brinda los Estados Unidos. ¿Cómo juzga la situación de Europa en estas áreas? ¿Deberíamos dedicar los enormes recursos que requeriría ocupar estos espacios?
BT: Sin duda, tenemos que comprender una cosa que está muy clara: los europeos no seremos un actor de defensa global importante dentro de los próximos veinte años si no hacemos juntos, de manera colectiva, una inversión significativa en tecnología, ciberseguridad, e Inteligencia Artificial, con independencia de los estadounidenses. Estamos hablando de una inversión que es principalmente civil, y que es indispensable para el futuro de nuestro sector de Defensa, en el cual todavía dependemos demasiado de Washington. No me malinterprete, tenemos que ser capaces de seguir cooperando con los estadounidenses, comprando sus productos, sobre todo los tecnológicos que no somos capaces de producir en suelo europeo. Sin embargo, hay algunos sectores que tienen un régimen especial, por así decirlo, como los de los servicios de información e inteligencia, que usted ha mencionado. Esta es un área muy particular porque es realmente la única área que las naciones no quieren compartir jamás a nivel colectivo y quieren mantenerla a nivel nacional. En la OTAN, la inteligencia se limita a la inteligencia táctica, mientras que la inteligencia estratégica no existe, se limita a una colaboración muy pequeña. Esta se desarrolla plenamente solo entre países que han desarrollado profundos lazos de confianza entre ellos. No seamos ingenuos, la esperanza de un servicio de inteligencia europeo súper eficiente, que reemplazaría a los servicios de inteligencia nacional, es un sueño, o quizá una pesadilla, dependiendo de la posición que se adopte. En materia de Defensa, la inteligencia y el sector nuclear son sin duda los principales elementos que están sometidos a la soberanía nacional.
PM: Y, no obstante, usted hablaba hace un momento de la posibilidad real de que EEUU retire su apoyo a Europa, y esto tendría implicaciones notables. Como vimos recientemente en Ucrania, la retirada de asistencia de inteligencia a Kiev en el campo de batalla por parte de Washington limitó enormemente las capacidades militares operativas. Lo mismo podría suceder con otros estados europeos con diferentes frentes abiertos. ¿Ve alguna perspectiva de capacidad por parte de los estados europeos, incluso a nivel nacional, para desarrollar una óptima capacidad de inteligencia que pueda reemplazar a la de los EEUU?
BT: Sinceramente, no, no veo ninguna capacidad en Europa, ni colectiva ni individualmente, que pueda sustituir al extraordinario aparato de inteligencia de los Estados Unidos. Pero sin duda podemos hacerlo mejor, individualmente, a nivel nacional, y también en lo colectivo. Permítame ponerle un par de ejemplos: el caso de construir satélites de observación en los que podemos compartir las franjas horarias; o el caso en que quisiéramos hacer una constelación de diez conjuntos de observación militar muy precisos, cosa que sería muy costosa por supuesto. Estos son proyectos de muy difícil compromiso a nivel colectivo y donde difícilmente encontraríamos más de dos o tres países con la voluntad y la capacidad de construir esos satélites. No nos engañemos, no reemplazaremos exactamente las capacidades estadounidenses, tanto en esta área, como en otras dentro del campo de la inteligencia.
PM: Antes de poner fin a nuestra conversación, me gustaría hacerle una última pregunta, con la mirada puesta en el futuro. Hacia un escenario dentro de diez o incluso veinte años, ¿cree usted que los europeos habremos sido capaces de convertirnos en protagonistas o actores globales en todos los desafíos que hemos planteado? ¿Podemos imaginar un mundo más favorable a nuestra manera de entender los asuntos globales, incluidas nuestras capacidades? O, por el contrario, ¿ve usted un futuro más hostil hacia Europa?
BT: La verdad es que soy bastante optimista acerca del futuro de Europa. No solo por el enorme éxito que ha supuesto la evolución del proyecto europeo desde su creación en 1957, sino también y por encima de todo, por el hecho que, desde la creación de la Unión Europea, hace treinta años, todos los que le profetizaban calamidades se han equivocado. Me refiero a los que apelaban a la implosión de Europa, la desintegración europea, de disolución del proyecto común, etcétera, que han quedado desmentidos. Cada vez que hemos sufrido una crisis importante, como la migratoria de 2015, la COVID de 2020, la crisis financiera en 2008, o la guerra de Ucrania, Europa ha demostrado una capacidad loable de superarla y emerger con más fuerza. Esto me mantiene optimista acerca de la solidez del proyecto europeo, especialmente porque ahora somos ya la tercera generación de líderes europeos desde la creación de este proyecto. Como europeos, debemos estar orgullosos de lo que hemos logrado; eso sí, sin esconder las dificultades que hemos tenido para llegar donde estamos. Y aceptando que estamos lejos de ser una potencia global importante, equiparable a los EEUU, China o en algunas cuestiones, incluso a Rusia. En definitiva, tengo un pronóstico equilibrado: me considero bastante optimista respecto la capacidad de Europa para prosperar y sobrevivir; sin embargo, me muestro con más cautela sobre la capacidad de la UE para convertirse en una gran potencia, como tal, en el mundo de mediados del siglo XXI.
PM: Muchas gracias, Bruno Tertaris por habernos visitado en CIDOB y habernos acompañado en una nueva y estimulante conversación sobre los conflictos, la guerra, la inteligencia, la Defensa o los múltiples desafíos de Europa en el futuro.
BT: Muchas gracias, Pol, por vuestra amable invitación.