El Sur Global ante la fragmentación geoeconómica: respuestas de Brasil, India, Indonesia y Sudáfrica
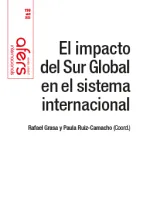

Julieta Zelicovich, docente e investigadora, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario (Argentina); Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - CONICET (Argentina). julieta.zelicovich@fcpolit.unr.edu.ar. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8524-9002
Esteban Actis, docente e investigador, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario (Argentina). esteban.actis@fcpolit.unr.edu. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1485-9444
La policrisis actual –impulsada por la disputa geopolítica, la transición energética y la revolución 4.0– está redefiniendo las relaciones económicas internacionales hacia una mayor fragmentación geoeconómica. En ese nuevo orden, este artículo busca contribuir a comprender la agencia del Sur Global a través del análisis de las estrategias de inserción internacional de Brasil, India, Indonesia y Sudáfrica. Se sugiere que, estos países han implementado estrategias sofisticadas para mantener su independencia y promover sus intereses nacionales. A través de un análisis comparado, se contrastan los instrumentos utilizados en cada caso, identificando distintas vías de acción posibles. Las conclusiones subrayan la capacidad de los países del Sur Global para incidir en el orden internacional emergente.
La configuración de un contexto global de policrisis (Helleiner, 2024), marcado por la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China, la transición energética hacia la descarbonización –en el marco de los compromisos por el cambio climático– y la digitalización y automatización asociadas a la revolución 4.0, ha impactado significativamente en las relaciones económicas internacionales. La globalización, vista anteriormente como un proceso despolitizado basado en el institucionalismo liberal, está dando paso a un nuevo equilibrio entre la economía y la seguridad estratégica, conceptualizado mayormente como «giro geoeconómico» (Roberts et al., 2019).
En ese contexto, se observa un menor dinamismo de los flujos de comercio e inversión, y una tendencia creciente a acortar las cadenas de suministro y reorientarlas hacia socios comerciales con mayor proximidad geopolítica. Así, la «fragmentación geoeconómica» emerge como resultado del creciente proteccionismo comercial, el uso geopolítico de las regulaciones de inversión extranjera directa y la implementación de subsidios asociados a la nueva política industrial (Aiyar et al., 2023; Juhász et al., 2023). Al respecto, mientras que la literatura académica se ha centrado en analizar las dinámicas de poder que moldean estas tendencias en el Norte Global, la manera en cómo reaccionan los países del Sur Global a ese escenario y cuál es su agencia en la nueva configuración internacional han sido menos estudiados. Este sesgo podría sugerir la existencia de una agencia determinante del Norte Global y un rol pasivo de los países del Sur frente a este escenario. Sin embargo, la literatura que ha examinado el papel de las potencias emergentes y regionales en las dinámicas geoeconómicas (Breslin y Nesadurai, 2023; Narlikar, 2021), así como sus estrategias de adaptación frente a la reconfiguración global (Aggarwal y Kenney, 2023; Fortin et al., 2021; Spektor, 2023), coincide en destacar que su capacidad de agencia es mayor de lo esperado. Incluso estudios recientes han sugerido nuevos roles de los países del Sur Global como «estados conectores» en la pospandemia para el orden internacional (Gopinath et al., 2024; Aiyar y Ohnsorge, 2024; Tran, 2024).
Dentro de esa discusión, este artículo busca contribuir al entendimiento de cuál es el papel de los países del Sur Global en la reconfiguración de la globalización y qué estrategias de inserción internacional aplican en el orden internacional emergente. Para ello, se ha llevado a cabo un estudio de casos múltiples –Brasil, Indonesia, India y Sudáfrica– que sugiere que, a pesar de las limitaciones estructurales, estos países han implementado estrategias sofisticadas para mantener su autonomía y promover sus intereses nacionales, combinando acciones de balanceo de riesgos geopolíticos, diversificación económica y apalancamiento sobre recursos estratégicos, y que con ello han logrado tener agencia sobre las tendencias actuales de fragmentación geoeconómica.
Para ello, en primero lugar se examina la discusión teórico-conceptual sobre la naturaleza del cambio global y la centralidad de las estrategias de inserción internacional de los países del Sur Global; a continuación, se detallan las definiciones metodológicas que guiaron el estudio de casos múltiples. En la sección “Estrategias frente a un mundo en cambio” se desarrolla el análisis empírico a partir de dos ejes: por un lado, las estrategias de hedging y su aplicación en el contexto del conflicto en Ucrania; por el otro, las estrategias orientadas al fortalecimiento de las capacidades nacionales y al posicionamiento como «estados conectores», con especial atención a las políticas frente a los minerales críticos. Finalmente, en la última sección se presenta una discusión de los hallazgos y se exponen las conclusiones de la investigación.
Siguiendo a Hirst et al. (2024), cabe subrayar que en este artículo entendemos que el Sur Global no es una categoría residual, sino que abarca a países con recursos críticos e influencia global, lo que nos aleja de la visión de un «tercer mundo» carente de agencia. Partimos del concepto de que el Sur Global es una metacategoría (Haug et al., 2021) que da sentido a las acciones de estos estados, incluso en ausencia de una coordinación explícita entre ellos.
La fragmentación geoeconómica y la agencia del Sur Global
El escenario internacional aparece marcado, por un lado, por una transformación de carácter geopolítico, impulsada por la competencia de poder entre Estados Unidos y China (Allison, 2017) y, por el otro, por una transformación tecnoproductiva (Bremmer, 2021). Ello responde tanto a la revolución 4.0 y los efectos disruptivos de la inteligencia artificial (IA), como a la transición energética resultado del imperativo generado por el cambio climático (Gourinchas et al., 2024). Estas tendencias se refuerzan unas a las otras, lo que da lugar a un contexto de policrisis (Helleiner, 2024). En materia de relaciones económicas internacionales, este proceso está conduciendo a un escenario de fragmentación geoeconómica, un término que denota la reorientación de los flujos económicos y comerciales por motivaciones geopolíticas (Aiyar et al., 2023; Gopinath et al., 2024). En concreto, se estima que el comercio entre países que comparten un alineamiento geopolítico próximo crece más intensamente que el comercio entre países con diferencias geopolíticas, y que esta tendencia se profundizará en los próximos años —algo que comienza a vislumbrarse en las primeras semanas de la segunda administración de Trump en Estados Unidos. Para la economía internacional, esta fragmentación geoeconómica implica importantes costos que fomentan la reducción de la productividad y del nivel de vida (Gopinath et al., 2024).
Un componente llamativo de ese contexto es la aparición de la figura de los «estados conectores» (Tran, 2024; Gopinath et al., 2024; Aiyar y Ohnsorge, 2024); países del Sur Global que presentan una posición geopolítica balanceada y, en el marco de esta disposición de los flujos comerciales y de inversiones, triangulan el comercio y la inversión entre actores geopolíticamente distantes. Estos países pueden beneficiarse directamente de la desviación del comercio y la inversión en una economía mundial fracturada y, a la vez, amortiguar el efecto negativo de la fragmentación sobre el comercio, al canalizar los vínculos entre bloques, lo que contribuye a absorber algunos de los costos negativos de un sistema marcado por la competencia geopolítica. Como resultado, en un contexto de policrisis y fragmentación, las estrategias de inserción internacional de los países del Sur Global adquieren especial relevancia: por un lado, porque el contexto internacional de cambios en el equilibrio de poder y en los riesgos internacionales hace esperable que estas estrategias se ajusten (Grano, 2023); por el otro, porque, según sean esas estrategias, estos países podrán tener una posición clave ante esa fragmentación (Gopinath et al., 2024; Aggarwal y Reddie, 2024), modificando el alcance de las políticas de las potencias del Norte Global.
La competencia hegemónica es central en esa ecuación. La literatura tradicional en el campo de las relaciones internacionales considera que los cambios en la distribución de poder internacional disparan un proceso de reajuste de estrategias, entre el balanceo y el seguimiento, por parte de los países de menor poder relativo (Waltz, 1979). Mientras el balanceo alude a las estrategias que buscan contener y contrarrestar los efectos de una potencia mediante un proceso de alianzas (con otro polo de poder), el seguimiento implica la maximización de beneficios en el alineamiento con el actor poderoso, adaptándose a sus intereses. En el marco de la disputa sino-norteamericana, una tercera gran estrategia que ha cobrado relevancia en la literatura es la de cobertura o hedging (Tessman, 2012; Bloomfield, 2016), que se identifica con la política exterior del Sur Global (Braveboy-Wagner, 2024). Existen numerosos estudios sobre su aplicación en la región asiática y Oceanía (Ciorciari y Haacke, 2019; Kuik, 2016) y, en menor medida, en América Latina (Fortin et al., 2021).
El hedging muestra una mezcla de opciones entre el balanceo y el alineamiento que los estados combinan a fin de mitigar los riesgos y maximizar las oportunidades, con un claro enfoque pragmático. Se trata de acciones de cobertura que los estados persiguen desarrollando relaciones sólidas con ambas potencias globales y buscando mantener abiertas vías alternativas ante la competencia hegemónica, con medidas como las siguientes: evitar alineamientos rígidos, adoptar estrategias de equilibrio o en espejo para contrarrestar riesgos, y buscar opciones alternativas frente a la incertidumbre (fallback position) (Kuik, 2021). El no-alineamiento activo (Fortin et al., 2021), el multialineamiento (Klingebiel, 2023) y el pragmatismo económico (Bloomfield, 2016) son distintas expresiones del rango de opciones comprendidas en el hedging.
Aggarwal y Kenney (2023) ponderan una mezcla de estrategias para los países emergentes que combina el hedging con otras dos líneas de acciones: el fortalecimiento de las capacidades nacionales (self-reliance) y la construcción de regímenes y mecanismos de cooperación internacional. El self-reliance destaca la capacidad de los países de ingresos medios de fortalecer su economía y recursos militares en consonancia con el pensamiento neorrealista. En el contexto de la reconfiguración global actual, un componente central de esta estrategia es la construcción de capacidades sobre los sectores claves en la transición energética y tecnológica (Farrell y Newman, 2019; Aggarwal y Kenney, 2023), así como el fortalecimiento del control sobre eslabones tácticos de las cadenas globales de valor, que a la larga pueden transformarse en puntos de estrangulamiento o «choke points» (Narlikar, 2021). Respecto a la construcción de regímenes y mecanismos de cooperación internacional, esta línea de acción es complementaria a las dos anteriores y alude al papel estratégico de las instituciones internacionales. Se argumenta que los países del Sur Global pueden aprovechar mercados regionales mediante la integración económica y la coordinación de políticas en el marco del reequilibramiento global (UNIDO, 2024); asimismo, pueden formar coaliciones para equilibrarse externamente y desarrollar ciertas narrativas frente a la reconfiguración de la globalización (Narlikar, 2021).
Estas acciones combinadas son mecanismos que sustentan el reposicionamiento de algunos actores del Sur Global en el contexto emergente. A partir de las mismas no solo se busca incrementar el «poder como autonomía» (poder para resistir presiones externas), sino también, el «poder como influencia» (poder para moldear preferencias y conductas), de acuerdo a Cohen (2015).
Diseño metodológico
Para analizar cuál es el papel del Sur Global en la reconfiguración de la globalización y cuáles son las estrategias de inserción internacional que los estados que lo componen aplican, recurrimos a un estudio de casos múltiples. Seleccionamos cuatro países, Brasil, Indonesia, India y Sudáfrica, que reúnen las condiciones de países de ingresos medios, con estructuras productivas complejas, una política exterior con tradición de involucramiento en los asuntos globales, y con experiencias de liderazgo regional. Todos ellos son considerados referentes del Sur Global y expresan, no solo una construcción narrativa alternativa al «Norte Global» en materia económica, sino también política, siendo señalados como actores claves en el devenir de la competencia entre grandes potencias (Kupchan, 2024).
Siguiendo el marco conceptual antes mencionado, consideramos las estrategias de inserción internacional a partir de dos conjuntos de acciones claves: el hedging y la construcción de capacidades nacionales. En el primero de estos grupos rastrearemos y sistematizaremos los principales mecanismos de alineamiento geopolítico y geoeconómico de los casos estudiados, tomando como indicador de los matices y similitudes de las estrategias de hedging el posicionamiento respecto del conflicto en Ucrania, considerado un proxy de la conflictividad entre Estados Unidos y China (Belo y Rodríguez, 2023). Para la operacionalización del fortalecimiento de capacidades nacionales, tomaremos en cuenta los enfoques predominantes en materia de la inserción productiva internacional y el abordaje de las industrias estratégicas, especialmente la política hacia los minerales críticos. En ambas estrategias examinaremos la alusión a la diplomacia en organismos internacionales, cuando esta se produjo.
El relevamiento empírico se sustentó en el rastreo de documentos oficiales y discursos gubernamentales, en los sitios web oficiales de las agencias de gobierno de los países en cuestión mediante términos de búsqueda claves asociados al marco teórico expuesto supra. De manera secundaria, estos materiales fueron complementados con datos estadísticos, consultas a expertos y fuentes periodísticas para aclarar algunos episodios teóricamente significativos . En cuanto al recorte temporal, el estudio se ha centrado en el período 2017-2023, ya que consideramos que los lineamientos de la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense de 2017 (primera Administración de Donald Trump) precipitaron una lectura geopolítica de la globalización, al provocar cambios que actuaron como disparadores de una nueva estrategia de posicionamiento internacional del Sur Global. Para la sistematización de la evidencia empírica, delimitamos el estudio hasta 2023, considerando secundariamente episodios relevantes de 2024.
Estrategias frente a un mundo en cambio
Brasil, India, Indonesia y Sudáfrica han enfrentado la necesidad de ajustar sus tradiciones de política exterior ante el contexto de policrisis y fragmentación geoeconómica, buscando un nuevo reposicionamiento en el orden internacional. En este proceso, han ido adoptando estrategias de reducción de riesgos y cobertura (hedging), construcción de capacidades nacionales, así como participación en instituciones de gobernanza económica; y, aunque todos han seguido estos lineamientos, cada país lo ha hecho con diferentes matices y combinaciones.
Estrategias de hedging
Si bien el hedging ha sido la respuesta predominante de los países del Sur Global al contexto emergente, el estudio de los casos lleva a reconocer que la distinta sensibilidad a la fragmentación geoeconómica y los diferentes grados de vulnerabilidad ante la disputa geopolítica, han impulsado matices –incluso si los cuatro tienen puntos en común dentro del no-alineamiento1.
En Brasil, la fragmentación geoeconómica y la estructura productiva y comercial impidieron los deseos del Gobierno de Bolsonaro (2019-2023) de retomar el paradigma americanista de la política exterior y aplicar una estrategia de seguimiento con Washington. Cuando Bolsonaro se mostró a favor de la exclusión de empresas chinas de las licitaciones por la tecnología del 5G, Beijing aplicó represalias comerciales que afectaron, por ejemplo, los envíos de reactivos para la fabricación de vacunas en plena pandemia. Brasil tiene una condición estructural que le obliga a tener un punto de inflexión o posición pivot (Kalout y Guimarães, 2022) frente a la disputa entre Estados Unidos y China. Si, por un lado, es una pieza clave del diseño estratégico-militar hemisférico de Washington, por el otro sus negocios están cada vez más concentrados en Beijing. A modo de ejemplo, mientras Lula viajó a Beijing, en abril de 2023, al poco de iniciar su nuevo mandato para profundizar los vínculos económicos con China, el comandante del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Brasil viajaba a Miami para visitar el Comando Sur de Estados Unidos. En el hemisferio occidental, la potencia sudamericana ejemplifica lo señalado por Aggarwal y Kerney (2023), al «cubrir» sus apuestas cooperando con ambas superpotencias para evitar verse arrastradas en la conflictividad global. Mientras el tablero económico y el estratégico no se crucen, Brasil puede desplegar el hedging sin dificultades, aunque, en caso contrario, suele primar la pertenencia occidental. De ahí que estas limitaciones llevan a un hedging más blando y débil (proclive a Occidente) que el que observamos en los otros casos.
En el caso de la India, el hedging ha sido más «puro», ya que en los últimos años ha desplegado una estrategia activa de «multialineamiento» (Hall, 2019) que ha estado condicionada por la mayor presencia de Washington (geopolítica) y Beijing (geoeconómica) en el Indopacífico. La estrategia de hedging de Nueva Delhi puede ser resumida en dos pilares: a) mantener acuerdos plurilaterales con China para asegurar intereses diplomáticos y principalmente económicos (como BRICS, o el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura [AIIB, por sus siglas en inglés]), y b) unirse a las asociaciones minilaterales forjadas por Estados Unidos y sus aliados para contrarrestar los desafíos chinos en su contexto geográfico contiguo (Quad, IPEF, 2+2 Ministerial Dialogue)2 (Yoshimatsu, 2022). A diferencia de Brasil, India tiene una mayor relevancia geopolítica en el contexto del contrapeso a China, lo que fortalece su estrategia. De hecho, su intento de mantener simultáneamente vínculos bilaterales con China3 y Estados Unidos no implicó perder márgenes de autonomía para discrepar, e incluso tensionar, las relaciones comerciales. China representa el 17% de sus importaciones totales de bienes y, además, es el principal inversor extranjero en su economía. Además, por ejemplo, Nueva Delhi ha decidido no sumarse al acuerdo comercial Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés) temiendo que la reducción de sus aranceles sobre los productos chinos agrave su enorme déficit comercial con este país. A su vez, la autonomía comercial también se dio con Estados Unidos –principal destino de sus exportaciones– al no firmar el pilar comercial del Marco Económico Indopacífico para la Prosperidad (IPEF, por sus siglas en inglés) dadas las reticencias sobre algunos de sus componentes, como la elaboración de normas de alto nivel sobre economía digital, incluidos los flujos de datos transfronterizos y la localización de datos, así como las cuestiones laborales y medioambientales.
En el caso de Sudáfrica, su política hacia las dos superpotencias ha sido conceptualizada, al igual que en el caso de India, como un multialineamiento (Klingebiel, 2023). Esto ha llevado a la construcción de una red de acuerdos tanto con Estados Unidos como con China, en un esfuerzo de minimizar riesgos y maximizar oportunidades. Por ejemplo, Sudáfrica es al mismo tiempo miembro de la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA, por sus siglas en inglés), iniciativa de diplomacia económica insignia de Estados Unidos en la región; y de la Iniciativa la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés), promovida por China; además, forma parte tanto de los BRICS como del G-20. Con ambos actores sostiene vínculos institucionales, que replican compromisos semejantes con uno y otro. Sin embargo, existen tensiones, especialmente porque este hedging es percibido en Estados Unidos como una política más afín a China (Gavin, 2024). En términos económicos China ha superado a Estados Unidos y se ha posicionado como principal socio comercial de Sudáfrica, lo que explica el 11,3% de sus exportaciones. Estados Unidos ha quedado en segundo lugar, con el 7,6%. En términos de política internacional, Sudáfrica se ha mantenido ajena a las presiones estadounidenses frente a los distintos conflictos internacionales, y ha rechazado la imposición unilateral de sanciones. Ha mantenido posiciones autónomas en el marco de los principios de Naciones Unidas y otros compromisos internacionales, como la Convención contra el Genocidio (Gobierno de Sudáfrica, 2024), incluso cuando esto le llevó a contraponer posiciones con Washington, siendo un punto de tensión el desarrollo de ejercicios militares conjuntos con Rusia. Como se verá en el caso de la guerra en Ucrania, así como en el distinto posicionamiento en la guerra de Israel en Gaza (Fabricius, 2024), estas tensiones han sido superadas mediante una diplomacia activa que se apoya en la interdependencia económica. A fin de cuentas, el país sudafricano tiene más de 600 empresas multinacionales estadounidenses en su territorio, y es el mayor socio comercial de Estados Unidos en la región. Algo semejante ocurrió con las licitaciones de 5G, donde –a pesar de las protestas de Washington– Sudáfrica avanzó con la licitación con Huawei (Barlett, 2023), sin intentar complacer las presiones de Estados Unidos como sí lo hizo Brasil
Para Indonesia, el despliegue de una política exterior «independiente y activa» (Yan, 2023) ha dado marco a la estrategia de hedging. Yakarta ha reequilibrado su membresía a la BRI, con su participación dentro de la propuesta estadounidense dirigida a la región, el IPEF; se ha incorporado como miembro del AIIB, en convergencia con el apoyo a las instituciones financieras de Bretton Woods (Jang, 2022). En 2023, el Gobierno de Joko Widodo rechazó el ingreso al grupo BRICS para mantener una posición neutral respecto de la disputa Estados Unidos-China (Umar, 2023). Posteriormente, con el cambio de gobierno, Indonesia revisó esta posición y, bajo la Presidencia de Prabowo Subianto, Indonesia impulsó la solicitud de ingreso a la OCDE, en 2024, y a la vez, el ingreso en la segunda ampliación del BRICS, en enero 2025, fortaleciendo así la estrategia de hedging. Durante todo el período, el país además priorizó a la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) como un espacio clave en la estrategia de hedging (Ardhani et al., 2023). Mientras que en la relación con China ha primado el pragmatismo económico, el vínculo con Estados Unidos ha tendido a incorporar elementos de posicionamiento estratégico en la cooperación militar, especialmente en la región del Mar de China Meridional (Fortuna Anwar, 2022). Destacan aspectos como la jerarquización del vínculo entre Washington y Yakarta al nivel de la Asociación Estratégica Integral (Comprehensive Strategic Partnership), en 2023, la participación de Indonesia en la Iniciativa de Seguridad Marítima del Indopacífico (Indo-Pacific Maritime Security Initiative), así como la ampliación de varios programas de cooperación (Dolven, 2024). De este modo, semejante al caso brasilero, ha tendido a priorizar la agenda político-militar con Washington y la agenda económica con Beijing.
La guerra en Ucrania como un test-case para la agencia del Sur Global
La guerra en Ucrania es un buen ejemplo para considerar, en términos empíricos y comparados, la reacción de estos cuatro países en materia de hedging frente a un mismo desafío del escenario internacional, en tanto en cuanto este conflicto ha sido leído en las capitales europeas y norteamericanas dentro de un eje Occidente-no Occidente. Los cuatro mantuvieron posturas de no-alineamiento y buscaron dar una salida positiva al conflicto sin convalidar las sanciones unilaterales.
En el caso de Brasil, la guerra ha sido el principal ejemplo de la necesidad de evitar un acoplamiento con potencias externas. Tanto con el Gobierno de Bolsonaro, primero, como con el de Lula, Brasil, después, ha resistido las presiones de Occidente de romper con Moscú, ya sea por los intereses económicos o por los deseos de tener voz y peso en la búsqueda de la paz (Ricupero, 2024). Garantizar el acceso a los fertilizantes importados de Rusia y Bielorrusia es un tema especialmente sensible para Brasil (Belém Lopes y Vázquez, 2024). Brasil ha entendido desde el primer momento de la guerra que la materialización de la weaponization de la interdependencia es contraria al interés nacional (Krause, 2024). Sin embargo, dado sus condicionamientos geográficos y sus compromisos estratégicos con Washington, Brasilia fue el único miembro BRICS que condenó repetidamente la invasión de Rusia en las votaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, mostrando que el complejo juego de equilibrios no es idéntico en el Sur Global. A su vez, con la llegada de Lula Da Silva en enero de 2023, el país intentó –sin éxitos– desplegar un rol de mediador en el conflicto, señalando la necesidad de que poderes emergentes puedan crear una mesa negociadora.
Para India, la guerra en Ucrania ha puesto en valor la estrategia de multialineamiento. A pesar de las presiones de Estados Unidos y Occidente, la Administración de Narendra Modi ha aprovechado el desacople energético de Moscú con Europa para importar petróleo barato desde Rusia sin degradar nunca el vínculo bilateral. Simultáneamente, ha fortalecido la cooperación militar con Estados Unidos en el Indopacífico, y avanzado hacia una diversificación de los proveedores de armas, dada la fuerte concentración de sus compras a Rusia4. En junio de 2023, India y Estados Unidos firmaron un acuerdo para que General Electric fabricara motores en India para propulsar sus aviones de combate, la primera concesión estadounidense de este tipo a un país no aliado. Cabe recordar que India se abstuvo en las distintas votaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas de condena a la invasión de Rusia en territorio ucraniano. Modi parece vincular cuestiones entre su posicionamiento frente a la guerra en Ucrania y el abordaje de otros conflictos estratégicos en su política exterior, dado que la neutralidad rusa es clave en la disputa fronteriza en el Himalaya con China. India y Rusia han duplicado sus pagos en moneda nacional (rupia-rublo) desde el año pasado, a pesar de las distintas sanciones financieras y monetarias de Estados Unidos y la Unión Europea (Financial Times, 2024). En julio de 2024, Modi visitó Moscú, después de cinco años, lo que representó un fuerte gesto simbólico para Occidente.
En consonancia con su posición tradicional –y en conjunto con la de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC, por sus siglas en inglés)–, Sudáfrica definió una postura neutral frente al conflicto, entendida como un no alineamiento activo. Esto implicaba una posición en la que el país no condonaba el uso de la fuerza y la violación al derecho internacional, pero que a la vez no tomaría posiciones contrarias a Rusia5, lo que generó críticas en Occidente (Chivvis et al., 2023). Durante el transcurso de la guerra se produjeron situaciones de tensión especialmente con Estados Unidos debido a este posicionamiento. Pretoria mantuvo ejercicios militares conjuntos con Rusia, desarrolló un sistema de pagos en moneda local en el marco del BRICS, incluyendo a Rusia (aunque no variaron los volúmenes de exportaciones e importaciones), y fue acusada por Estados Unidos de proveer armas a Rusia (ibídem). La Cumbre del BRICS en Sudáfrica en 2023 generó debates puesto que, de asistir Vladímir Putin, Sudáfrica se habría visto obligada a proceder a su arresto en el contexto de sus obligaciones internacionales en el marco del Estatuto de Roma. En función de su rol «constructivo» en el sistema internacional y para legitimar su posición6, Sudáfrica intentó una mediación entre las partes en conflicto, desarrollando una misión de paz en julio 20237; y esto tuvo un efecto positivo en su relación con Estados Unidos (Mak, 2024). El hedging terminó retroalimentando la propia agencia de Pretoria en el sistema internacional.
Por su parte, la política exterior «independiente y proactiva» de Indonesia también se puso en juego en el caso de la guerra en Ucrania. Indonesia, al igual que otros países del Sur Global, se abstuvo de mantener una posición prooccidental, lo que no significó acercarse al frente ruso, sino desarrollar una postura propia, resaltando la solidaridad del Sur Global (Sebastian y Priamarizkim, 2024). Inicialmente, desde la presidencia del G-20, el país lo manifestó con el llamamiento a la disposición de mecanismos para el restablecimiento de las cadenas de valor de alimentos y energía interrumpidas por la guerra. Posteriormente, en junio de 2022, Indonesia realizó una propuesta de mediación frente al conflicto, siendo inclusive el primer país en hacer una visita oficial a Putin desde el inicio de la guerra. En 2024, en el contexto de la Conferencia de Paz convocada en Suiza8, el archipiélago se abstuvo, reforzando una postura propia frente a la construcción del proceso de paz (Jakarta Globe, 2024). De manera semejante al conjunto de los casos aquí analizados, este país buscó marcar su propia agencia dentro del conflicto, a la vez que con sus acciones terminó, a la postre, estableciendo límites sobre los efectos de las acciones dispuestas por el G-7 en el marco del conflicto.
La construcción de capacidades nacionales y el posicionamiento estratégico como «estados conectores» frente a la fragmentación
El escenario de fragmentación geoeconómica ha implicado un regreso de la política industrial en el mundo (Juhász et al., 2023). Para los países de ingresos medios del Sur Global, esto ha generado oportunidades, como la relegitimación del espacio de políticas para revertir los procesos de desindustrialización relativa de estos países; pero también desafíos. Los cuatro casos estudiados han buscado identificar aquellos sectores claves sobre los cuales podrían escalar en las cadenas de valor y convertirse en conectores frente a la fragmentación.
El Gobierno de Lula lanzó el programa Nova Indústria Brasil con el objetivo de apalancar la descarbonización, la transición energética y aprovechar las oportunidades que brinda el nuevo contexto global. La idea de intentar mostrarse como conector se puede observar tanto en la dimensión financiera como productiva. Mientras la expresidenta Dilma Rousseff comanda el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) del BRICS, entidad crediticia sino-céntrica, la U.S. International Development Finance Corporation (DFC) eligió a Brasil para abrir su primera oficina en América Latina. Estas acciones muestran la capacidad del país como potencial articulador. En la esfera productiva, ante la elevación de aranceles por parte de Brasilia, en julio de 2023 la firma china BYD comenzó a construir una ensambladora de automóviles eléctricos en el polo industrial de Camaçari (en el estado de Bahía), siendo la primera inversión de ese tipo por parte de BYD en toda América Latina. Sorpresivamente, en el programa industrial no se integra al Mercosur, bloque regional insignia de Brasil. Es menester observar en este sentido que la interacción de Brasil con su región es mucho menos expresiva de lo que se espera de un país ancla o una potencia regional, y el problema va más allá de cualquier agente o agencia, es estructural (Scholvin y Malamud, 2020).
Respecto a India, uno de sus grandes desafíos en la fragmentación se relaciona con la necesidad de robustecer su competitividad industrial-manufacturera. El Gobierno de Modi ha implementado políticas industriales para poder insertarse en distintas cadenas globales de valor (CGV), en un contexto de baja participación por parte de firmas indias (Ray y Thakur, 2024). En 2020, el Gobierno lanzó la Production Linked Incentive (PLI), una iniciativa estratégica destinada a promover la fabricación nacional y reducir la dependencia de las importaciones. El programa ofrece incentivos financieros a las empresas que operan en sectores específicos como el del automóvil, el textil, el farmacéutico y el de los componentes electrónicos (Wandhe, 2024). Además, en el marco de la presidencia del G-20 en 2023, el país se adhirió al India-Middle East Europe Economic Corridor (IMEC), una iniciativa de infraestructura (física y digital) entre India, la Península Arábiga9 y Europa, y de la que participan Francia, Alemania, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. India comienza a ser un ejemplo de las oportunidades que da el fin del engagement entre Estados Unidos y China (Subramanian, 2024), sobre las cuales se monta la nueva política industrial. La estrategia de de-risking de muchas firmas estadounidenses tienen a India como lugar de relocalización de algún segmento productivo, pero siempre pensando en abastecer el mercado chino. Apple expandió sus operaciones productivas en el país y Tesla anunció que tiene en carpeta una importante inversión. De manera incipiente, India comienza a jugar un rol como conector en el contexto de fragmentación.
Para Sudáfrica, el escenario de policrisis ha sido disruptivo en los planes de política industrial, exhibiendo las vulnerabilidades del país especialmente en los costos de infraestructura energética y logística. Sin embargo, el posicionamiento geopolítico desde el no-alineamiento ha sido también visto como una oportunidad. Frente a la fragmentación, Sudáfrica ha comenzado a presentar una narrativa para posicionar al país como un Estado conector, alternativo al decoupling (DTIC, 2024). Para ello ha fortalecido la diplomacia económica con Estados Unidos y China y ha buscado apalancarse sobre su posicionamiento estratégico internacional. Por ejemplo, Pretoria destaca la importancia de su «conectividad» a partir de los acuerdos de comercio e inversión que posee, de sus industrias estratégicas y de su posicionamiento como principal economía en el continente, con una tradición de no-alineamiento (Qobo, 2024). En industrias estratégicas como los vehículos eléctricos, Sudáfrica comienza a articular comercio e inversiones entre China y los mercados de Europa y Estados Unidos. Al igual que en el caso de Brasil, la firma china BYD ha hecho anuncios de inversión, alentando las ambiciones de «Estado conector» del Gobierno de Cyril Ramaphosa (Bloomberg News, 2024). Esta estrategia se ha complementado por una apuesta por la región, con el Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano (AfCFTA, por sus siglas en inglés) como espacio prioritario. La región es percibida en los discursos oficiales como una oportunidad para el crecimiento de los productos con mayor valor agregado y como espacio central para la resiliencia del país frente a la fragmentación geoeconómica imperante. Desde esa línea se identifican acciones destinadas a generar mecanismos de cooperación en áreas estratégicas como minerales críticos o de diversificación de riesgos mediante el Sistema Panafricano de Pagos y Liquidación (PAPSS, por sus siglas en inglés).
En el caso de Indonesia, su posicionamiento geográfico clave le ha permitido ser reconocido como uno de los grandes estados conectores en la fragmentación geoeconómica global, junto con México, Marruecos, Polonia y Vietnam (Tran, 2024). Si bien no tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, forma parte del IPEF y posee otros 16 acuerdos comerciales con ASEAN como plataforma articuladora central (Syarip, 2020). Además, está en un punto geográfico estratégico, configurándose como un nodo clave del sistema de comercio actual. Desde ese lugar, Indonesia ha desarrollado acciones de promoción y atracción de inversión extranjera directa (IED), buscando inicialmente los capitales chinos y luego diversificando hacia Occidente. Grandes compañías como BYD o Microsoft anunciaron importantes inversiones en el país en 2024. Las acciones de Indonesia tuvieron como principal correlato un incremento de la participación de Beijing en comercio e IED, lo que, al desplazar a la industria local, generó también dificultades. El rol de conector ha tenido así vaivenes. De hecho, alineándose con Occidente, en 2024 el archipiélago anunció la implementación de medidas arancelarias extraordinarias, de hasta 200%, contra productos de origen chino (Strangio, 2024).
Minerales críticos y posicionamiento estratégico
Un ejemplo más concreto de la agencia del Sur Global frente a la fragmentación geoeconómica lo encontramos en el sector de minerales críticos. Los cuatro actores han adoptado estrategias de fortalecimiento de capacidades nacionales sobre estos recursos.
En lo que respecta a Brasil, que cuenta con las terceras reservas más grandes del mundo de tierras raras, además de ser un actor importante en minerales críticos para la transición energética, la creación de capacidades en esa materia ha sido la pieza central de la Nova Indústria Brasil, apostando por subsidios y por la atracción de IED. Se observa una estrategia de multi-players del sector privado a la hora de buscar y captar inversiones, con un objetivo de aumentar la oferta sin importar el origen del capital. Por ejemplo, BYD negocia desde mediados del 2024 para adquirir Sigma Lithium, la mayor minera de litio de Brasil. Por su parte, la australiana Meteoric Resources adquirió un proyecto de tierras raras en el estado de Mina Gerais (Caldeira Project) con financiamiento del US Export-Import Bank. A su vez, la firma brasileña Vale pretende duplicar su capacidad de producción de cobre para 2028 en las minas de Salobo y Sossego. Durante 2024, Brasil y Estados Unidos buscaron negociar un acuerdo sobre minerales críticos, infraestructura y cadena de suministro que, de concretarse, marcaría un claro posicionamiento estratégico de Brasil de acomodamiento al interés de Estados Unidos de buscar la diversificación de la cadena de suministros en relación con China10.
Con relación a las capacidades nacionales, India cuenta en materia de tierras raras con la empresa estatal Indian Rare Earths Limited (IREL), que se dedica a la minería y refinamiento de estos elementos. El país es el quinto en reservas a nivel mundial, pero es un modesto productor. La firma pretende cuadruplicar su capacidad de minería para 2030. Un ejecutivo de IREL señaló que en el futuro la no disponibilidad de estos materiales puede frenar la consecución de los objetivos de energía limpias para India (Bloomberg News, 2023). La preocupación por la ruptura de las cadenas de suministro es clara, lo que muestra la necesidad de contar domésticamente con esos recursos. Dada la sensibilidad estratégica del tema, la cooperación con Estados Unidos es central. Ambos países negociaron en octubre de 2024 un acuerdo bilateral sobre el fomento de la cooperación en minerales críticos para impulsar una asociación en las cadenas de suministro de grafito, galio y germanio, minerales que China prohibió exportar. Asimismo, India y Australia firmaron en 2022 el Australia-India Critical Minerals Investment Partnership con el objetivo de que inversiones de capitales indios puedan explotar los yacimientos de minerales en Australia. Estos hechos confirman la voluntad y capacidad de la India de jugar un activo e influyente en la materia a nivel regional, siempre encuadrados en su inclinación en temas estratégicos con sus aliados del Indopacífico.
Sudáfrica entendió que el fortalecimiento de capacidades nacionales en el sector minero resultaba clave en este escenario. En 2022, aprobó la South Africa's Exploration Strategy for the Mining Industry, un plan estratégico tanto para la transición energética y la descarbonización como para la digitalización. El objetivo es aumentar la competitividad del sector minero, que representa el 8,2% del PIB, atrayendo capitales para diversificar la explotación, pasando del oro, diamantes y carbón a minerales claves para la transición energética. Estas acciones se proyectaron en la inserción internacional del país. Por ejemplo, en la relación con Estados Unidos, Sudáfrica ha buscado generar apalancamiento como proveedor de estos minerales, aprovechando la renovación de la AGOA. Se destaca la firma de principios compartidos con Estados Unidos (Departamento de Estado, 2023) y las frecuentes misiones diplomáticas de alto nivel enfocadas en el sector minero (ibídem, 2024; Bavier, 2024). A nivel multilateral, Sudáfrica ha promovido la creación de un Panel de Minerales Críticos para la Transición Energética en Naciones Unidas y ha impulsado el desarrollo de una estrategia africana para estos recursos, lanzando la African Green Minerals Strategy y estableciendo la Comisión de Minerales.
En el caso de Indonesia, la construcción de capacidades nacionales es central en la estrategia frente a minerales críticos. El «nacionalismo de recursos», que comenzó en 2009, cobró mayor relevancia con la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China. Mediante la prohibición a las exportaciones de níquel y la incorporación de ciertos requerimientos asociados a la IED, Indonesia ha buscado transformar su economía desde un exportador de materias primeras a uno de manufacturas de complejidad mayor, dentro de las cadenas del acero y de las baterías de litio (Verico, 2023). Complementando la política económica, el país ha recurrido a mecanismos institucionales y regionales para la estrategia de minerales críticos. Por ejemplo, impulsó la introducción de disposiciones sobre cooperación en minerales críticos dentro del Pilar i del IPEF (KKBP, 2023). Con una lógica similar, en 2022 propuso crear una organización de países productores de níquel. En la presidencia del G-20 de 2022, priorizó la agenda de la transición energética y un abordaje integral del desarrollo desde un enfoque del Sur Global.
Conclusiones y reflexiones finales
Los casos analizados confirman los dos supuestos iniciales: frente a la fragmentación geoeconómica y la disputa geopolítica actual, los países del Sur Global tienen agencia y, para ello, se valen de estrategias de inserción internacional cada vez más sofisticadas.
Una primera inferencia de los casos empíricos estudiados sugiere que el no-alineamiento ha sido un posicionamiento compartido, aunque no uniforme, entre los países del Sur Global. Mientras que los cuatro han buscado mantener una posición de acercamiento simultáneo hacia Estados Unidos y China, maximizando oportunidades y minimizando costos mediante el hedging, encontramos algunas diferencias entre los casos. En términos relativos, Brasil se ha inclinado más hacia las posiciones de Occidente, mientras que India, Indonesia y Sudáfrica han sostenido un hedging más atado al multialineamiento. Las diferencias entre los países en la guerra en Ucrania ilustran este punto. Entre las posibles causas, el estudio identifica el condicionamiento que genera el determinante geográfico sobre las acciones, siendo clave en Brasil la pertenencia geográfica al hemisferio occidental. También emergen como variables relevantes la política doméstica y la polarización ideológica en el propio sistema político y, en tercer lugar, un cierto path-dependence atado a los vínculos históricos previos con las distintas potencias. Se requieren investigaciones futuras para testear el alcance y relevancia de cada una de estas variables sobre la estrategia de hedging.
En la dimensión económica, encontramos más coincidencias que diferencias. Nuestros hallazgos llevan a subrayar que la fragmentación geoeconómica puede ser también una oportunidad para el Sur Global. El tamaño de los mercados, la posesión de recursos estratégicos y el posicionamiento geopolítico han sido tres factores que en los casos estudiados llevaron a que pudieran desarrollarse estrategias de diversificación de riesgos y de apalancamiento. Indonesia ha sido exitosa capitalizando su ubicación geográfica y sus acuerdos comerciales para articular cadenas de valor entre China y Occidente. India está comenzando a emerger como un destino atractivo para empresas estadounidenses que buscan diversificar sus cadenas de suministro. Brasil, a pesar de su potencial, enfrenta desafíos internos que busca revertir con una nueva política industrial. Sudáfrica está desarrollando gradualmente una narrativa de «Estado conector». En términos sistémicos, la consolidación de este papel resulta especialmente relevante para el devenir económico internacional, canalizando comercio e IED entre bloques geopolíticos.
A pesar de los desafíos que plantea la fragmentación geoeconómica, concluimos que estos países están aprovechando la transformación del orden internacional para redefinir su lugar en el mundo y aumentar su influencia en la gobernanza global. Su éxito en este empeño dependerá de su capacidad para superar sus limitaciones en la gobernanza interna, fortalecer la cooperación regional y articular alianzas estratégicas con otros actores globales. Los condicionantes sistémicos generan en ese marco un fuerte incentivo hacia las estrategias de hedging, que adquieren carácter estructural para este tipo de países. Dado el dinamismo de los procesos en curso, apostar a un posicionamiento pasivo y statuquoista no parece una opción viable ni deseable para estos países. El orden internacional emergente ofrece espacio de políticas para estrategias autonómicas de aquellos estados que sepan leer correctamente cuáles son los intersticios de vulnerabilidad y de oportunidad que existe en la fragmentación geoeconómica.
El resultado del estudio de casos múltiples pone de manifiesto que estos rasgos son compartidos aún en diversas geografías del Sur Global, con distintas capacidades materiales y bajo gobiernos de distinto perfil ideológico. Al controlar las variables por los desafíos compartidos por los casos estudiados, hemos podido evidenciar cómo se concretan en la práctica las generalidades observadas. El trabajo contribuye así a entender mejor el alcance y los matices de la agencia de los países del Sur Global. Consideradas en su conjunto, estas observaciones alientan la importancia de continuar profundizando estudios que incorporen este tipo de perspectivas para comprender de manera holística el proceso de transformación en curso sin caer en sesgos ni reduccionismos.
El dinamismo que exhibe el escenario internacional y el hecho de centrarse en cuatro casos de estudio marcan limitaciones a las conclusiones del artículo. Los sucesos del segundo semestre de 2024 y comienzos de 2025, con el inicio de la nueva Presidencia de Donald Trump en Estados Unidos y un uso recrudecido de la coerción económica por parte de Washington, disparan interrogantes respecto de la continuidad y sostenibilidad de las estrategias hasta aquí revisadas. ¿Cuál es el impacto de la profundización de los componentes disruptivos del sistema internacional sobre las estrategias de los países del Sur Global? Es decir, nuestros hallazgos, ¿son contingentes a la particular coyuntura 2017-2023 o pueden mantenerse en un contexto internacional más restrictivo? Nos preguntamos hasta qué punto un alejamiento de los países del Norte Global de las políticas de transición energética quitarían –o no– potencia al fortalecimiento de capacidades sobre la base de minerales críticos; o cómo afectará una mayor presión comercial de Estados Unidos sobre sus aliados en la búsqueda de muchos países del Sur Global de posicionarse como estados conectores. Por otra parte, cabe subrayar la importancia de avanzar en el estudio respecto del peso de las variables domésticas, algo que ha quedado fuera del alcance del estudio aquí desarrollado debido a limitaciones de espacio. Es necesario analizar más profundamente cómo afecta la polaridad doméstica de los sistemas políticos de estos países a sus estrategias de inserción internacional. Los cambios de posición observados en el caso de Indonesia y de Brasil sugieren que este es un punto relevante.
Referencias bibliográficas
Aggarwal, Vinod y Kenney, Margaret (eds.) Great Power Competition and Middle Power Strategies: Economic Statecraft in the Asia-Pacific Region. Cham: Springer Nature, 2023.
Aggarwal, Vinod y Reddie, Andrew. «Searching for global equilibrium: How new economic statecraft undermines international institutions». Asia and the Global Economy, vol. 4, n.º 1 (2024) (en línea) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667111523000233
Aiyar, Shekhar; Chen, Jiagian; Ebeke, Christian; Garcia-Saltos, Roberto, Gudmundsson, Tryggyi; Ilyina, Anna; Kangur, Alvar; Kunaratskul, Tansaya; Rodriguez, Sergio; Ruta, Michele; Schulze, Tatjana; Soderberg, Gabriel y Treviño, Juan. «Geo-economic fragmentation and the future of multilateralism». IMF, Staff Discussion Notes n.º 2023/001, (2023) (en línea) https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2023/01/11/Geo-Economic-Fragmentation-and-the-Future-of-Multilateralism-527266
Aiyar, Shekhar y Ohnsorge, Franziska. «Geoeconomic Fragmentation and “Connector” Countries». MPRA, Paper n.º 121726, (2024) (en línea) https://mpra.ub.uni-muenchen.de/121726/
Allison, Graham. «Destined for war?». The National Interest, n.º 149 (2017), p. 9-21.
Ardhani, Irfan; Nandyatama, Randy y Alvian, Rizky. «Middle power legitimation strategies: the case of Indonesia and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific». Australian Journal of International Affairs, vol. 77, n.º 4 (2023), p. 359-379. DOI: https://doi.org/10.1080/10357718.2023.2228709
Ariyawardana, S. Nisayuru. «India’s vaccine diplomacy and changing geopolitics in the global south». Journal of Social Sciences and Humanities Review, vol. 7, n.º 3 (2022). p. 142-161 DOI: https://doi.org/10.4038/jsshr.v7i3.107
Barlett, Kate. «China’s Huawei Launches Innovation Center in South Africa». Voa News, (13 de julio de 2023) (en línea) [Fecha de consulta: 20.09.2024] https://www.voanews.com/a/china-s-huawei-launches-innovation-center-in-south-africa/7179836.html
Bavier, Joe. «Africa to Play 'Huge Role' in US Critical Mineral Strategy, Says Treasury's No. 2». Reuters, (14 de marzo de 2024) (en línea) [Fecha de consulta: 20.09.2024] https://www.reuters.com/markets/commodities/africa-play-huge-role-us-critical-mineral-strategy-says-treasurys-no-2-2024-03-14/
Belém Lopes, Dawinsson y Vazquez, Karin. «Brazil’s position in the Russia-Ukraine war: Balancing principled pragmatism while countering weaponized interdependence». Contemporary Security Policy, vol. 45, n.º 4 (2024) p. 1-13. DOI: https://doi.org/10.1080/13523260.2024.2384004
Belo, Dani y Rodríguez, Federmán. «The conflict in Ukraine and its global implications». Canadian Foreign Policy Journal, vol. 29, n.º 3 (2023), p. 235-248. DOI: https://doi.org/10.1080/11926422.2023.2258227
Bloomberg News. «India’s Rare-Earths Miner Eyes 400% Expansion for Clean Energy», (12 de abril de 2023) (en línea) [Fecha de consulta: 20.09.2024] https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-12/india-s-rare-earths-miner-eyes-400-expansion-for-clean-energy?embedded-checkout=true
Bloomberg News. «South Africa lures BYD with critical minerals, car output skills», (6 de septiembre de 2024) (en línea) [Fecha de consulta: 20.09.2024] https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-06/south-africa-lures-byd-with-critical-minerals-car-output-skills
Bloomfield, Alan. «To balance or to bandwagon? Adjusting to China's rise during Australia's Rudd–Gillard era». The Pacific Review, vol. 29, n.º 2 (2016), p. 259-282. DOI: https://doi.org/10.1080/09512748.2015.1013497
Braveboy-Wagner, Jacqueline. Diplomatic Strategies of Rising Nations in the Global South: The Search for Leadership and Influence. Cham: Springer, 2024.
Bremmer, Ian. «The technopolar moment: How digital powers will reshape the global order». Foreign Affairs, (19 de octubre de 2021) (en línea) https://www.foreignaffairs.com/articles/world/ian-bremmer-big-tech-global-order
Breslin, Shaun y Nesadurai, Helen. «Economic statecraft, geoeconomics and regional political economies». The Pacific Review, vol. 36, n.º 5 (2023), p. 927-948. DOI: https://doi.org/10.1080/09512748.2023.2200030
Chivvis, Christopher; Usman, Zainab y Gearghan-Breiner, Beatrix. «South Africa in the Emerging World Order». Carnegie Endowment for International Peace, (2023) (en línea) [Fecha de consulta: 20.09.2024] https://carnegieendowment.org/research/2023/12/south-africa-in-the-emerging-world-order?lang=en
Ciorciari, John y Haacke, Jürgen. «Hedging in international relations: an introduction». International Relations of the Asia-Pacific, vol. 19, n.º 3 (2019), p. 367-374. DOI: https://doi.org/10.1093/irap/lcz017
Cohen, Benjamin J. Currency Power: Understanding Monetary Rivalry. Princeton: Princeton University Press, 2015.
DTIC-Department: Trade, Industry and Competition. Republic of South Africa. «Industrial Policy & Strategy Review. Transforming Vision into Action: Charting South Africa’s Industrial Future», (2024) (en línea) [Fecha de consulta: 01.08.2024] https://www.thedtic.gov.za/wp-content/uploads/dtic-industrial-policy-review.pdf
Departamento de Estado de Estados Unidos. «Minerals Security Partnership Governments Engage with African Countries and Issue a Statement on Principles for Environmental, Social, and Governance Standards», Nota de Prensa, (7 de febrero de 2023) (en línea) [Fecha de consulta: 08.09.2024] https://www.state.gov/minerals-security-partnership-governments-engage-with-african-countries-and-issue-a-statement-on-principles-for-environmental-social-and-governance-standards/
Departamento de Estado de Estados Unidos. «Under Secretary Fernandez's Travel to South Africa», Nota de Prensa, (2 de febrero de 2024) (en línea) [Fecha de consulta: 08.09.2024] https://www.state.gov/under-secretary-fernandezs-travel-to-south-africa/
Dolven, Ben. «Indonesia». In focus. Congressional Research Service, (11 de junio de 2024) (en línea) [Fecha de consulta: 20.09.2024] https://www.everycrsreport.com/files/2024-06-11_IF10247_bb7c05a45072f3b487d9d21e3365b9a43dfcb209.pdf
Fabricius, Peter. «Pretoria walks a tightrope on US relations». Institute for Security Studies, (28 de marzo de 2024) (en línea) [Fecha de consulta: 20.09.2024] https://issafrica.org/iss-today/pretoria-walks-a-tightrope-on-us-relations
Farrell, Henry y Newman, Abraham. «Weaponized interdependence: How global economic networks shape state coercion». International Security, vol. 44, n.º 1 (2019), p. 42-79.
Financial Times. «China’s BYD to build electric vehicle plant in Indonesia», (18 de enero de 2024) (en línea) [Fecha de consulta: 20.09.2024] https://www.ft.com/content/219eaeba-4eb2-4041-ac4c-725b6eab9fdb
Fortin, Carlos; Heine, Jorge y Ominami, Carlos. El no alineamiento activo y América Latina: Una doctrina para el nuevo siglo. Santiago de Chile: Editorial Catalonia, 2021.
Fortuna Anwar, Dewi. «Indonesia’s hedging plus policy in the face of China’s rise and the US-China rivalry in the Indo-Pacific region». The Pacific Review, vol. 36, n.º 2 (20232), p. 351-377. DOI: https://doi.org/10.1080/09512748.2022.2160794
Gavin, Michelle. «Mutual Suspicion Grates U.S.-South Africa Relations». Council on Foreign Relations, (3 de marzo de 2024) (en línea) [Fecha de consulta: 20.09.2024] https://www.cfr.org/blog/mutual-suspicion-grates-us-south-africa-relations
Gobierno de Sudáfrica. «Our relationship with the US is built on mutual respect and cooperation», (25 de marzo de 2024) (en línea) [Fecha de consulta: 20.09.2024] https://www.gov.za/blog/our-relationship-us-built-mutual-respect-and-cooperation%C2%A0
Gopinath, Gita; Gourinchas, Pierre-Olivier; Presbitero, Andrea y Topalova, Petia. «Changing Global Linkages: A New Cold War?». IMF, Working Papers 2024/076, (2024) (en línea) https://doi.org/10.5089/9798400272745.001
Gourinchas, Pierre-Olivier; Schwerhoff, Gregor y Spilimbergo, Antonio. «Energy transition: The race between technology and political backlash». Peterson Institute for International Economics Working Papers, n.º 24-4, (2024), p. 1-28.
Grano, Simona. «China-US Strategic Competition: Impact on Small and Middle Powers in Europe and Asia», en: Grano, Simona y Huang, David W. F. (eds.) China-US Competition: Impact on Small and Middle Powers’ Strategic Choices. Cham: Springer International Publishing, 2023, p. 3-25.
Hall, Ian. Modi and the Reinvention of Indian Foreign Policy. Bristol: Bristol University Press, 2019.
Haug, Sebastian; Braveboy-Wagner, Jacqueline y Maihold, Günther. «The ‘Global South’ in the study of world politics: Examining a meta category». Third World Quarterly, vol. 42, n.º 9 (2021), p. 1.923-1.944. DOI: https://doi.org/10.1080/01436597.2021.1948831
Helleiner, Eric. «Economic Globalization's Polycrisis». International Studies Quarterly, vol. 68, n.º 2 (2024) (en línea). DOI: https://doi.org/10.1093/isq/sqae024
Hirst, Monica; Russell, Roberto; Sanjuan, Ana y Tokatlian, Juan. «América Latina y el Sur Global en tiempos sin hegemonías». Revista CIDOB d'Afers Internacionals, n.º 136 (2024), p. 133-158. DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2024.136.1.133
Jakarta Globe. «Indonesia Explains Abstention on Swiss Document Calling for End to Russia’s War in Ukraine». Jakarta Globe, (18 de junio de 2024) (en línea) [Fecha de consulta: 20.09.2024] https://jakartaglobe.id/news/indonesia-explains-abstention-on-swiss-document-calling-for-end-to-russias-war-in-ukraine
Jang, Woojeong. «Great Power Rivalry and Hedging: The Case of AIIB Founding Members». Chinese Journal of International Politics, vol. 15, n.º 4 (2022), p. 395-421. DOI: https://doi.org/10.1093/cjip/poac021
Juhász, Reka; Lane, Nathan y Rodrik, Dani. «The new economics of industrial policy». Annual Review of Economics, vol. 16, (2023), p. 213-242. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-economics-081023-024638
Kalout, Hussein y de Sá Guimarães, Feliciano. «Uma política externa pendular entre EUA e China: o Brasil se protegendo para sobreviver». CEBRI-Revista: Brazilian Journal of International Affairs, n.º 4 (2022), p. 18-36. DOI: /doi.org/10.54827/issn2764-7897.cebri2022.04.02.01.18-34.pt
KKBP. Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia. «Los países miembros del IPEF apoyan la propuesta de Indonesia de incluir minerales críticos en el Pilar I», Comunicado de Prensa, (27 de mayo de 2023) (en línea) https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5162/negara-negara-anggota-ipef-dukung-usulan-indonesia-memasukkan-critical-minerals-pada-pilar-i
Klingebiel, Stephan. «Geopolitics, the Global South and Development Policy». German Institute of Development and Sustainability, Policy Brief n.º 14/2023, (2023) (en línea) [Fecha de consulta: 12.11.2024] https://www.idos-research.de/uploads/media/PB_14.2023.pdf
Krause, Felipe. «Explaining Brazil's Stance on the Ukraine War». Bulletin of Latin American Research, vol. 43, n.º 4 (2024), p. 326-329.
Kuik, Cheng-Chwee. «How do weaker states hedge? Unpacking ASEAN states’ alignment behavior towards China». Journal of Contemporary China, vol. 25, n.º 100 (2016), p. 500-514. DOI: https://doi.org/10.1080/10670564.2015.1132714
Kuik, Cheng-Chwee. «Getting Hedging Right: A Small-State Perspective». China International Strategy Review, vol 3, n.º 2 (2021), p. 300-315. DOI: https://doi.org/10.1007/s42533-021-00089-5
Kupchan, Cliff. «6 Swing States Will Decide the Future of Geopolitics». Foreign Policy, (6 de junio de 2024) (en línea) [Fecha de consulta: 20.09.2024] https://foreignpolicy.com/2023/06/06/geopolitics-global-south-middle-powers-swing-states-india-brazil-turkey-indonesia-saudi-arabia-south-africa/
Mak, Tim. «South Africa’s Belated Reckoning Over the War in Ukraine». Politico Magazine, (6 de junio de 2024) (en línea) [Fecha de consulta: 20.09.2024] https://www.politico.com/news/magazine/2024/06/06/south-africa-ukraine-war-reckoning-00161508
Mputing, Abel. «National Assembly debates impact of Russia-Ukraine war on South African Economy». Parliament of the Republic of South Africa, (17 de marzo de 2021) (en línea) [Fecha de consulta: 20.09.2024] https://www.parliament.gov.za/news/national-assembly-debates-impact-russia-ukraine-war-south-african-economy
Narlikar, Amrita. «Must the weak suffer what they must? The Global South in a world of weaponized interdependence», en: Drezner, Daniel; Farrell, Henry y Newman, Abraham (eds.) The uses and abuses of weaponized interdependence. Washington D.C.: Brookings Institution Press, 2021, p. 289-304.
Qobo, Mzukisi. «Remarks in the Agbiz Conference on Geopolitics, Trade and Foreign Relations». Agbiz, (6 de junio de 2024) (en línea) [Fecha de consulta: 20.09.2024] https://www.agbiz.co.za/document/open/prof-qobo-presentation-650
Quamar, Muddassir. «The Worldview Of Primer Minister Narendra Modi», en: Pandit, Santishree D. (ed.) Transformation of India's Foreign Policy: Shaping the Global Order as a Responsible Power. Londres: Taylor & Francis, 2024, p. 15-45.
Ray, Saon y Thakur, Vasundhara. «Regional value chains: Opportunities for India and ASEAN?». ICRIER, working paper n.º 420, (abril de 2024) (en línea) [Fecha de consulta: 29.09.2024] https://icrier.org/pdf/Working_Paper_420.pdf
Ricupero, Rubens. «The return of Brazil to a world transformed by conflicts». CEBRI-Journal, año 3, n.º 9 (2024), p. 18-37.
Roberts, Anteha; Choer Moraes, Henrique y Ferguson, Victor. «Toward a geoeconomic order in international trade and investment». Journal of International Economic Law, vol. 22, n.º 4 (2019), p. 655-676. DOI: https://doi.org/10.1093/jiel/jgz036
Scholvin, Sören y Malamud, Andrés. «Is Brazil a geoeconomic node? Geography, public policy, and the failure of economic integration in South America». Brazilian Political Science Review, vol. 14, n.º 2 (2020) (en línea) https://doi.org/10.1590/1981-3821202000020004
Sebastian, Leonard y Priamarizki, Adhi. «Indonesia's Russia-Ukraine war stance and the Global South: Between solidarity and transactionalism». Global Policy, (21 de mayo de 2024), p. 1-6. DOI: https://doi.org/10.1111/1758-5899.13380
Spektor, Matias. «In defense of the fence sitters: what the west gets wrong about hedging». Foreign Affairs, vol. 102 (2023), p. 8-19.
Strangio, Sebastian. «Indonesia Announces Hefty Tariffs on Chinese-made Goods». The Diplomat, (2 de julio de 2024) (en línea) [Fecha de consulta: 20.09.2024] https://thediplomat.com/2024/07/indonesia-announces-hefty-tariffs-on-chinese-made-goods/
Subramanian, Arvind. «The Sino-American Trade War Benefits China’s Competitors». Project Syndicate, (mayo de 2024) (en línea) [Fecha de consulta: 4.5.2024] https://www.project-syndicate.org/commentary/us-china-trade-war-creates-opportunities-for-india-and-other-developing-countries-by-arvind-subramanian-2024-5
Syarip, Rakhmat. «Defending foreign policy at home: Indonesia and the ASEAN-based Free Trade Agreements». Journal of Current Southeast Asian Affairs, vol. 39, n.º 3 (2020), p. 405-427. DOI: https://doi.org/10.1177/1868103420935556
Tessman, Brock. «System Structure and State Strategy: Adding Hedging to the Menu». Security Studies, vol. 21, n.º 2 (2012), p. 192-231. DOI: https://doi.org/10.1080/09636412.2012.679203
Tran, Hung. «Connector economies and the fractured state of foreign direct investment». Atlantic Council, (febrero de 2024) (en línea) [Fecha de consulta: 15.4.2024] https://www.atlanticcouncil.org/blogs/econographics/connector-economies-and-fractured-foreign-direct-investment/
Umar, Ahmad. «Another BRIC in the wall? Indonesia’s BRICS dilemma». Indonesia at Melbourne, (20 de septiembre de 2023) (en línea) [Fecha de consulta: 20.09.2024] https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/another-bric-in-the-wall-indonesias-brics-dilemma/
UNIDO. Industrial Development Report 2024. Viena: United Nations Industrial Development Organization, 2024 (en línea) [Fecha de consulta: 13.8.2024] https://www.unido.org/idr/idr2024#/
Verico, Kiki. Indonesia’s International Economic Strategies. Berlin: Springer, 2023.
Vigevani, Tullo y Cepaluni, Gabriel. «A política externa de Lula da Silva: a estratégia da autonomia pela diversificação». Contexto internacional, n.º 29 (2007), p. 273-335.
Waltz, Kenneth N. Theory of International Politics. Reading, MA: Addison-Wesley, 1979.
Wandhe, Priyanka. «An Overview on Production Linked Incentive (PLI) Scheme by The Government of India». SSRN, (enero de 2024), (en línea) [Fecha de consulta: 15.4.2024] http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4693578
Yan, Karl. «Navigating between China and Japan: Indonesia and economic hedging». The Pacific Review, vol. 36, n.º 4 (2023), p. 755-783. DOI: https://doi.org/10.1080/09512748.2021.2010795
Yoshimatsu, Hidetaka. «India's Response to China's Geoeconomic Rise: Hedging With a Multipronged Engagement». Australian Journal of Politics & History, vol. 68, n.º 4 (2022), p. 593-611. DOI: https://doi.org/10.1111/ajph.12821
Notas:
1- Cabe notar que India e Indonesia son fundadores del Movimiento de No Alienados en 1961, Sudáfrica se incorporó en 1994 y Brasil es miembro observador.
2- El Quad (Diálogo de Seguridad Cuadrilateral) es un foro estratégico informal entre Estados Unidos, Japón, Australia e India; el IPEF, Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity o Marco Económico del Indo-Pacífico para la Prosperidad, fue creado por Joe Biden en 2022 e incluye a Australia, Brunei, Fiji, India, Indonesia, Japón, la República de Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam; y el 2+2 Ministerial Dailogue es una cumbre diplomática que se lleva a cabo todos los años desde 2018 entre Estados Unidos e India.
3- Las relaciones con China se deterioraron por controversias territoriales. En 2020 existieron un conjunto de enfrentamientos militares continuos entre China e India en la zona denominada Aksai Chin, en el Himalaya.
4- Según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), Rusia suministró el 65% de las compras de armas de India, por valor de más de 60.000 millones de dólares, durante las dos primeras décadas del siglo xxi.
5- Sudáfrica sostiene un vínculo especial con Rusia, por su papel como opositor al apartheid (Mputing, 2021)
6- Entrevista a Gustavo de Carvalho, comunicación personal, 28 de junio de 2024.
7- Tradicionalmente, Sudáfrica le otorgó importancia a la mediación de los conflictos, como parte de su experiencia de salida del apartheid.
8- En la Cumbre sobre la paz en Ucrania participaron más de 50 líderes mundiales y tuvo lugar cerca de Bürgenstock, en Suiza, los días 15 y 16 de junio de 2024.
9- La participación de Riad y Abu Dhabi es importante dado su peso geopolítico y la disponibilidad de grandes recursos financieros. Ambas naciones son nuevos miembros del BRICS, compartiendo con India una doble pertenencia en instancias que buscan ofrecer bienes públicos: BRICS (sino-céntrico) e IMEC (Occidente-céntrico).
10- Al momento de publicación de este artículo (marzo-abril de 2025), las negociaciones seguían abiertas.
Palabras clave: fragmentación geoeconómica, Sur Global, globalización, orden internacional, estrategia de cobertura o hedging
Cómo citar este artículo: Zelicovich, Julieta y Actis, Esteban. «El Sur Global ante la fragmentación geoeconómica: respuestas de Brasil, India, Indonesia y Sudáfrica». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 139 (abril de 2025), p. 195-218 DOI: doi.org/10.24241/rcai.2025.139.1.195
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 139, p. 195-218
Cuatrimestral (enero-abril 2025)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2025.139.1.195
Fecha de recepción: 24.09.24 ; Fecha de aceptación: 29.01.25