Introducción. La politización de la inmigración: lecciones de un análisis comparado
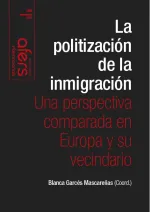
Blanca Garcés, investigadora sénior, CIDOB. bgarces@cidob.org. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4039-3964
¿Por qué la inmigración se ha convertido en una cuestión tan central en el debate político? ¿Cuál es la naturaleza de la politización de la inmigración? Para contestar a estas preguntas, algunos estudios académicos han tendido a centrarse en los partidos (y actores) de extrema derecha. Sin embargo, ello implica quedarse en el análisis del proceso sin entrar a entender las causas de fondo que posibilitan la movilización del tema migratorio en la opinión pública. Otros estudios, especialmente desde la llamada crisis de refugiados de 2015, han puesto el foco en el desarrollo de determinadas narrativas antiinmigración (especialmente en los medios de comunicación) o en cuestiones más políticas (competencia entre partidos, opinión pública o comportamiento electoral). Los artículos que componen este número de Revista CIDOB d’Afers Internacionals quieren añadir nuevos ingredientes e ir más allá, al centrase en distintos actores (partidos políticos, sociedad civil, medios de comunicación, ciudadanía en general, etc.) y arenas (la pública, la política y la de las políticas), simultáneamente.
Más allá de la extrema derecha
La inmigración se ha convertido en una cuestión central de los debates públicos y políticos a lo largo y ancho del mundo, tanto en el Norte como en el Sur Global. En Europa, en los últimos años, los debates han sido constantes. Por ejemplo, en el Reino Unido, el apoyo al Brexit fue indesligable de la preocupación pública por la inmigración procedente del resto de la Unión Europea (UE). En los Países Bajos, la centralidad del tema de la inmigración explica en gran parte el éxito del partido de extrema derecha de Geert Wilders que, desde 2023, se ha convertido en el más votado a nivel nacional. En Francia y Alemania, los discursos antiinmigración son también cada vez más hegemónicos, secundados primero por los partidos de extrema derecha y apoyados después por partidos tradicionales de colores muy distintos. En toda Europa del Este, la crisis de recepción de refugiados de 2015 convirtió la inmigración en uno de los temas de mayor preocupación, incluso en países como Hungría, donde la presencia de inmigrantes es muy baja. Dicha crisis también fue decisiva en Italia, llevando a discursos como los de Matteo Salvini primero y Giorgia Meloni después. Portugal y España, que parecían mantenerse al margen, están siguiendo derivas similares.
En este contexto, es imprescindible preguntarse sobre el por qué, es decir, qué explica que la inmigración se haya convertido en una cuestión tan central. Hasta el momento, los estudios académicos han tendido a centrarse en los partidos (y actores) de extrema derecha, que se han presentado como los principales responsables de introducir esta cuestión en la agenda política (Grande et al., 2019; Denisson y Geddes, 2019; Green-Pedersen y Otjes, 2019). La acomodación de los partidos tradicionales a los postulados de los partidos de extrema derecha también se ha señalado como fundamental a la hora de explicar la normalización de los discursos antiinmigración (Hadj-Abdou et al., 2022; Meyer y Rosenberger, 2015; van der Brug et al., 2015; Bale et al., 2003). Sin embargo, la extrema derecha no puede explicarlo todo. Primero, porque es a menudo un actor fundamental, pero no siempre, como ilustran los casos del Reino Unido y Estados Unidos. Segundo, porque poner el énfasis en la extrema derecha lleva a olvidar la responsabilidad del resto de actores políticos, no solo por dejarse arrastrar hacia postulados antiinmigración, sino también en tanto que actores gubernamentales responsables de las políticas públicas. Tercero y último, porque limitarse a la extrema derecha implica quedarse en el análisis del proceso sin entrar a entender las causas de fondo que posibilitan la movilización del tema migratorio, es decir, por qué estos discursos calan en la opinión pública.
La necesidad de explicar la centralidad creciente del tema de la inmigración más allá de la extrema derecha es lo que nos ha llevado a publicar este número y a centrarlo en lo que definimos como la «politización de la inmigración». Tal enfoque parte de toda una serie de publicaciones previas. La primera fue la monografía Contested Citizenship: Immigration and Cultural Diversity in Europe, de Koopmans, Statham, Giugni y Passy (2005), que analizaba cómo distintos actores políticos movilizaban la cuestión de la inmigración en el Reino Unido, Francia, Alemania, los Países Bajos y Suiza durante la década de los noventa del siglo pasado. Le siguió diez años después otra monografía, The Politicisation of Migration de D’Amato, Ruedin, Van der Brug y Berhout (2015), cuyo objetivo era explicar distintos grados de politización en distintos países desde una perspectiva de más larga duración e incluyendo factores explicativos diversos. Desde entonces, y especialmente a partir de la crisis de recepción de refugiados de 2015, han surgido toda una serie de estudios enfocados o bien en el desarrollo de determinadas narrativas o frames (especialmente en los medios de comunicación) o en cuestiones más políticas, como la competencia entre partidos, la opinión pública o el comportamiento electoral (por ejemplo, Hutter y Kriesi, 2022; Triandafyllidou, 2018). Más recientemente, y también desde una perspectiva comparada, cabe señalar el libro del demógrafo francés Le Bras (2022), recientemente traducido al español (2025, reseñado en este número), que explica el auge de los partidos de extrema derecha (y los discursos antiinmigración) por razones políticas más que demográficas o económicas.
Este número de Revista CIDOB d’Afers Internacionals bebe de estos estudios, pero añade nuevos ingredientes. Los artículos que lo componen se centran no solo en los partidos políticos o los medios de comunicación, sino en distintos actores (partidos políticos, sociedad civil, medios de comunicación, ciudadanía en general, etc.) y arenas (la pública, la política y la de las políticas) simultáneamente. El objetivo es también identificar las causas (socioeconómicas, políticas y culturales) que explican por qué estos actores en los distintos ámbitos han conseguido hacer de la inmigración una cuestión tan central. Además, junto con las causas, el análisis también incluye las consecuencias, especialmente en términos de políticas. La pregunta aquí sería: ¿la politización de la inmigración cambia la naturaleza de las políticas en este ámbito? Otro elemento en común de los artículos de este volumen es su mirada diacrónica, que permite entender su evolución en el tiempo, con momentos de politización y despolitización. Finalmente, este número busca ir más allá de las geografías habituales de este tipo de estudios, que acostumbran a limitarse a Europa y América del Norte, con la inclusión de los artículos sobre Turquía y Túnez. Aquí, el objetivo es doble: entender la naturaleza de la politización de la inmigración en estos otros contextos y, desde ahí, pensar hasta qué punto Europa es singular o, dicho en otros términos, qué tiene de distinto.
La politización de la inmigración
El concepto de politización se ha utilizado en sentidos muy diversos. Por un lado, se ha referido al proceso que convierte «todas las preguntas en preguntas políticas, todas las cuestiones en cuestiones políticas, todos los valores en valores políticos y todas las decisiones en decisiones políticas» (Hartwell, 1979: 7, citado en Consterdine en este volumen). Desde esta perspectiva, politizar implica transformar temas inicialmente técnicos, neutrales o simplemente no-temas en asuntos de debate público y confrontación política. Esta acepción del término tiene que ver con la disputa por el significado y la batalla por las narrativas, que puede darse de arriba abajo (top-down), pero también de abajo a arriba (bottom-up). Un ejemplo de esto último fueron las luchas feministas, que politizaron el espacio privado y la familia (alegando que «lo personal es político») para visibilizar las violencias y desigualdades dentro del hogar, reivindicar el valor del trabajo reproductivo y cuestionar la dicotomía entre lo público y lo privado.
Por otro lado, otra aproximación al término es la de la ciencia política, que lleva años analizando la politización de determinados temas (issue-politicisation). Zürn (2020: 978) la define como el proceso para «trasladar un tema al ámbito de la decisión pública». Para Hutter y Grande (2014: 1.003) es «la ampliación del ámbito del conflicto al sistema político». En esta línea, y siguiendo a De Wilde (2011, también De Wilde et al., 2017), los artículos que componen este número entienden la politización como un proceso compuesto por dos elementos: relevancia o visibilidad de un tema (en inglés, salience) y creciente confrontación política (polarisation). La relevancia o visibilidad resulta de que actores sociales como partidos políticos, grupos de interés, movimientos sociales y medios de comunicación presten más atención a un tema específico. Así, cuanto más se discute un tema, más politizado se vuelve. La polarización implicaría la adopción de posiciones más extremas, incluyendo el fin de consensos amplios y el agotamiento de actitudes neutrales o indiferentes. Por tanto, cuanto más divergen las opiniones de las partes implicadas y se cristalizan en grupos opuestos, más contribuye la polarización de opiniones a aumentar la politización.
De nuevo siguiendo a De Wilde, la visibilidad y la polarización son componentes necesarios e interrelacionados de la politización, pero funcionan de manera independiente. Aunque parecería lógico que una mayor diversidad de opiniones conduzca a una intensificación del debate, en la práctica esto no siempre ocurre. Por un lado, un tema puede tener mucha visibilidad sin que exista mucho desacuerdo. Por ejemplo, la llegada de millones de refugiados ucranianos a la UE generó mucha atención política y pública, pero no disenso. Esto es lo que Van der Brug et al. (2015: 7) denominan «asunto urgente». Por otro lado, un tema puede tener poca presencia en la agenda política, pero generar importantes desacuerdos. En este caso, el desacuerdo se discute más bien en ámbitos técnicos o de políticas públicas, lejos del debate público y político. Un ejemplo serían las discusiones entre gobiernos nacionales y regionales sobre la acogida de solicitantes de asilo, particularmente en países donde no se ha politizado. Esto corresponde a lo que Van der Brug et al. (ibídem) definen como «conflicto latente».
En resumen, para que haya politización tiene que haber visibilidad y polarización al mismo tiempo. Además, los artículos de este volumen sugieren dos rasgos complementarios más. Primero, a menudo la politización tiene que ver con la instrumentalización de un tema para crear nuevos consensos y, con ello, generar adhesión, ya sea a un proyecto político en sentido amplio o, más en concreto, a un partido político que compite con otros en la búsqueda de votos. Desde esta perspectiva, el objetivo final no es necesariamente transformar la realidad (a partir de una definición del problema en cuestión y de las políticas necesarias para abordarlo), sino conseguir apoyos a una causa que puede tener propósitos muy distintos al tema instrumentalizado. Segundo, si el objetivo es conseguir apoyos y el tema tratado es un medio más que un fin, las políticas resultantes de tal proceso pueden acabar siendo absolutamente simbólicas, es decir, pura gesticulación o escenificación en busca de un impacto comunicativo más que real.
Lecciones de un análisis comparado
Invito a los lectores a leer cada uno de los artículos de este volumen y sacar sus propias conclusiones sobre qué es la politización de la inmigración, de dónde surge y a dónde nos lleva. Sin voluntad de determinar, aquí apunto algunas cuestiones que me parecen relevantes. Seguro que se podrían profundizar más y que quedan muchos otros temas por identificar. La intención es que los puntos que siguen a continuación sirvan de guía o de hilos desde los que ir tirando, tanto para la lectura del presente volumen como de cara a futuras investigaciones. También tienen la intención de dar ciertas coordenadas a todos aquellos que, desde nuestro día a día, nos preguntamos cómo rebajar el grado de politización para poder empezar a debatir sobre la inmigración o, lo que es lo mismo, sobre la sociedad que queremos, lejos de las estridencias de los debates actuales.
Relevancia más que polarización. Si bien decíamos que sin confrontación política (polarización) no hay politización, los casos de Reino Unido y los Países Bajos demuestran que, más allá del ruido, la mayoría de partidos políticos comparten mucho más de lo que escenifican, es decir, que en el fondo hay menos polarización de la que cabría esperar. En el Reino Unido, ni conservadores ni laboristas pusieron en duda la necesidad de unas políticas restrictivas en materia migratoria (véase Consterdine, en este volumen). Hace años que ambos partidos reclaman (o, mejor dicho, prometen) una política de inmigración cero. En los Países Bajos tampoco ha habido grandes diferencias de fondo, el punto de partida siempre ha sido que el país «estaba lleno» y que no había capacidad para recibir más inmigración (véase Garcés Mascareñas y Penninx, en este volumen). La confrontación se ha dado sobre todo en el ámbito de la integración, con unos laboristas en el Reino Unido que defendieron las políticas antidiscriminatorias y unos partidos de (centro-)izquierda, en el caso holandés, que facilitaron la integración con políticas sociales más inclusivas. En los países con tendencias autocráticas, como Túnez y Turquía analizados en este monográfico, teniendo en cuenta que la oposición tiene un espacio muy reducido, la politización también tiene más que ver con la centralidad de un tema que con la confrontación política.
(Des)politización. La politización, tal como ya señalaban Van der Brug et al. (2015), no es un proceso lineal de menos a más. Normalmente es fluctuante, con períodos de más politización y períodos de menos. Un análisis sistemático de los programas y debates electorales en cada país pondría en evidencia cómo el tema aparece y desaparece periódicamente del centro del debate político y público. En el caso de España, hasta hace muy poco, la preocupación por la inmigración aumentaba en períodos de incremento de las llegadas irregulares y disminuía cuando las noticias sobre estas cuestiones (para la mayoría de los españoles, en geografías remotas) desaparecían (véase Rinken, en este volumen). En los Países Bajos, este vaivén también queda claramente documentado, con momentos donde el tema de la inmigración ha quedado eclipsado por otras cuestiones más urgentes; por ejemplo, la crisis económica o el rescate de Grecia en el contexto europeo. Si bien en contextos democráticos este ir y venir tiene que ver con la competencia entre temas para captar la atención en el espacio público y político (donde las cuestiones aparecen, crecen, desaparecen y pueden volver a reaparecer), en contextos menos plurales (como Turquía y Túnez, pero podríamos añadir también Hungría) la politización tiende a desaparecer cuando se convierte en monopolio exclusivo del partido en el Gobierno (véase Karadağ, en este volumen).
Actores. En todos los casos, los partidos de extrema derecha han funcionado como catalizadores de la politización en torno a la inmigración, poniendo el tema en la agenda política. En el caso turco, por ejemplo, el Partido de la Victoria de Ümir Ozdağ, con un programa centrado únicamente en la inmigración, logró determinar la retórica política antiinmigración a partir de 2021 (véase Karadağ). El caso de Túnez es similar, con el Partido Nacionalista Tunecino (PNT) que difundió desde fuera las narrativas antiinmigración. Al igual que en Turquía, en poco tiempo estas narrativas fueron absorbidas por el partido gobernante, que buscó afianzar su legitimidad en un contexto de desmantelamiento de las instituciones representativas (véase Ghione, en este volumen). La extrema derecha también ha sido catalizadora en los Países Bajos, con el efecto detonante de Pim Fortuyn (Garcés Mascareñas y Penninx), en Italia con Salvini y Meloni (véase Pasetti, en este volumen) o en España con VOX (Rinken). Junto a los partidos de extrema derecha, cabe señalar también el papel del resto de fuerzas políticas, muchas de las cuales acaban adoptando las mismas premisas con el supuesto de así no perder parte de su electorado, pero reforzando con ello los postulados de la extrema derecha y, por lo tanto, su legitimidad y resultados electorales. Finalmente, los medios de comunicación (y las redes sociales) también son un actor clave, pues sirven de caja de resonancia, especialmente de las voces más controvertidas y por lo tanto extremas en su búsqueda desesperada por los clics en la era del periodismo digital.
Opinión pública. Una de las grandes cuestiones a la hora de analizar los procesos de politización es cómo los debates se inscriben y circulan entre las arenas pública, política y de políticas. En este debate, un tema fundamental es la relación entre opinión pública y politización, es decir, qué es primero: la preocupación ciudadana por la inmigración que llevaría a los partidos políticos a incluirla en su agenda o la instrumentalización de este tema por parte de los partidos políticos convirtiendo la inmigración en un tema de preocupación central en la opinión pública. Los artículos que se incluyen en este volumen, sin ser análisis exhaustivos sobre esta cuestión, parecen indicar que son las dos cosas a la vez. En los casos de Turquía y los Países Bajos, la preocupación por la inmigración en términos de opinión pública fue anterior a la politización de la inmigración por parte de los partidos políticos. Según Karadağ (véase este volumen), un sentimiento creciente de rechazo a la inmigración por parte de la población turca determinó no solo que el partido gobernante adoptara un discurso antiinmigración, sino también que los partidos en la oposición también lo hicieran, respaldando el lema «Devolveremos a los sirios».
Sobre la relación entre opinión pública y politización, el artículo de Rinken sobre España es el que proporciona más claves de interpretación. En términos de opinión pública, España sigue siendo una excepción. Mientras que al menos la mitad de los húngaros e italianos expresan opiniones negativas sobre el impacto de la inmigración, en España este porcentaje era del 30% en 2013 y descendió al 23% en 2023. ¿Cómo se explica esta reducción justo en el momento en que irrumpió VOX? A nivel demoscópico, Rinken señala que, en este período, la posición de los votantes de derechas se mantuvo estable (en torno a un 35%), mientras que la de los de izquierdas fue haciéndose más positiva, seguramente –según argumenta el autor– empujada por la necesidad de «corrección política» en un contexto donde los discursos antiinmigración se fueron asociando cada vez más con la extrema derecha. Es decir, al riesgo de ser percibido como racista se le añadió el estigma ideológico. A nivel más amplio, Rinken aduce dos razones para explicar la «excepcionalidad» española en la cuestión migratoria: por ser una inmigración eminentemente de origen latinoamericano, que no se percibe como problemática; y por ser considerada económicamente necesaria, empezado por las demandas de cuidados por parte de las familias de clase media.
Políticas. Otra cuestión es cómo impacta la politización en las políticas y viceversa. Una comparativa rápida de los casos incluidos en este volumen nos lleva a señalar tres tendencias. Primero, la polarización, con posturas irreconciliables de los distintos partidos políticos, puede tener un efecto paralizador ante cualquier intento de reforma o cambio de políticas. El caso italiano es paradigmático: tal como señala Pasetti, la presencia constante de posiciones opuestas dentro de las mayorías de gobierno ha obstaculizado constantemente la reforma del régimen de nacionalidad. En el caso holandés, posiciones también irreconciliables en este tema han llevado a la caída recurrente de los gobiernos (siempre inestables) de coalición. Segundo, en contextos de politización, la brecha entre lo que se dice y lo que se hace, es decir, las narrativas y las políticas, tiende a incrementarse. En el Reino Unido, mientras conservadores y laboristas prometieron repetidamente una política de inmigración cero, los números anuales de nuevos residentes no dejaron de aumentar: si en 2010 la migración neta fue de 252.000 personas, en 2023 (con un Brexit por medio) esta cifra ascendió a 728.000. Tercero, si lo que se dice y lo que se hace no se corresponde, la desconfianza con el Gobierno tiende aumentar y, con ello, se incrementa también el voto hacia los partidos antisistema de extrema derecha. Dicho en pocas palabras, la politización lleva a políticas fallidas que a su vez incrementan la politización de la mano de la extrema derecha.
Causas. La gran cuestión de fondo es por qué la inmigración ha acabado siendo un tema tan central. Los artículos de este volumen proporcionan algunas claves. En términos demográficos, los números no parecen ser relevantes. España es uno de los países europeos que ha recibido más inmigración en las últimas dos décadas y, en cambio, es uno de los que (si no el que más, al menos hasta ahora) la inmigración está menos politizada. En el caso de Turquía, la politización de la inmigración no se correspondió con al aumento de las llegadas, sino que pasó ocho años después. En términos socioeconómicos, la respuesta es menos clara. Tanto en los Países Bajos como en España el auge de la extrema derecha con discursos claramente antinmigración tuvo lugar en períodos de crecimiento económico, no de crisis. Sin embargo, los casos de Turquía y Túnez parecen sugerir que mercados laborales precarios sin políticas sociales sustanciales y en contextos de crisis económica sí ayudaron a avivar la intensificación de las hostilidades hacia la inmigración entre la población. En términos culturales, no hay duda de que los debates sobre la inmigración son antes que nada debates sobre la nación, es decir, sobre el Nosotros respecto a los Otros. La Liga Norte movilizó el electorado italiano primero contra los del Sur y después contra los inmigrantes. VOX surgió en España en un contexto de conflicto territorial (por las demandas secesionistas en Cataluña) y, solo después, cuando este aminoró, empezó con el tema de la inmigración. En Reino Unido, los debates sobre la inmigración son indesligables de los debates sobre la soberanía nacional, en este caso con relación a la UE. En los Países Bajos, el discurso antiislam fue a la par de un proceso rápido de laicización que llevó a la identificación de protestantes y católicos en torno a los valores liberales que supuestamente definen la nación holandesa .
Política. ¿Son los procesos de politización sustancialmente distintos en regímenes menos plurales y con tendencias autocráticas? ¿Hasta qué punto el contexto político, también en términos de configuración de los partidos políticos y del panorama mediático, marca una diferencia? En los casos de Turquía y Túnez vemos cómo los discursos antiinmigración impulsados por partidos de la oposición (equivalentes a lo que en Europa llamaríamos de extrema derecha, al menos por su uso casi monotemático de la inmigración) fueron rápidamente absorbidos por el partido gobernante. En Turquía esto pasó en paralelo a la detención y encarcelación de su líder y en Túnez, al contrario, con la aproximación institucional entre ambos partidos. Estas conclusiones coinciden con las de Sik y coautores para el caso de Hungría (véase Gerő et al., 2023), donde los actores políticos y mediáticos están claramente disciplinados y monitorizados desde el Estado y donde los discursos antiinmigración han sido utilizados para ganar legitimidad en la deriva autoritaria del régimen. En el contexto europeo, vemos también que el sistema de partidos (más fragmentado en el caso de los Países Bajos, con el surgimiento repetido de nuevos partidos en Italia, con un sistema claramente bipartidista en el Reino Unido, o con un bipartidismo en horas bajas que pone a los partidos mayoritarios en manos de los partidos regionales en España) determina claramente la forma y los tempos en que se desarrolla la politización de la inmigración.
Geopolítica. Turquía y Túnez ponen en evidencia el papel que puede jugar la geopolítica (y la política exterior) en los procesos de politización de la inmigración. En ambos casos, la retórica antiinmigración surge acompañada de un discurso soberanista que denuncia la injerencia y financiación extranjeras y, especialmente, el carácter transaccional de las relaciones con la UE en sus políticas de externalización del control fronterizo (y del asilo) a estos países. Se denuncia que tales relaciones con la UE benefician el poder político y los grupos empresariales afines, mientras que perjudican al resto de la población, que sufre las consecuencias de tener que contener los flujos migratorios hacia Europa en sus propios territorios. Curiosamente, la politización resultante refuerza el proceso de securitización de la inmigración iniciado con la externalización de las políticas migratorias a estos países, lo que acaba generando un efecto contrario al pretendido inicialmente: en un contexto de creciente criminalización, persecución y exclusión de la inmigración, a muchas personas migrantes y refugiadas no les queda otra alternativa que acabar dando el salto a Europa.
Para concluir, en este número nos preguntamos sobre el por qué de la politización de la inmigración. No es una pregunta puramente académica. Es una pregunta tremendamente urgente, política y socialmente. De lo contrario, seguiremos metidos en una deriva que no augura nada de bueno, con más polarización política, más confusión en el ámbito de las políticas públicas, más conflictos a nivel local y, en última instancia, más populismo y autoritarismo, es decir, menos democracia y menos derechos. En resumen, junto a las explicaciones, este número pretende contribuir a pensar la alternativa, una alternativa que necesita ir más allá de la pura reacción defensiva abordando los factores estructurales de fondo que nos han llevado hasta aquí.
Referencias bibliográficas
Bale, Tim; Green-Pedersen, Christoffer; Krouwel, AndréA; Luther, Kurt R. y Sitter, Nick. «If you can't beat them, join them? Explaining social democratic responses to the challenge from the populist radical right in Western Europe». Political studies, vol. 58, n.º 3 (2010), p. 410-426.
De Wilde, Pieter. «No polity for old politics? A framework for analyzing the politicization of European integration». Journal of European integration, vol. 33, n.º 5 (2011), p. 559-575.
De Wilde, Pieter; Leupold, Anna y Schmidtke, Henning. The differentiated politicisation of European governance. Oxon: Routledge, 2017.
Dennison, James y Geddes, Andrew. «A rising tide? The salience of immigration and the rise of anti‐immigration political parties in Western Europe». The political quarterly, vol. 90, n.º 1 (2019), p. 107-116.
Gerő, Márton; Pokornyi, Zsanett; Sik, Endre y Surányi, Ráchel. «The impact of narratives on policy-making at the national level». BRIDGES Working Papers, nº. 22 (2023).
Grandea, Edgar; Schwarzbözl, Tobias y Fatke, Matthias. «Politicizing immigration in western Europe». Journal of European Public Policy, vol. 26, n.º 10 (2019), p. 1.444-1.463.
Green-Pedersen, Christoffer y Otjes, Simon. «A hot topic? Immigration on the agenda in Western Europe». Party Politics, vol. 25, n.º 3 (2019), p. 424-434.
Hadj-Abdou, Leila; Bale, Tim y Geddes, Andrew P. «Centre-right parties and immigration in an era of politicisation». Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 48, n.º 2 (2022), p. 327-340.
Hutter, Swen y Kriesi, Hanspeter. «Politicising immigration in times of crisis». Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 48, n.º 2 (2022), p. 341-365.
Hutter, Swen y Grande, Edgar. «Politicizing Europe in the national electoral arena: a comparative analysis of five West European countries, 1970-2010». JCMS: Journal of Common Market Studies, vol. 52, n.º 5 (2014), p. 1.002-1.018.
Koopmans, Ruud; Statham, Paul; Guigni, Marco y Passy, Florence. (ed.). Contested citizenship: Immigration and cultural diversity in Europe. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005.
Le Bras, Hervé. Le grand enfumage. Populisme et immigration dans sept pays européens. París: Éditions de l’Aube, 2022.
Le Bras, Hervé. El gran engaño. Populismo e inmigración en siete países europeos. Barcelona: Editorial Hacer, 2025.
Meyer, Sarah y Rosenberger, Sieglinde. «The Politicisation of Immigration In Austria», en: Van der Brug, Wouter; D’Amato, Gianni; Berkhout, Joost y Ruedin, Didier. The Politicisation of Migration. London: Routledge, 2015, p. 31-51.
Triandafyllidou, Anna. «A “refugee crisis” unfolding: “Real” events and their interpretation in media and political debates». Journal of Immigrant & Refugee Studies, vol. 16, n.º 1-2 (2018), p. 198-216.
van der Brug, Wouter; D’Amato, Gianni; Berkhout, Joost y Ruedin, Didier. The Politicisation of Migration. London: Routledge, 2015.
Zürn, Michael. «Politicization compared: at national, European, and global levels», en: Zeitlin, Jonathan y Nicoli, Francesco (eds.). The European Union Beyond the Polycrisis? Integration and politicization in an age of shifting cleavages. Oxon: Routledge, 2020, p. 15-33.
Palabras clave: inmigración, politización, extrema derecha, partidos tradicionales, políticas, opinión pública, Europa, Turquía, Túnez
Cómo citar este artículo: Garcés-Mascareñas, Blanca. «Introducción. La politización de la inmigración: lecciones de un análisis comparado». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 140 (septiembre de 2025), p. 7-16. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2025.140.2.7
Revista CIDOB d'Afers Internacionals, nº. 140. pp: 7-16
Cuatrimestral (mayo-septiembre 2025)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2025.140.2.7