Democracia y cambio climático: repensar la gobernanza desde un marco político más integral
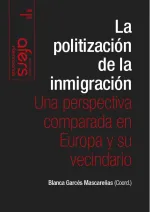
Zarina Kulaeva, Doctora en Ciencias Políticas, Laboratorio de Transformación Urbana y Cambio Global (TURBA), Departamento de Derecho y Ciencia Política, Universitat Oberta de Catalunya (UOC) zkulaeva@uoc.edu. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8739-879X
El cambio climático constituye un «prolongado estado de emergencia» cuyas repercusiones trascienden los «límites planetarios». Más que una crisis aislada, representa una amenaza sistémica con el potencial de erosionar los principios de la democracia, que desafía la capacidad institucional para responder a sus impactos multidimensionales. Este artículo examina los retos políticos de la gobernanza del cambio climático desde la perspectiva democrática. Se identifican cinco retos estructurales: a) la erosión de la legitimidad democrática, b) las catástrofes naturales y riesgos medioambientales, c) la inseguridad alimentaria mundial, d) las desigualdades globales y la responsabilidad histórica del cambio climático, y e) el impacto migratorio. A partir de este análisis, se exploran estrategias para fortalecer la resiliencia democrática frente al cambio climático y formular, finalmente, un marco analítico integral orientado a la consolidación de la gobernanza democrática del cambio climático.
«¿Puede el aleteo de una mariposa en Brasil desencadenar un tornado en Texas?», se preguntaba Edward Lorenz en 1972 ante la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (Lorenz, 1995: 179). Con esta metáfora del «efecto mariposa», este científico cuestionaba cómo eventos imperceptibles pueden provocar consecuencias imprevisibles, ilustrando la sensibilidad, la interconexión de los ecosistemas, así como la trascendencia de nuestras acciones ante el cambio climático. En esta línea, este estudio se inscribe en una escala de análisis multinivel de la gobernanza del cambio climático y, desde una perspectiva teórica, se fundamenta en un enfoque de compromiso democrático en la gestión climática. A través de esta aproximación, el artículo propone un marco analítico integral para fortalecer la resiliencia democrática en la acción climática y, con ello, quiere ser una aportación a la literatura académica sobre la gobernanza democrática del cambio climático.
Desde el siglo xx, la compleja naturaleza del cambio climático ha sido objeto de un creciente estudio. Investigaciones fundamentales (Keeling, 1970 y Nordhaus, 1975) sentaron las bases de la influencia del dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera en relación con el crecimiento económico (Nordhaus, 1977) y el calentamiento global (Broecker, 1975). Hoy sabemos que «la probabilidad de cruzar umbrales regionales inciertos aumenta con un mayor calentamiento»1, lo que implica «más riesgos y posibles impactos irreversibles» (IPCC, 2023: 77 y 82). Según el informe del programa Copernicus 2024 de la Unión Europea (UE), hemos superado el umbral de 1,5°C respecto a los niveles preindustriales; mientras los gases de efecto invernadero siguen en alza (UNEP, 2020), agravando los riesgos de posponer la acción climática o de abordarla de manera insuficiente. Así, el cambio climático presenta un «prolongado estado de emergencia» (Orr, 2016) y constituye uno de los desafíos más urgentes para la democracia y sus fundamentos. Quizás sea el desafío. En este sentido, y para los fines de este estudio, empleamos el término«democracia» de manera genérica, refiriéndonos a un modelo político que se caracteriza por ser una «encarnación de valores, ideales o intereses [...] representación, rendición de cuentas, igualdad, participación, justicia, dignidad, racionalidad, seguridad; la lista continúa» (Przeworski, 2024: 5-6).
En este contexto, el principio de un medio ambiente sano, consagrado en la Declaración de Estocolmo de 1972 y reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2022, se ha transformado en un valor fundamental que orienta las agendas democráticas. De ahí que el papel de las democracias en el marco del cambio climático se haya consolidado como un destacado tema de investigación. Ello es aún más pertinente ante aquella parte de la comunidad académica que fundamenta soluciones autoritarias, desestimando los riesgos asociados con los regímenes autoritarios (Beeson, 2010 y Gilley, 2012). Por eso, la gobernanza climática requiere más esfuerzos en relación con la resiliencia democrática y decisiones más deliberativas, participativas e inclusivas.
El artículo se organiza de la siguiente manera: en primer lugar, vincula los fundamentos teóricos de la gobernanza democrática con el cambio climático; en segundo lugar, analiza por qué el cambio climático representa un desafío crítico para los sistemas democráticos; en tercer lugar, plantea una agenda de investigación en política climática y, finalmente, presenta las conclusiones.
Fundamentos teóricos: democracia y cambio climático
Partiendo de la premisa de que la respuesta al cambio climático determinará nuestro futuro inmediato, en esta sección se analizan los mecanismos democráticos para dar respuesta a la acción climática.
El retroceso democrático vinculado con la prolongada crisis de la democracia desde la década de 1970 hasta el presente, junto con el descomunal impacto del cambio climático (IPCC, 2019) –que ha alcanzado niveles sin precedentes–, son retos fundamentales de la actualidad. El cambio climático, además de trascender los «límites planetarios» –es decir, un umbral ecológico crítico cuya transgresión compromete la estabilidad del sistema terrestre y las condiciones que permiten la vida humana (Stockholm Resilience Centre, 2012)–, tiene efectos multisectoriales de gran alcance: influye directamente en los ecosistemas tropicales, agrava los problemas de salud pública, altera las dinámicas del comercio internacional y los procesos productivos, afecta los cambios demográficos y pone en riesgo la seguridad alimentaria a escala global, entre otros.
Por su parte, la tendencia hacia la erosión de los fundamentos democráticos no ha hecho más que incrementarse, como reflejo de la necesidad de redefinir las responsabilidades del Estado y explorar otros mecanismos de gobernanza frente a retos globales. La literatura académica señala que la emergencia climática constituye una «circunstancia extraordinaria» (Stehr, 2020), que per se exige un abordaje extraordinario. Así, mientras se observa un desencanto global con los sistemas democráticos, surge el autoritarismo medioambiental (AM), con la máxima de suspender ciertos derechos y libertades individuales, subordinándolos a las prioridades medioambientales. Su estructura vertical, control centralizado y entorno político insuficientemente participativo hacen posible la implementación de medidas coercitivas y restrictivas que, para el autoritarismo medioambiental, son necesarias para estabilizar las condiciones medioambientales (Beeson, 2010; Gilley, 2012).
A pesar de ello, ni los regímenes totalitarios del pasado ni los actuales regímenes autoritarios han logrado resultados medioambientales favorables. El Tercer Reich alemán, por ejemplo, instrumentalizó la idea de que los campesinos eran los «reservorios de la mejor sangre alemana» (Kuran, 2022: 140), que era la base de la ideología nazi; y el desastre producido en el Mar de Aral gestionado por la Unión Soviética evidenció los costos ambientales de la planificación centralizada. Por otro lado, también la democracia enfrenta críticas significativas en su respuesta ante el cambio climático, ya que su inherente cortoplacismo dificulta la implementación de estrategias a largo plazo (Improta y Mannoni, 2024). Su vínculo con la «tragedia de los comunes» (Hardin, 1968)2 agrava las desigualdades distributivas en la acción climática. Es más, el predominio de lógicas neoliberales que priorizan los beneficios inmediatos sobre las transformaciones estructurales (Perkins, 2017) ha llevado a justificar la necesidad de un régimen autoritario o revolucionario para abordar la crisis. Para el autoritarismo medioambiental, es justamente el valor elegido de la democracia –la libertad individual– el que limita la efectividad de la acción climática. El autoritarismo medioambiental fundamenta su premisa en la coerción y el debilitamiento de los sistemas de derechos humanos, otorgando prioridad a la seguridad y la protección colectiva, definida como «legitimidad fundamental» (Mittiga, 2022). Así, si la seguridad se antepone a los derechos y libertades humanas, ciertos derechos, entre ellos los derechos de la tercera generación, podrían perder su valor y consideración en la toma de decisiones.
Ante ello, no es de extrañar que la reimaginación y la reforma de las instituciones democráticas frente al cambio climático sean una prioridad urgente. Diversos mecanismos han sido propuestos para la respuesta democrática: el fortalecimiento de los modelos de la democracia deliberativa (Dryzek y Niemeyer, 2019), así como, desde la perspectiva intergeneracional, la promoción de la integración de las generaciones futuras en la formulación de políticas climáticas a fin de garantizar la protección de sus derechos e intereses (Niemeyer y Jennstål, 2016). Este enfoque, en sintonía con los principios de la democracia ambiental (Weaver, 2023), subraya la necesidad de una visión a largo plazo que contrarreste el cortoplacismo. Además, la democracia ambiental, respaldada por dos acuerdos internacionales clave –la Convención de Aarhus (1998) y el Acuerdo de Escazú (2018)– establece los cimientos normativos para la gobernanza ambiental (Weaver, 2023), con el enfoque hacia el acceso a la información, la participación ciudadana en la toma de decisiones y la justicia ambiental (Ituarte-Lima y Mares, 2024).
En este contexto, la democracia ha de ser entendida «más allá de las fronteras del Estado-nación, en el nivel global (…) más adecuado para formular e implementar políticas sobre el cambio climático» (Fritsch, 2023: 1.016). Esto permite conceptualizar un mundo en el cual las redes de gobernanza amplían la idea central de servir como plataforma tanto para la participación como para la formulación e implementación de políticas climáticas. De hecho, la gobernanza es «la suma de las múltiples formas en que individuos e instituciones, públicas y privadas, gestionan sus asuntos comunes», con la premisa implícita de que «los intereses de la humanidad en su conjunto se verán mejor servidos mediante la aceptación de un conjunto de derechos y responsabilidades comunes» (The Commission on Global Governance: 2 y 55).
El desafío climático: ¿cómo amenaza el cambio climático la democracia?
El cambio climático como factor de riesgo para la democracia plantea una cuestión significativa sobre cómo los sistemas democráticos pueden responder eficazmente a sus impactos. En esta sección, se analizan diversas fuentes históricas, incluyendo la literatura académica, con el fin de contextualizar los desafíos que enfrentan las democracias y examinar las amenazas asociadas al cambio climático.
Antes de continuar, es importante hacer tres observaciones preliminares. Primero, los desafíos que presenta el cambio climático van mucho más allá de los mencionados aquí, lo que resalta su naturaleza omnipresente e interseccional. Segundo, el impacto del cambio climático varía significativamente en función de la topografía, geografía y características socioculturales de cada lugar, lo que influye en la gravedad de sus efectos. En la misma línea, el impacto del cambio climático es diferente según el nivel de calentamiento global (IPCC, 2019), con riesgos moderados a 1,5°C, que incluyen escasez de agua, incendios forestales y degradación del permafrost; con riesgos altos a 2°C, que amenazan especialmente la seguridad alimentaria y los recursos hídricos; con consecuencias devastadoras a 3°C, tanto para los ecosistemas como para la vida humana, especialmente en escenarios de bajo desarrollo económico; y se estima con «riesgo de inundaciones superior al 500%» a 4ºC (Alfieri et al., 2017: 171) que afectará a más del 70% de la población global.
La erosión de la legitimidad democrática
La cuestión de la legitimidad es una dimensión esencial de los sistemas de gobernanza. En los regímenes democráticos, la legitimidad se fundamenta en el consentimiento de la ciudadanía, la responsabilidad institucional y la adhesión al Estado de derecho. Como señala Barker (2007: 28), «precisamente debido a la doble función que desempeñan los habitantes de una democracia, esta legitimación será una cuestión tanto de gobierno como de política, de gobernar y ser gobernado, al mismo tiempo que se afirma y expresa la propia autoridad como ciudadanía». En este caso, la interacción entre la legitimidad democrática y el medio ambiente parte de un marco más amplio que engloba la democracia e incluye elementos como la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la justicia medioambiental, entre otros, para garantizar una gobernanza del cambio climático más inclusiva y justa.
Se considera que la democracia es la «idea normativa que busca establecer un vínculo entre las preocupaciones ecológicas y la democracia» (Wong, 2016: 137-138); integra las preocupaciones ambientales con la participación ciudadana y refuerza su legitimidad al garantizar la representación de su ciudadanía, incluyendo los grupos marginados (ibídem). Es el principio del pluralismo. En ella, es imperativo tener en cuenta, por un lado, a todas las partes interesadas, incluidos los actores, la sociedad civil y la opinión pública, así como los factores sociales, medioambientales y económicos. Estos factores solo pueden abordarse eficazmente cuando se incluyen en el proceso múltiples voces (Dryzek y Niemeyer, 2019), en particular los grupos marginados o desfavorecidos. Así es como la democracia refuerza su legitimidad, al garantizar que cada segmento de la sociedad, con sus necesidades y valores específicos, esté representado. Un enfoque pluralista permite que una gama más amplia de perspectivas informe el desarrollo de políticas; sin él, la toma de decisiones puede verse comprometida, como demuestra el caso del autoritarismo medioambiental (Beeson, 2010). Si bien estos enfoques pueden ofrecer eficiencia a corto plazo –evidente, por ejemplo, en el «Proyecto de Transferencia de Agua Sur-Norte de China» analizado por Moore (2014)–, a menudo pasan por alto las necesidades matizadas de las comunidades marginadas, lo que conduce a disparidades ya evidenciadas en varios casos del pasado estudiados en la Unión Soviética, la China maoísta o la Alemania nazi.
La necesidad de instituciones democráticas sólidas en el contexto del cambio climático es ineludible. Esto subraya la importancia de reforzar los mecanismos de legitimidad frente a la amenaza del «ecoautoritarismo» (Chaudhuri, 2022), cuyos preceptos descansan en la idea de garantizar las necesidades básicas de la población, es decir, la seguridad y la protección; lo que Mittiga (2022) denomina «legitimidad fundacional» (foundational legitimacy). Sin embargo, la urgencia del cambio climático no debe llevarnos a socavar las instituciones democráticas en nombre de la seguridad o la protección, ni a adoptar enfoques autoritarios en detrimento de los derechos y libertades individuales. En este contexto, es fundamental un esfuerzo deliberado para preservar los enfoques participativos e integradores para salvaguardar los cimientos de la legitimidad democrática.
Los catástrofes naturales y riesgos medioambientales
Según el informe del programa Copernicus Programme de 2024, hemos superado el umbral de 1,5°C de aumento de la temperatura media global, en comparación con los niveles preindustriales. Ello provoca el desencadenamiento de diferentes escenarios ya establecidos por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) que ilustran el grave impacto antropogénico en el cambio climático (IPCC, 2019 y 2023). Por si fuera poco, los estudios más recientes no son nada optimistas; por ejemplo, Magnan et al. (2021: 884) afirman que «para finales del siglo xxi, incluso una trayectoria de bajas emisiones de gases de efecto invernadero conducirá a un importante aumento del nivel actual de riesgo climático global (duplicación del índice compuesto de riesgo), y a un aumento aún más sustancial (cuadruplicado) bajo una trayectoria de altas emisiones». Gran parte del impacto del calentamiento global se atribuye a los elevados niveles de gases de efecto invernadero, lo que resalta la necesidad urgente de diseñar e implementar estrategias de mitigación y adaptación. Según McBean y Rodgers (2010), el análisis de riesgos es una herramienta eficaz para las decisiones óptimas en dichas estrategias. Así, factores como «la densidad y el crecimiento de la población, la urbanización no planificada, el uso inadecuado del suelo, la mala gestión medioambiental y la pérdida de biodiversidad, la injusticia social, la pobreza y una visión económica de corto plazo son determinantes importantes de la vulnerabilidad» (Thomalla et al., 2006: 43). Sin embargo, el análisis de las condiciones sociopolíticas y culturales debe realizarse de manera paralela al diseño de escenarios imprevistos y la formulación de diversas opciones de respuesta, asegurando al mismo tiempo la calidad de las instituciones democráticas.
Estudios recientes indican que, en ciertos casos, la corrupción generalizada en gobiernos democráticos puede obstaculizar su capacidad para mitigar el cambio climático (Povitkina, 2018). Por otro lado, también se ha observado que los desastres naturales pueden servir de oportunidad para aumentar la resiliencia (Khan et al., 2023); mientras que las instituciones democráticas, el comercio y una apertura financiera reducen su impacto negativo en la renta per cápita (Felbermayr y Gröschl, 2014). Por ende, la necesidad de reconsiderar las estrategias de mitigación y adaptación es crucial no únicamente para responder a las catástrofes naturales y riesgos medioambientales, sino para abordar el factor de la pobreza como determinante de vulnerabilidad (Thomalla et al., 2006), considerando que la mitigación en sus orígenes ha dominado el discurso global, mientras que la adaptación ha estado infrafinanciada (Pielke et al., 2007). Lo relevante aquí, sin embargo, es que la falta de coordinación entre ambos enfoques se ha identificado como un obstáculo clave para una acción climática efectiva y cohesiva. Es más, si «las decisiones climáticas necesitan un marco integrado e informado sobre sus impactos y riesgos» (Kulaeva, 2024: 387), entonces es aún más crucial avanzar que la respuesta de la gobernanza climática esté alineada con los mecanismos democráticos.
La inseguridad alimentaria mundial
Según el informe del IPCC (2022) sobre cambio climático y suelo, aproximadamente 821 millones de personas sufrían desnutrición en ese año. Además, los escenarios de calentamiento global indican que, con cada grado de aumento –esto son los escenarios expuestos y alertados por la IPCC vistos anteriormente– los riesgos de inseguridad y sobre todo vulnerabilidad alimentaria se intensifican exponencialmente.
En este contexto, el concepto de «democracia alimentaria» adquiere una complejidad fundamental. Behringer y Feindt (2024) destacan su inherente dimensión política, señalando que la democracia alimentaria podría garantizar la seguridad alimentaria desde diversos enfoques, es decir, desde la democracia alimentaria liberal o la democracia alimentaria deliberativa, entre otros. No obstante, cada modelo conlleva una carga normativa significativamente distinta. En nuestro estudio, defendemos que la seguridad alimentaria debe ser entendida no como una mera satisfacción de las necesidades nutricionales básicas, sino como el acceso total a los alimentos: «acceso físico, social y económico». Este desafío exige una reconfiguración normativa del sistema alimentario que debe concebirse no como «un asunto puramente económico» (ibídem: 43), sino como un bien común y una cuestión política de control y distribución del poder en torno a los alimentos. Esto incluye garantizar, entre otros, el acceso al recurso hídrico para la agricultura y fomentar iniciativas alimentarias comunitarias que reflejen procesos de gobernanza alimentaria.
En este sentido, la seguridad alimentaria no puede limitarse a la disponibilidad práctica de alimentos; debe analizarse, ante todo, como una cuestión de acceso a los alimentos y de concentración de recursos y estructuras de control económico. Como señalan Schmidhuber y Tubiello (2007: 19703), «la cuestión crucial para la seguridad alimentaria no es si los alimentos están “disponibles”, sino si los recursos monetarios y no monetarios de que dispone la población son suficientes para permitir que todos tengan acceso a cantidades adecuadas de alimentos». Esta perspectiva resalta la necesidad de considerar tanto los factores económicos como los no económicos: factores institucionales (modelos de gobernanza), factores socioculturales (dinámicas comunitarias) o factores políticos (regulaciones normativas) que determinan el acceso equitativo a los alimentos, considerando la intersección entre políticas agrícolas, sistemas de distribución y estructuras de poder. Además, cuando las comunidades o subsistence cultures (Perkins, 2017) dependen de los recursos naturales y su acceso a ellos se ve restringido debido a los procesos de privatización, se perpetúa una desposesión sistemática que socava sus medios de vida y los margina en el sistema global.
Reconstruir el problema de la seguridad alimentaria global implica reconocer que su operabilidad, teórica y práctica, es multiescalar. Por ello, «el derecho a una alimentación (ecológicamente sostenible)» cobra su mayor fuerza cuando se enfrenta a «las relaciones sociales-capitalistas de propiedad y el imperialismo de los recursos que sustentan la insostenibilidad ecológica, la desigualdad social y la marginación cultural» (Tilzey, 2024: 14). Este marco normativo invita a transformar las estructuras económicas y políticas que perpetúan las injusticias y limitan el acceso equitativo a alimentos.
Desigualdades globales y responsabilidad histórica del cambio climático
Desde la década de 1970, se ha considerado que la expansión de la infraestructura energética a nivel global requiere inversiones igual de significativas para satisfacer la creciente demanda. En este contexto, el uso de la tecnología se presentaba como la solución para enfrentar el cambio climático, impulsado por un optimismo ciego hacia ella (Peccei, 1979) y la constante demanda de innovación. Sin embargo, este enfoque ha perpetuado un modelo que no ha integrado adecuadamente los costos ambientales específicos de cada contexto particular. Es en este escenario en el que la justicia climática no solo exige una transición energética equitativa, sino que también busca reconocer las desigualdades estructurales y la responsabilidad histórica en la configuración del sistema energético y el acceso a la energía per se.
Para abordar normativamente la justicia climática, la literatura académica ha identificado varios principios clave, entre los cuales se encuentran el de igualdad de sacrificios y el de igualdad de emisiones per cápita (Gajevic Sayegh, 2018). A estos se añaden el principio de quien contamina paga, que responsabiliza a los emisores de gases de efecto invernadero; el principio beneficiario-pagador, que impone obligaciones a quienes se han lucrado con las altas emisiones; el principio de capacidad de pago, que exige una mayor contribución de los actores más adinerados; y el principio de igualdad, que resalta la equidad inter e intrageneracional y la protección de las comunidades vulnerables (Schuppert, 2011). Asimismo, existe otro principio consolidado en el marco de la Cumbre de la Tierra de 1992 y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se refiere al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, el cual refleja la abismal distancia que separa las emisiones producidas por los países occidentales en comparación con el resto del mundo o, más concretamente, con las emisiones producidas por el Sur Global, evidenciando así la intrínseca desigualdad estructural que existe en las emisiones globales.
Es en este sentido que se debe reflexionar sobre cómo la responsabilidad histórica no se limita al cálculo de emisiones, sino que remite a las estructuras sociales y económicas que perpetúan la crisis climática. Esto requiere explorar estrategias que trasciendan el crecimiento verde, por ejemplo, el conocido desde los años setenta paradigma del decrecimiento (degrowth) o el más novedoso poscrecimiento (postgrowth), así como también el enfoque del feminismo ecológico (Agostino y Lizarde, 2012), o el enfoque decolonial (Wilkens y Datchoua-Tirvaudey, 2022). Dichas perspectivas buscan promover una praxis de solidaridad y acción colectiva. Ante estos desafíos, es fundamental fortalecer mecanismos democráticos que integren la justicia climática en el proceso de toma de decisiones. Modelos como la democracia ecológica (Mitchell, 2006) o la democracia ambiental (Weaver, 2023; Ituarte-Lima y Mares, 2024), incorporan principios ecológicos y garantizan la participación de actores históricamente excluidos, como las futuras generaciones (Schuppert, 2011).
Repensar la crisis climática y, por ende, la justicia climática implica reconocer los legados del colonialismo, la explotación capitalista y las desigualdades de género como determinantes fundamentales de la vulnerabilidad climática global.
La migración a gran escala debido al cambio climático
Lo esencial en esta compleja relación entre migración climática y el cambio climático es el aspecto interrelacionado de la vulnerabilidad, que amplifica las consecuencias adversas del cambio climático en las poblaciones afectadas. Si «el medio ambiente es la causa última de muchas oportunidades o privaciones socioeconómicas» (Bardsley y Hugo, 2010: 240), los procesos de toma de decisiones y las políticas públicas deben gestionar eficazmente no solo esta dimensión social de las vulnerabilidades, sino también considerar explícitamente las desigualdades desproporcionadas asociadas con ellas, como hemos observado en la sección anterior.
La evidencia empírica sugiere que los migrantes climáticos pueden asentarse en entornos urbanos altamente expuestos a riesgos climáticos, con poco acceso o acceso limitado a las infraestructuras resilientes y sobre todo a la asistencia estatal debido a su condición. Además, si incorporamos la perspectiva de género, la dimensión de la vulnerabilidad se intensifica exponencialmente. Al respecto, las mujeres enfrentan mayores barreras de acceso a los recursos, redes de apoyo y oportunidades económicas, y más en contextos de movilidad forzada. Por otro lado, los factores culturales desempeñan un papel crucial, particularmente en comunidades indígenas con fuertes lazos territoriales y tradiciones ancestrales ligadas a la tierra. La resistencia a la reubicación en el seno de estos grupos no solo refleja la importancia de su identidad cultural, sino que también los expone a riesgos adicionales cuando la migración se vuelve inevitable, exacerbando su vulnerabilidad socioeconómica y política (Farrell et al., 2021). Esta realidad subraya la urgencia de desarrollar políticas climáticas que sean culturalmente sensibles y garanticen la protección de los derechos de las poblaciones afectadas, respetando su tejido social y cultural.
El contexto político forma parte de toda una amalgama configuracional de la dimensión decisoria. La limitada capacidad institucional y la falta de compromiso en la cooperación internacional, respecto a la migración por cambio climático, son obstáculos en los que «la agenda política está moldeada tanto por la necesidad de mantener la legitimidad como por la falta de voluntad para afrontar los fracasos políticos del pasado» (Castles, 2004: 871). Esta doble inercia política agrava las vulnerabilidades de las poblaciones desplazadas, ya que los estados pueden carecer de recursos y de voluntad política para responder de manera efectiva a sus necesidades. La migración climática suele converger con debates sensibles, como sobre el control fronterizo y la seguridad nacional, dificultando la implementación de políticas migratorias inclusivas y orientadas a la protección de los derechos humanos (McLeman, 2019). De ahí que, para abordar el nexo entre clima y migración, es imprescindible una formulación de políticas que incorpore un enfoque interseccional para mitigar los impactos diferenciales del cambio climático sobre las poblaciones más expuestas.
Gobernanza democrática para la crisis climática: hacía un marco más integrado
En su obra, Brian Klaas (2024: 93-94) reflexiona sobre el hecho de que las sociedades modernas no solo son complejas, sino que están diseñadas «al borde del caos». Esto significa que la complejidad del mundo moderno agudiza la crisis cuando «la escala del cambio no es proporcional a la magnitud del efecto». Conocemos las consecuencias del cambio climático y las posibles futuras calamidades al respecto; de hecho, es indiscutible que la interseccionalidad del cambio climático es el mayor reto al que nos estamos enfrentando a escala planetaria (véase la figura 1).
Hemos observado que la crisis climática no solo desafía los límites del planeta, sino también la estabilidad política y social de sus habitantes. Su insuficiente gestión ha erosionado la confianza en los sistemas democráticos, debilitando su legitimidad y fortaleciendo discursos autoritarios. Al mismo tiempo, el aumento de catástrofes naturales y la inseguridad alimentaria, que afectan con mayor intensidad a las poblaciones más vulnerables, amplifican las desigualdades globales. En este contexto, la responsabilidad histórica de los países industrializados en la crisis climática pone en evidencia una injusticia estructural que dificulta el cumplimiento de acuerdos y tratados internacionales. A esto se suma la crisis migratoria, donde comunidades enteras se ven forzadas a desplazarse debido a la desertificación, el aumento del nivel del mar y la escasez de recursos, transformando los flujos migratorios y agudizando las tensiones humanitarias y geopolíticas. Así, la interseccionalidad del cambio climático lo convierte en el mayor desafío de nuestra era, exigiendo respuestas urgentes, equitativas y coordinadas a nivel global.
Cabe destacar que las amenazas contemporáneas del cambio climático, como las expuestas, deben ser entendidas en el contexto de una comprensión global de la democracia. Esta no debe verse solo como un régimen o sistema político más, sino como un proceso integral. De hecho, «la distinción que organiza la respuesta a esta pregunta es entre la democracia como método para resolver los conflictos que puedan surgir en una sociedad concreta y la democracia como encarnación de los valores, ideales o intereses que diferentes grupos de personas quieren que la democracia haga realidad» (Przeworski, 2024: 5). De ahí que la gobernanza democrática del cambio climático no puede limitarse a una definición minimalista de aquella; debe reconocerse como un proceso continuo en el que las sociedades se organizan, se comprometen y se relacionan culturalmente a través de una interacción constante de factores que moldean las prácticas democráticas. En segundo lugar, es crucial reconocer la naturaleza autosostenible del cambio climático, lo que el informe del IPCC (2022: 77) ha expuesto como el «potencial de efectos en cadena más allá de los límites del sistema».
Al identificar los procesos que aceleran su avance (los gases de efecto invernadero o la deforestación, por ejemplo) podemos anticipar los efectos en cadena que intensifican el calentamiento global. En tercer lugar, la interdependencia estructural de los procesos y mecanismos democráticos refleja una influencia multiescalar. En este contexto, el cambio climático perpetúa las desigualdades inherentes a la dicotomía Norte-Sur Global, y abordar este fenómeno desde una perspectiva democrática requiere cerrar esa brecha.
Es más, los desafíos relacionados con el cambio climático no se limitan únicamente al diseño de políticas técnicas, sino que se han de fundamentar en las condiciones en las que estas pueden ser efectivas o no. En esto, el enfoque hacia una gobernanza más participativa, horizontal y descentralizada que incluya a los movimientos sociales y las voces ciudadanas (Mitchell, 2006) representa una perspectiva más integrada. Los «minipúblicos deliberativos» así como los eventos deliberativos para el compromiso cívico hacen alusión a esta dimensión política (Smith y Setälä, 2018). Además, a pesar del problema estructural en torno a la representación de las generaciones futuras, es la justicia intergeneracional (Tremmel, 2006) que en estos términos constituye una herramienta no solo para promover la inclusión, sino también para superar el cortoplacismo de la democracia y garantizar políticas climáticas más a largo plazo.
En el contexto de las catástrofes naturales, la investigación académica aboga por integrar las consideraciones relativas al riesgo de catástrofes en los procesos de desarrollo en el marco de los acuerdos de gobernanza establecidos (McBean y Rodgers, 2010). Así por ejemplo, desarrollar herramientas analíticas para la previsión de peligros y sistemas de alerta temprana (Thomalla et al., 2006); generar marcos institucionales complementados por la población y la sociedad civil informadas; integrar prácticas de economía circular; dejar atrás progresivamente los combustibles fósiles o lo que se conoce por «transitioning away from fossil fuels» desde la 28ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), o apostar por la prevención y gestión de los residuos alimentarios (Sadeleer et al., 2020), todas hacen referencia a las múltiples iniciativas que desde la gobernanza democrática del cambio climático se están impulsando.
Sin embargo, estas formas participativas de gobernanza no pueden abordarse adecuadamente sin abordar las desigualdades globales y reconocer la responsabilidad histórica. Desde la perspectiva de la responsabilidad histórica, ampliamente reconocida, existe un consenso general en torno al papel que deben asumir los países desarrollados, dada su contribución desproporcionada a las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de los últimos siglos. Esta responsabilidad se refleja en impactos evidentes como el aumento de la temperatura global, el calentamiento de los océanos y la pérdida acelerada del hielo marino. Uno de los ejemplos recientes es el mecanismo «pérdidas y daños» (loss and damage) establecido en la COP27. De hecho, no es de extrañar que este mecanismo debe abarcar las pérdidas no económicas, estipulados como «pérdidas y daños no económicos» (McNamara et al., 2021) que pueden incluir dimensiones y prácticas culturales, en particular las asociadas a valores intangibles.
Otra área crítica que requiere más investigación es la migración inducida por el clima: un problema sistémico que perpetúa las desigualdades globales. De hecho, la migración resultante de los desastres climáticos está integrada en un sistema económico mundial que prioriza el beneficio sobre la sostenibilidad y la equidad. Las prácticas neoliberales hacen hincapié en las soluciones impulsadas por el mercado y exacerban estas desigualdades al mercantilizar los recursos naturales y desatender los costes sociales asociados a la degradación ambiental, especialmente cuando la lógica neoliberal traslada la carga de la responsabilidad a los propios migrantes del cambio climático.
Además, la doble vertiente de las políticas económicas mundiales obliga con frecuencia a los países en desarrollo a adoptar prácticas extractivistas dependientes de los combustibles fósiles, mientras que las naciones desarrolladas aplican estrictos controles de inmigración para externalizar los costes sociales asociados a las crisis medioambientales y económicas. Este fenómeno se caracteriza por lo que Faber (2018: 12) describe como «la exportación de problemas ecológicos desde los países capitalistas avanzados hacia el Sur Global y los estados subperiféricos». En consecuencia, las poblaciones vulnerables se enfrentan a un doble vínculo: se ven obligadas a migrar debido a las vulnerabilidades inducidas por el clima y, sin embargo, se encuentran con políticas restrictivas que las criminalizan y marginan en los países de acogida. Esta situación da lugar a un estado continuo de vulnerabilidad, especialmente cuando se socavan las «condiciones fundamentales de la dignidad humana» (Betts, 2013).
Afirmamos que, sin cambios sistémicos, la migración climática seguirá siendo una dimensión crítica pero inadecuadamente abordada de la desigualdad mundial. Estamos de acuerdo con Castles (2010: 1578) en sostener que «las teorías de la migración deben estar integradas en una teoría social más amplia, lo que también significa que toda investigación sobre un fenómeno migratorio específico debe incluir el análisis del contexto social en el que se produce». A ello añadimos que la crisis climática tiene que estar integrada en una teoría social más amplia y toda la investigación sobre la gobernanza democrática del cambio climático debe estar incluida en el contexto social en el que se desarrolla.
En efecto, la crisis climática representa un desafío crítico para la gobernanza democrática, que requiere respuestas integradas y eficaces. Es fundamental fortalecer la participación ciudadana y la transparencia en la toma de decisiones. La cooperación internacional debe ser más resiliente frente a la dinámica política global para gestionar los impactos del cambio climático y asegurar la adaptación y mitigación necesarias. Por lo tanto, la justicia climática es clave para abordar las desigualdades históricas y actuales. La acción coordinada entre los estados, las organizaciones, la sociedad civil y el sector privado es esencial para garantizar un futuro resiliente ante el cambio climático para todas las generaciones.
Conclusiones
En nuestro análisis nos hemos centrado en los retos políticos críticos que el cambio climático plantea a la gobernanza democrática. La proliferación de regímenes autoritarios con justificación ambiental, el incremento de desastres naturales y la profundización de inseguridades, como la alimentaria, las desigualdades históricas y la migración climática, evidencian la necesidad de un enfoque integral, respuestas coordinadas y multidisciplinarias. Se trata de que el estudio de la gobernanza del cambio climático capte con mayor precisión la naturaleza polifacética de las amenazas del cambio climático a la gobernanza democrática. Estas teorías interrelacionadas pueden sentar las bases de un marco conceptual que parta de las transformaciones sociales contemporáneas y examine sus implicaciones para la gobernanza democrática en el contexto del cambio climático.
De esta forma, este enfoque sitúa el análisis de los retos inducidos por el clima –como la erosión de legitimidad democrática, la inseguridad y la desigualdad– en la escala actual de la transformación social global. Al hacerlo, entiende los factores sociales y culturales, así como los políticos e históricos, como motores de acción dinámicos y diacrónicos para el fortalecimiento de los sistemas e instituciones democráticos para vincular la gobernanza climática a procesos sociales y políticos más amplios que han de ir integrados en una teoría social más amplia.
Referencias bibliográficas
Agostino, Ana y Lizarde, Rosa. «Gender and Climate Justice». Development, vol. 55, n.° 1 ( 2012), p. 90-95. DOI: https://doi.org/10.1057/dev.2011.99
Alfieri, Lorenzo; Bisselink, Berny; Dottori, Francesco; Naumann, Gustavo; Roo, Ad de; Salamon, Peter; Wyser, Klaus y Feyen, Luc. «Global Projections of River Flood Risk in a Warmer World». Earth’s Future, vol. 5, n.° 2 (2017), p. 171-182. DOI: https://doi.org/10.1002/2016EF000485
Bardsley, Douglas K. y Hugo, Graeme J. «Migration and Climate Change: Examining Thresholds of Change to Guide Effective Adaptation Decision-Making». Population and Environment, vol. 32, n.° 2 (2010), p. 238-262. DOI: https://doi.org/10.1007/s11111-010-0126-9
Barker, Rodney. «Democratic Legitimation: What Is It, Who Wants It, and Why?», en: Hurrelmann, Achim; Schneider, Steffen y Steffek, Jens (eds.) Legitimacy in an Age of Global Politics. Londres: Palgrave Macmillan, 2007, p. 19-34.
Betts, Alexander. Survival Migration: Failed Governance and the Crisis of Displacement. Ithaca: Cornell University Press, 2013.
Beeson, Mark. «The Coming of Environmental Authoritarianism». Environmental Politics, vol. 19, n.º 2 (2010), p. 276-794. DOI: https://doi.org/10.1080/09644010903576918
Behringer, Julia y Feindt, Peter H. «Varieties of Food Democracy: A Systematic Literature Review». Critical Policy Studies, vol. 18, n.º 1 (2024), p. 25-51. DOI: https://doi.org/10.1080/19460171.2023.2191859
Broecker, Wallace. «Climatic Change: Are We on the Brink of a Pronounced Global Warming?». Science, vol. 189, (1975), p. 460-463. DOI: https://doi.org/DOI: 10.1126/science.189.4201.460
Castles, Stephen. «The Factors That Make and Unmake Migration Policies». International Migration Review, vol. 38, n.º 3 (2004), p. 852-884. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2004.tb00222.x
Chaudhuri, Natalie. «Eco-Authoritarianism or Eco-Democracy?: Examining the Success of Nicaragua and Costa’s Climate Change Efforts». Democracy & Society, vol. 20, (2022), p. 16-21 (en línea) https://democracyandsociety.net/wp-content/uploads/2023/08/ds-vol-20-2023.pdf
Dryzek, John S. y Niemeyer, Simon. «Deliberative Democracy and Climate Governance». Nature Human Behaviour, vol. 3, n.º 5 (2019), p. 411-113. DOI: https://doi.org/10.1038/s41562-019-0591-9
Faber, Daniel. «Global Capitalism, Reactionary Neoliberalism, and the Deepening of Environmental Injustices». Capitalism Nature Socialism, vol. 29, n.º 2 (2018), p. 8-28. DOI: https://doi.org/10.1080/10455752.2018.1464250
Farrell, Justin; Burow, Paul Berne; McConnell, Kathryn; Bayham, Jude; Whyte, Kyle y Koss, Gal. «Effects of Land Dispossession and Forced Migration on Indigenous Peoples in North America». Science, vol. 374, n.º 6567 (2021) (en línea) https://doi.org/10.1126/science.abe4943
Felbermayr, Gabriel y Gröschl, Jasmin. «Naturally Negative: The Growth Effects of Natural Disasters». Journal of Development Economics, vol. 111, (2014), p. 92-106. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2014.07.004
Fritsch, Matthias. «Climate Change and Democracy», en: Pellegrino, Gianfranco y Di Paola, Marcello (eds.) Handbook of the Philosophy of Climate Change. Cham: Springer, 2023, p. 1.001-1.026.
Gajevic Sayegh, Alexandre. «Justice in a Non-Ideal World: The Case of Climate Change». Critical Review of International Social and Political Philosophy, vol. 21, n.º 4 (2018), p. 407-432. DOI: https://doi.org/10.1080/13698230.2016.1144367
Gilley, Bruce. «Authoritarian Environmentalism and China’s Response to Climate Change». Environmental Politics, vol. 21, n.º 2 (2012), p. 287-307. DOI: https://doi.org/10.1080/09644016.2012.651904
Hardin, Garrett. «The Tragedy of the Commons». Science, vol. 162, n.º 3859 (1968), p. 1.243-1.248. DOI: https://www.jstor.org/stable/1724745
Improta, Marco y Mannoni, Elisabetta. «Government Short-Termism and the Management of Global Challenges». The British Journal of Politics and International Relations, (2024) (en línea) https://doi.org/10.1177/13691481241280172
IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change. «Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the Impacts of Global Warming of 1.5°C above Pre-Industrial Levels». IPCC, (2019) (en línea) https://www.ipcc.ch/srccl/
IPCC- Intergovernmental Panel on Climate Change. «Food Security», en: Climate Change and Land: IPCC Special Report on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2022, p. 437-550.
IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change. «Climate Change 2023: Synthesis Report», en: Lee, Hoesung y Romero, José (eds.) Intergovernmental Panel on Climate Change, Core Writing Team. Ginebra: IPCC, 2023, p. 35-115 (en línea) https://doi.org/doi: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647
Ituarte-Lima, Claudia y Mares, Radu. «Environmental Democracy: Examining the interplay between Escazu Agreement’s innovations and EU economic law». Earth System Governance, vol. 21, (2024) (en línea) https://doi.org/10.1016/j.esg.2024.100208
Khan, Muhammad Tariq Iqbal; Anwar, Sofia; Asumadu Sarkodie, Samuel; Rizwan Yaseen, Muhammad y Majeed Nadeem, Abdul. «Do Natural Disasters Affect Economic Growth? The Role of Human Capital, Foreign Direct Investment, and Infrastructure Dynamics». Heliyon, vol. 9, n.º 1 (2023), p. e12911(en línea) https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e12911.
Keeling, Charles D. «Is Carbon Dioxide from Fossil Fuel Changing Man’s Environment?». Proceedings of the American Philosophical Society, vol. 114, n.º 1 (1970), p. 10-17. DOI: https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/985720
Klaas, Brian. Fluke: Chance, Chaos, and Why Everything We Do Matters. Nueva York: Scribner, 2024.
Kulaeva, Zarina. «Narratives of Change: How Climate Change Narratives Have Evolved since the 1970s». International Journal of Climate Change Strategies and Management, vol. 17, n.º 1 (2024), p. 376-394. DOI: https://doi.org/10.1108/IJCCSM-06-2024-0089
Kuran, Hikmet. «The ecofascist legacy of the Nazis:: Historical roots of far-right ecologies». Cappadocia Journal of Area Studies, vol. 4, n.º 2 (2022), p. 136-151. DOI: https://doi.org/10.38154/cjas.38
Lorenz, Edward N. The Essence of Chaos. University of Washington Press, 1995.
Magnan, Alexandre K.; Pörtner, Hans-Otto; Duvat, Virginie K. E.; Garschagen, Matthias; Guinder, Valeria A.; Zommers, Zinta; Hoegh-Guldberg, Ove y Gattuso, Jean-Pierre. «Estimating the Global Risk of Anthropogenic Climate Change». Nature Climate Change, vol. 11, n.º 10 (2021), p. 879-885. DOI: https://doi.org/10.1038/s41558-021-01156-w
McBean, Gordon y Rodgers, Caroline. «Climate Hazards and Disasters: The Need for Capacity Building». WIREs Climate Change, vol. 1, n.º 6 (2010), p. 871-884. DOI: https://doi.org/10.1002/wcc.77
McLeman, Robert. «International Migration and Climate Adaptation in an Era of Hardening Borders». Nature Climate Change, vol. 9, n.º 12 (2019), p. 911-918. DOI: https://doi.org/10.1038/s41558-019-0634-2
McNamara, Karen E.; Westoby, Ross; Clissold, Rachel y Chandra, Alvin. «Understanding and Responding to Climate-Driven Non-Economic Loss and Damage in the Pacific Islands». Climate Risk Management, vol. 33, (2021) (en línea) https://doi.org/10.1016/j.crm.2021.100336
Mitchell, Ross E. «Green Politics or Environmental Blues? Analyzing Ecological Democracy». Public Understanding of Science, vol. 15, n.º 4 (2006), p. 459-480. DOI: https://doi.org/10.1177/0963662506065060
Mittiga, Ross. «Political Legitimacy, Authoritarianism, and Climate Change». American Political Science Review, vol. 116, n.º 3 (2022), p. 998-1.011. DOI: https://doi.org/10.1017/S0003055421001301
Moore, Scott. «Modernisation, Authoritarianism, and the Environment: The Politics of China’s South–North Water Transfer Project». Environmental Politics, vol. 23, n.º 6 (2014), p. 947-964. DOI: https://doi.org/10.1080/09644016.2014.943544
Niemeyer, Simon y Jennstål, Julia. «The Deliberative Democratic Inclusion of Future Generations», en: González-Ricoy, Iñigo y Gosseries, Axel (eds.) Institutions For Future Generations. Oxford: Oxford University Press, 2016, p. 247-265.
Nordhaus, William. «Can We Control Carbon Dioxide?». International Institute for Applied Systems Analysis Working Paper (1975): WP 75-63.
Nordhaus, William. «Economic Growth and Climate: The Carbon Dioxide Problem». The American Economic Review, vol. 67, n.º 1 (1977), p. 341-346.
Orr, David W. Dangerous Years : Climate Change, the Long Emergency, and the Way Forward. Londres: Yale University Press, 2016.
Peccei, Aurelio. «The Future of Man», en: Biswas, Margaret y Biswas, Asit (eds.) Food, Climate and Man. Nueva York: John Wiley & Sons, 1979, p. 261-267.
Perkins, Harold A. «Neoliberalism and the Environment». International Encyclopedia of Geography, (2017) (en línea) https://doi.org/10.1002/9781118786352.wbieg0595
Pielke, Roger; Prins, Gwyn; Rayner, Steve y Sarewitz, Daniel. «Lifting the Taboo on Adaptation». Nature, vol. 445, n.º 7128 (2007), p. 597-598. DOI: https://doi.org/10.1038/445597a
Povitkina, Marina. «The Limits of Democracy in Tackling Climate Change». Environmental Politics, vol. 27, n.º 3 (2018), p. 411-432. DOI: https://doi.org/10.1080/09644016.2018.1444723
Przeworski, Adam. «Who Decides What Is Democratic?». Journal of Democracy, vol. 35, n.º 3 (2024), p. 5-16 (en línea) https://muse.jhu.edu/pub/1/article/930423
Sadeleer, Irmeline de; Brattebø, Helge y Callewaert, Pieter. «Waste Prevention, Energy Recovery or Recycling - Directions for Household Food Waste Management in Light of Circular Economy Policy». Resources, Conservation and Recycling, vol. 160, (2020) (en línea) https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104908
Schmidhuber, Josef y Tubiello, Francesco N. «Global Food Security under Climate Change». Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 104, n.º 50 (2007), p. 19.703-19.708. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.0701976104
Schuppert, Fabian. «Climate Change Mitigation and Intergenerational Justice». Environmental Politics, vol. 20, n.º 3 (2011), p. 303-321. DOI: https://doi.org/10.1080/09644016.2011.573351
Smith, Graham y Setälä, Maija. «Mini-Publics and Deliberative Democracy», en: Bächtiger, Andre; Dryzek, John S.; Mansbridge, Jane y Warren, Mark (eds.) The Oxford Handbook of Deliberative Democracy. Oxford: Oxford University Press, 2018, p. 300-314.
Stehr, Nico. «The Atmosphere of Democracy: Knowledge and Political Action», en: Glückler, Johannes; Herrigel, Gary y Handke, Michael (eds.) Knowledge for Governance. Cham: Springer, 2020, p. 69-91.
Stockholm Resilience Centre. Planetary Boundaries, 2012 (en línea) https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html.
Tilzey, Mark. «Food Democracy as Radical Political Agroecology: Securing Autonomy (Alterity) by Subverting the State-Capital Nexus». Frontiers in Sustainable Food Systems, vol. 8, ( 2024) (en línea) https://doi.org/10.3389/fsufs.2024.1044999
The Commission on Global Governance. «Our Global Neighbourhood: The Report of the Commission on Global Governance», (1995) (en línea) https://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/
The Copernicus Programme. «The 2024 Annual Climate Summary. Global Climate Highlights 2024», (2024) (en línea) https://climate.copernicus.eu/global-climate-highlights-2024
Thomalla, Frank; Downing, Tom; Spanger-Siegfried, Erika; Han, Guoyi y Rockström, Johan. «Reducing Hazard Vulnerability: Towards a Common Approach between Disaster Risk Reduction and Climate Adaptation». Disasters, vol. 30, n.º 1 (2006), p. 39-48. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9523.2006.00305.x
Tremmel, Joerg Chet. «Chapter 10: Establishing Intergenerational Justice in National Constitutions». Handbook of Intergenerational Justice, Law 2010 and Before, (27 de septiembre de 2006) (en línea) https://doi.org/10.4337/9781847201850.00019
UNEP – United Nations Evironmente Programme. «Emissions Gap Report 2020». UN Environment Programme, (9 de diciembre de 2020) (en línea) https://www.unep.org/emissions-gap-report-2020
Weaver, Duncan. The Aarhus Convention. Towards Environmental Solidarisation. Londres: Palgrave Macmillan, 2023.
Wilkens, Jan, y Datchoua-Tirvaudey, Alvine R. C. «Researching Climate Justice: A Decolonial Approach to Global Climate Governance». International Affairs, vol. 98, n.º 1 (2022), p. 125-143. DOI: https://doi.org/10.1093/ia/iiab209
Wong, James K. «A Dilemma of Green Democracy». Political Studies, vol. 64, n.º 1 (2016), p. 136-155. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9248.12189
Notas:
1- Nota de edición: esta cita y las siguientes cuya referencia original está en inglés son una traducción de la institución editora.
2- Según la cual los recursos compartidos y de acceso libre (como el aire, el agua, los océanos o los pastizales) son sobreexplotados.
Palabras clave: gobernanza climática, democracia, cambio climático, estrategias democráticas, marco analítico
Cómo citar este artículo: Kulaeva, Zarina. «Democracia y cambio climático: repensar la gobernanza desde un marco político más integral». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 140 (septiembre de 2025), p. 173-192. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2025.140.2.173
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 140, pp.173-192
Cuatrimestral (mayo-septiembre 2025)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2025.140.2.173
Fecha de recepción: 28.12.24 ; Fecha de aceptación: 01.04.25