Reseña de libros | ¿A quién pertenece el yihadismo: al islam o al radicalismo?
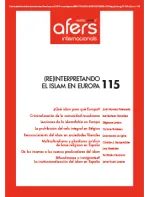
Reseñas de libros
Roy, Olivier. Le Dhijad et la mort. Seuil, 2016. 176 págs.
Si, por lo general, las expectativas que suscita una obra se explican por el prestigio del autor, cuyo capital científico en este caso se ha construido además a lo largo de varias décadas de interacciones personales, universitarias y diplomáticas con el islam contemporáneo, estas son todavía más pronunciadas cuando se trata de su contribución a la interpretación del fenómeno más crudamente discutido hoy en día, tanto en términos políticos como mediáticos, esto es, su interés por comprender el compromiso con el yihadismo. La aparición de formas de violencia simbólica, militar y terrorista de inspiración islámica y orientada tanto contra los grupos «desviados» dentro de esta religión (chiíes, yazidíes, etc.) como contra los ejércitos alógenos presentes en tierras musulmanas, pasando por poblaciones civiles a las que se apunta para aumentar el efecto de terror y de omnipotencia de quienes la promueven –entre los que figura, en primera línea, la organización Estado Islámico– ha generado, en efecto, una disputatio como el ámbito académico no había conocido desde hace mucho años. Esta última se ha desarrollado más concretamente en torno al significado exacto del radicalismo de los jóvenes musulmanes europeos fascinados por el imaginario yihadista contemporáneo, cuya base regional se encuentra hoy en día principalmente en Siria y en Irak.
Así, la obra Le djihad et la mort tiene como función principal permitir que el autor pueda hacer explícita su tesis; un autor destacado en los estudios sobre el islamismo y célebre por haber sido el primero en anunciar la imparable nacionalización de esta ideología a principios de la década de los noventa (en El fracaso del islam político, publicado originalmente en francés en 1992), que genera, en su opinión, una mayor legitimidad del neofundamentalismo transnacional del que el yihadismo es hoy en día la cara más visible. Esta tesis, que se conoce con el nombre de «islamización de la radicalidad» designa el desarrollo por parte de los actores yihadistas europeos (principalmente franceses y belgas en los que el autor centra su estudio), en clave religiosa, de un antagonismo preexistente en la mayoría de los casos y que encuentra primordialmente su fuente en la pertenencia generacional de las personas que abrazan esta ideología apocalíptica y guerrera. Si bien no ignora las convulsiones puramente doctrinales que pueden influir en las construcciones identitarias radicales de las que es sinónimo el compromiso yihadista, en su opinión se trata, ante todo, de una temporalidad histórica más prolongada. Esta respondería a la aparición, desde finales del siglo xix, de la juventud como protagonista política esencial, rebelada contra un orden simbólico y político vilipendiado, que la adhesión a las normas actualmente más extremas de la religión musulmana reorienta hacia una traducción desecularizada de la radicalidad, sin suscitarla en la mayoría de los casos. Dicho de otro modo, el autor opta por abordar de manera transversal la naturaleza intransigente violenta que define al yihadismo, rechazando de este modo la explicación propuesta por Gilles Kepel (El terror entre nosotros, 2017), partidario de la tesis contraria de la radicalización del islam, según la cual las movilizaciones que se están produciendo desde hace varios años ante nuestros ojos son, ante todo, fruto de la influencia creciente del salafismo. La división psicológica y cultural inducida por este fundamentalismo llevaría al actor yihadista, que emplea la violencia en ocasiones más exacerbada, a una lógica ante todo religiosa, predisponiendo la pureza tan valorada en esta corriente del islam a abrazar este ethos guerrero.
Para apuntalar, por el contrario, la tesis de un nihilismo generacional, núcleo de la movilización radical y violenta en nombre del islam, Olivier Roy se interesa por las recurrencias sociológicas que considera centrales para explicar el compromiso yihadista y afirma que su finalidad fundadora no es otra que la muerte, y no la edificación de una polis religiosa ideal. Ya que, en su opinión, se trata efectivamente de la búsqueda de un sacrificio individual. Efectivamente, a la luz de más de un centenar de biografías de combatientes (por tanto, no solo terroristas) franceses y belgas, el autor revela su pertenencia a la primera generación surgida de las olas migratorias procedentes de países musulmanes y establecidas en Europa Occidental, es decir, aquella cuya desculturación es, en su opinión, más acusada. Mencionando de paso que la proporción de yihadistas europeos más elevada se da en las sociedades francófonas, ve en ello una confirmación no de la aversión supuestamente mayor hacia el islam en los sistemas más laicos, sino más bien del efecto desculturante de este tipo de sociedades donde la exigencia de asimilación es mayor. A partir de la observación de que la inmensa mayoría de los yihadistas que el autor ha estudiado desde mediados de los años noventa hasta la actualidad son hijos, y casi nunca nietos, de inmigrados instalados, Olivier Roy ve en ello la validación de su intuición relativa al radicalismo como consecuencia de la desconexión entre cultura y religiosidad heredadas. En resumen, el compromiso yihadista tiene mucho más que ver con la modernización sociológica que con el separatismo cultural, como lo ilustra la ausencia de anclaje de los principales interesados tanto en las comunidades establecidas (asociaciones culturales, medios salafistas quietistas, etc.) como en las redes militantes identificadas por su apoyo destinado a pueblos musulmanes en todo el mundo (empezando por los palestinos). La misma constatación aparece en relación con los convertidos que comparten con sus hermanos procedentes de familias musulmanas la pertenencia generacional, así como la ausencia de estructuración religiosa combinada con una evidente falta de identificación con el Estado y la Nación, lo que ofrece, de este modo, una especie de espacio de legitimidad para movilizaciones transnacionales utópicas muy valoradas en el yihadismo contemporáneo.
La lectura de esta obra, tan breve como rica, en un estilo muy propio del autor, lleva a varias observaciones. En primer lugar, debe concebirse como una primera etapa. El profesor del Instituto Universitario Europeo, que no pretende en ningún momento la exhaustividad, abre de manera consciente un espacio de preguntas a las que solo podrían dar respuesta ambiciosos programas de investigación comparativos e internacionales. Por otra parte, ¿qué propone el autor en términos de «soluciones» a la problemática de la radicalidad? Fiel a la idea de que el absolutismo de una parte de la juventud contemporánea tiene que ver, ante todo, con un ciclo de vida, se esfuerza por tomar distancia explícitamente de las curas de desradicalización que florecen actualmente a diferentes niveles del aparato del Estado. Si la infraestructura del compromiso yihadista depende prioritariamente de la juventud y de la fascinación por determinados tipos de violencia extrema que se deriva de esta (y que se observa mucho más allá de los círculos únicamente yihadistas como lo ilustra el fenómeno de los asesinatos en masa entre los adolescentes estadounidenses), se trata por consiguiente de una evolución a largo plazo y de reflexividad voluntaria en relación con el período de la existencia sinónimo de vehemencia extrema. El autor revela así que, en la mayoría de los casos, los radicales se desradicalizan por sí solos mediante el retorno crítico a su pasado de violencia. Además, como militantes de una causa, los yihadistas tienen un imaginario político y religioso que sería peligroso ignorar. Se consideran la vanguardia en busca de sacrificio de una religión que se encuentra en peligro desde Occidente hasta el sudeste asiático. Hablarles de moderación tiene por tanto poco sentido, en su opinión, y todavía menos eficacia, ya que no es la teología la que los moldea prioritariamente, sino, sin duda, la revuelta inducida por el sentimiento de solidaridad que los vincula a correligionarios que son, por otra parte, en mayor medida figuras esquivas y movedizas que personas definidas (los yihadistas combaten por «los suníes», «la umma», «los hermanos víctimas del odio de los demás», etc.).
Al firmar un libro que, sin lugar a dudas, tendrá secuelas, teniendo en cuenta hasta qué punto el debate sobre el radicalismo contemporáneo se anuncia encarnizado durante muchos años todavía, Olivier Roy imprime su marca en el ámbito universitario, político y mediático, al proponer una interpretación que, si bien será objeto de un debate apasionado durante mucho tiempo, no dejará de ser por ello ineludible para quien quiera entender los hilos, más complejos que nunca, sinuosos y en ocasiones aparentemente paradójicos, de la identificación con una violencia y un imaginario yihadistas más candentes que nunca.
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2017.115.1.199