La prohibición del velo integral en Bélgica: entre histeria colectiva y política simbólica
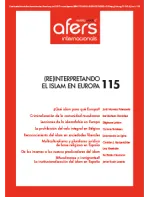
Este artículo analiza el debate en torno a la prohibición del velo integral en Bélgica, que se concretó en una ley aprobada en marzo de 2010 por la Cámara de Representantes belga tras un proceso de discusión en la esfera pública y en sede parlamentaria. En primer lugar, se presenta el contexto de oposición creciente a la visibilidad del islam en el espacio público en el que surge la demanda de una ley federal de prohibición del velo integral; a continuación, se repasa el proceso de adopción gradual de la ley; y, por último, se analiza el discurso y los argumentos empleados por defensores y detractores de la ley en el debate. A la vista de este análisis, el artículo señala, a modo de conclusión, que esta prohibición puede ser considerada un intento de domesticación del islam y de establecimiento de un límite claro entre el islam legítimo y el islam ilegítimo.
En 2016 los Países Bajos votaron la prohibición del velo integral que cubre la cara y Dinamarca ha limitado los lugares y las condiciones de su uso, pero sin llegar a prohibirlo. Por su parte, Bélgica forma parte de los países europeos (junto con Francia y los Países Bajos) que han prohibido el velo integral en su territorio. Se trata también de uno de los pocos países europeos que cuenta, en una de sus asambleas parlamentarias, con una diputada que utiliza el pañuelo o hijab1. Si bien la prohibición del velo integral forma parte de una larga serie de acalorados debates relativos al lugar que ocupa el islam en Bélgica, y más concretamente en torno a las medidas de prohibición del velo en los centros escolares, es necesario explicar la velocidad y la insistencia con las que el Parlamento belga ha prohibido el velo integral. ¿Qué es lo que ha requerido dicha prohibición? A fin de contestar a esta pregunta, en este artículo se reconstituye el debate parlamentario y se realiza un análisis del discurso recogido en el periódico Le Soir, el diario francófono más leído en Bélgica, con el fin de dilucidar la interacción entre los espacios políticos y los espacios mediáticos en la generación y el desarrollo de esta controversia (Thomas, 2008). Para ello, la argumentación se desarrolla en tres partes. En primer lugar, se introduce el contexto de la prohibición, que puede resumirse como una oposición creciente a la visibilidad del islam en el espacio público; en segundo lugar, se presenta el proceso de adopción gradual de la ley; y, por último, se abordan los diferentes argumentos esgrimidos en el debate público por los defensores y por los detractores de dicha ley.
El contexto: una oposición creciente a la visibilidad del islam en el espacio público
La prohibición del velo integral en Bélgica se produce en un contexto particular: el de una visión más restrictiva de la integración, por una parte, y el de una sucesión de polémicas en torno a la utilización del pañuelo, por otra. En efecto, en 2011, el Estado federal belga adoptó disposiciones más estrictas en relación con las posibilidades de reagrupación familiar, al imponer condiciones socioeconómicas específicas (garantía de ingresos suficientes) y prohibir en lo sucesivo que los ascendientes se acogieran al procedimiento. Habida cuenta de que la reagrupación familiar se había convertido en el canal más destacado de migración, el principal argumento de esa decisión utilizado en el debate público era la necesidad de luchar contra los matrimonios concertados contraídos por belgas de segunda y de tercera generación de origen extranjero. Por otra parte, en 2009, la toma de posesión de Mahinur Ozdemir como diputada en el Parlamento regional de Bruselas cubriéndose con un pañuelo provocó indignación. Tras varias semanas de acalorado debate, se llegó a un acuerdo por el cual se prohibía a los funcionarios y a los cargos electos en puestos ejecutivos llevar signos religiosos, aunque se toleraba en el caso de los miembros de los diferentes parlamentos, ya que se supone que estos representan a la población belga en toda su diversidad. No obstante, los primeros debates relativos al uso del pañuelo se remontan a 1989, en este caso por parte de alumnas en la escuela, cuya acción en varias ocasiones ya había incendiado el debate público. Así, en 2004, y en la estela de la Comisión Stasi sobre la presencia de símbolos religiosos en Francia, dos parlamentarios del Partido Socialista y del Movimiento Reformador presentaron una propuesta de ley en la que se invitaba al Gobierno federal belga y a las comunidades y regiones a prohibir llevar signos religiosos en el espacio público. En 2009, la Comunidad Flamenca decidía prohibir el pañuelo en todos los centros escolares, poniendo así fin a la política de laissez-faire que permitía que cada centro decidiera en esta materia (Fadil, 2006: 144). Por consiguiente, es necesario inscribir el debate legislativo para la prohibición del velo integral en un marco más amplio: el de una visión más restrictiva de la inmigración y una oposición creciente a la visibilidad del islam en la esfera pública.
La evolución del debate relativo al velo integral
A pesar del número muy reducido de mujeres afectadas por esta práctica en Bélgica, el velo integral ha sido objeto de una atención mediática considerable. El partido flamenco de extrema derecha, el Vlaamse Belang, introdujo en 2004 la primera propuesta de prohibición del velo integral en el espacio público. Antes de esa fecha, la palabra «burka» –erróneamente utilizada en las discusiones públicas para hacer referencia al velo integral durante el debate legislativo para su prohibición– estaba vinculada a reportajes sobre la situación de las mujeres en Afganistán. En octubre de 2004 y en 2005, varias mujeres jóvenes se negaron a obedecer las prohibiciones locales aplicadas en ciudades flamencas por las que se impedía circular con el rostro cubierto (McGoldrick, 2006). Estos incidentes locales dieron lugar a un debate de ámbito nacional y fueron objeto de la consiguiente cobertura en los medios de comunicación, lo que acabó provocando una suerte de obsesión pública sobre este tema (Amiraux, 2007). A ello se añadió la detención de una importante red terrorista vinculada al asesinato del comandante Massoud2, las esposas de cuyos miembros inculpados, además de la principal acusada –sospechosa de dirigir la red–, aparecieron cubiertas con el velo integral. Este acontecimiento asoció de manera perdurable el hecho de llevar el velo integral con cuestiones relativas al mantenimiento del orden y la seguridad pública (Meerschaut et al., 2008). Varias ciudades belgas aprobaron entonces órdenes locales de prohibición. En junio de 2006, una joven periodista apareció cubierta con velo en un montaje de vídeo que se difundió por error en la televisión pública francófona. Este incidente, que pretendía ser una broma entre dos empleados de la cadena, provocó una nueva escalada en el debate relativo a la utilización del pañuelo en el espacio público. Por último, en 2009, se difundió una nota interna de la policía en la que se recomendaba delegar el control de las mujeres que llevaran velo integral a las fuerzas de policía femeninas, lo que generó una nueva polémica. Muy poco después, se presentaron en el Parlamento federal varias propuestas de prohibición general del velo integral emanadas de diferentes partidos políticos, que fueron finalmente reagrupadas. En efecto, progresivamente, se impuso la necesidad de una ley federal habida cuenta de la fragilidad jurídica de decisiones locales que limitaban derechos fundamentales como la libertad de culto y la circulación en el espacio público. En marzo de 2010, se aprobó la ley por la que se prohíbe llevar prendas que cubran la cara y no permitan la identificación del individuo, así como sanciones que van desde multas hasta penas de prisión de uno a siete días. Por tanto, en la ley no se menciona el velo integral como tal. Y, mientras que en el debate francés la prohibición se refería a una prohibición parcial (en algunas partes del espacio público y en los servicios públicos), en el caso de Bélgica la prohibición es mucho más amplia. De hecho, la definición del espacio público que recoge la ley incluye las calles, los parques, los aeropuertos y los hoteles internacionales, por citar solo los casos que entrañan una mayor dificultad a la hora de aplicar la ley.
Bélgica fue, por lo tanto, el primer país europeo que prohibió la utilización velo integral y la ley fue aprobada prácticamente por unanimidad; solo se abstuvieron dos diputados de partidos ecologistas. No obstante, una importante crisis gubernamental provocó la caída del Gobierno, lo cual impidió que la ley entrara en vigor. Sin embargo, en enero de 2011, una sentencia de un tribunal de la policía de Bruselas reafirmó la necesidad de una ley federal sobre esta cuestión. De hecho, el tribunal consideró la decisión adoptada por un municipio de la región de Bruselas de prohibir el velo integral como desproporcionada y contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos; por consiguiente, los diferentes partidos políticos que habían tomado la iniciativa de la propuesta de ley volvieron a presentarla. Se inició así un nuevo proceso parlamentario y la ley se volvió a someter a votación finalmente en abril de 2011. Solo un diputado del partido ecologista flamenco se opuso a dicha ley y otros dos se abstuvieron. Aun así, y tras el primer fiasco político de la ley, el Centro por la igualdad de oportunidades –el órgano federal belga de lucha contra el racismo– solicitó al Senado que revisara detenidamente la ley. Esta solicitud fue apoyada por la ONG Amnistía Internacional, que recomendó que se examinara la ley a la vista de las obligaciones contraídas por Bélgica en el marco de los convenios de defensa de los derechos humanos. El Senado no siguió estas recomendaciones y la ley entró en vigor en julio de 2011. Unos días más tarde, dos jóvenes musulmanas –apoyadas por asociaciones musulmanas– recurrieron ante el Tribunal Constitucional alegando que la ley violaba su libertad religiosa. Una mujer de confesión judía también presentó un recurso sobre la base de la desproporción y el carácter vago de la necesidad, introducida por la ley, de ser reconocible en todo momento en el espacio público. El Tribunal Constitucional validó definitivamente la ley en 2012.
Argumentos a favor de la ley
En primer lugar, es importante señalar que ninguna asociación o personalidad intervino en el debate público para defender, como tal, el velo integral. Por consiguiente, los argumentos esgrimidos en el marco de este debate se limitaron a la evaluación de la naturaleza política, simbólica o religiosa del velo integral y de la oportunidad de una prohibición generalizada. Además, aunque algunas mujeres que utilizan el velo integral pudieron expresar su punto de vista en algunos artículos de prensa, se dedicó mucho más espacio a las opiniones de personalidades políticas y de expertos. Por lo que respecta a los argumentos, al menos tres categorías elaboradas por McGoldrick (2006) en relación con la polémica en torno a cubrirse con un pañuelo común o hijab estuvieron también presentes en el marco del debate sobre el velo integral, a saber: el pañuelo como símbolo político del islamismo y del extremismo religioso, como signo de opresión de las mujeres y, por último, como signo del fracaso de la integración de los inmigrantes. A estos argumentos debe sumarse una cuarta categoría relativa a las dimensiones de identificación y de seguridad en el espacio público.
La primera categoría de argumentos utilizada por los defensores de la ley hace referencia a la carga simbólica que el velo integral ha adquirido (Koussens y Roy, 2014; Schnapper, 2010). Por lo tanto, el velo integral no debería considerarse solo como un eventual signo religioso, sino como una toma de posición política y, más concretamente, como «un indicador visible del extremismo religioso asociado al fundamentalismo y al proselitismo» (McGoldrick, 2006: 15). El vínculo establecido en la opinión pública entre el velo integral y el terrorismo, ya mencionado anteriormente, ha reforzado esta representación. Así, durante la primera sesión de debates parlamentarios en abril de 2010, un diputado afirmó: «es necesario decirlo claramente: el velo integral no es un símbolo religioso»3. Otro diputado, por su parte, afirmó que, «visiblemente, las derivas que estamos presenciando en nuestras sociedades democráticas en cuanto a llevar determinadas prendas de vestir, que no tienen nada de religioso y que forman parte de un proselitismo de una naturaleza más política, parecen requerir de cierta firmeza». En este contexto, el velo integral es considerado un caballo de Troya moderno, un elemento instrumentalizado por los grupos fundamentalistas musulmanes para poner a prueba los límites de los sistemas democráticos. Así, la muy particular naturaleza de los actores implicados en dicha práctica y descritos como «fundamentalistas» exigiría una respuesta firme por parte de las autoridades (Moors, 2009). Y, desde el momento en que el velo integral no se asocia a una práctica religiosa, sino a tradiciones culturales o a la expresión de identidades colectivas, el orden democrático puede limitar su expresión en el espacio público. Varios diputados sostuvieron este argumento según el cual el velo integral no es en absoluto un símbolo religioso, lanzándose a interpretar textos religiosos islámicos, hecho bastante notable considerando que una parte del debate público relativo a la prohibición del velo integral giró en torno a la idea de determinar si se trataba o no de una excepción al principio de separación entre Iglesia y Estado. Por ejemplo, durante el debate parlamentario, un diputado afirmó que «llevar burka o niqab no es en ningún caso una prescripción coránica». Durante la segunda discusión parlamentaria, le siguió en esta argumentación otro diputado, quien declaró que «no hay ni en el Corán, ni en las suras, ni en los hadices, ni en ningún otro texto mención o referencia alguna al velo integral». Este argumento fue retomado en la introducción de la propuesta de ley que llega incluso a citar un versículo concreto del Corán para acreditar esta tesis.
La segunda categoría de argumentos presente en el debate público a favor de la prohibición tiene que ver con la igualdad entre hombres y mujeres. Desde esta perspectiva, el velo integral sería el símbolo evidente de la opresión de las mujeres musulmanas, incluso si los escasos estudios que analizan la motivación de las mujeres que llevan velo integral tienden a poner de manifiesto una elección individual tomada en ocasiones a pesar de la fuerte oposición de la familia y con una influencia muy reducida de organizaciones o de personalidades religiosas (Open Society Foundations, 2011). En este contexto, el velo integral expresaría un rechazo de la modernidad y los valores occidentales. De hecho, los diputados favorables a la ley que reconocían una cierta forma de expresión religiosa en la decisión de llevar velo integral consideraban también que esta debía inscribirse, según un miembro de la Cámara, en «nuestras normas, valores y leyes». Como muestra perfectamente Moors (2009: 407), ello ilustra que «mientras que la libertad de expresión, tanto en sus formas discursivas como no discursivas, se ha convertido en un valor europeo central, debe permanecer en el marco de los límites establecidos por la sociedad mayoritaria». Así, una diputada consideró que «llevar el velo integral no es nunca una opción individual», ilustrando la aversión, en el sentido de Brown (2006), que esta prenda produce en las representaciones políticas asociadas a la misma. Como indica Moors (2009), estas polémicas revelan que el cuerpo de las mujeres se ha convertido en un importante marcador de la lucha feminista y de la igualdad de género. El velo integral se percibe entonces como una prisión móvil y como una práctica medieval que excluye a las mujeres de la vida social y altera su dignidad (ibídem). Esta cuestión también apareció muy claramente con motivo de la polémica sobre el burkini que agitó a Francia y parcialmente a Bélgica durante el verano de 2016. Lo que se desprende de este tipo de argumentación es que las mujeres, y más concretamente las mujeres musulmanas, carecen de capacidad de agencia (agency), a saber, de capacidad de reflexión y de medios de actuación, y deben, por consiguiente, ser salvadas, contra su voluntad si fuera necesario (Abu-Lughod, 2002). Por tanto, la prohibición del velo integral se considera un medio para poner fin a la presión del entorno social que obliga a esas mujeres a llevarlo. Como ocurrió en el debate en los Países Bajos, el hecho de que esta prohibición pueda constituir una discriminación basada en el género –ya que las mujeres se ven afectadas por la decisión de manera desproporcionadamente mayor– apenas fue evocada (Moors, 2009). Este dogma relativo a la necesidad de salvar a la oprimida se vio muy reforzado en el debate parlamentario por una referencia constante a la guerra en Afganistán y a las violaciones de los derechos de las mujeres en este contexto. En esta línea, una diputada declaró que «el burka se ha convertido en el símbolo por excelencia de la expresión de la intolerancia hacia nuestra sociedad occidental, de la desigualdad entre hombres y mujeres y de un régimen que rechaza cualquier otra religión. La opinión pública no comprendería que dicho régimen se condene en Afganistán pero se tolere en nuestro país». La filósofa y feminista Elisabeth Badinter había utilizado ya este argumento en el debate público en 2008 cuando declaró a un diario belga francófono que «fuimos a la guerra en Afganistán en parte porque estábamos horrorizados ante el destino de las mujeres bajo el burka» (citada en Bourton, 2009). Como ya hemos mencionado anteriormente, es efectivamente el término burka el que aparece continuamente en el debate público, mientras que la práctica de las mujeres musulmanas afectadas revela un mayor uso del niqab, que deja ver los ojos. Esta confusión en cuanto a los términos dista mucho de no tener consecuencias y evoca un imaginario particular, el del régimen de los talibanes, símbolo de la opresión de las mujeres, lo que brinda una importante fuente de legitimidad a los defensores de la ley.
Por tanto, puesto que el velo integral se considera el símbolo del rechazo, por parte de las mujeres musulmanas que lo llevan, hacia la sociedad occidental y sus valores, una parte del debate versó sobre el lugar de las minorías religiosas y culturales en dicha sociedad. Esta es pues la tercera categoría de argumentos esgrimidos a favor de la ley: el velo integral como signo evidente del fracaso de la integración de los inmigrantes (McGoldrick, 2006: 15), incluso si los escasos estudios disponibles sobre este fenómeno apuntan más bien a una reacción posmoderna de ciudadanas nacidas y educadas en Europa, a veces convertidas (Open Society Foundations, 2011). Todo ello parece indicar una profunda angustia de la clase política respecto de la capacidad del Estado para generar valores de consenso en una sociedad dividida (Gilligan y Ball, 2011: 162).
Finalmente, la última categoría de argumentos gira en torno a cuestiones de seguridad. En efecto, incluso aunque la ministra del Interior de la época tuvo que admitir que no existía ningún indicio de vínculo entre llevar velo integral y la criminalidad o incluso con un comportamiento amenazante para el Estado, muchos diputados recurrieron a este argumento. Así, un diputado declaró que el velo integral permite, potencialmente, ocultar armas. En cierto modo, este tipo de argumento da por sentado que las personas que ya son consideradas potencialmente sospechosas de comportamientos criminales no pueden permanecer en el anonimato en el espacio público (Moors, 2009). Por consiguiente, el velo integral provoca un sentimiento de inseguridad reforzado por la imposibilidad de ver el rostro del otro y, por tanto, de detectar sus intenciones; en este sentido, el velo crea incomodidad y aversión (Brown, 2008).
Argumentos en contra de la ley
Cabe señalar que muy pocos actores, en particular musulmanes, intervinieron en el debate para oponerse a la ley; ello se explicaría, según Thomas (2008), por varios factores. En primer lugar, la debilidad de algunos argumentos presentados por estos actores y la falta de credibilidad debido a su compromiso religioso dificultó su acceso a los medios de comunicación. En segundo lugar, no constituían una coalición homogénea con un portavoz identificado y un mensaje claro. En tercer lugar, pocos actores musulmanes se atrevieron a tomar posición a favor del velo integral; en cierto modo, hacerlo implicaba para ellos el riesgo de perder puntos y credibilidad en un asunto menor –ya que un estudio realizado antes del proceso parlamentario situaba el número de mujeres multadas en unas 30 (Open Society Foundations, 2011; Meerschaut et al., 2008)–, mientras que otros debates (como el del pañuelo en el colegio) considerados más importantes, tanto desde el punto de vista simbólico como por el número de mujeres afectadas, estaban también abiertos.
Hay que tener en cuenta asimismo que los detractores de la ley no aportaron nuevos argumentos frente a los que hemos expuesto anteriormente, sino que matizaron o se opusieron a los desarrollados por los defensores de la ley. Es posible, no obstante, agrupar sus puntos de vista en cinco categorías. La primera, referente al argumento de la seguridad esgrimido en el debate público, consiste en poner de manifiesto que no hay nada que demuestre un vínculo entre el velo integral y una eventual amenaza al orden público. De manera más concreta, para los detractores de la ley, los ciudadanos tienen la obligación de identificarse ante las fuerzas de policía, pero solo en determinadas situaciones, las cuales vienen limitadas y recogidas en la ley. La segunda categoría está asociada a la falta de precisión de la propia ley, en la que los detractores de la misma desarrollan la idea de que en muchas situaciones las personas ocultan la totalidad o parte de su rostro en el espacio público. La tercera categoría de argumentos se refiere a la ausencia de una toma de posición del Consejo de Estado; una opinión que fue expresada, por ejemplo, por el codirector del Centro para la igualdad de oportunidades en aquel momento, preocupado por la validez de la ley, su carácter constitucional y su conformidad con los convenios internacionales. La cuarta categoría hace referencia al carácter proporcional de una ley que implicaría una amplia restricción de la libertad individual; en este sentido, la ley no se consideraría proporcional a un objetivo legítimo. En este contexto, los detractores de la ley consideraban que los convenios europeos otorgan más importancia a la cuestión de la libertad individual que a otros principios, como el de la dignidad, por ejemplo, planteados por los defensores de la ley. Además, quienes se oponían a la ley consideraban que esta podría constituir un caso de discriminación indirecta, ya que afecta de manera desproporcionada a las personas de una convicción particular (Moors, 2009). Finalmente, la última categoría de argumentos está relacionada con la dimensión de género. Para los detractores de la ley este argumento relativo a la igualdad entre hombres y mujeres no podía esgrimirse en este debate sin que ello afectara a otras prácticas discriminatorias entre los sexos, como el funcionamiento, por ejemplo, de determinadas logias masónicas o el acceso al sacerdocio reservado a los hombres. Así, uno de los parlamentarios que se abstuvo en la votación de 2010 declaró en prensa que, en su opinión, este tipo de medida podía reforzar el aislamiento de las mujeres afectadas. Asimismo, otra diputada que votó contra la ley consideró que las sanciones se dirigían a las mujeres que llevan velo integral, y no a quienes ejercen una presión sobre estas, y que por consiguiente la medida era contraproducente. Otra diputada que se opuso a la ley también afirmó que «la idea de que se puede liberar a las mujeres prohibiéndoles ciertas cosas ya se rechazó hace varias décadas. Este razonamiento retorcido aflora de repente solo cuando se trata de mujeres no occidentales. Los autores de la propuesta parten automáticamente de la base de que las mujeres que se cubren el rostro con un velo lo hacen coaccionadas. Ahora bien, hay estudios que demuestran que muchas de estas mujeres llevan el velo por elección propia e incluso, en ocasiones, contra la opinión de su marido». Las ONG internacionales Amnistía y Human Rights Watch (2010) se sumaron a esta posición, afirmando la segunda en un comunicado que las prohibiciones violan los derechos de quienes eligen llevar el velo.
Conclusión
Entre 2007 y 2011, el Gobierno federal belga vivió una de sus crisis políticas recientes más graves. El Gobierno, constituido tras duras negociaciones sobre las reformas constitucionales, perdió la mayoría parlamentaria en abril de 2010. Tras las elecciones del mes de junio, solo se pudo formar un nuevo Gobierno después de más de un año de nuevas negociaciones entre partidos (Hooghe et al., 2012). A pesar de esta precaria situación en el plano político, Bélgica adoptó una primera medida de prohibición del velo integral con una rapidez pocas veces vista, aun cuando el número de casos era extremadamente limitado. Varios diputados admitieron haber actuado bajo la presión de la opinión pública o, en todo caso, de la imagen que se hacían ellos de sus expectativas. En este contexto, parece que el referéndum suizo sobre la prohibición de los minaretes celebrado en octubre de 2009 pudo haber desempeñado un papel como señal a los políticos, que buscaron dar pruebas de firmeza ante su ciudadanía (Le Soir, 2011). Concebido para que la presencia de las mujeres sea discreta, anónima e invisible ante la mirada de los hombres, el velo integral fue objeto de tal atención mediática y política en Bélgica que, por el contrario, exacerbó la visibilidad de las mujeres musulmanas en cuestión; en cierto sentido, han sido, de hecho, «cosificadas» (Scott, 2007).
El análisis del debate público (mediático y parlamentario) pone de manifiesto el fuerte consenso en torno a la valoración del velo integral como símbolo de la opresión de las mujeres y como un signo de radicalización. En este sentido, la prohibición del velo integral puede considerarse como un momento casi ideal-típico de política simbólica en el sentido de Edelman (1964), en el que el objetivo real de la decisión política no coincide con el objetivo declarado, ya que lo que cuenta no es tanto el resultado final (prohibir el velo integral) como el mensaje que se envía a la opinión pública. En este contexto, prohibir el velo integral se convierte en un medio para desviar la atención de los ciudadanos de cuestiones sociales, económicas y políticas mucho más importantes (Silvestri, 2010) y en relación con las cuales los medios de acción de la autoridad pública resultan menos claros y eficaces. La prohibición del velo integral puede, por lo tanto, entenderse también como un elemento de sustitución (Terray, 2004) que debe situarse en un marco más amplio de modificación del ámbito político y de un malestar creciente ante la inserción del islam en el seno de la sociedad belga y de las cuestiones de gestión del pluralismo cultural. Efectivamente, mucho políticos, hombres y mujeres, han llegado a considerar determinadas formas de expresión de la pertenencia al islam como problemáticas y potencialmente incompatibles con los valores europeos. Además, el velo integral parece interconectar toda una serie de fenómenos también considerados problemáticos, como la globalización, la inmigración, las evoluciones de las identidades, los cambios en los equilibrios entre religión y secularismo en las sociedades europeas, las crisis económicas y financieras, etc. (Silvestri, 2010). El episodio del velo integral parece constituir, de esta manera, la enésima tentativa de domesticación del islam, así como un momento en el que se establece un límite claro entre el islam legítimo y el islam ilegítimo.
Dos elementos parecen haber desempeñado un papel considerable en la escalada de la polémica. El primero parece radicar en la idea, apoyada por algunos diputados, de que se trata efectivamente de una cuestión que busca defender los valores de la sociedad belga, que se considera amenazada por prácticas tales como el hecho de cubrirse con el velo integral. Así, un diputado declaró: «algunos de mis contactos en el extranjero me han preguntado si no temíamos ser objeto de represalias como lo fue Dinamarca con motivo de las famosas caricaturas de Mahoma. Me he limitado a contestarles con esta pregunta: ¿el hecho de tener miedo debería impedirnos constantemente defender nuestros valores?». Estas declaraciones están claramente estructuradas en torno al concepto de la tolerancia y sus límites. Una diputada afirmó, en este sentido: «esta prohibición constituye por tanto una señal muy clara de que no toleraremos tales prácticas en nuestra sociedad». Otro diputado añadió: «Cito a Karl Popper: la tolerancia ilimitada frente a la intolerancia conduce finalmente a la desaparición de la tolerancia». Como señala Brown (2008), en el concepto de secularismo subyace la promulgación del principio de tolerancia en el seno de las democracias liberales, con el fin de legitimar su propia intolerancia frente a determinadas alteridades, pero indica también cómo estas son consideradas, a priori, como opciones no aceptables a la vista del principio mismo de tolerancia. La prohibición del velo integral debe sin duda, por tanto, ser analizada también como una nueva tentativa de culturalización de la ciudadanía (Moors, 2009), en el sentido de que los discursos sobre la tolerancia dan lugar simultáneamente a discusiones intensas sobre la identidad y la diferencia (Brown, 2008). En este contexto, prohibir el velo integral puede constituir un medio de suscitar sentimientos de pertenencia, de consenso y de unanimidad en la opinión pública.
Referencias bibliográficas
Abu-Lughod, Lila. «Do Muslim Women really Need Saving?». American Anthropologist, vol. 104, n.º 3 (2012), p. 783-790.
Amiraux, Valérie. «The Headscarf Question: What Is Really the Issue?», en: Amghar, Samir; Boubekeur, Amel y Emerson, Michaël (eds.). European Islam: Challenges for Society and Public Policy. Bruselas: Centre for European Policy Studies, 2007, p. 124-143.
Bourton, Williams. «Dans la rue, les femmes peuvent tout cacher… mais pas le visage». Le Soir (25 de junio de 2009) (en línea) http://archives.lesoir.be/-dans-la-rue-les-femmes-peuvent-tout-cacher-8230-mais-p_t-20090625-00NTEC.html
Brown, Wendy. Regulating Aversion. Tolerance in the Age of Identity and Empire. Princeton: Princeton University Press, 2008.
Edelman, Murray. The Symbolic Uses of Politics. Urbana: University of Illinois Press, 1964.
Fadil, Nadia. 2006. «Individualizing Faith, Individualizing Identity: Islam and Young Muslim Women in Belgium», en: Cesari, Jocelyne y McLoughlin, Sean (eds.). European Muslims and the Secular State. Farnham: Ashgate, 2006, p. 143-154.
Gilligan, Chris y Ball, Susan. «Introduction: Migration and Divided Societies». Ethnopolitics, vol. 10, n.º 2 (2011), p. 153-170.
Hooghe, Marc; Deschouwer, Kris; Brans, Marleen y Pilet, Jean-Benoît. «How Do Countries Survive Without a National Government? Theoretical Reflections on the Belgian Case». European Political Science, vol. 11, n.º 1 (2012), p. 88-89.
Human Rights Watch. «Muslim Veil Ban Would Violate Rights». Bélgica, 2002 (en línea) https://www.hrw.org/news/2010/04/21/belgium-muslim-veil-ban-would-violate-rights .
Koussens, David y Olivier, Roy. «Pour en finir avec la “burqa"?», en: Koussens, David y Roy, Olivier (eds.). Quand la burqa passe à l’Ouest. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2014, p. 7-11.
Le Soir. «Niqab, le sens d’une interdiction». Le Soir (11 de abril de 2011) (en línea) http://www.lesoir.be/archives?url=/debats/cartes_blanches/2011-07-26/niqab-le-sens-d-une-interdiction-853161.php
McGoldrick, Dominic. Human Rights and Religion: The Islamic Headscarf Debate in Europe. Portland: Hart Publishing, 2006.
Meerschaut, Karen; De Hert, Paul; Gutwirth, Serge y Vander Steene, Ann. «L’utilisation des sanctions administratives communales par les communes bruxelloises. La Région de Bruxelles-Capitale doit-elle jouer un rôle régulateur?». Brussels Studies, n.º 18 (2008) (en línea) http://brussels.revues.org/578
Moors, Annelies. «The Dutch and the face-veil: The politics of discomfort». Social Anthropology, vol. 17, n.º 4 (2009), p. 393-408.
Open Society Foundations. Unveiling the Truth: Why 32 Muslim Women Wear the Full-Face Veil in France. Nueva York: OSF, 2011.
Schnapper, Dominique. «Par-Delà la Burkha : les politiques d’intégration». Etudes, n.º 4135, 2010, p. 393-408.
Scott, Joan Wallach. The Politics of the Veil. Princeton: Princeton University Press, 2007.
Silvestri, Sara. «Europe's Muslims: burqa laws, women's lives». Open Democracy (15 de julio de 2010) (en línea) https://www.opendemocracy.net/sara-silvestri/french-burqa-and-%E2%80%9Cmuslim-integration%E2%80%9D-in-europe
Terray, Emmanuel. «La question du voile: une hystérie politique». Mouvements, vol. 2, n.º 32 (2004), p. 96-104.
Thomas, Carole. «Interdiction du port du voile à l’école Pratiques journalistiques et légitimation d’une solution législative à la française». Politique et Sociétés, vol. 27, n.º 2 (2008), p. 41-71.
Notas:
1- Se trata de Mahinur Ozdemir, elegida en 2009 al Parlamento de la Región de Bruselas-Capital.
2- Ahmed Shah Massoud (2 de septiembre de 1953-9 de septiembre de 2001) era el comandante del Frente Nacional Islámico Unido para la Salvación de Afganistán, un ejército que combatió contra la ocupación soviética y el régimen talibán de 1996 a 2001.
3- Esta cita y las siguientes, correspondientes a declaraciones de diputados en el debate parlamentario, han sido extraídas de las actas integrales de las intervenciones de las sesiones plenarias de la Cámara de Representantes de Bélgica del 28 y 29 de abril de 2010, respectivamente: Doc CRIV 53 PLEN 030 y Doc CRIV 52 PLEN 151, .
Palabras clave: velo integral, Bélgica, prohibición, islam, política simbólica
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2017.115.1.81
Traducción del original en francés: Paloma Valenciano