Lecciones de la islamofobia en Europa: las responsabilidades mutuas
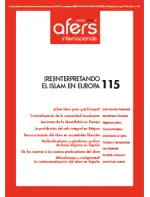
Desde principios del siglo xxi, la sobremediatización del islam y de los musulmanes en Europa solo ha empeorado la percepción que se tiene sobre ellos y las relaciones con estas comunidades. Los medios de comunicación han estigmatizado a dichas comunidades debido a comportamientos inapropiados atribuibles a muchos actores en juego. Este temor al islam (la islamofobia) se ha transformado cada vez más en una actitud de rechazo hacia este «Otro»,paradójicamente cercano y distante, que se ha convertido en una especie de «enemigo». El islam es percibido esencialmente a través de las demandas de una minoría bastante visible que cree poder cuestionar los «valores europeos» en nombre de su fe, la cual es considerada agresiva y con ansias de conquista por parte de algunos. Este artículo propone un cambio de enfoque hacia una mayor creatividad al hablar de los musulmanes a fin de favorecer un planteamiento más cívico.
Al abordar cuestiones relacionadas con la presencia musulmana en Europa, siempre he procurado ser pragmático acerca de la ambición de mejorar las condiciones de convivencia, proponiendo iniciativas concretas. La perspectiva privilegiada es la política, en el sentido noble del término; ya que tiene en cuenta tanto elementos culturales y espirituales como históricos y jurídicos relacionados con los derechos de las personas que participan en el Estado de derecho. El punto de partida de esta reflexión sobre la presencia musulmana en Europa es la relación de la mayoría con sus minorías; por lo tanto, no es la cultura musulmana, ni la lengua árabe, ni el islam como religión lo que despertó mi interés, sino más bien las relaciones entre los grupos mayoritarios y los minoritarios. Después de casi 20 años dedicados a observar, participar, describir y analizar la transformación de la presencia musulmana en Europa, he llegado a la siguiente conclusión: si realmente queremos reducir las tensiones y los malentendidos con respecto al islam y los musulmanes, el mejor enfoque debería ser dejar de hablar de ello, dejar de ver el islam donde no está presente; donde solo hay, en realidad, costumbre, tradición, racismo «ordinario», chauvinismo e instrumentalización tendenciosa basada en fragmentos de texto sacados de contexto. Así pues, el objetivo de este artículo es proponer medidas concretas para lograr este objetivo.
Los musulmanes que viven en Europa, más que seguidores de una religión, son ante todo individuos dotados de inteligencia, beneficiarios de un sistema jurídico que garantiza el respeto a su dignidad y el ejercicio de sus libertades individuales, y que exige a cambio el cumplimiento de obligaciones cívicas frente al Estado y sus conciudadanos. Solo en segundo (o incluso en tercer) lugar la afiliación religiosa debería ser relevante y asumir un espacio más o menos importante en la vida cotidiana del adepto. Es crucial destacar aquí que en las constituciones europeas nada impide a nadie creer (o no) o practicar su fe dentro de las limitaciones a veces impuestas por el marco jurídico en vigor; no hay nada en el marco jurídico europeo que sea incompatible con las prácticas conocidas del islam. Durante décadas, varios pensadores musulmanes –entre ellos el poeta e intelectual indio Mohamed Iqbal, ya en la década de los treinta– e investigadores actuales –como Dilwar Hussein en el Reino Unido, Abdennour Bidar en Francia, Farid Esack en Sudáfrica y Amina Wadud en los Estados Unidos– han recordado a aquellos compatriotas musulmanes que tienden a olvidarlo que Occidente, ya sea en sus instituciones, en la aplicación de las leyes, en el respeto a la dignidad humana o en la búsqueda de la justicia, es más islámico que muchas naciones que reivindican al Profeta del islam (Kurzman, 1998; Lathion, 2010).
Para apoyar la afirmación de que la mejor manera de reducir los bloqueos mentales, los miedos y el rechazo de cualquier cosa mínimamente conectada con el islam pasa por ser más creativo que simplemente hablar de ello, mi argumento se organiza en tres partes. En primer lugar, se presenta un breve resumen de los dos períodos distintos de la evolución de la manera en que hemos discutido las realidades musulmanas y su transformación en los últimos 30 años; en segundo lugar, se expone la cuestión de la islamofobia de acuerdo con los diferentes criterios mostrados en los informes nacionales que denuncian la discriminación hacia los musulmanes, con el fin de visibilizar la co-responsabilidad de los actores musulmanes con respecto a esta cuestión; y, por último, en tercer lugar, se proponen medidas concretas para reducir las tensiones y concienciar sobre sus responsabilidades a todos los actores implicados: políticos (locales, regionales y nacionales), periodistas, trabajadores sociales, administradores públicos, profesores, así como agentes comunitarios y líderes religiosos musulmanes.
La construcción del islam en Europa como sujeto sociológico
En un primer período, que va de 1980 al año 2000, el objetivo primordial de los intelectuales era explicar qué es el islam, transmitir las múltiples realidades de los mundos musulmanes y poner de relieve las afinidades, los valores compartidos y la proximidad teológica; todo ello enmarcado en una perspectiva histórica que permitió tomar distancia de las tensiones emergentes que se producían en las sociedades musulmanas (guerra civil en Argelia, guerras del Golfo, conflictos en Chechenia y en los Balcanes), y en las grandes ciudades europeas (cuestiones relacionadas con el uso del pañuelo en Francia, la quema de libros de Salman Rushdie en el Reino Unido, así como la inmigración y las consecuencias de la reunificación familiar en toda Europa). Desde entonces, los conflictos relacionados con los fracasos de la integración se han multiplicado y han reavivado reiteradamente el interés de los diferentes actores sociales (medios de comunicación, políticos, líderes comunitarios musulmanes, etc.). Mi primer libro, De Cordoue à Vaulx-en-Velin: les défis de la convivencia (Lathion, 1999), es un buen ejemplo de este enfoque: ofrece una perspectiva histórica de los vínculos entre el mundo musulmán y Europa, del asentamiento gradual de poblaciones musulmanas en las ciudades europeas y de la necesidad de reflexión sobre los modos de convivencia. Los trabajos de Nielsen (1999), Dassetto (2000), Cesari (1997), Ramadan (1995 y 1999), Lewis (1994) y Bistolfi y Zabbal (1995), entre otros, son esenciales para comprender la evolución de la presencia musulmana en Europa.
En el segundo período, del año 2000 al año 2010, destacaron acontecimientos clave como la tragedia del 11 de septiembre de 2001; los horrores de los atentados de Madrid en 2004 y de Londres en 2005, y, finalmente, el voto suizo que prohibió la construcción de minaretes, en noviembre de 2009. Durante este tiempo, los matices se volvieron cruciales: con el fin de aliviar los temores provocados por la creciente visibilidad de elementos «islámicos» en la esfera pública, se hizo hincapié en las diferencias entre los contextos de mayoría musulmana y las sociedades europeas, así como en clarificar el alcance social de ciertas prácticas religiosas. Los ataques de Nueva York, Madrid y Londres instaron, tanto a musulmanes como a no musulmanes, a repensar cómo hablamos sobre el islam y los musulmanes. En primer lugar, se hizo imperativo abordar las tensiones relacionadas con esta presencia y con las demandas de ciertas comunidades, que eran percibidas como provocaciones que podían desafiar la convivencia. Asimismo, era necesario destacar la diversidad de las comunidades musulmanas, así como las muchas formas de ser musulmán en el siglo xx; para ello, uno de los enfoques escogidos fue dar voz a la mayoría silenciosa a fin de confirmar que la integración de los individuos estaba progresando y que no había tantos problemas como parecía. Un informe del Grupo de Investigación del Islam en Suiza (GRIS, por sus siglas en francés), encargado por la Comisión Federal contra el Racismo (CFR) en 20051, ilustra perfectamente este enfoque. Los resultados expuestos en este informe confirmaron los hallazgos de muchos investigadores de otras partes de Europa acerca de las escasas inquietudes religiosas de las poblaciones musulmanas para quienes la integración no era tan deficiente; y que, aunque los problemas persistían, los activos humanos, políticos y socioeconómicos eran indiscutibles. También debemos recordar los comentarios de los observadores acerca de los disturbios violentos en París (2005) y en las grandes ciudades del Reino Unido (2011), sobre la madurez y el civismo de la mayoría de los jóvenes de barrios «difíciles» (Kepel, 2012; Suleiman, 2009 y 2012). Además, desde mediados de los años 2000, la participación política de los jóvenes nacidos de padres inmigrantes ha ido en aumento y el número de representantes locales elegidos que son musulmanes también ha ido en alza.
El proceso de integración y de modificación del panorama social europeo está, por tanto, avanzando. Europa, como el resto del mundo, debe hacer frente al desafío del pluralismo exacerbado por la globalización que estimula movimientos de población. La pertenencia religiosa es solo un aspecto de su identidad humana, y si la población musulmana calla al respecto es porque no quiere expresarse sobre un elemento de su vida privada, no necesariamente tan importante ni problemático como su vida cotidiana como ciudadano. Para ilustrar este segundo período, los títulos de dos libros basados en mi investigación doctoral son reveladores: Islam en Europe, la transformation d’une présence (Lathion, 2003a) y Musulmans d'Europe, l'émergence d'une identité citoyenne (Lathion, 2003b). En 2009, con objeto de participar en el debate público acerca de la votación sobre la prohibición de la construcción de minaretes en Suiza, se editó el volumen The Swiss Minaret Ban in Switzerland, Islam in question (Haenni y Lathion, 2011). Dicha publicación recogió las contribuciones de especialistas de diversos ámbitos para ampliar la comprensión de una cuestión más sociopolítica que exclusivamente religiosa; es otro ejemplo de los tipos de publicaciones de este período2. Cuando hablamos del islam hoy, los malentendidos ya no pueden justificar los temores que engendra esta religión o el desconcierto que provocan ciertas prácticas religiosas. Ello precisamente porque, desde 2001, hemos estado sumergidos en información más o menos pertinente sobre las realidades musulmanas contemporáneas. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos por explicar esta nueva realidad y los múltiples desafíos que supone, hay que admitir que la situación no ha mejorado; por el contrario, la sospecha, la incomprensión y el rechazo siguen muy presentes entre la población no musulmana. Así, tan pronto como surge un problema, se plantea un desafío o se hace una reivindicación, hay que buscar un culpable y, en muchas ocasiones, el otro musulmán se convierte en el chivo expiatorio, en el responsable según todos los indicios; es visto tan diferente, tan incapaz de integrarse, que siempre inspirará ese miedo. Es más, no es un «Desconocido» quien nos asusta, sino el Otro, al que creemos conocer y que aun así nos inspira temor y rechazo. Todos los actores involucrados están ahora en un punto de inflexión. Uno debe ser/volverse creativo al hablar de la presencia musulmana en Occidente; de lo contrario, corremos el riesgo de perpetuar las tensiones, fomentar el miedo y complicar la convivencia.
Actuar contra la islamofobia: las responsabilidades de los musulmanes
El islam es percibido esencialmente a través de las reivindicaciones de una minoría muy pequeña que, según sus acusadores, podría desafiar de forma radical los valores europeos (que tal vez deberían redefinirse) en nombre de una fe calificada de agresiva, jactanciosa o, en el mejor de los casos, provocadora, según diversos medios de comunicación (prensa, Internet, radio, televisión y cine). Estos discursos e imágenes alimentan los temores reales y comprensibles acerca de las realidades de los mundos musulmanes, pero son, al mismo tiempo, parásitos de los debates locales en tanto en cuanto se alimentan de estos miedos para inventar la amenaza de una invasión musulmana en Occidente. Así lo vimos claramente en Suiza: primero en 2004, durante la campaña para una naturalización simplificada (o facilitada); luego en 2009, con el voto de la prohibición de los minaretes; y también en 2014, en el contexto de los votos sobre la inmigración y para la prohibición del burka en la parte italiana del país. Por lo tanto, hemos ido más allá del miedo pasivo –es decir, de un miedo que no es demasiado discriminatorio con respecto al islam– hasta mantener hoy en día una postura defensiva/activa frente a sentimientos de ansiedad, temores a los que es difícil responder de forma racional. El temor al islam que se basaba más en la incomprensión mutua, en los prejuicios vinculados a una historia a menudo conflictiva y a un presente no muy feliz, se ha vuelto banal. ¿Cómo esta islamofobia «pasiva» se ha convertido gradualmente en un sentimiento de rechazo frente a este «enemigo amenazador» que está cerca y lejos a la vez? A continuación, se proponen cuatro causas principales:
- La excesiva cobertura del islam y de los musulmanes por parte de los medios de comunicación desde comienzos del siglo xxi no ha hecho más que envenenar las relaciones interpersonales y estigmatizar a toda la comunidad musulmana, cayendo en las espirales negativas provocadas por el comportamiento y la identidad de unos pocos.
- Las maneras equivocadas de los políticos que, por un lado, temen el autoaislamiento de la comunidad, pero por el otro lo fomentan haciendo todo lo que está en su mano para encontrar un representante de la comunidad que pueda hablar en nombre de un conjunto tan diverso de personas, entre las que se incluyen, por ejemplo, un hombre de origen senegalés, una joven de Ankara, un converso de Barcelona, un inmigrante somalí o un refugiado político iraquí.
- Las ambigüedades expresadas por los líderes religiosos y comunitarios musulmanes, las cuales invocan a menudo, cuando menos en sus discursos y en especial en sus acciones, y que solo alimentan las dudas y los temores de la población.
- La falta de interés, o más bien el miedo, de investigadores y académicos a entrar en un debate político (en el sentido genérico) con el objetivo de responder a las preocupaciones de las diferentes sociedades civiles en relación con los malentendidos respecto de los mundos musulmanes y de esta nueva visibilidad del islam en la esfera pública europea.
Como podemos ver claramente, las responsabilidades son múltiples y compartidas tanto por los no musulmanes como por los musulmanes (Dassetto et al., 2007). Por un lado, algunos periodistas, políticos y/o intelectuales despiertan temores al cebarse en varios hechos trágicos, situaciones vividas en el otro extremo del mundo, a fin de mantener el miedo al extranjero, al fundamentalista, al terrorista poderoso, etc. –una búsqueda rápida en Internet puede ilustrar cuán difundidos y prominentes son este tipo de discursos–. Por otro lado, encontramos los silencios o la ausencia de autocrítica de los líderes religiosos musulmanes, que se sienten incómodos con articular un discurso crítico –no hablamos siquiera de exigir que se tomen medidas– con los abusos cometidos en nombre de su fe. Pocos son los que se atreven a ir más allá de la afirmación simplista de que cualquier acción ilegal no tiene nada que ver con el islam, que el islam es una religión de paz, amor y misericordia... Esto ya no es suficiente para salvar el abismo de incomprensión que se profundiza cada día. Por ello, para ilustrar las responsabilidades de los actores religiosos y los líderes comunitarios musulmanes en este proceso de rechazo del islam, en la segunda parte de este artículo se van a discutir los tres puntos principales citados por diferentes informes nacionales e internacionales que han puesto de relieve el auge de la islamofobia3. El propósito no es cuestionar la relevancia de estos estudios, sino más bien acentuar un aspecto descuidado con demasiada frecuencia: la reciprocidad de responsabilidad o la necesidad compartida de esfuerzo por parte de los líderes musulmanes.
Los dos elementos clave que conducen a una actitud islamofóbica son:
a) El islam es considerado un bloque monolítico, estático e incapaz de cambiar.
Es cierto que, muy a menudo, cuando se habla del islam, se habla de un solo bloque «verde» que amenaza a una Europa en declive (Caldwell, 2010). Sin embargo, también se pueden encontrar reportajes periodísticos que matizan esta primera impresión y destacan las diferencias dentro de las sociedades musulmanas contemporáneas. Además, incluso si observamos un mapa de África con un poco de honestidad y de conocimientos geográfico, vemos claramente que no existe tal bloque verde grande, amenazante y monolítico; la realidad está mucho más cerca de un mosaico multicolor que de un verde uniforme. Sin embargo, cabe señalar que en los discursos de los líderes comunitarios y religiosos musulmanes rara vez se oye hablar de este mosaico de culturas islámicas. Por el contrario, se escucha sin cesar la noción de la umma islámica: una comunidad de fe, una unión de creyentes; un bloque unido, fuerte e indivisible. Las imágenes de la peregrinación anual a La Meca refuerzan esta unicidad de fe, esta ilusión de unidad. Así, este discurso de unidad es utilizado tanto por no musulmanes como por musulmanes para demostrar sus propios puntos de vista: para algunos, se trata de un bloque peligroso y amenazador; para otros, una comunidad de solidaridad, unida y fuerte. Los informes Contextualising Islam in Britain (Suleiman, 2009 y 2013) son especialmente relevantes porque hacen hincapié en la necesidad de que los musulmanes reconsideren el significado del concepto de umma. Lo que se propone es retomar la visión de Comunidad de los tiempos del Profeta Mahoma, la cual incluía a musulmanes, cristianos, judíos y las comunidades paganas de Medina. Según los autores del informe, es necesario volver a un concepto de umma más complejo, más abarcador. Una interpretación excluyente, que separa rígidamente a los musulmanes de los no musulmanes, solo puede tensar las relaciones entre las comunidades. Una comunidad abierta, plural, flexible e inclusiva puede, por el contrario, derribar este mito del bloque monolítico y permitir la apertura de energías positivas en el ámbito institucional y entre los individuos, para conducir a acciones concretas que mejoren la convivencia y trasciendan nuestras diferencias.
b) El islam es percibido como algo separado de otras religiones con las que no tiene valores en común.
Es cierto que, en Europa, la presencia musulmana reaviva tensiones relacionadas con los muchos conflictos religiosos que han marcado la historia del continente. Además, la convicción de muchos de que la importancia de la religión en la vida cotidiana estaba condenada a desaparecer ha reforzado los sentimientos de temor frente a las reivindicaciones de identidad musulmanas. Aquellos que creían que la religión estaba acabada, ven como esta regresa por la puerta de atrás. Además, el retorno de la religión ha traído consigo recuerdos de una historia compartida excepcionalmente llena de conflictos (cruzadas, colonialismo, descolonización, inmigración, visibilidad de la diferencia, etc.). Así, en lugar de enfatizar los puntos en común, tanto teológicos (Dios, profetas, valores, historia) como los sociológicos (convivencia en Oriente Medio, en el Magreb e incluso en Europa –por ejemplo, en España, Italia, los Balcanes, etc.–), e incluso políticos (como la presencia musulmana en Europa hoy en día), hemos preferido sacar provecho de los temores, malentendidos y diferencias, y hemos afirmado la imposibilidad de integración.
Por otro lado, ¿qué mensaje nos llega de las sociedades de mayoría musulmana? Poderes autoritarios (y la dinámica de las revueltas en curso, cuyo resultado final es incierto); libertades individuales limitadas tanto por el peso del liderazgo político como por las restricciones sociales y tradicionales; escasas perspectivas de desarrollo que empujan a los jóvenes a abandonar sus países en pos de un futuro mejor, e injerencia en las relaciones de género por el peso de las normas religiosas impuestas por el discurso conservador dominante. Los efectos de todo esto en la población no musulmana de Occidente son necesariamente negativos y socavan la percepción del islam como una religión de paz, respeto, solidaridad y sabiduría. El secularismo tiene una historia en Europa, una historia que es inseparable de la evolución de la Francia moderna; ha permitido la liberación de la sociedad y de los individuos respecto del poder de la Iglesia católica y de toda forma de iniciativa normativa de cualquier clero. El secularismo y los derechos sociales consolidados que han sido el producto de esta historia son difíciles de desafiar, incluso aunque la expresión de un escenario secularizado y laico pueda florecer de muchas formas. Los musulmanes disfrutan de estos beneficios tanto como los cristianos, y no solo en Europa. Sería una lástima que el abuso sectario de algunos pusiera en peligro los beneficios del secularismo conocidos, vividos o reivindicados por la mayoría de los creyentes y no creyentes hoy en día. ¿No fue el secularismo el que permitió y consagró la libertad de religión y la libertad de practicar la propia fe de forma segura? Hoy en día, para que esta separación de ámbitos (religión/política) pueda continuar emancipando a las poblaciones, es crucial definir, o más bien redefinir, la base de valores a la que los individuos deben adherirse y permitirles posicionarse respecto a ello, así como participar en la promoción y defensa de estos valores de la manera que consideren más adecuada.
La madurez de una sociedad se mide por su capacidad para reconocer la pluralidad de formas en que uno puede concebir la existencia y para abrir el camino a una mayor libertad para adherirse, cambiar o rechazar cualquier afiliación religiosa. La ciudadanía, la conciencia cívica y el respeto a los demás son los denominadores comunes más básicos para imaginar un futuro común. Dado que la pertenencia religiosa ya no es un punto de encuentro en Europa, sino más bien una fuente de división4, es más útil dejarla en un segundo plano y privilegiar el sentido de pertenencia cívica. Esta pertenencia cívica defiende el derecho de todas las comunidades religiosas, así como el de ateos y agnósticos, a ocupar su lugar en la esfera pública. Este compromiso cívico se entiende como un contrato social entre el individuo y el Estado; un contrato que especifica los derechos de todos –un ciudadano no puede disfrutar de los beneficios democráticos del Estado de derecho sin asumir las responsabilidades correspondientes–. Desde principios del siglo xxi, intelectuales musulmanes y dirigentes políticos como Anwar Ibrahim de Malasia o Rachid Ghannouchi de Túnez se han esforzado en demostrar la compatibilidad del islam con la democracia, los derechos humanos, la igualdad de género, el pluralismo y la convivencia pacífica: «La corriente principal del movimiento islámico ha presentado el islam como la culminación de todos los logros y las contribuciones de las diferentes civilizaciones, no en oposición y contradicción con todos los logros de la modernización, como la educación para todos los hombres y mujeres, y los valores de la justicia, igualdad, derechos y libertades sin discriminación por razón de creencias, género o color, con el fin de garantizar a todo el mundo el derecho a la ciudadanía, la humanidad, y la libertad política y religiosa, tal como se practica en las democracias modernas» (Ghannouchi, 2012).
La metodología maqasid se basa en una lectura inductiva del Corán con el fin de identificar sus objetivos, la intención y el propósito más elevados: «Como articula el gran jurista al-Shatibi († 790), los maqasid al-shariah (objetivos superiores de la sharia) sacralizan la preservación de la religión, la vida, el intelecto, la familia y la riqueza, objetivos que guardan un parecido sorprendente con los ideales de John Locke que se expusieron siglos después. Muchos estudiosos han explicado además que las leyes que contravienen la maqasid deben ser revisadas o enmendadas para ponerlas en consonancia con estos objetivos más elevados y asegurar que contribuyan a la seguridad y al desarrollo del individuo y de la sociedad. A pesar del actual malestar por el autoritarismo que sufre el mundo musulmán, no cabe duda de que varios elementos cruciales de la democracia constitucional y de la sociedad civil son también imperativos morales en el islam –la libertad de conciencia, la libertad de expresión y el carácter sagrado de la vida y de la propiedad–, como lo demuestran muy claramente el Corán y las enseñanzas del Profeta Mahoma» (Ibrahim, 2006: 8).
El islam es percibido como inferior a Occidente: bárbaro, irracional, primitivo y sexista (Said, 1990). Es visto como una religión violenta, agresiva y amenazante que defiende el terrorismo y está involucrada en una mentalidad de choque de civilizaciones (Huntington, 1997). El discurso periodístico sobre el islam es a menudo reduccionista, simplista y dictado por una lógica centrada en los medios de comunicación que depende en gran medida de los intereses económicos. Esto menoscaba el código ético de la profesión, sin que la calidad y el profesionalismo de periodistas y reporteros sean cuestionados o generalizados. Con todo, la realidad de las sociedades de mayoría musulmana desde finales de los ochenta no es muy optimista. Sin caer en la islamofobia, es relativamente fácil admitir que las imágenes retransmitidas por los medios de comunicación para mostrar y explicar los conflictos en Afganistán, Irak, Argelia, Somalia, Chechenia, Libia, Siria y Palestina, por nombrar solo unos pocos, reflejan en cierta medida la realidad de sociedades violentas o en las que el terrorismo es a veces legitimado en nombre del islam. Los múltiples ataques vinculados de forma más o menos estrecha a Al-Qaeda desde finales de los noventa no son invenciones de los medios de comunicación. Así, los sentimientos de miedo, ansiedad y malestar experimentados por las poblaciones en Occidente son lógicos y comprensibles. La cuestión es reflexionar sobre las vías para responder a estas preocupaciones porque, si nadie hace este esfuerzo, el voto contrario a la construcción de minaretes en Suiza en 2009 es un resultado que bien podría reproducirse. En esa ocasión, la población expresó sus temores e incomprensiones, y la única respuesta por parte de los políticos fue: «¡Sois racistas, islamófobos!». Ello fue irrespetuoso y, lo que es más importante, fue inadecuado para calmar los sentimientos de inseguridad expresados. Una vez más, la responsabilidad es compartida. Se debe criticar, denunciar incluso, tanto a los medios de comunicación como a los políticos cuando se permiten participar en disputas políticamente insensibles, pero los líderes religiosos y comunitarios musulmanes son también, en parte, responsables de los malentendidos que persisten.
El segundo punto crucial para entender el malestar con respecto al islam es la cuestión de las mujeres y las relaciones de género. Aquí también la responsabilidad es compartida entre, por un lado, los no musulmanes que caricaturizan la posición de las mujeres musulmanas sin escuchar lo que las principales interesadas en el asunto tienen que decir al respecto y sin considerar las múltiples formas de ser musulmán hoy en día; y, por otro lado, las deficientes estrategias de comunicación sobre género de los musulmanes. El paso de la continua preferencia por una lectura literal del Corán, que poco sirve a las mujeres, a una visión más pragmática ayudaría a los creyentes a vivir sus vidas sin restricciones y a poder equilibrar el hecho de ser mujer, creyente y ciudadana con todas las complejidades del mundo moderno. La insistencia en presentar una visión idealizada del papel de la mujer en la familia, la comunidad y la sociedad, sin tener en cuenta las realidades del contexto histórico y geográfico, no puede sino generar malentendidos, sospechas y rechazo, pues parece haber una discrepancia considerable entre el discurso y las realidades de las mujeres musulmanas en las sociedades contemporáneas. Hablar de complementariedad para explicar las relaciones entre hombres y mujeres no es un problema per se; pero, para ser creíble, esta idea de complementariedad debe ser discutida y acordada por ambos miembros de la pareja. Las polémicas alrededor del velo han encendido el debate público durante más de 20 años; sobre este punto, un imán francés, Tareq Oubrou (2012), sostiene que una actitud menos rígida de los imanes durante los primeros episodios problemáticos en torno al uso del pañuelo en 1989 habría podido evitar varios de los problemas posteriores. Hoy en día, este imán recomienda a las jóvenes que así lo deseen que prioricen sus estudios y su desarrollo personal y profesional, antes que permanecer sujetas a los dictados de una comunidad chovinista que continúa poniendo el peso del honor del grupo sobre los hombros de las mujeres. Para el imán de Burdeos, es hora de que los musulmanes se pregunten sobre lo fundamental en su fe porque, con demasiada frecuencia, se da prioridad a las apariencias –velo, barba o el «callo de la fe» (la marca en la frente por la oración)–, más que a la esencia, la ética del musulmán, en su vida cotidiana, con su esposa, con sus hijos, con sus amigos, en el trabajo, etc. Tal vez sea más cómodo y exija menos esfuerzo reconsiderar lo que significa ser musulmán en 2017.
Por último, el tercer punto que cabe destacar aquí es el impacto negativo de utilizar cierta terminología religiosa. El uso de palabras que tienen, al menos, significados ambiguos, como sharia o yihad, debería limitarse para evitar malentendidos. La palabra yihad ilustra las posibles desviaciones de una terminología religiosa que ha sido instrumentalizada por motivos poco espirituales. A lo largo de la historia del islam, diferentes opiniones, formas de entender e interpretar el término yihad, sobre la base de los versos coránicos, a veces muy explícitos, han informado el debate sobre el significado de esta palabra. Yihad significa literalmente «esfuerzo hacia un objetivo determinado» y es la palabra harb la que significa «guerra» en árabe. Sin embargo, la noción de guerra santa domina las interpretaciones de la yihad y, hoy en día, la distinción entre los dos tipos de yihad, mayor y menor, es cada vez menos reconocida. La yihad mayor se refiere a los esfuerzos que debe realizar cualquier creyente para su mejora personal, moral y religiosa, mientras que la yihad menor es más beligerante e implica la legítima defensa ante la agresión de un enemigo. Las indicaciones sobre lo que los expertos interpretan como «legítima defensa», «agresión» o «enemigo» son tan vagas que la puerta está abierta a la distinción entre el Yo y el Otro y a la justificación del uso de la violencia, desde la yihad humanitaria a la yihad violenta (Flori, 2002; Bonney, 2005; Filiu, 2006).
¿Cómo conciliar una retórica y un vocabulario religiosos en un contexto secular y pluralista? Este es el desafío para los distintos actores involucrados: periodistas, políticos, funcionarios, profesionales de la salud, así como líderes religiosos y comunitarios musulmanes, entre otros. Dado que el uso de terminología religiosa complica el diálogo y la comprensión mutua, parece aconsejable encontrar una manera de evitar esta trampa. Una solución es ser imaginativo y creativo para insistir en el contenido de un concepto en lugar de centrarse en su forma, que tiene interpretaciones múltiples y, a veces, contradictorias. Por lo tanto, parece esencial que pensadores y teólogos musulmanes enfaticen los elementos contextuales de la revelación coránica para reducir las posibilidades de extrapolación de aquellos versos que, interpretados de forma literal, pueden justificar todo tipo de violencia a los ojos de los fundamentalistas. Ya no basta con permanecer en silencio frente a aquellos (no musulmanes y musulmanes por igual) que explotan la ambigüedad de las palabras para seguir alimentando malentendidos y desconfianza; se debe tener honestidad para denunciarlos (a todos ellos, tanto musulmanes como no musulmanes).
El secularismo europeo y la visibilidad religiosa
De esta manera, nos encontramos ante una nueva etapa en la que debemos reflexionar sobre la manera más adecuada de mejorar la situación y reducir las tensiones recurrentes y crecientes producidas por la incomprensión mutua. Más aún, en un contexto de crisis económica, el esfuerzo necesario para imaginar relaciones positivas con el Otro parece grande. Si aceptamos que el referente religioso no es tan fundamental para la mayoría de los ciudadanos, cualquiera que sea su religión, será mucho más fácil insistir en una dimensión cívica y ciudadana para todos. Un marco cívico o jurídico es más inclusivo que excluyente. En lugar de centrarnos en lo que diferencia a los individuos (Yo-Otro), debemos enfatizar lo que los une: la condición de ciudadano garantizada por el Estado de derecho que reconoce, al menos en teoría, los mismos derechos y responsabilidades para todos. La ventaja de tal enfoque es que pone en cuarentena la instrumentalización de la religión para fines que son poco espirituales y, así, corta la hierba bajo los pies de los extremistas de ambos lados. Por lo tanto, los excesos mediáticos, religiosos y políticos pueden ser denunciados, así como se puede promover y facilitar la aparición de una postura ciudadana en las diferentes comunidades religiosas. Ello no significa negar todos los referentes religiosos, sino prevenir su uso excesivo. En consecuencia, hablar menos de religión y poner más énfasis en el civismo es también la demanda de muchos musulmanes que no se ven a sí mismos exclusivamente como miembros de una religión y a quienes les gustaría ser considerados ante todo como personas, profesionales en sus campos, padres de, fans de y, según el contexto, creyentes y posiblemente practicantes de una religión. Más allá de la regulación estatal del islam, de la gestión de los musulmanes en la sociedad, se debe cuestionar el lugar de la religión en la esfera pública y favorecer la igualdad de todos los ciudadanos en términos de su relación con el Estado. Las autoridades públicas y los ciudadanos deberán, por tanto, reflexionar sobre la mejor manera de concebir la gestión de la pluralidad cultural y religiosa.
Desde mi punto de vista, hay cuatro áreas principales en las que se debe trabajar: la clarificación del lugar de la religión en la esfera pública; la representación de la religión en los medios de comunicación; la educación ,y la necesidad de un debate interno en las comunidades musulmanas. Los dos primeros puntos parecen relativamente fáciles de tratar. Las diferentes formas de secularización activa en Europa hacen hincapié en la neutralidad del Estado en relación con la religión y en el respeto a todas las creencias (o a su ausencia), y destacan la dignidad humana por encima de cualquier afiliación comunitaria. Desde la década de los ochenta, ciertas reivindicaciones identitarias han obligado a las sociedades occidentales a repensar el lugar del islam y las demás religiones en la esfera pública; ello no ha sido siempre fácil, pero existen herramientas jurídicas que lo facilitan (Bobineau y Lathion 2012).
El concepto canadiense de «ajustes razonables» es un buen ejemplo de una estrategia pragmática que se ocupa de manera justa de las demandas religiosas y culturales de las minorías (Bouchard y Taylor, 2008). Aunque muy controvertido hoy en día en Quebec, ofrece medidas para reducir la discriminación. En primer lugar, los representantes de las minorías deben llenar un formulario (como lo haría cualquier otra persona) con sus reivindicaciones; esto obliga a las autoridades locales a leer y reconocer su reclamo, así como a iniciar el procedimiento para dar respuesta a sus demandas. Esto se podría definir como reconocimiento, profesionalidad y no discriminación. De este modo, sea cual sea la respuesta –positiva o negativa– requiere una explicación: una justificación, como para cualquier ciudadano. Este método no la evita, pero sí reduce la discriminación. Esta búsqueda de consenso –una solución aceptable basada en el sentido común, el respeto a las libertades individuales y la cohesión social– es un buen punto de partida para recuperar la confianza mutua. Sin embargo, el principal obstáculo es el clima de desconfianza y las tensiones que persisten cuando se abordan cuestiones relacionadas con el islam, como podemos ver en Quebec, con la Carta de Valores, o en Suiza, con los interminables episodios relacionados con el velo. Por tanto, es crucial «normalizar» esta presencia y reducir todas las formas de discriminación tanto como sea posible.
Para ello, estoy convencido de que debemos ser pragmáticos. Además de tener en cuenta nuestros valores y principios, debemos ser conscientes de la realidad actual y de las tensiones dentro de la sociedad. El contexto socioeconómico y político de la Unión Europea no está preparado para la conciliación, ni para abordar las sensibilidades con respecto a la visibilidad de los musulmanes en la esfera pública. Por el contrario, hay una tendencia generalizada a aumentar las restricciones. ¿Cómo debería el Estado tratar las demandas legítimas (como, por ejemplo, el derecho a llevar un velo integral) que no amenazan el orden público o la seguridad, y, al mismo tiempo, los temores populistas con respecto a este símbolo religioso, particularmente visible, y el imaginario asociado a él? Además, como autoridades electas, los políticos deben tomar en consideración también la postura de algunas mujeres musulmanas que no apoyan el velo integral. ¿Según qué criterios debería el Estado reducir la libertad de las prácticas religiosas? Desde mi punto de vista, sería más productivo restringir conscientemente parte de una libertad para evitar daños mayores. No es justo, por supuesto; podría ser incluso peligroso, ya que siempre es más fácil suprimir una libertad que ampliarla. Sin embargo, puede ayudar a evitar la agitación en la esfera pública. Además, la mayoría de los musulmanes preferirían una delimitación clara con el fin de garantizar lo esencial (que deberían debatir entre ellos) de su fe. El velo integral no debería ser el principal problema hoy en día; no fue un problema su uso hace 15 años en Londres, no es un problema hoy en Sídney y tal vez no será un problema en Bruselas en 10 años. Hoy, sin embargo, se ha convertido en una clara línea roja en toda Europa. En última instancia, la injusticia y la restricción temporales pueden ser más productivas que los grandes principios. Los responsables políticos deben pensar en la mayoría y, al mismo tiempo, respetar las minorías y preservar la cohesión social.
Demasiado a menudo, las autoridades públicas se centran en el interlocutor –el representante musulmán con quien están hablando– y aplican los mismos modelos de representación de judíos y cristianos. Esto no ha funcionado y no puede funcionar porque las comunidades musulmanas no funcionan de la misma manera (Laurence, 2012). Las divisiones son numerosas, sin hablar de los problemas de pertenencia (alevíes, bahaíes, shias). En lugar de ser inflexibles en este asunto de la representación, sería más útil dejarlo en manos de las comunidades musulmanas y hacer hincapié en cuestiones sociales en el sentido más amplio e integrar en el debate a todos aquellos que están implicados e interesados y que son competentes para trabajar por el bien común en su papel de ciudadanos. Los medios de comunicación secundarían este enfoque pragmático y empoderador; al menos ciertos medios, aquellos que afirman que es posible llamarse Rachid, Amina, o Ahmed y actuar por el bien común. Antes de ser vistos o percibidos como musulmanes son, ante todo, ingenieros, agentes de policía, electricistas, maestros u otros trabajadores. El día en que los medios de comunicación hablen de Mahmoud de la misma manera que de Jean-Pierre, se habrá logrado un gran paso adelante. Para que eso ocurra, las responsabilidades son mutuas. Por un lado, los musulmanes deben confiar en sus habilidades profesionales y evitar el debate religioso donde y cuando no sea relevante. Por otro lado, los medios de comunicación y los políticos deben reconocer al ciudadano como profesional antes que como musulmán. Este trabajo mutuo requiere una visión a largo plazo, pero cuanto antes se empiece, antes se verán los cambios en la forma en que los no musulmanes perciben a los musulmanes.
El ámbito educativo es también crucial: si un mayor número de universidades hiciera un esfuerzo por ofrecer cursos sobre islam, ello podría contribuir a dar respuesta a las preguntes que se plantean los individuos. Por este motivo, estoy convencido de que es en el marco de la formación ofrecida actualmente por las universidades o en los cursos impartidos por la Administración pública, donde podemos encontrar una solución rápida, económica y eficaz a los retos de la convivencia. Esta formación reduce la incomprensión mutua y las tensiones que de ella derivan, y ofrece herramientas para la comprensión y resolución de las situaciones conflictivas a que se enfrentan tanto musulmanes (representantes religiosos y de la comunidad) como no musulmanes en su vida profesional diaria. El hecho de poner el acento en el ámbito profesional favorece el intercambio de experiencias de la vida diaria y una realidad compartida. Ello debería facilitar una comprensión más matizada y pragmática de los diversos inconvenientes relacionados con la presencia de los musulmanes en Occidente. Del mismo modo, los programas de formación para grupos de la comunidad musulmana podrían proporcionarles nuevas soluciones para mejorar la gestión y responder a las preguntas de sus compañeros musulmanes acerca de su vida cotidiana en las sociedades europeas. Además, gracias a su formato, este tipo de módulo de formación se puede poner en marcha muy rápidamente para responder a una necesidad urgente y, al ser muy adaptable, puede ajustarse fácilmente de acuerdo con la evolución de las cuestiones y de los problemas que vayan surgiendo.
La última cuestión fundamental en la que trabajar durante los próximos años es la capacidad de los musulmanes para aceptar un auténtico debate dentro de su comunidad y reconocer la diversidad de prácticas e interpretaciones textuales (respetando el marco jurídico en vigor), con el fin de estar mejor preparados para asumir las consecuencias del pluralismo confesional. El problema más grave que afecta a los musulmanes europeos está tal vez más vinculado a las diferencias dentro de la comunidad que a las diferencias con la población no musulmana. Estoy convencido de que el día en que los musulmanes europeos sean capaces de asumir el pluralismo dentro de sus propias sociedades, las dificultades de la secularización y la diversidad de creencias ya no serán un problema, y veremos la aparición de diferentes discursos religiosos alternativos que ilustrarán el dinamismo de los ciudadanos musulmanes europeos. No obstante, para lograr esto, debería darse un debate valiente, sin tabúes, dentro de la comunidad, con el fin de tomar conciencia no solo de la diversidad teórica y glorificada de los musulmanes en el siglo xxi, sino también de una heterogeneidad muy real que no debería percibirse como una división amenazante o una fitna5 definitiva y peligrosa; sino, por el contrario, como una oportunidad para actuar como individuos independientes, como ciudadanos responsables de sus elecciones, de sus valores y del bien común. Este es el verdadero reto de cualquier creyente para fomentar una nueva teología musulmana y ofrecer nuevas perspectivas que promuevan la emergencia de respuestas colectivas a los problemas globales y complejos que enfrentan las sociedades. Como ya hemos visto, destacamos de nuevo el papel de los intelectuales y políticos musulmanes que intentan proponer soluciones para reducir los malentendidos y los temores entre musulmanes y no musulmanes.
Conclusiones
En definitiva, parece oportuno considerar una estrategia de gestión secular de las reivindicaciones religiosas en la esfera pública. Ello podría resumirse en dos afirmaciones que fomentan el pragmatismo sin dejar de ser fieles a los valores democráticos: en primer lugar, «mano de hierro con guante de seda» y, en segundo lugar, «dejemos de hablar del islam y de los musulmanes, y pongamos la atención en los ciudadanos, independientemente de sus creencias o de la falta de ellas». Una «mano de hierro» firme en los valores democráticos y éticos, segura del marco jurídico y constitucional que rige las sociedades europeas. Las sociedades modernas deben hacer frente a los retos de la pluralidad cultural, étnica y confesional, impuestas por un mundo cada vez más globalizado. El arsenal jurídico europeo proporciona el «guante de seda» que puede responder a las cuestiones más delicadas relacionadas con la presencia musulmana. Además, por parte de los referentes islámicos, las múltiples interpretaciones posibles ofrecen una amplia gama de soluciones que pueden satisfacer a la mayoría de los musulmanes que viven en los países de la Unión Europea. Sin duda, esta postura de diálogo y respeto reconoce que las políticas represivas no solo no son capaces de evitar con certeza un ataque o actos violentos, sino que, por el contrario, alimentan, mediante sus amalgamas y simplificaciones, los miedos y la desconfianza hacia los musulmanes y aquellos que se les parecen. Más aún, la vida cotidiana de los no musulmanes también se vería afectada por las políticas represivas y, como consecuencia, sin lugar a dudas, envenenaría las relaciones en las sociedades europeas. Como tal, el enfoque que parece más sensato consiste en trabajar para crear un clima de confianza lo bastante sólido como para que la mayoría de los musulmanes europeos se sientan cómodos para criticar, incluso denunciar (como ya ha ocurrido en diferentes mezquitas y lugares sagrados) las declaraciones y los actos que pueden desafiar con violencia e ilegítimamente su nuevo entorno vital.
Como hemos visto, la cuestión no es negar la realidad de los problemas concretos relacionados con el referente islámico, sino más bien dejar de utilizar el islam o la religión como chivo expiatorio de los problemas socioeconómicos que presionan a Europa. Lo que debe reconsiderarse no es solamente la visibilidad de los musulmanes, sino más bien el lugar de la religión en la esfera pública europea.
Referencias bibliográficas
Allievi, Stefano. «How the Immigrant Has Become Muslim: Public Debates on Islam in Europe».Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 21, n.º 2 (2005), p. 135-163. doi:10.4000/remi.2497
Bistolfi, Robert y Zabbal, François. Islams d'Europe: Intégration ou insertion communautaire? Bruselas: Editions de l'Aube, 1995.
Bobineau, Olivier y Lathion, Stéphane. Les musulmans, une menace pour la République? París: Desclée de Brouwer, 2012.
Bonney, Richard. Jihad: From Qu’ran to Bin Laden. Nueva York: Palgrave MacMillan, 2005.
Bouchard, Gérard y Taylor, Charles. Fonder l’avenir. Le temps de la conciliation. Québec: Gouvernement de Québec, 2008 (en línea) [Fecha de consulta: 09.03.2017] https://www.mce.gouv.qc.ca/publications/CCPARDC/rapport-final-integral-fr.pdf
Caldwell, Christopher. La revolución europea. Cómo el islam ha cambiado el viejo continente. Madrid: Editorial Debate, 2010.
Casanova, José. Religiones públicas en el mundo moderno. Madrid: PPC, 2000.
Cesari, Jocelyne. Etre musulman en France aujourd'hui. París: Hachette, 1997.
CFE-Commission Fédérale des Étrangers. Vie Musulmane en Suisse. Profils identitaires, demandes et des percepciones musulmanes de Suisse. Berna, 2010 (2ª edición revisada) (en línea) [Fecha de consulta: 23.11.2010] https://www.ekm.admin.ch/dam/data/ekm/dokumentation/materialien/mat_muslime_f.pdf
Dassetto, Felice (ed.). Paroles d'islam: Individus, sociétés et discours dans l'islam européen contemporain. París: Maisonneuve et Larose, 2000.
Dassetto, Felice; De Changy, Jordane y Maréchal, Brigitte. Relations et co-inclusion. Islam en Belgique. París: L’Harmattan, 2007.
Filiu, Jean-Pierre. Les frontieres du Jihad. París: Fayard, 2006.
Flori, Jean. Guerre sainte, jihad, croisade. Violence et religion dans le christianisme et l’islam. París: Seuil, 2002.
Gallup Institute. Islamophobia: Understanding Anti-Muslim Sentiment in the West. Gallup, s.f. (en línea) [Fecha de consulta: 10.11.2010] http://www.gallup.com/poll/157082/islamophobia-understanding-anti-muslim-sentiment-west.aspx#4
Geisser, Vincent. La nouvelle islamophobie. París: La Découverte, 2003.
Ghannouchi, Rachid. «Secularism and Relation between Religion and the State from the Perspective of the Nahdha Party». Discurso pronunciado en el Center for the Study of Islam and Democracy (CSID), Túnez, 2 de marzo de 2012 (en línea) http://www.blog.sami-aldeeb.com/2012/03/09/full-transcript-of-rached-ghannouchis-lecture-on-secularism-march-2-2012/
Haenni, Patrick y Lathion, Stéphane (eds.). The Swiss Minaret Ban: Islam in question. Friburgo: Religioscope, 2011.
Hajjat, Abdellahi y Mohammed, Marwan. Islamophobie. Comment les élites françaises fabriquent le «problème musulman». París: La Découverte, 2013.
Huntington, Samuel. El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Barcelona: Paidós, 1997.
Ibrahim, Anwar. «Universal Values and Muslim Democracy». Journal of Democracy, vol. 17, n.º 3 (2006), p. 5-12. doi: 10.1353/jod.2006.0046
Kepel, Gilles. Banlieue de la République: Société, politique et religion à Clichy-sous-Bois et Montfermeil. París: Gallimard, 2012.
Kurzman, Charles (ed.). Liberal Islam. Nueva York: Oxford University Press, 1998.
Lathion, Stéphane. Islam en Europe: La transformation d'une présence. París: La Medina, 2003a
Lathion, Stéphane. Musulmans d'Europe: L’émergence d'une identité citoyenne. París: L'Harmattan, 2003b.
Lathion, Stéphane. De Cordoue à Vaulx-en-Velin: Les défis de la coexistence. Ginebraa: Georg, 1999.
Lathion, Stéphane. Islam et modernité: Identités entre mairie et mosque. París: Desclée de Brouwer, 2010.
Laurence, Jonathan. The Emancipation of Europe's Muslims: The State's Role in Minority Integration. Princeton: Princeton University Press, 2012.
Lewis, Philip. Islamic Britain: Religion, Politics and Identity among British Muslims. Londres: I.B. Tauris, 1994.
McLoughlin, Seán. «Mosques and the public space: conflict and cooperation in Bradford». Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 31, n.º 6 (2005), p. 1.045-1.066. doi:10.1080/13691830500282832
Nielsen, Jorgen S. Towards a European Islam: The Politics of Religion and Community. Nueva York: St Martin's Press, 1999.
Oubrou, Tareq. Un imam en colère. París: Bayard, 2012.
Ramadan, Tariq. Islam, le face à face des civilisation. Quel projet pour quelle modernité? París: Éditions Tawhid, 1995.
Ramadan, Tariq. To Be a European Muslim. Leicester: Islamic Foundation, 1999.
Runnymede Trust. Islamophobia: A Challenge for Us All. Londres: Runnymede Trust, 1997.
Said, Edward W. Orientalismo. Madrid: Editorial Al Quibla, 1990.
Seddon, Mohammed Siddique; Hussain, Dilwar y Malik, Nadeem (eds.). British Muslims: Loyalty and Belonging. Markfield: Islamic Foundation, 2003.
Suleiman, Yasir (coord.). Contextualising Islam in Britain (i) Exploratory perspectives. Cambridge: University of Cambridge, 2009.
Suleiman, Yasir (coord.). Contextualising Islam in Britain (ii). Cambridge: University of Cambridge, 2012.
Notas:
1- El informe, publicado por la Comisión Federal de Extranjeros (CFE) en octubre de 2005, es el resultado de una encuesta realizada entre enero y diciembre de 2004 por el GRIS. Véase la 2ª edición, revisada, en CFE (2010).
2- Otros ejemplos son McLoughlin (2005), Allevi (2005) y Seddon et al. (2003). Muchos investigadores han hecho hincapié en cuestiones relacionadas con la identidad y han propuesto marcos de análisis pertinentes para comprender mejor las nuevas dinámicas en juego hoy en día en Europa. Las obras de Dilwar Hussain en Inglaterra; de Mallory Schneuwly Purdie y Stéphane Lathion en Suiza; de Brigitte Maréchal en Bélgica, y de F. Khoskosavar y Olivier Roy en Francia son ejemplos de ello. Véase la exhaustiva base de datos Eurislam en http://www.eurislam.info
3- El informe del Runnymede Trust (1997) fue el primer trabajo que se centró en esta cuestión de la islamofobia. Desde entonces, estudios nacionales en diferentes países han realizado evaluaciones del aumento de las acciones y publicaciones en contra de los musulmanes en los últimos años. En 2008, el Gallup Institute (s.f.) realizó una gran encuesta en más de 100 países. Véase también Geisser (2003) y Hajjat y Mohammed (2013).
4- Esta dinámica es distinta en Estados Unidos. Casanova (2000) sostiene que estamos asistiendo a una renacionalización de la religión, ya no a su privatización.
5- La palabra fitna proviene de un verbo árabe que significa «seducir, tentar o atraer». Hay muchos matices de significado, en su mayoría se refieren a una sensación de desorden o disturbios. El término se ha utilizado para describir las divisiones que se produjeron en los primeros años de la comunidad musulmana. En la actualidad, se utiliza para describir las fuerzas que causan controversia, fragmentación, escándalo, caos o discordia en el seno de la comunidad musulmana, y perturban la paz y el orden social.
Palabras clave: islam, musulmanes, islamofobia, ciudadanía, Europa
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2017.115.1.61
Traducción del original en inglés: Ester Jiménez de Cisneros