Formas de reconocimiento del islam en sociedades liberales: límites y contradicciones
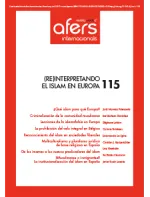
Los estereotipos y emociones negativas proyectadas sobre la imagen amenazante del islam tienen una incidencia directa en las formas de reconocimiento de la diversidad y en la convivencia; por ejemplo, en el uso del burka o niqab, en la provisión de alimentos de acuerdo a las creencias religiosas o en la ubicación de lugares de culto y cementerios. Este artículo analiza, en primer lugar, qué tratamiento jurídico se le atribuye al islam en estos casos concretos de gestión del espacio público; en segundo lugar, reflexiona sobre los límites y las contradicciones que se presentan para prevenir ataques islamófobos; y concluye que los posibles conflictos de convivencia se derivan de la falta de respeto a los derechos humanos en clave de igualdad.
La autora es investigadora posdoctoral del programa de contratos de formación posdoctoral de Ministerio de Economía y Competitividad con referencia FPDI-2013-16413. Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto I+D+i DER2015-65840-R (MINECO/FEDER) «Diversidad y Convivencia: los derechos humanos como guía de acción», del Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Aunque los posibles grupos portadores de diferencias en las sociedades europeas sean heterogéneos, las comunidades musulmanas son las mayormente vistas como fuente de reproducción de patrones y prácticas culturales «dañinas» en potencial conflicto con aquellas consideradas propias de la sociedad de acogida. Esta identificación «generalizada» de las comunidades musulmanas como únicos sujetos del conflicto desatiende la naturaleza misma de la diversidad por su mera asociación directa con la presencia estable y creciente de musulmanes en Europa1. En España, esta presencia experimentó en 2015 un incremento de un 1,6% respecto a 2014, hasta alcanzar 1.887.906 (29.497 personas más). Estas cifras corresponden al aumento total de población musulmana, tanto nacional como extranjera. Si las desglosamos, la cifra de musulmanes nacionales aumentó un 8,4% en 2015, respecto al año anterior, pasando de 718.228 a 779.080; la cifra de musulmanes extranjeros, por su parte, descendió un 2,7%, de 1.140.181 a 1.108.826 personas2. Por tanto, la diversidad no es solo el resultado del asentamiento de personas migrantes procedentes de países musulmanes, sino que puede llegar a ser más compleja, manifestándose con más fuerza en la segunda y tercera generación de «inmigrantes» que ya se encuentran de forma estable en el territorio.
Así, como bien advierte De Lucas (2016: 19), el efecto desintegrador que representa la imagen amenazante de la población musulmana para la convivencia, lejos de ser una cuestión de potencial conflicto de culturas, es más bien un desafío no resuelto «sobre el acceso equitativo al espacio público, una cuestión de distribución del poder y de los recursos desde un mínimo de igualibertad». De este modo, explorar el reconocimiento del Islam implica afrontar la definición de lo que es objeto de conflicto en las sociedades europeas, pues es una cuestión determinante para articular cómo se puede construir la convivencia entre iguales y diferentes (Touraine, 2004: 123; Bravo 2012). A tal efecto, para la determinación del objeto del conflicto y los parámetros de la convivencia, son ilustrativos los datos reportados en los últimos informes de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia (2015-2016) y en el European Islamophobia Report de 20153. Tales informes dan cuenta del incremento de incidentes islamófobos y su impacto negativo en el proyecto de «convivencia intercultural» de estas comunidades musulmanas nacionales y extranjeras en la dimensión pública. En concreto, analizan los conflictos asociados a manifestaciones islamófobas que han sufrido un repunte tras los ataques terroristas y la mal llamada crisis de los refugiados en Europa. Por ejemplo, en el caso de España, si se revisa el desglose de los 49 actos de islamofobia registrados en 2014, se advierte que 11 derivaron de «problemas» en el uso del espacio público relacionados con mezquitas (la apertura de una nueva o la presencia de otra ya existente); 16 fueron manifestaciones islamófobas; hubo dos «incidencias» por llevar indumentaria islámica; se produjeron siete ataques a mezquitas (Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana), y otra estuvo relacionada con el menú halal. Una situación que parece invariable y que se mantuvo como línea de tendencia en 2016, habida cuenta de los nuevos actos de islamofobia que se produjeron: el 21,8% fueron casos de ciberodio; el 19,4% lo fueron contra las mujeres por llevar hiyab; el 5,3% por vandalismo contra mezquitas; un 4% por ir contra la construcción o apertura de mezquitas; el 3,4% por actos contra refugiados, y otro 3,4% por la instrumentalización negativa del Islam y los musulmanes durante las campañas electorales.
Por consiguiente, si bien no es posible cerrar un numerus clausus de posibles conflictos asociados a la cotidianidad del Islam en Europa, por medio de su identificación es posible deducir cómo puede verse condicionada y comprometida cualitativamente la convivencia en la dimensión pública, entendida esta como el uso y gestión integral del espacio público. Básicamente porque, frente a las reivindicaciones de las minorías en una primera fase, en el asentamiento acaban cobrando especial importancia aquellas otras reclamaciones que denotan un cierto grado de arraigo e integración en la sociedad de acogida (Solanes, 2015a: 35) y una sólida identidad grupal (Burchardt y Michalowski, 2015: 12-15).
El reconocimiento del Islam en el espacio público: una exploración casuística
Un buen indicador del grado de reconocimiento del Islam en Europa es la resolución de algunos de los problemas anteriormente mencionados tanto en el ámbito normativo como jurisprudencial. En concreto, es posible seleccionar ciertos casos paradigmáticos como el de la exhibición pública de la identidad religiosa islámica de las mujeres musulmanas, que ha conllevado la prohibición del burka o niqab con argumentos relacionados con el orden público material, como la seguridad pública, el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos o la tutela de los derechos fundamentales de los demás; junto a otras cuestiones de especial relevancia como la insuficiente adecuación de los menús por motivos religiosos en centros escolares, hospitales y centros penitenciarios, o la controvertida ubicación de lugares de culto (oratorios o mezquitas, cementerios, etc.).
El uso de símbolos religiosos: el velo como paradigma de la conflictividad
La utilización de símbolos religiosos en el espacio público –como la vestimenta con connotaciones religiosas– cuestiona la confluencia de distintos derechos, intereses y valores que pueden ser vistos erróneamente como incompatibles entre sí (Solanes 2013: 76). En el caso de los códigos de vestimenta, en general, o en concreto de los velos (integrales o no), uno de los extremos en conflicto es la difícil relación entre mujeres, cultura y derechos, unida a ciertas visiones paternalistas y etnocentristas que presentan a las mujeres como víctimas de su propia religión y cultura (Mancini, 2013: 31-34). Si bien ello se plantea como un conflicto prácticamente irresoluble, en realidad son prácticas de subordiscriminación4 con patrones (sociales o culturales) que avalan prohibiciones pensadas exclusivamente para las mujeres musulmanas y que les obligan a cumplir mayores estándares de igualdad de género respecto a otros grupos de mujeres involucradas en prácticas igualmente patriarcales pero tradicionalmente más arraigadas (Morondo, 2014: 302).
En el contexto europeo, la prohibición legal del uso de velos (integrales o no) parece la máxima perseguida para articular la convivencia; incluso en España, donde no existe una prohibición genérica y se han dado varios conflictos sobre el alcance de prohibiciones no integrales en ámbitos de especial relación de sujeción5 como, por ejemplo, el escolar. En la mayoría de conflictos, protagonizados especialmente por alumnas musulmanas portadoras del velo islámico, ha prevalecido el derecho a la educación sin recurrir a prohibiciones normativas de carácter general6. Y ello incluso pese a la oscuridad del término «aconfesional» o la interpretación del principio de laicidad o neutralidad en la práctica de centros escolares públicos, concertados (subvencionados con fondos públicos pero con ideario privado) y privados (Cañamares, 2012: 106-108; Susín, 2012: 153-158).
Sin embargo, la situación ha sido diametralmente opuesta respecto al uso del velo integral en el espacio público, puesto que han existido distintos intentos para su regulación normativa y su interpretación jurisprudencial (Solanes 2015b). De un lado, la Sentencia 693/2013 del Tribunal Supremo, de 14 de febrero –que resolvió el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), de 7 de junio de 2011, contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Lleida, de 8 de octubre de 20107; y, de otro lado, el TSJC, sobre la base del fundamento decimocuarto de la Sentencia 693/2013, su Sala de lo Contencioso, Sección 5ª, en auto de 29 de enero de 2015 –que suspendió la ejecutividad de los artículos 10.4 y 44. a) 14 de la Ordenanza de Civismo y Convivencia de Reus–.
El Tribunal Supremo entendió que la modificación normativa aprobada con el acuerdo del Ayuntamiento de Lleida excedía los límites de sus competencias en materia de derechos fundamentales, de tal forma que provocaba la lesión de la libertad religiosa de acuerdo con la reserva de ley del artículo 53 de la Constitución Española. Aunque la normativa municipal puede en el ámbito de su ejercicio competencial incidir en aspectos accesorios del ejercicio de derechos fundamentales, ello no implica la posibilidad de regularlos de forma directa. En ese sentido, el Supremo sí admitió como válida la modificación del Reglamento de Servicio de Transportes de Viajeros de Lleida, por apreciar que pretendía asegurar la identificación del titular de la tarjeta de transporte. En particular, consideró que la restricción del uso del velo integral en el espacio público ha de concebirse desde los límites al ejercicio de la libertad religiosa y que la prohibición solo estará justificada cuando resulte necesaria para proteger un interés legítimo y se asegure la restricción mínima de la libertad religiosa (Brems, 2013; Joppke y Torpey, 2013). Así, el Alto Tribunal entiende que los poderes públicos deben garantizar el orden público, la paz y la tolerancia en una sociedad democrática, de tal forma que su papel no es el de eliminar de forma preventiva cualquier elemento de tensión social sino, al contrario, propiciar que todos los grupos se toleren mutuamente. En cualquier caso, al tratarse de una cuestión competencial, y pese a los efectos contraproducentes de una prohibición general del velo integral según la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la recomendación 1927 (2010), (Solanes, 2015b: 78-80), por el momento a la espera de una norma al respecto, su encaje en clave prohibitiva queda cubierto con la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana8, muy lejos ésta de la interpretación de la seguridad en sentido estricto dada por el Tribunal Constitucional9.
De forma paralela, en el resto de Europa la prohibición se dirime entre dos fracciones claras que tienden a la convergencia pese a sus diferencias (Bowen et al., 2014: 124 y sig.). De un lado, los estados europeos que han apostado de forma más decidida por las prohibiciones en el espacio público. Un caso paradigmático es el de Bélgica, con su ley de 1 de junio de 2011, y Francia, primeramente con la ley de 15 de marzo de 200410 unida al informe de la Comisión Stasi y, posteriormente, con la Ley 2010-1192, que define mayormente la prohibición de la ocultación del rostro en el espacio público11. La postura de Francia no deja de ser controvertida, como se deduce de la lectura del informe del Consejo de Estado de 25 de marzo de 2010 que señala dudas sobre la constitucionalidad y convencionalidad de una prohibición general (Areces, 2010: 19-20) y a su vez se opone a la postura sostenida tanto por la Asamblea Nacional como por el Senado francés y, más tarde, por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH), de 1 de julio de 2014, en el caso S.A.S. contra Francia12 (Solanes, 2015b: 103-104; Briones, 2009; Aláez y Ruiz Ruiz, 2014: 203-218)13. De otro lado, aquellos que promueven una prohibición parcial como, entre otros países, Alemania, que apuesta por prohibiciones de carácter sectorial dada su reticencia a prohibiciones genéricas, como se argumenta en la sentencia de 27 de enero de 2015, publicada el 13 de marzo14.
Una situación parecida se ha reproducido en Europa en torno al uso del burkini. Tras la polémica suscitada en verano de 2016 en tres municipios franceses, el debate era una cuestión abierta en algunas escuelas o piscinas, donde sí han adoptado decisiones por las controversias generadas por el uso de esta prenda. Al igual que sucede con el velo, hay países que se han mostrado más favorables al uso de esta prenda de baño, frente a otros que han defendido su prohibición con vistas a preservar el orden público o la convivencia. En el caso concreto de España, y en particular de las principales comunidades turísticas, no existe una regulación específica sobre el burkini a nivel autonómico, por lo que el uso del velo en el espacio público es una cuestión determinada por los municipios. Frente a ciertas posiciones favorables al burkini y otras solo «tolerantes» por el momento, los municipios de Cannes, Sisco y Villeneuve-Loubet15, en el sur de Francia, representaron la opción contraria a su uso hasta la decisión del Consejo de Estado francés16, que anulaba el decreto de Villeneuve-Loubet que prohibía el burkini en sus playas y dejaba sin efecto la orden de 22 de agosto de 2016 del juez del Tribunal Administrativo de Niza17. La fundamentación del Conseil d’État insiste en que los alcaldes solo pueden restringir las libertades fundamentales en caso de «riesgo probado» al orden público. Por ello, las medidas de restricción en el acceso a las playas y al baño deben ser «adaptadas, necesarias y proporcionales basándose en las necesidades del orden público únicamente». Por tanto, si «ningún elemento permite establecer que la prenda adoptada por ciertas personas para darse un baño amenace el orden público», la actuación policial en el municipio debe conciliar primero el cumplimiento de su misión con el respeto de las libertades garantizadas por la ley.
La alimentación por motivos religiosos en centros o locales públicos: el libre albedrío
Sobre la adecuación de los alimentos por motivos religiosos, la Unión Europea no ha fijado ningún reglamento específico, por lo que cada Estado miembro es libre de adoptar la solución que prefiera. Generalmente se ofrecen alimentos no específicos admitidos (huevos y pescado) o bien, de forma muy excepcional, alimentos preparados conforme a las prescripciones religiosas18.
En el caso de España, los acuerdos de cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España y con la Federación de Comunidades Judías de España recogen en su artículo 14 la regulación en materia alimenticia. Sin embargo, solo el artículo 14.4 de la Ley 26/1992 prevé expresamente que se procurará adecuar la alimentación de los internados en centros o establecimientos públicos a los preceptos religiosos islámicos, así como el horario de comidas durante el mes de ayuno. Este precepto se encuentra íntimamente vinculado al derecho de asistencia religiosa en el ámbito público sanitario, recogido en el artículo 9 de los distintos acuerdos suscritos entre el Estado y las confesiones religiosas. En tales casos se establece la posibilidad de sacrificio de animales de acuerdo con las leyes islámicas, fijando como límite el respeto de la normativa sanitaria vigente (Rossell, 2004: 222 y sig.).
En la práctica, a pesar del aumento significativo del volumen de industrias cárnicas que han incorporado la producción halal, según los datos del Observatorio del Pluralismo Religioso en España, por el momento son escasos los mataderos municipales que abastecen carne sacrificada de acuerdo al rito islámico; una excepción sería Mercabarna, donde un 35% se degüella según la ley islámica. En cualquier caso, esta demanda se cubre desde el sector privado mediante la apertura de pequeñas carnicerías halal19. Esta «lentitud» desde el ámbito público puede sorprender, habida cuenta de que los preceptos religiosos musulmanes en relación con el sacrificio ritual de animales suponen una expresa excepción a la aplicación de las normas comunitarias sobre protección, en el momento de la matanza, de animales destinados al consumo humano, como queda recogido en la Directiva del Consejo 1993/119/CE, de 22 de diciembre20. Es más, esta excepción, a falta de desarrollo reglamentario21, ha sido finalmente contemplada en la Ley 32/2007, de 7 de noviembre22, para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, eximiendo así de la obligación de aturdir previamente al animal que vaya a ser sacrificado conforme el ritual religioso musulmán o judío, siempre que el mismo se ajuste a los límites en materia de seguridad, salud y moralidad pública establecidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa.
Con respecto a la provisión de alimentos elaborados según las prescripciones religiosas en centros públicos, hasta el año 2007 las normativas sanitarias autonómicas no incluían la cuestión religiosa entre los motivos que justificaban el diseño de menús alternativos. Sin embargo, a partir de entonces, el Ministerio de Sanidad acordó con las autonomías una revisión de los menús escolares para el fomento de hábitos saludables (Gomes y Hernando, 2008). Así pues, entre los establecimientos públicos, los centros escolares son aquellos que en mayor medida están haciendo esfuerzos por garantizar una alimentación adecuada a las prescripciones religiosas, pero esta sigue siendo no solo una de las principales demandas del colectivo musulmán, sino también la que está cobrando mayor entidad. No en vano, en el caso de la confesión musulmana, el mencionado acuerdo ha extendido la necesidad de tal adecuación de alimentos para los alumnos musulmanes de los centros docentes públicos o privados concertados. Ahora bien, como ilustra Gorrotxategui (2011: 408-409) en su clasificación de cuatro formas de abordar la elaboración de los menús en relación con las exigencias alimentarias de los alumnos con particularidades religiosas a nivel autonómico, la heterogeneidad es la característica principal de la regulación de la posibilidad de incluir excepciones al menú ordinario23. Esta heterogeneidad puede además acentuarse, incluso dentro de un mismo territorio, ante la potestad de decisión sobre el menú que se otorga en general a los consejos escolares de cada centro. Ello explicaría fácilmente por qué, si se hace una recisión de los conflictos en torno a la alimentación adecuada por motivos religiosos, los centros públicos del ámbito escolar siguen siendo los que han tenido mayor repercusión mediática (Amérigo, 2016: 161-164). Por ejemplo, basta recordar dos casos en 2015. El primer caso generó jurisprudencia y trata de la pretensión rechazada de una alumna que solicitaba la eliminación de su menú escolar de la carne de cerdo y sus derivados en la Comunidad de Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolvió los recursos presentados argumentando que su pretensión supondría obligar a terceros a llevar a cabo importantes esfuerzos de adecuación, por lo que no existían razones que rompieran la norma general de que «El menú será único para todos los usuarios del servicio de comedor, salvo en aquellos casos que por razones excepcionales y justificadas sean aprobados por el Consejo Escolar»24. El segundo caso se refiere a la queja presentada por más de 40 alumnos de un colegio público de Alzira, que dejaron el comedor escolar debido a que el menú servido no seguía el rito islámico (sin cerdo y con el resto de carne derivada de animales sacrificados según la costumbre islámica, es decir, matado por un musulmán tras una invocación a Dios y en dirección a la Meca). Si bien los centros educativos públicos «deberían poder ofrecer carne halal» en virtud del Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, de 1992, la coyuntura económica ha permitido entender algunas restricciones, dando prioridad a la solución intermedia y más recurrente que suele ser ofrecer como mínimo «menú sin cerdo o un menú vegetariano, sin carne».
Por el contrario, una situación más reglada se produce en los centros penitenciarios, quizás por una previsión temprana dado el número de inmigrantes de diferentes confesiones religiosas que se encuentran en este régimen de especial sujeción. Los poderes públicos han sido sensibles a estas demandas en la Ley Orgánica 1/1979, de 28 de septiembre, General Penitenciaria25, cuyo artículo 21.2 ya admitía la posibilidad de proporcionar a los internos alimentación conforme con sus convicciones religiosas. Y también en su desarrollo –mediante Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero26, por el que se aprobó el Reglamento Penitenciario– hay una obligación y compromiso, en la medida de lo posible, de aportar una alimentación convenientemente preparada acorde a las exigencias de las convicciones personales y religiosas. En similares términos se expresarían tanto el artículo 32 de la orden del entonces Ministerio del Interior y Administraciones Públicas, de 22 de febrero de 1999 –sobre normas de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros–, como el actual artículo 45 del Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo –por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros27–. Ambas regulaciones son favorables a facilitar la alimentación preceptuada por la respectiva confesión; a grandes rasgos, los reclusos o internos pueden optar por el menú que no lleva cerdo y esta opción satisface a buena parte de ellos, a pesar de que también incorpora otro tipo de carne (cordero, ternera, pollo) que no tiene el certificado halal y, por tanto, no ha sido sacrificada según el rito islámico. Cabe otra posibilidad, para los musulmanes más estrictos en su alimentación por motivos religiosos, que pasa directamente por acogerse al menú vegetariano. Además, mediante el artículo 264 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social –aprobado mediante Real Decreto 557/2011, de 20 de abril28, para el cumplimiento de los fines de integración social que tiene encomendados–, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social dispone de una red pública de centros nacionales de acogida de refugiados. En este caso, solo se recogen entre los compromisos de acogida atender el 90% de las dietas terapéuticas prescritas por facultativos de los servicios públicos de salud en un plazo de 24 horas, y el 10% restante, en un plazo que no supere las 48 horas. Nada se indica respecto a dietas conforme a prescripciones o convicciones religiosas que podrían seguir solicitantes de protección internacional.
A diferencia de lo que ocurre en los centros penitenciarios, como advierte Marabel Matos (2015: 502-504), esta práctica quedaría más indefinida o azarosa en los centros sanitarios y hospitales públicos, incluso si el número o volumen de las solicitudes de alimentación religiosa pueda llegar a ser significativo, lo que obligaría a implantar un sistema adaptado a los usuarios. A falta de una normativa reguladora a nivel estatal, la escasez y excepcionalidad de la organización interna de cada centro hospitalario –a la hora de redactar las diferentes directrices y protocolos de actuación– permiten alegar un grave quebranto de la organización y el funcionamiento del centro hospitalario, como motivo para no ofrecer alimentos religiosamente lícitos a los pacientes practicantes de las diferentes confesiones religiosas. Así, en la práctica, la alternativa pasa por ofrecer a diario un menú sin carne, bajo petición cuando ingresan en el centro sanitario. Aunque los compromisos de las administraciones sanitarias deberían ir más allá y «administrar la dieta adecuada al paciente según sus necesidades, situación de salud, aspectos culturales y creencias religiosas»[29], por ahora, no se ofrece de forma generalizada a los pacientes practicantes de confesión musulmana una alimentación con menú halal (véase VV.AA., 2011).
La ubicación de lugares de culto y cementerios: la fatua discrecionalidad
La perspectiva espacial de la diversidad religiosa en contextos urbanos no es irrelevante, ya que es precisamente en este ámbito donde la presencia de los diferentes grupos religiosos se visibiliza mayormente y, al mismo tiempo, se ha de normalizar su reconocimiento (Solanes, 2013: 83-85). En la configuración de este espacio coexisten referencias normativas defectuosas y contrarias a las garantías legales debidas en el ejercicio de la libertad religiosa como derecho fundamental, tanto sobre el emplazamiento como sobre la integración urbanística (Vieytez, 2010: 67-70). De este modo, no sorprende la sucesión de problemas especialmente relacionados con la distribución espacial de centros religiosos y cementerios para determinadas minorías (Rodríguez Blanco, 2010: 71-78). Una muestra de cómo se han extendido y se han resuelto estos conflictos espaciales es el caso de la prohibición de los minaretes en Suiza (Vieytez, 2013) o en Austria (De Gregorio, 2005: 14-17; Allievi, 2009), obviando así el papel socializador y estructurante que las mezquitas están adquiriendo en las actuales ciudades europeas (Moreras, 2014: 128-129).
Centrándonos en el caso español, respecto a la ubicación de lugares de culto, el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 7/198030 se limita a reconocer de forma genérica y en igualdad formal el derecho a establecer sus respectivos lugares de culto o de reunión con fines religiosos a las iglesias, confesiones y comunidades sin perjuicio del artículo 3.1 de la LODEx31 ni del artículo 2 ter de la misma ley que hacen referencia a la integración de los inmigrantes (Abumalham Mas, 2013: 53-64). Ahora bien, el alcance real de la cláusula de igualdad en el ejercicio de la libertad religiosa se concreta en el artículo 2 de la Ley 26/1992 que aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España32. La definición incluye las mezquitas o lugares de culto de las comunidades islámicas pertenecientes a la Comisión, como los edificios o locales destinados de forma exclusiva a la práctica habitual de la oración, formación o asistencia religiosa islámica, cuando así se certifique por la comunidad respectiva y en conformidad con la Comisión. El carácter social, aunque no sea un templo consagrado en el sentido occidental del término, convierte a estos lugares tanto en un sitio de plegaria como en un lugar de expresión de una identidad colectiva, de interacción, que cumple una función homóloga a la comunidad local (Moreras, 1999).
Más allá de la singularidad de cada equipamiento religioso, las mayores controversias se producen respecto a su calificación desde el punto de vista urbanístico: la reserva y estándar urbanístico sobre equipamientos religiosos; la participación de las confesiones religiosas en la elaboración de los planes urbanísticos y en la determinación de las reservas de suelo, o la exigencia de licencias urbanísticas para la apertura de lugares de culto, dentro del régimen general, entre otras (Vidal Gallardo, 2014: 31-35). Los centros religiosos tienen la consideración de equipamientos comunitarios, como ocurre en el caso de los centros deportivos, culturales, docentes, sanitarios, asistenciales, etc. De este modo, resulta insuficiente la alusión a la cuestión de la ubicación de los centros religiosos por parte de las normas autonómicas sobre ordenación urbanística33. Máxime si, pese a ciertas iniciativas autonómicas que han introducido en el planeamiento urbanístico la calificación del suelo como religioso34, la consideración de equipamiento religioso sigue siendo aquel susceptible de uso y disfrute de toda la población (Urrutia, 2016), esto es, como si fuera un equipamiento abierto al público sin restricciones de acceso; de lo contrario, estos centros no se pueden incluir dentro de los denominados usos de interés público y social (Vidal Gallardo, 2014: 20).
Estos déficits normativos y lagunas han generado, como bien analiza Mora (2015), un contexto de hostilidad hacia el Islam, muy evidente en los casos de apertura de mezquitas u oratorios producidos en diferentes autonomías como en Cataluña35. Y ello incluso siendo esta una de las comunidades autónomas en que, en buena medida como consecuencia de los conflictos que se dieron a principios de la década de los años 2000, más se ha regulado la cuestión de la ubicación de los centros de culto por medio de la Ley 16/2009, de 22 de julio, de los centros de culto36 y el Decreto 94/2010, de 20 de julio. En dicha Ley se establece la obligación de fijar los usos religiosos en los planes de ordenación urbanística municipales (artículo 4) y la sujeción de los lugares de culto a la obtención de las licencias urbanísticas (artículos del 8 al 14). Cabe recordar que, en el caso catalán, la apertura de lugares de culto está exenta de licencia de actividad específica, aunque los problemas surgen más bien cuando las ordenanzas urbanísticas pueden establecer algunas peculiaridades técnicas para los equipamientos de los centros religiosos que supongan una merma no razonable del ejercicio de la libertad religiosa (Rodríguez García, 2011: 162). Para hacer frente a esta fatua discrecionalidad, están adquiriendo fuerza otras propuestas a nivel autonómico que tratan de suplir las deficiencias generadas por la ausencia de una ley estatal. Entre ellas, la más innovadora es la de acudir directamente a los denominados centros pluriconfesionales37, los cuales se rigen por un régimen jurídico de utilización de un mismo lugar de culto por diversas confesiones religiosas. Estos equipamientos religiosos serían propiedad de la Administración pública y, por tanto, esta sería la encargada de la construcción, mantenimiento y conservación de los centros. La Administración, en este caso, estaría obligada a reservar un espacio mínimo para dicho centro, que quedaría incluido dentro del estándar urbanístico de uso cívico-asociativo (Rodríguez Blanco, 2010: 86-87).
Otro aspecto controvertido para el reconocimiento «espacial» del Islam en la dimensión pública es el emplazamiento de los cementerios y la posibilidad de respetar determinados ritos funerarios. En Europa predomina la reserva discrecional de una zona específica en los cementerios municipales para los difuntos de fe musulmana, salvo algunas excepciones en ciudades donde sí existen cementerios islámicos: Viena, Estocolmo y Trieste. En el caso concreto de España, la ya mencionada Ley 26/1992, en su artículo 2.5, señala que los cementerios islámicos gozarán de los beneficios legales que establece el número 2 de este mismo artículo por asociación a los lugares de culto. Además se les reconoce a las comunidades islámicas la concesión de parcelas reservadas para los enterramientos islámicos en los cementerios municipales, así como el derecho a poseer cementerios islámicos propios; ello sin perjuicio de la posibilidad de trasladar a los cementerios pertenecientes a las comunidades islámicas los cuerpos de los difuntos musulmanes, de los inhumados en cementerios municipales y de aquellos cuyo fallecimiento se produzca en una localidad en la que no exista cementerio islámico (Moreras y Tarrés, 2013).
La ubicación de los cementerios entra en el ámbito competencial de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL)38 en los términos de la legislación estatal y autonómica, que hace referencia, en su artículo 25.2 j), a los cementerios y servicios funerarios y, en el artículo 26, a los servicios que debe prestar todo municipio, entre los que se encuentra disponer de un cementerio. La liberalización de estos servicios desde el 1 de enero de 1997 hace que tales servicios mortuorios sean considerados esenciales y reservados a los ayuntamientos. Sin embargo, un reenvío a la desfasada Ley 49/1978, de 3 de noviembre39, no solo atribuye a los municipios la competencia relativa a cementerios y servicios funerarios así como los enterramientos, sino que nada obsta a la admisibilidad de cierta discriminación por motivos religiosos. Por ejemplo, el Reglamento de Policía Sanitaria dentro del cumplimiento de la legislación sanitaria que está vigente en el anacrónico Decreto 2263/1974, de 20 de julio40, prohíbe la conducción, traslado y enterramiento de cadáveres sin el correspondiente féretro, algo incompatible con el rito mortuorio islámico.
La asunción de esta competencia de gestión pública de los cementerios implica el seguimiento de un conjunto de requisitos administrativos y la urgente necesidad de un mayor desarrollo normativo de acuerdos de colaboración con las comunidades islámicas y ayuntamientos para promover la construcción de cementerios o pactar la cesión de parcelas que cuenta con previsiones desiguales. Cabe destacar, entre otros, el acuerdo de 20 de junio de 2008 suscrito entre el Ayuntamiento de Bilbao y la Unión de Comunidades Islámicas del País Vasco. En la misma línea, un convenio entre el Ayuntamiento de Valencia y la Consejo Islámico Superior de la Comunidad Valenciana fue firmado el 7 de julio de 2000 para la práctica de enterramientos según el rito musulman en el cementerio general41 y, el 25 de octubre de 2002, el Ayuntamiento de Granada y el Consejo Islámico de Granada llegaron a un acuerdo sobre el cementerio municipal. Por ello, junto a la necesaria actualización de la legislación nacional, también se hace prioritaria una cierta armonización autonómica en línea con la jurisprudencia del Tribunal Supremo42. El Alto Tribunal ha señalado que la competencia urbanística y de ordenación territorial es de las comunidades autónomas y que estas pueden articular propuestas diferentes a la estatal atendiendo a intereses supramunicipales, sin vulnerar las competencias de los ayuntamientos. Ello precisamente porque en el ámbito municipal, como destaca Griera i Llonch (2011: 14-15), principios generales como la laicidad, la aconfesionalidad o la libertad religiosa deben traducirse en acciones políticas concretas, coherentes y útiles en caso de conflictos.
A vueltas con los límites y contradicciones existentes en el tratamiento jurídico del Islam
La inclusión del otro o la incorporación activa de personas con pertenencias múltiples obligan a replantear, desde la dimensión normativa y axiológica, unas normas de convivencia capaces de afrontar la complejidad del nuevo contexto y la pluralidad de sujetos que lo conforman (Habermas, 1999: 20); y esto básicamente por dos razones. Primero, porque las sociedades complejas representan una multiplicidad de perspectivas no siempre coherentes entre sí –más bien casi nunca– y, segundo, porque esas sociedades son jerarquizadas en base a ciertas relaciones de poder dentro de un marco de posibles intervenciones dirigidas a condicionar el campo de acciones actuales o eventuales, presentes o futuras de los sujetos. Por lo tanto, la sociedad debe ser advertida del riesgo inherente a la búsqueda de la convivencia armoniosa y sus limitaciones de alcance; esto es, en el proceso de tratar de conciliar en una lucha desigual por el predominio de unos determinados puntos de vista sobre otros, de acuerdo con las relaciones de poder que hacen que ciertas concepciones, sobre todo del grupo dominante, logren imponerse. Estas concepciones hegemónicas son difundidas como «más válidas» y «más importantes» que otras consideradas como «conductas desviadas» y en línea de tendencia preferentemente negativas en el caso de los musulmanes. Así, si bien los estereotipos suelen o pueden tener una base empírica simple, es la exageración y la generalización indiscriminada hacia el conjunto de los miembros de una comunidad lo que los convierte en prejuicios. El equívoco radica en su extrapolación y la autoconfirmación constante, incluso persistente, del prejuicio como actitud y de la discriminación como forma de reconocimiento incluso a nivel institucional (Giménez Romero y Gómez Crespo, 2015: 13-20). El miedo a una amenaza contribuye a dicho equívoco, trasladable a un destinatario genérico, el Islam, cuando la sociedad se vuelve más compleja, multiplicando así innecesariamente las ocasiones de potencial discrepancia entre apariencia y realidad. Por tanto, el miedo primitivo o la repugnancia no resultan ser una guía totalmente fiable para la toma de decisiones en una sociedad donde se necesita tener en cuenta los intereses de todos para rechazar de modo indiscriminado cualquier cosa hecha por otro que nos resulte desagradable (Nussbaum, 2012: 45-55).
La exploración casuística que se ha propuesto de forma ilustrativa, sobre la diversidad latente en el espacio público, da cuenta de la escasez de transformaciones sustantivas del derecho y la linealidad de las respuestas normativas apuntadas para acomodar la cotidianidad del Islam en las sociedades europeas. Algunas de las principales limitaciones y contradicciones que experimentan los sistemas jurídicos liberales para hacer frente a los problemas derivados de una sociedad progresivamente multicultural están directamente relacionadas con la ausencia de un ámbito normativo claro o, por interés, poco definido. Así se desprende tanto por el peligro de establecer prohibiciones generales como por el riesgo que supone, en caso de conflicto, mantener el amplio margen de apreciación de los estados inclusive en su dimensión multinivel. Máxime si las comunidades autónomas y los municipios se ven expuestas a dirimir situaciones de desigualdad material entre minorías y el grupo dominante o con mayor «notorio arraigo».
Si bien los esquemas jurídicos y políticos no siempre han evolucionado con la misma rapidez que las transformaciones sociales, la gestión democrática de la diversidad es posiblemente el mayor reto al que hoy se enfrentan las sociedades democráticas. Una de las primeras dificultades que plantea la esfera del reconocimiento de Honneth (2011) guarda relación con la necesidad de aceptar un horizonte de valores intersubjetivamente compartidos. Dicho proyecto de sociedad y valores compartidos debe ser necesariamente intercultural y participativo, pues los discursos de la solidaridad y de la tolerancia, si bien son perspectivas «buenistas», están provistos de muchas inconsistencias y albergan numerosos límites. Algunos de ellos son evidentes en la máxima «prohibir para convivir» que subyace en la posición respecto al uso de velos en el espacio público de los modernos estados laicos o aconfesionales, pese a la creciente diversidad cultural y religiosa. Básicamente, se hace primar la configuración de la noción de convivencia desde la exclusiva voluntad del Estado evidenciada en el mencionado margen de apreciación, que solo puede ser contrarrestado desde los derechos consagrados en las disposiciones internacionales, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que son vinculantes para los estados.
De igual modo, los múltiples inconvenientes a los que tienen que hacer frente las comunidades musulmanas en la ubicación de sus lugares de culto exigen mayores respuestas negociadas por parte de las instituciones públicas. Pese a sus limitaciones, por el momento la mejor alternativa es la consolidación de los centros pluriconfesionales, de tal forma que la Administración pública sea la encargada de su construcción, mantenimiento y conservación en condiciones de igualdad. Esta solución le permite garantizar un lugar donde las comunidades puedan realizar los actos religiosos y evitar así la segregación espacial y la estigmatización más propia de la coexistencia que de la convivencia entre los practicantes de determinadas religiones, en particular el Islam. En el mismo sentido, en aras de una convivencia pacífica, es recomendable modificar las normas que impidan la adecuación de la alimentación por motivos religiosos y evitar el tratamiento de esta cuestión desde la sibilina indefinición, como una cuestión circunstancial o meramente azarosa en función de los recursos disponibles o el buen entendimiento de las partes. Ello es aplicable también a la integración de las diferentes creencias religiosas en cementerios municipales, precisamente por la condición de espacio público de los mismos; desatender estas necesidades no hace más que trasladar la esfera de los derechos a la de las limosnas o privilegios graciables.
A modo de conclusión
El reconocimiento de la diversidad en todas sus formas requiere garantías jurídicas para el desarrollo de un amplio ámbito de autonomía y libertad personal, así como el establecimiento de un acuerdo o espacio de negociación global sobre el que decidir aquello que es valioso para una sociedad plural y abierta. Por tanto, la viabilidad del reconocimiento de la diversidad exige romper frontalmente con el fundamento del monopolio coercitivo y tomar como referente de acción la ponderación de derechos, bienes jurídicos y argumentos jurídico-constitucionales. Tales guías de acción, en términos estrictos, están muy lejos del mínimo reduccionista al que conduce la ideología neoliberal en Europa, máxime si el hecho de tomarse en serio el reconocimiento del Islam en España y en Europa obliga a (re)interpretar:
La neutralidad ética del propio ordenamiento jurídico y la realización consecuente del derecho por parte del Estado democrático; esto es, constatar si es el Estado quien impone coactivamente una unanimidad religiosa, moral y cultural, o si incluso lleva a cabo medidas de negación directa o indirecta de toda pauta o conducta minoritaria.
La irrupción de un reconocimiento «atenuado» que busca un equilibrio entre el sistema hegemónico propio y el de otros ordenamientos de derecho positivo, constituidos esencialmente por normas de derecho consuetudinario u otro tipo de prácticas a través de las cuales los grupos diferenciados ajustan o manifiestan sus necesidades.
La puesta en marcha de instrumentos de igualdad y acción positiva para el control del nivel de reconocimiento de la diferencia (Solanes 2017), evitando así la discriminación por motivos que supongan características diferenciales de la persona o de ciertos grupos minoritarios; por ejemplo, la semiapertura a procedimientos específicos de resolución de conflictos para mantener las estructuras y las prácticas culturales, sociales y religiosas propias del grupo.
Todo esto parece aconsejar que el tratamiento jurídico de los conflictos derivados de la heterogeneidad y la articulación de formas de reconocimiento efectivas se produzca por la vía legislativa en lugar de la judicial, porque así se lleva la discusión a una sede donde es posible examinar con más detalle, alcance y legitimidad las diferentes pretensiones o reivindicaciones de las partes. Obviamente, la efectividad de un modelo de convivencia «intercultural» no debería reducirse al soporte normativo como única precondición necesaria para el reconocimiento de las condiciones que lo hagan posible, sino que, en paralelo, es necesario activar políticas públicas que fomenten la interacción dinámica entre todos los agentes sociales implicados y tomen en serio los derechos humanos como guía de acción.
Referencias bibliográficas
Abumalham Mas, Montserrat. «Lugares de culto y sus especificaciones en diversas tradiciones religiosas», en: Otaduy, Javier (ed.) Régimen legal de los lugares de culto. Nueva frontera de la libertad religiosa. Pamplona: Eunsa, 2013, p. 53-64.
Aláez Corral, Benito y Ruiz Ruiz, Juan José. Democracia constitucional y prohibición del velo islámico en los espacios públicos. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2014.
Alarcón, Ignacio; Bezunartea, Patricia; Cabanillas, José Antonio; Corcobado, Joaquín; García, Puerto; Gomes, Rita; López, José Manuel; Murillo, Mercedes y Ponce, Juli. Manual para la gestión municipal de la diversidad religiosa. Madrid: Observatorio del Pluralismo Religioso en España, 2011 (en línea) http://www.observatorioreligion.es/upload/19/37/Manual_Gestion_Municipal.pdf
Allievi, Stefano. Conflict over Mosques in Europe, Policy issues and trends. Londres: NEF Iniziative on Religion and Democracy in Europe, 2009.
Amérigo, Fernando. «La problemática de la alimentación religiosa y de convicción en los centros educativos». UNED Revista de Derecho político, n.º 97 (2016), p. 141-178.
Areces Piñol, María Teresa. «La prohibición del velo integral, Burka y Niqab: el caso francés a propósito del Informe del Consejo de Estado». Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, n.º 24 (2010), p. 1-43.
Barrère, Maggy y Morondo, Dolores. «Subordiscriminación y Discriminación Interseccional: Elementos para una teoría del derecho antidiscriminatorio». Anales de la Cátedra Francisco Suárez, vol. 45, (2011), p. 15-42.
Bowen, John. R.; Bertossi, Christophe; Duyvendak, Jan Willem; Krook, Mona Lena. European states and their Muslim citizens: the impact of institutions on perceptions and boundaries. Nueva York: Cambridge University Press, 2014.
Bravo López, Fernando. En casa ajena: bases intelectuales del antisemitismo y la islamofobia. Barcelona: Bellaterra, 2012.
Brems, Ewa (ed.). Diversity and Human Rights: Rewriting Judgements of the ECHR. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
Briones, Irene María. «El uso del velo islámico en Europa: un conflicto de libertad religiosa y de conciencia. Especial referencia a Francia, Alemania, Reino Unido, España e Italia». Anuario de derechos humanos, n.º 10 (2009), p. 17-82.
Burchardt, Marian y Michalowski, Irene. After integration. Islam, conviviality and contentious politics in Europe. Amsterdam: Springer, 2015.
Cañamares Arribas, Santiago. «La inclusión de los otros: la simbología religiosa en el espacio público», en: Gutiérrez, Ignacio y Presno, Miguel Ángel, La inclusión de los otros: símbolos y espacios de la multiculturalidad. Granada: Comares, 2012, p. 99-120.
De Gregorio, Laura. Il trattamento giuridico della minoranza islamica in Europa [Tavola sinottica]. OLIR Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose, (marzo 2005), p. 17 (en línea) [Fecha de consulta 29.04.2016] http://www.olir.it/areetematiche/83/documents/DeGregorio_Islamic_in_Europe_ita.pdf
De Lucas Martín, Javier. Globalización e identidades. Claves políticas y jurídicas. Barcelona: Icaria, 2003.
De Lucas Martín, Javier. «Política y derecho: la gestión de los conflictos derivados de la diversidad cultural», en: Solanes Corella, Ángeles (ed.) Diversidad cultural y conflictos en la Unión Europea: Implicaciones jurídico-política. Valencia: Tirant lo Blanch, 2016, p. 19-33.
Griera i Llonch, María del Mar. Diversitat religiosa i món local: una mirada a Europa, Barcelona: Diputació de Barcelona, 2011.
Giménez Romero, Carlos y Gómez Crespo, Paloma (coord.). Análisis, prevención y transformación de conflictos en contextos de inmigración. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2015.
Gomes Faria, Rita y Hernando de Larramendi, Miguel. Guía de apoyo a la gestión pública de la diversidad religiosa en el ámbito de la alimentación. Madrid. Observatorio del pluralismo religioso en España, 2008.
Gorrotxategi Azurmendi, Miren. «Implicaciones jurídicas de la libertad religiosa en la alimentación». Zainak,n.º 34 (2011), p. 391-411.
Habermas, Jürgen. La inclusión del otro. Estudios de teoría política. Barcelona: Paidós, 1999.
Honneth, Axel. La sociedad del desprecio. Madrid: Trotta, 2011.
Joppke, Christian y Torpey, John. Legal integration of Islam. A transatlantic comparison. Cambridge: Harvard University Press, 2013.
Mancini, Letizia. «Burqa, Niqab and Women’s Rights», en: Ferrari, Alessandro y Pastorelli, Sabrina (eds.) The burqa affair across Europe. Between Public and Private State. Reino Unido: Ashgate, 2013, p. 25-36.
Marabel Matos, Jacinto J. «Los preceptos confesionales alimentarios como corolario del derecho de asistencia religiosa en el ámbito de los servicios públicos de salud». Revista de Derecho UNED, n.º 16 (2015), p. 489-506.
Morondo, Dolores. «El principio de igualdad entre mujeres y hombres frente a la prohibición del velo islámico integral». Anuario de filosofía del derecho, n.º 30 (2014), p. 291-307.
Mora Castro, Albert. «Sociedades multiculturales, conflictos y mediación: el caso del oratorio de Singuerlín (Santa Coloma de Gramenet)», en: García Castaño, Francisco Javier; Megías, Antonio; Ortega Torres, Juan (eds.) Actas del VIII Congreso sobre Migraciones Internacionales en España (Granada, 16- 18 de septiembre de 2015). Granada: Instituto de Migraciones, 2015, p. S.04 73-83.
Moreras, Jordi. Musulmanes en Barcelona. Espacios y dinámicas comunitarias. Barcelona: CIDOB, 1999.
Moreras, Jordi. «Musalas, mezquitas y minaretes: etnografía de las mezquitas en Europa». Awraq: Estudios sobre el mundo árabe e islámico contemporáneo, n.º 9 (2014), p. 121-146.
Moreras, Jordi y Tarrés, Sol. Guía para la gestión de la diversidad religiosa en cementerios y servicios funerarios. Madrid: Observatorio del Pluralismo Religioso en España, 2013.
Nussbaum, Martha Catherine, The new religious intolerance: overcoming the politics of fear in an anxious age. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2012.
Open Society Institute. Muslims in Europe – A report on 11 EU cities. Londres: Open Society Foundation, 2010 (en línea) [Fecha de consulta: 20.04.2016] https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/a-muslims-europe-20110214_0.pdf
Ruiz Vieytez, Eduardo. «Acomodo razonable y diversidad cultural: valoración y crítica», en: Solanes Corella, Ángeles (ed.) Derechos humanos, migraciones y diversidad. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010, p. 65-103.
Ruiz Vieytez, Eduardo. «Democracia directa y religión: Problemas derivados de la decisión suiza de prohibir los minaretes». UNED. Revista de Derecho Político, n.º 87 (mayo-agosto de 2013), p. 253-288.
Rodríguez Blanco, Miguel. «Problemática del ejercicio de la libertad religiosa por los inmigrantes pertenecientes a minorías religiosas: lugares de culto y cementerios», en: Martín, María del Mar y Rodríguez Blanco, Miguel (coords.) El pluralismo religioso y su gestión en el ámbito local y autonómico: especial referencia a Andalucía. Granada: Editorial Comares, 2010, p. 71-88.
Rodríguez García, José Antonio. El régimen jurídico de los centros de culto en Cataluña ¿un ejemplo a seguir? Madrid: Ministerio de Justicia, 2011.
Rossell Granados, Jaime. «Prescripciones alimentarias en el Islam: sacrificio ritual y alimentación halal», en: Motilla, Agustín. (coord.) Los musulmanes en España. Libertad religiosa e identidad cultural. Madrid: Trotta, 2004, p. 204-227.
Secretaría General para la Paz y la Convivencia. Dirección de Víctimas y Derechos Humanos. Informe sobre gestión positiva de la diversidad religiosa en el País Vasco. Bilbao: Fundación Social Ignacio Ellacuria, Universidad de Deusto, Gobierno Vasco, 2015.
Solanes Corella, Ángeles. «Human rights and Conflicts in European Multicultural societies». Migraciones Internacionales, vol. 7, n.º 1 (2013), p. 70-100.
Solanes Corella, Ángeles. «Rights, Immigration and Social Cohesion in Spain».Migraciones Internacionales, vol. 8, n.º 2 (julio-diciembre de 2015a), p. 9-40.
Solanes Corella, Ángeles. «Límites a los derechos en el espacio público: mujeres, velos y convivencia», Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, n.º 31 (2015b), p. 62-91.
Solanes Corella, Ángeles. «Acomodo razonable en Canadá y discriminación indirecta en Europa como garantía del principio de igualdad», Anales de la Cátedra Francisco Suárez, nº 50 (2017) (en prensa).
Susín Betrán, Raúl. Fronteras y retos de la ciudadanía. El gobierno democrático de la diversidad. Logroño: Perla ediciones, 2012.
Touraine, Alain. ¿Podemos vivir juntos? Iguales y diferentes. Madrid: PPC Editorial, 2004.
UCIDE-Unión de Comunidades Islámicas de España y Observatorio Andalusí. Estudio Demográfico de la Población Musulmana. Explotación estadística del censo de ciudadanos musulmanes en España referido a 31/12/2015. Madrid: UCIDE, 2016 (en línea) [Fecha de consulta: 02.05.2016] http://ucide.org/sites/default/files/revistas/estademograf15.pdf
Urrutia Asua, Gorka. Minorías religiosas y derechos humanos. Reconocimiento social y la gestión pública del pluralismo religioso en el País Vasco. Madrid: Akal, 2016.
Vidal Gallardo, Mercedes. «Pluralismo y ordenación urbanística de los lugares de culto». Anales de Derecho, n.º 32 (2014), p. 1-35.
VV.AA. Guía de gestión de la diversidad religiosa en los centros hospitalarios. Madrid: Observatorio del Pluralismo Religioso en España, 2011 (en línea) http://www.observatorioreligion.es/upload/35/85/Guia_Hospitales.pdf
Notas:
1- Entre 15 y 20 millones, un número que se duplicará probablemente para el año 2025 (Open Society Institute, 2010).
2- Sobre las cifras de la comunidad musulmana en España, véase el informe de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) y el Observatorio Andalusí (2016). Por autonomías, las que cuentan con un mayor número de ciudadanos musulmanes son Cataluña, con 510.481; Andalucía, con 300.460; Madrid, con 278.976, y la Comunidad Valenciana, con 200.572. Por municipios, destacan Barcelona, Ceuta, Madrid y Melilla, seguidos por Badalona (Barcelona), Cartagena (Murcia), El Ejido (Almería), Málaga, Murcia, Terrassa (Barcelona), Valencia y Zaragoza. Por su parte, las provincias con menor población musulmana son Orense (Galicia), Zamora y Palencia (Castilla y León).
3- Disponibles para consulta en abierto en los siguientes enlaces, respectivamente: https://plataformaciudadanacontralaislamofobia.wordpress.com/ y http://www.islamophobiaeurope.com/
4- Desde un punto de vista analítico, Barrère y Morondo (2011) entienden que resulta preferible emplear ese término para designar la ruptura de la igualdad en un contexto de dominación a tener que compartir la palabra discriminación para designar la ruptura de la igualdad tanto si se da en un contexto de dominación como si no.
5- Por ejemplo, en el ámbito laboral, basta recordar la reciente sentencia favorable al uso del velo por parte de una trabajadora musulmana en una empresa pública dictada por el Juzgado de lo social de Palma de Mallorca 31/2017 de 6 de febrero de 2017 y las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión europea del 14 de marzo de 2017 que han resuelto de forma disímil dos cuestiones prejudiciales sobre la discriminación indirecta del uso del velo en dos empresas privadas. Asuntos C- 157/15 Achbita, Centrum voor Geliikheld van ansen en voor racismebestrijding v. G4S Secure Solutions y C-188/15 Bougnaoui and Association de défense des droits de l’homme(ADDH) v. Micropole Univers.
6- Por ejemplo, en septiembre de 2015, en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, un profesor solicitó a una alumna abandonar el aula por llevar el hijab. Esta argumentó que el reglamento de la Universidad no le impedía portar este velo, siendo respaldada por la asamblea de estudiantes de la Facultad y por el equipo directivo, frente al desacuerdo del profesor. En un caso más reciente, en un instituto público de Valencia, en septiembre de 2016, a una estudiante de un módulo de Formación Profesional en Turismo se le impidió la entrada al centro con hijab, de acuerdo al reglamento interno del centro. Finalmente la Conselleria d’Educació ha exigido al centro público que se garantice el derecho a la educación de la estudiante y se respete así el derecho a la libertad religiosa.
7- Este acuerdo modificó artículos de la Ordenanza Municipal de Civismo y Convivencia, del Reglamento del Archivo Municipal, el Reglamento de Funcionamiento de los Centros Cívicos y Locales Municipales, y del Reglamento de Servicio de Transportes de Viajeros de Lleida.
8- Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (BOE n.º 77, 31 de marzo de 2015, reforma de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero de 1992 (BOE n.º 46, 22 de febrero de 1992), en adelante también LOPSC.
9- Véanse, entre otras, SSTC 18/1981, de 8 de junio; 33/1982, de 8 de junio; 117/1984, de 5 de diciembre; 59/1985, de 6 de mayo; 104/1989, de 8 de junio, y 55/1990, de 28 de marzo.
10- Loi n.º 2004-228 (Journal Officiel de la République Française [JORF], 17 de marzo de 2004, p. 5.190).
11- Loi n.º 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public (JORF, 12 de octubre de 2010).
12- STEDH, de 1 de julio de 2014, (GC) SAS v. France, Application n.º 43835/11.
13- A partir de estas argumentaciones, para la puesta en práctica de la mencionada Ley 2010-1192, se aprobaron disposiciones como la circular de 2 de marzo de 2011, que concreta el campo de aplicación de la norma superior, aludiendo a las excepciones legales y a la ausencia de restricción al ejercicio de la libertad religiosa en los lugares de culto, así como a las sanciones aplicables en caso de incumplimiento (Circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en oeuvre de la Loi n.º 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public).
14- The Federal Constitutional Court, Order of 27 January 2015, 1 BvR 471/10, 1 BvR 1181/10.
15- Las ordenanzas que regían la opción de estos municipios en esta materia son, respectivamente: la ordenanza municipal de Cannes, de 28 de julio de 2016; la ordenanza municipal de Sisco, de 15 de agosto de 2016 –tras unos incidentes en la localidad corsa– y la ordenanza municipal, de 5 de agosto de 2016, de Villeneuve-Loubet.
16- Conseil d’État, ordonnance du 26 août 2016, Ligue des droits de l'homme et autres - Association de défense des droits de l'homme collectif contre l'islamophobie en France. Nos 402742, 402777 (en línea) http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-ordonnance-du-26-aout-2016-Ligue-des-droits-de-l-homme-et-autres-association-de-defense-des-droits-de-l-homme-collectif-contre-l-islamophobie-en-France
17- Tribunal Administratif de Nice n.º 1603508 et 1603523 (en línea) http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/files/2016/08/TA-Nice-22-ao%C3%BBt-2016-LDH-CCIF-1603508-burkini.pdf
18- Por ejemplo, se tratan de evitar los llamados «guetos alimentarios» en los comedores públicos de Francia o en los centros hospitalarios del Reino Unido. En Italia, el artículo 7 del acuerdo con la Unión de Comunidades Judías prevé la observancia de la dieta kosher en hospitales, cárceles y cuarteles, incluso por una empresa externa a cargo de esta confesión, pero no hace extensible esta oportunidad a los fieles musulmanes; una previsión que sí existe, en cambio, en los centros penitenciarios italianos y holandeses.
19- Véase Alarcón et al. (2011). También se pueden consultar las empresas certificadas según el Instituto Halal: https://institutohalal.wordpress.com/category/b1-empresas-certificadas/
20- DOCE L 340, 31 de diciembre de 1993, p. 21-34. En cambio, Noruega, Islandia, Polonia, Dinamarca y Suecia se han sumado a la prohibición de sacrificar animales para consumo humano sin aturdimiento previo, según rituales como el halal (musulmán) y el kosher (judío).
21- Véase el Proyecto de Real Decreto por el que se regula la excepción de aturdimiento prevista en el sacrificio de animales por ritos religiosos y la identificación de estas carnes con destino al consumo humano, disponible en: http://normativa.infocentre.es/wps/wcm/connect/5f1519804f8816f3aa3dfb97b29dcb34/Pr_RD_carnes_animales_ritos_religiosos.doc?MOD%3DAJPERES+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es
22- BOE n.º 268, de 8 de noviembre de 2007.
23- Solo Andalucía lo hace de forma expresa, por la orden de 27 de marzo de 2003.
24- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (STSJM), de 16 de junio de 2015. Resolución 388/2015.
25- BOE n.º 239, de 5 de octubre de 1979.
26- BOE n.º 40, de 15 de febrero de 1996.
27- BOE n.º 64, de 15 de marzo de 2014.
28- BOE n.º 103, de 30 de abril de 2011, texto consolidado de 15 de marzo de 2014.
29- Véanse las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el caso Cha’are Shalan Ve Tsedek contra Francia, de 27 de junio de 2000, n.º 27417/95, el caso Jakóbski contra Polonia, de 7 de diciembre de 2010, n.º 18429/06 y el caso Vartic contra Rumania, de 17 de diciembre de 2013, n.º 14150/08.
30- BOE n.º 177, de 24 de julio de 1980.
31- Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (BOE núm. 10, de 12 de enero), incluyendo las modificaciones introducidas por la LO 8/2000, de 22 de diciembre (BOE núm. 307, de 23 de diciembre. corrección de errores en BOE núm. 47, de 23 de febrero de 2001), por la LO 11/2003, de 29 de septiembre (BOE núm. 234, de 30 de septiembre), por la LO 14/2003, de 20 de noviembre (BOE núm. 279, de 21 de noviembre), por la LO 2/2009, de 11 de diciembre (BOE núm. 299, de 12 de diciembre), por la LO 10/2011, de 27 de julio (BOE núm. 180, de 28 de julio), por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril (BOE núm. 98, de 24 de abril), por la sentencia 17/2013, de 31 de enero, del Tribunal Constitucional (BOE núm. 49, de 26 de febrero), por la LO 4/2013, de 28 de junio (BOE núm. 155, de 29 de junio), por la LO 4/2015, de 30 de marzo (BOE núm. 77, de 31 de marzo) y por la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2015 (BOE núm. 119, de 19 de mayo).
32- BOE n.º 272, de 12 de noviembre de 1992.
33- De conformidad con la sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 4 de febrero de 1987 (RJ 1987\2067), el establecimiento de reserva a tal fin es posible y no vulnera el artículo 16 de la Constitución Española (CE). Por otra parte, en la STS de 28 de marzo de 1990 (RJ 1990\2265), se deja claro la no existencia de estándar legal concreto, más allá de la referencia a la proporción adecuada a las necesidades sociales.
34- Véase el Anteproyecto Ley de centros de culto de la Comunidad Autónoma del País Vasco en Secretaría General para la Paz y la Convivencia (2015).
35- Aunque el mismo autor también hace referencia a otros intentos de incendiar mezquitas como la de la Vall d´Uixò en Castellón, como la de Tarragona y el depósito, en la puerta de la entrada del oratorio de Tortosa, de trozos de cabeza de cerdo y panceta ahumada.
36- Publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) n.º 5432 de 30 de julio de 2009 y en el BOE n.º 198 de 17 de agosto de 2009.
37- Sin embargo, por el momento, algunas de las experiencias más próximas a los centros pluriconfesionales no han funcionado –es el caso del Centro Abraham, creado en Barcelona con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992– e incluso han recibido un contundente rechazo –como el caso de la Mezquita de Córdoba–.
38- BOE n.º 80, de 3 de abril de 1985.
39- BOE n.º 266, de 7 de noviembre de 1978.
40- BOE n.º 197, de 17 de agosto de 1974.
41- El Ayuntamiento de Valencia ha acordado renovar en 2016 un convenio para reservar la sección 14 del cementerio general de Valencia, con una superficie aproximada de 700 metros cuadrados y unas 125 unidades de soterramiento, con una dotación de un local para lavatorio y práctica de los ritos propios de la comunidad islámica.
42- Sentencia 1151/2003 del Tribunal Supremo, de 20 de febrero (fundamento jurídico 7).
Palabras clave: Islam, diversidad, conflicto, espacio público, derechos humanos, Europa
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2017.115.1.95