Apuntes | Exclusividad estratégica: el auge del plurilateralismo en un orden económico fragmentado
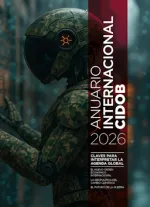
Tras la Guerra Fría, el mundo asistió a una hiperglobalización de los mercados internacionales que incorporó numerosas cadenas de suministro en una «interdependencia compleja» –un concepto acuñado por Robert Keohane y Joseph Nye en la década de 1970– según la cual los países evitan enfrentarse debido a la simbiosis tejida entre sus economías y sociedades. Ese empeño se vio favorecido por la existencia del régimen comercial multilateral bajo la batuta de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de otras instituciones financieras, tales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, los acuerdos de libre comercio se han reducido drásticamente tras la crisis de 2008 y los flujos internacionales de capital no han recuperado nunca los niveles anteriores a 2007. El surgimiento de una clase política populista, abiertamente hostil a la globalización, y la expansión de la pandemia global de la COVID-19 afectaron profundamente a la integración comercial.
En 2018, durante el primer gobierno de Donald Trump, la competencia económica y comercial entre Estados Unidos y China aumentó. El gobierno de Joe Biden intensificó esa disputa, focalizándola en la tecnología y utilizando los controles a la exportación para limitar el acceso de China a los semiconductores que posibilitan la Inteligencia Artificial. Tal como estableció Jake Sullivan, exconsejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la seguridad económica se ha impuesto en detrimento del libre comercio. Actualmente, con el gobierno de Trump, la imposición de aranceles y la multiplicación de herramientas comerciales rubrica algo que ya se intuía: el paradigma del libre comercio, tal y como se conocía en la década de 1990, y que se consideraba un paradigma internacional compartido, parece haber llegado a su final. En su lugar emerge el plurilateralismo como «bien sustitutivo» en el orden económico internacional.
El retorno de la rivalidad sistémica y el auge de la seguridad económica fragmentan cada vez más las instituciones económicas multilaterales. La OMC ha tropezado con problemas estructurales a la hora de promover las negociaciones comerciales debido a su principio de «compromiso único», que hace que la toma de decisiones sea bastante inflexible y muy sensible a cualquier posible desacuerdo. Por otra parte, el Arreglo de Wassenaar ‒el foro multilateral que regula los controles a la exportación de tecnologías de doble uso‒ está sometido a la reticencia de Rusia a cooperar desde que comenzó la guerra de Ucrania. Mientras que las instituciones multilaterales se encuentran en vía muerta, otros foros más restrictivos, como el Grupo de los Siete (G7), cobran impulso.
El plurilateralismo constituye un enfoque diferente de los marcos multilaterales tradicionales por su planteamiento sectorial y multipartito de la gobernanza económica, con menos países implicados pero con mayor capacidad resolutiva. Este sistema agiliza la toma de decisiones, como pudo comprobarse en la cumbre del G7 celebrada en 2023 en Japón o en la de Italia de 2024, al tiempo que permite a los países abordar los vínculos entre la economía y la seguridad de forma diferente a cómo se tratan en los espacios multilaterales tradicionales. Sin embargo, lo que hace que el plurilateralismo sea tan relevante para los retos actuales es el papel clave que desempeña como reflejo de las alianzas geopolíticas y en su reconfiguración.
La agenda plurilateral que la Casa Blanca impulsa desde 2022 ha incorporado a un conjunto de aliados en Europa y el Indopacífico (Japón, Australia, Corea del Sur e India) para contrarrestar la influencia económica de China. A su vez, esos países se han alineado cada vez más con la postura estadounidense contra China. Beijing, por su parte, lleva tiempo invirtiendo en posibles aliados del Sur global y en economías en expansión tales como Indonesia. Además, la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por su sigla en inglés) está acercando a muchos países africanos a China. Esta tendencia plurilateral se conoce también como friend-shoring y consiste en que los países solo mantienen relaciones económicas con otros que consideran aliados o socios.
La tendencia al plurilateralismo, como se ha mencionado, está provocando una recomposición de las asociaciones comerciales y desviando y fragmentando los acuerdos económicos existentes entre Estados Unidos y China, y, además, entre el resto del mundo. Sin embargo, las alianzas económicas de Estados Unidos están actualmente en entredicho debido a las decisiones recientes del gobierno de Trump. En lugar de vínculos estratégicos y sectoriales, el ejecutivo actual reivindica lo que la consultora de geopolítica Minerva Technology Futures denomina la «Fortaleza América». El gobierno de Biden, si bien trató de restringir la actividad comercial a un pequeño conjunto de sectores tecnológicos, dedicó también esfuerzos a fortalecer las alianzas y asociaciones de Estados Unidos a través de foros tales como el Consejo UE-EEUU de Comercio y Tecnología, en la lógica del plurilateralismo.
Ahora bien, el zarandeo de las alianzas económicas que lleva a cabo la Administración Trump podría fragmentar aún más el orden económico. A diferencia de sus predecesores republicanos, y tras decenios de políticas favorables al libre comercio, Trump ensalza la aplicación de un nuevo enfoque de poder duro a la política comercial. Mediante la imposición de fuertes aranceles, tanto a sus aliados como a sus competidores, y el replanteamiento general de los compromisos históricos de Estados Unidos en materia de seguridad, la Administración Trump está provocando un replanteamiento de las normas internacionales. La duda es: ¿será esta tendencia hacia el plurilateralismo un primer paso hacia un nuevo orden económico «unilateral»? ¿O los demás países seguirán tejiendo acuerdos económicos multilaterales sin la concurrencia de Estados Unidos como aliado confiable?
En este nuevo paradigma plurilateral, Estados Unidos y China promueven dos modelos de gobernar los mercados que son fundamentales y concurrentes con su estrategia de seguridad nacional. Ahora bien, esta competencia está polarizando cada vez más el mundo en dos bloques, con alineamientos e intereses estratégicos divergentes respecto al comercio. Por este motivo, el debilitamiento de las instituciones multilaterales puede desembocar en un orden mundial fragmentado, en el que el Sur Global quede relegado a ser un mero espectador de la competición entre potencias, sin voz ni voto, y cuyo principal vector de desarrollo sea tratar de asegurar inversiones de las potencias rivales, interesadas en atraerlo a su esfera de influencia para superar a sus rivales. Es por ello que la reducida membresía del G7 plantea serias dudas sobre su legitimidad e inclusividad a la hora de abordar cuestiones globales. Por ejemplo, al hablar de asegurar las cadenas de suministro de minerales críticos, el G7 no debería excluir a países fundamentales como Chile, Indonesia o Mozambique. Es preciso un debate más amplio sobre reformas normativas en el ámbito multilateral para garantizar que los foros plurilaterales no acentúen las divisiones mundiales.
Los países del Sur Global son conscientes desde hace mucho tiempo que el sistema multilateral alumbrado por las antiguas potencias coloniales no responde a sus necesidades. Y es por ello que, en muchos casos, exploran alternativas mediante sus propias iniciativas de plurilateralismo. El Área de Libre Comercio Continental de África (ALCCA) puede considerarse un ejemplo de plurilateralismo, ya que actualmente es la mayor zona de libre comercio del mundo. Esta iniciativa, que reúne a 55 países de la Unión Africana y ocho comunidades económicas regionales, crea un mercado único para este continente. Sin embargo, sacrificar el multilateralismo en nombre de las iniciativas plurilaterales tiene también un coste, ya que aleja al Sur Global de la mesa de debate sobre cuestiones fundamentales tales como la Inteligencia Artificial, los minerales críticos o la resiliencia de las cadenas de suministro.
La idea de interdependencia compleja de la que hablaban Keohane y Nye prosperó en el mundo académico como el vector «liberal» que daría forma al mundo posterior a la Guerra Fría. Dicho enfoque permitió considerar el comercio y la cooperación como opciones racionales para los estados. Aunque este liberalismo determinó las instituciones multilaterales, en 2025 la situación actual de la política mundial evidencia que la cooperación económica no ha sido suficiente para acallar los conflictos entre países. Así pues, en el actual contexto de desarticulación del multilateralismo económico, el plurilateralismo puede constituir un enfoque efectivo, más compensado, en el que las exigencias de seguridad económica coexistan con una cooperación eficaz. Del mismo modo, la reducción del número de países participantes puede conferir a las diversas agrupaciones un carácter más dinámico y flexible, capaz de evolucionar y dar respuesta a las nuevas amenazas, como los ciberataques o la dependencia de los recursos. Es más, los acuerdos plurilaterales no tienen por qué excluir el multilateralismo, sino que podrían suplir las carencias en materia de gobernanza que siempre han existido en las instituciones multilaterales, sin afectar en absoluto a sus funciones básicas. En lugar de excluirse mutuamente, el multilateralismo y el plurilateralismo podrían ‒y deberían‒ coexistir en un mismo espacio económico y con arreglo a las mismas normas internacionales.