In conversation with | Economía, geopolítica y el actual estado de la globalización
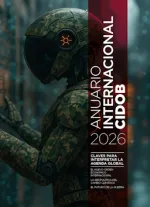

Víctor Burguete, investigador sénior en Geopolítica Global y Seguridad, CIDOB
EN CONVERSACIÓN CON
Pol Antràs, catedrático Robert G. Ory de Economía en la Universidad de Harvard
Pol Antràs imparte clases en la Universidad de Harvard desde 2003 en economía internacional y teoría aplicada. Sus investigaciones más recientes se centran en las cadenas de valor globales, la globalización y las relaciones internacionales. Es investigador asociado en el National Bureau of Economic Research (NBER), donde fue director del Grupo de Trabajo sobre Comercio Internacional y Organización (ITO). Asimismo, es investigador afiliado en el Centre for Economic Policy Research (CEPR) y miembro de la red de investigación de CESifo. Es también miembro del Consejo Científico de la Barcelona School of Economics (BSE). A lo largo de su trayectoria ha pertenecido al consejo editorial de diversas publicaciones académicas, entre la que destaca Quarterly Journal of Economics, de la que fue editor entre 2015 y 2020. Entre sus publicaciones, se encuentran Risks in Agricultural Supply Chains (National Bureau of Economic Research Conference Report, 2023) y Global Production: Firms, Contracts, and Trade Structure (CREI Lectures in Macroeconomics, 2015).
Víctor Burguete (VB): Bienvenido Pol Antràs a esta nueva edición de En conversación con CIDOB, en la cual abordaremos las principales cuestiones que afectan a la agenda económica internacional, que en buena medida se relacionan con la reorientación política de los EEUU y con la reconfiguración del orden internacional. Me gustaría iniciar nuestra conversación preguntándole por el estado actual de la globalización económica. Como observador privilegiado de esta dinámica en los últimos años, ¿en qué momento nos encontramos hoy? En su opinión, ¿deberíamos hablar ya de un proceso de desglobalización o más bien de «reglobalización»?
Pol Antràs (PA): Muchas gracias por la invitación, es un placer participar de esta conversación sobre el estado de la economía mundial, las políticas arancelarias y su impacto en el comercio internacional que, como bien dice, son mi campo de especialización. Ciertamente, hace ya tiempo que asistimos a estos debates sobre el final de la globalización. Parte de mi investigación se ha centrado en analizar esta tendencia, antes y después de la pandemia de COVID-19, que para muchos iba a ser la última pieza que haría saltar por los aires la globalización; parecía imponerse la tesis de que después de años de ralentización, nos moveríamos ya en el sentido contrario, hacia una desglobalización. Como era de esperar, el comercio se desplomó durante la COVID-19, pero luego se recuperó muy rápido y a niveles anteriores, y debo decir que, hasta los últimos meses, no había evidencias empíricas claras de desglobalización. Se apreciaba el impacto negativo de la guerra comercial entre China y EEUU, que habían reducido sustancialmente su comercio directo en los dos últimos años ‒con anterioridad a los aranceles‒, pero este comercio se había reconfigurado, sumando a terceros países en la ecuación, como México o Vietnam, a través de los cuales se exportaban los bienes por medio de filiales. Por tanto, una disminución del comercio directo entre estas dos potencias sí, pero si nos fijábamos en los agregados, el comercio internacional siguió creciendo. Esto ahora ha cambiado. Hemos añadido a la fórmula un factor realmente disruptivo y mucho más preocupante para la globalización como es la política arancelaria de la Administración Trump, que quedó escenificada en el Liberation Day del pasado 2 de abril de 2025. Aunque aún bailan las cifras sobre el importe final de las tasas, se ha hablado de aranceles superiores al 100% sobre el comercio entre Washington y Beijing, y del 50% con la UE. Si esto se materializase en algún momento, es evidente que la globalización entraría en una nueva fase, más aún acompañada de aranceles sobre estos terceros países de los que hablábamos, como Vietnam o México. Está claro que la política arancelaria de Trump es una carga de profundidad contra el comercio internacional y que va a transformarlo. Como digo, antes del Liberation Day, no veía indicios de desglobalización, sin embargo, si se confirman los aranceles cruzados ‒se habla del 100, o incluso del 150%‒ esto abrirá una nueva etapa del comercio internacional. Veremos qué acaba sucediendo.
VB: Ha mencionado el desacoplamiento que se está produciendo a nivel comercial entre EEUU y China, que entiendo que tiene también una dimensión tecnológica muy importante ‒por el énfasis que puso la primera Administración Trump en este sector‒, un énfasis que cabe decir que se mantuvo también durante la Administración Biden, reforzado por toda la política industrial y la Inflation Reduction Act (IRA). A este respecto, tengo dos preguntas: en primer lugar, ¿EEUU está consiguiendo sus objetivos de recuperar las manufacturas en el interior del país, de recuperar el empleo y la competitividad industrial? Y, en segundo lugar, ¿está logrando contener a China? En definitiva, ¿están teniendo éxito estas políticas de competición estratégica adoptadas por Washington?
PA: Ojalá pudiera dar una respuesta rotunda a esta pregunta, pero me temo que aún es pronto para hablar del éxito o el fracaso de estas políticas. Ciertamente, la Administración Biden desarrolló una política de subsidios a empresas para que abriesen fábricas en EEUU en lugar de hacerlo en otros países, y hay ejemplos en que esto ha sucedido, y otros en que no. Pienso que hay que esperar un poco para ver su impacto en el sector manufacturero. Es probable que aumente la actividad manufacturera en EEUU ‒en parte por las políticas de Biden‒, pero también debemos tener en cuenta la incertidumbre que Trump les ha creado a los empresarios con su política arancelaria y el riesgo que corren al producir en el exterior. En términos generales creo que aumentará la actividad, pero no tengo tan claro que se creen muchos puestos de trabajo, cosa que tanto Biden como Trump se fijaron como objetivo. No se trata solamente de devolver la producción de bienes estratégicos a Estados Unidos ‒por cuestiones tecnológicas o geopolíticas‒, sino también de recuperar puestos de trabajo manufactureros que se han perdido en los últimos 30 años. Y esto lo veo muy improbable, ya que el sector manufacturero se ha transformado radicalmente; hoy está mucho más mecanizado y automatizado de lo que estaba hace tres décadas. En sectores como la automoción, por ejemplo, ya no existen las cadenas de montaje con centenares de trabajadores, sino que lo más habitual son procesos muy automatizados, robotizados, con un número contenido de operarios que los asisten. Por todo ello creo que sí, que en EEUU aumentará la actividad, y volverán procesos de producción, sobre todo con un escenario de aranceles muy altos o de incertidumbre económica, pero creo que no lo harán los puestos de trabajo. Y de ahí a inferir una disminución de los precios y una bajada de la inflación (como estaba implícito en el IRA) va un largo trecho. Sin embargo, insisto: es pronto aún para sacar las cuentas.
VB: ¿Considera que la incertidumbre política actual es una característica distintiva de la versión «Trump 2.0» en comparación con su primera administración? ¿Cree que esta incertidumbre es intencional, es decir, que Trump la está fomentando deliberadamente como parte de su estrategia para incentivar la relocalización de empresas y atraer inversiones a Estados Unidos?
PA: Sin duda. Esta incertidumbre es una de las diferencias entre ambos mandatos. Sin embargo, yo señalaría también otras dos diferencias principales: en el Trump 1.0 y a pesar de que se hablaba ya de guerra comercial, esa era una guerra tecnológica, donde el principal objetivo era evitar que las tecnologías clave generadoras de riqueza ‒como la Inteligencia Artificial o los semiconductores‒ que eran esenciales para las empresas estadounidenses, no se desarrollasen solamente en China, porque eso podría tener implicaciones a largo plazo, en términos de riqueza, pero también de seguridad nacional. Si nos fijamos en la primera legislatura, y a pesar de la dialéctica, la lógica no era tanto la de una política anticomercial, como la de una guerra tecnológica, muy focalizada además, en China. En cambio, el Trump 2.0 está más enfocado en reducir la globalización y a focalizar sus políticas en pro de la seguridad nacional, cosa que hemos visto con los aranceles impuestos a Canadá ‒como mecanismo de presión sobre la cuestión del Ártico‒, y también con el caso de Groenlandia. En ambos casos, insisto, el vector principal es la seguridad nacional. Por otro lado, cada día veo más claro que Donald Trump está convencido de que el libre comercio no es la manera óptima de manejar la globalización, y que hay que imponer un mínimo de aranceles, dentro de un margen entre un 10% y un 20%. Veo al presidente de EEUU poco predispuesto a firmar acuerdos de libre comercio, bien con otros países o bien con bloques, como la Unión Europea. Hace 7 u 8 años era distinto, ya que entonces existía una dinámica de negociación y de dialéctica; hoy las cosas han cambiado y se han impuesto las políticas proteccionistas como motor de su política económica, y los aranceles como principal generador de recursos fiscales. Estos elementos distinguen claramente el Trump 2.0 del Trump 1.0, y francamente, lo convierten en un presidente mucho más peligroso para la globalización y el comercio.
VB: Ha destacado cosas muy interesantes, como es la multiplicidad de los objetivos de Trump, entre ellos la coerción económica y la relocalización empresarial, a lo que se suma la generación de ingresos fiscales gracias a los aranceles. Según la Administración Trump estos ingresos deberían dar margen fiscal, facilitando el gran plan de reducción de impuestos ‒del 25% al 15% en el caso de los impuestos corporativos‒, que se sumaría a la que ya llevó a cabo durante su primera administración, cuando los bajó del 35% al 25%, y que afectaría incluso al impuesto de la renta, que dijo en campaña que se proponía eliminar. Esto devolvería a EEUU a la estructura impositiva que tenía a principios del siglo XX. Sin embargo, ante los recortes fiscales de Trump, en esta ocasión estamos viendo una reacción muy distinta de los mercados financieros respecto a la que tuvieron en su primer mandato. Basta decir que la agencia Moody's se ha unido a Fitch Ratings y Standard & Poor's a la hora de retirar a EEUU la máxima calificación crediticia. ¿Ve aquí un cierto riesgo para la estructura fiscal de EEUU? ¿Hasta qué punto el país tiene un grave problema fiscal?
PA: Efectivamente, creo que EEUU tiene por delante un grave problema fiscal, ya que, como bien apuntaba, se plantea bajar los impuestos a la renta, y se habla también de rebajar los impuestos corporativos pero, yo por lo menos, no he visto ningún análisis serio que valide la hipótesis de que toda esta pérdida de ingresos se va a poder cubrir, bien con la imposición de aranceles al comercio, bien por una ganancia del crecimiento económico derivada de la reducción de impuestos a las empresas. Y esta es la apuesta que ha hecho Trump. Personalmente, no lo veo nada claro. En primer lugar, a nivel de la recaudación arancelaria, lo veo problemático por dos razones. La primera, de sentido común: EEUU está adoptando un sistema fiscal que es propio de países subdesarrollados, que se caracterizan por no tener la capacidad de recaudar impuestos a través de la renta ‒ya que requieren de una infraestructura mucho más desarrollada‒ y que por tanto, deben recurrir a un sistema impositivo más tosco, que opera en las aduanas o puntos de entrada de los bienes, que es donde se recaudan impuestos. Hace tiempo que los países se dieron cuenta de que era mucho más eficiente y efectivo invertir en una infraestructura fiscal efectiva y recaudar impuestos sobre la renta. Por lo tanto, creo que la lógica detrás de este movimiento, de este paso atrás, no está nada clara; es más, negando la mayor, tampoco conozco demasiados estudios económicos que afirmen que los impuestos sobre la renta tengan un efecto muy negativo sobre el crecimiento. En segundo lugar, respecto a la recaudación: cuando aumentan los aranceles, ciertamente, aumenta la recaudación en frontera, pero al mismo tiempo, el incremento de costes también disminuye los flujos. Déjeme ponerle un ejemplo: si a un comercio potencial de 1.000 millones de dólares de un determinado bien, le imponemos unos aranceles del 20%, lo más probable es que no recaudemos los 200 millones previstos, ya que el aumento de precio hará bajar las ventas automáticamente por la mera imposición del arancel.
Y, por último, añadiría que recaudar impuestos mediante aranceles es una política totalmente regresiva, en un sentido de distribución de renta, ya que básicamente los aranceles afectan a bienes manufactureros, que compran tanto personas ricas como más pobres, pero que con relación al presupuesto del consumidor, tienen mayor peso para las rentas bajas que para las altas, para las que el gasto es más marginal. No es trivial que estos aranceles se mantengan para los bienes que llegan de China, más asequibles y de consumo masivo, y que en cambio, se suspendan para los coches de lujo que llegan del Reino Unido. Insisto, son políticas que tienden a ser muy regresivas y que, además de rebajar los impuestos, es muy probable que generen mucho descontento social, que a su vez requerirá de políticas sociales que se tendrán que financiar de alguna manera para evitar un desagrado social mayor. En definitiva, no tengo muy claro hacia dónde van estas políticas y no me extraña en absoluto que las agencias de rating desconfíen de que las políticas de la actual administración sean buenas para la economía estadounidense.
VB: Una de las preocupaciones que hemos visto desde principios de este año 2025 es el comportamiento del dólar estadounidense, que no acaba de actuar como activo refugio, tal y como nos tiene acostumbrado en épocas de aumento del riesgo de recesión. Si a esto le añadimos las dudas sobre la política fiscal a la que hacía mención hace un momento, y el cuestionamiento por parte de la actual administración de los beneficios del «exorbitante privilegio» del que goza EEUU por tener la divisa mundial, me gustaría preguntarle por la relación entre la sostenibilidad fiscal estadounidense y el comportamiento del dólar. Lo digo, además, a la luz de la propuesta del presidente del Consejo de Asesores Económicos de Trump, Stephen Miran, de un Mar-a-Lago Accord, un nuevo acuerdo monetarios entre distintos países para reestructurar y aceptar deuda a largo plazo estadounidense ‒emulando los históricos Acuerdos Plaza‒. Por todo ello, ¿qué opina del papel del dólar en el sistema monetario internacional y qué papel juegan todos estos factores?
PA: Coincido con que esta es una cuestión fundamental. La reacción de los mercados de divisas al Liberation Day fue realmente interesante, porque si interpretamos ese día como un mero aumento en los aranceles, lo que todo economista hubiese esperado, a priori, era una apreciación del dólar, y no una depreciación. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Pues lo cierto es que aún se está debatiendo hoy; usted acaba de poner un par de hipótesis sobre la mesa: la primera, la hipótesis fiscal, que diría que no es la más relevante; bien es cierto que ha tenido un impacto sobre el mercado de bonos, pero este ha sido más puntual sobre la bolsa, que sí reaccionó a la baja al principio, pero que luego ha vuelto a subir. Esto me lleva a pensar que la depreciación del dólar no está tan vinculada a la situación financiera del sector público norteamericano. Yo lo atribuyo más a otras cuestiones que me parecen clave y que se manifiestan en la erosión institucional: el dólar es una moneda fuerte porque se considera generalmente que la economía americana es una economía sólida, con instituciones fuertes y poco dada a tomar decisiones estúpidas o que puedan llevar a shocks muy importantes, que desemboquen en una crisis financiera, o incluso, en un impago de los intereses de la deuda. Y en esta línea iba el presidente Trump al iniciar su segundo mandato, cuando anunció a bombo y platillo la puesta en marcha de políticas que restablecerían la «justicia» en los flujos comerciales, la contención de los déficits comerciales, generados según él por políticas que otros países llevaban a cabo, y la imposición de aranceles recíprocos para contrarrestar esas políticas.
Esta era la teoría, porque la realidad fue muy distinta, ya que, a la hora de materializarlo y anunciar las medidas concretas, el presidente anunció unos aranceles torticeros, sacados de una fórmula chapucera, que incluso imponía aranceles a las islas Heard y McDonald, en las que solo habita una colonia de pingüinos… el shock fue tremendo. Y muchos sectores de dentro y de fuera del país se preguntaron en manos de quién están las riendas del país. También, y muy preocupante, hemos podido ver como Trump critica sin tapujos por redes sociales al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, lo que ha dado pábulo al interrogante de sí podría llegar a reemplazarlo por alguno de sus acólitos, a quién podría imponer más fácilmente políticas monetarias más laxas, que llevarían a mayor inflación y, por consiguiente, a una depreciación del dólar. Ante esta situación y como inversor es lógico preocuparse por quién gobierna EEUU. Todo esto tiene repercusiones más allá de Estados Unidos, ya que la erosión institucional afecta a la primera potencia mundial. Desde el extranjero también se percibe esta erosión, por ejemplo, tras el episodio con el presidente ucraniano Zelenski en la Casa Blanca, ante la posibilidad de gravar las inversiones internacionales en EEUU, o incluso con el temor de expropiación de propiedades en manos de extranjeros. Toda esta erosión institucional suscita desconfianza sobre las decisiones que pueda tomar Estados Unidos, y que sea visto como mucho menos seguro y estable económicamente, lo que arrastra al dólar a la baja. En definitiva, no se trata tanto del efecto de los aranceles en sí, sino de la sensación de ridículo que acompañó estos aranceles, por cómo se calcularon y se aplicaron, dejando en un mal lugar a la administración ‒a la institución‒, y alimentando la sensación de caos de la que hablaba. Un dólar fuerte tiene un componente económico evidente, pero no debemos olvidar que el componente institucional también es muy importante.
VB: En esta línea que justo apuntaba ahora, fue llamativo como justo después de las críticas de Trump al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el presidente rebajó el tono de su discurso y se focalizó en la diplomacia económica, visitando Oriente Medio y anunciando grandes acuerdos de inversión en la economía estadounidense por parte de países con gran capacidad financiera. Probablemente, este sea un avance de la tónica de su segundo mandato, la búsqueda de estas grandes inversiones. ¿Cree que estos grandes acuerdos van a ser suficientes para apuntalar la economía y el dólar estadounidense frente al perjuicio que pueda ocasionar el declive institucional?
PA: Creo que no, que no será suficiente. Insisto, el factor institucional es para mí el más importante. A pesar de estas inversiones puntuales de ciertos países, ya sean de Oriente Medio o de Asia. Si la imagen que se proyecta al exterior es de un país que toma decisiones poco racionales, de manera errática o ideológica, y donde el presidente se deja seducir por propuestas que se avengan a sus intereses particulares por encima de los de la economía, esto dará muestras de hasta qué punto EEUU ha cambiado de rumbo respecto a su modus operandi de los últimos 80 años. Y claro está, esto tendrá consecuencias negativas a largo plazo. Tome por ejemplo lo que está ocurriendo en este momento respecto al tema migratorio. Mis estudiantes en Harvard están doblemente afectados por las decisiones políticas, por las políticas migratorias y por los recortes a la misma universidad. Y esto les provoca ansiedad y mucha incertidumbre sobre su futuro, situación que, como le digo, vivo en primera persona. A nadie se le escapa que esto tiene implicaciones hoy, pero también a medio y largo plazo, ya que es posible que todo el talento de excelencia que tradicionalmente emigra a EEUU proveniente de Europa, Irán, China, Japón, Corea del Sur o incluso de Rusia, a partir de ahora se incline por otros destinos. Puede que el atractivo del ecosistema de innovación estadounidense, que reside en buena medida en la cobertura de unas instituciones fuertes y de unos mercados de capital que facilitan con tremenda agilidad el paso de las ideas a su implementación, no sea suficiente. Y esto podría hacer que las próximas grandes innovaciones científicas o tecnológicas no se produzcan en EEUU, sino en otros países, más proclives a acoger el talento excelente en sus empresas y hacer suya la actividad económica que esto generará. Pero volviendo a su pregunta, dudo mucho que unos acuerdos puntuales con determinados países, por importantes que sean, y aunque se anuncien a bombo y platillo, puedan compensar las pérdidas en futuras inversiones potenciales relacionadas con ideas brillantes desarrolladas por unos inmigrantes que, con las nuevas políticas migratorias, no van a apostar por una carrera en EEUU. Todo ello no puede ser bueno para el país, ni obviamente, tampoco es bueno para el dólar.
VB: Le propongo que crucemos el Atlántico y nos centremos en la Unión Europea, que presenta unos índices de crecimiento más bajos que EEUU y que se encuentra inmersa en un gran debate acerca de cómo recuperar su competitividad. Esto, además, sucede en un contexto de importantes retos, como el de recalibrar nuestra dependencia energética con Rusia, con unos costes energéticos más altos, pero también, el de reformular la política comercial con China, ahora que nuestro tradicional socio económico en el G7, EEUU, se distancia de nuestros intereses. A grandes rasgos, ¿cómo cree que la UE es percibida en EEUU? Y a su modo de ver, ¿qué papel juegan las economías europeas en la competición estratégica entre las grandes potencias?
PA: Es una pregunta amplia a la que intentaré responder de manera concisa. En primer lugar, déjeme subrayar que, en mi opinión, la actual deriva económica e institucional de los EEUU no le conviene a nadie, y menos a Europa. Sin embargo, este escenario no le deja alternativa al viejo continente y puede que le abra oportunidades. Hace un momento mencionábamos a los innovadores y científicos de excelencia que encuentran dificultades para emigrar a EEUU: si son europeos, quizás se quedan en Europa y pueden llevar a cabo su innovación cerca de casa. Y si son de otros países, quizá Europa puede ser este destino ideal. Por tanto, Europa puede estar ante una oportunidad para intentar atraer capital humano de otros países. No obstante, no nos engañemos, ya que el contexto también es delicado hoy en Europa, donde no existe la cohesión que había hace 15 años (desde el Brexit), y donde algunos países, sobre todo en el Este del continente, pero también Italia, están dirigidos por gobiernos poco propensos a la apertura hacia los migrantes. Por todo ello, no intuyo un repunte del crecimiento económico europeo a tenor de lo que acontece en EEUU. Sí que quisiera señalar dos factores que me parecen clave para que Europa pueda aprovechar la oportunidad que se le abre: uno es de carácter institucional y otro es de carácter demográfico. En primer lugar, sobre el carácter institucional de la Unión Europea: en muchos aspectos, la UE es un bloque muy burocrático, y esto tiene repercusiones directas muy importantes sobre la investigación, ya que la regulación excesiva frena la innovación. Tengo mis dudas acerca de la capacidad europea de casar la innovación y la implementación efectiva de las ideas, por cuestiones de regulación, pero también de financiamiento, que bebe de la regulación. En paralelo, me preocupa especialmente el tema de inmigración relacionado con la demografía. Europa es un continente con unas tasas de natalidad tan bajas que es muy difícil que se convierta en una potencia mundial de primer orden que lidere el mundo. Es necesario que Europa abra fronteras y apueste de manera agresiva por atraer talento mundial, cosa que, a día de hoy, veo imposible por razones de carácter cultural. No veo ninguna predisposición a abrir las fronteras a millones de investigadores de países asiáticos, de Oriente Medio o de América Latina, por poner un ejemplo. Seamos claros, la economía no rige todos los parámetros de nuestra vida, y muchos europeos ven la conservación de la cultura europea y las lenguas, por ejemplo, como algo esencial y que justifica regular la inmigración. Y a mi modo de ver, esto va a limitar notablemente la capacidad de la UE por convertirse en el centro mundial de la innovación. No tenga ninguna duda: sin inmigración, eso no va a suceder.
VB: Me gustaría hablar también de otro de los grandes actores internacionales que hemos tocado tangencialmente, como es China. ¿Cómo está viendo la adaptación de China a este nuevo contexto geopolítico y a la reconfiguración de las cadenas globales de valor? ¿Cuál es su opinión sobre el estado de forma de China y las perspectivas que tiene en los próximos años?
PA: Tengo que reconocer que, hoy en día, a China la veo más desde la distancia, ya que no la visito tan a menudo como lo hacía en el pasado, y este no es un detalle menor, ya que para entender de primera mano la situación real del país es importante visitarlo regularmente y hablar con académicos y con personas vinculadas al gobierno. Obviamente, tengo contacto diario con estudiantes y con académicos chinos, pero naturalmente, su visión es limitada. Creo poder afirmar que la situación económica internacional se percibe con preocupación, pero también como una gran oportunidad para emerger definitivamente como el nuevo garante del orden mundial. Beijing observa el creciente aislamiento de los EEUU y se ve capaz de ponerse al frente del comercio internacional. Es en este sentido que China está intentando resucitar la Organización Mundial del Comercio, entre otras instituciones. Esa es, sin duda, la ambición de Beijing. No obstante, sabemos que no todo es la economía y aquí veo dos problemas: uno de carácter cultural y otro de naturaleza institucional. El primero, el cultural: si China quiere convertirse en el nuevo motor de la economía mundial, liderando la innovación, etc., necesita que mucho talento extranjero se desplace a vivir allí, cosa que veo difícil en el corto plazo. Yo mismo he vivido en China durante tiempo y, reconociendo que es un país fascinante para visitar, sigue siendo un país muy complicado para vivir. En segundo lugar, a nivel institucional existe la cuestión, no menor, de que China no es una democracia. Y esto dificulta que los países europeos, latinoamericanos u otros países asiáticos, con gobiernos e instituciones y democráticas, acepten que China se erija como el nuevo líder de las organizaciones internacionales. Esta dificultad la hemos visto, por ejemplo, en la Organización Mundial del Comercio o en el Banco Mundial, donde Beijing lleva años queriendo aumentar su poder de decisión y, sin embargo, no lo consigue debido entre otros factores a las reticencias de los demás países. China es un país muy ambicioso, un gigante que sigue creciendo a pesar de sus problemas económicos y sus dificultades demográficas. La mayoría de nosotros vemos hoy muy poco probable que se convierta en una democracia en los próximos años y, sin embargo, si me hubiera preguntado por ello hace 30 años quizá le hubiera contestado lo contrario. Todo esto son impedimentos para que se convierta en el nuevo hegemon internacional. A modo de síntesis, si tuviera que caracterizar la dinámica que dibujará el futuro del orden económico internacional, creo que ahora sí nos adentramos en una desglobalización, y que será difícil que emerja un liderazgo suficientemente poderoso como para marcar el paso en solitario, y que nos devuelva a tiempos más calmados, a la situación previa a la época de Trump.
VB: Me gustaría acabar esta conversación preguntándole por los recortes presupuestarios de la Administración Trump, en particular los que afectan a las universidades y que han puesto a la suya, la Universidad de Harvard, en el ojo del huracán. En base a su dilatada experiencia académica en EEUU, con más de 20 años de profesor en esta universidad, ¿cómo vive esta situación, y por extensión, los hechos que están teniendo lugar en los campus universitarios y entre la comunidad académica estadounidense?
PA: Yo resido en EEUU desde 1999, y desde 2003 formo parte de la comunidad académica de Harvard. A lo largo de este tiempo, hemos pasado por experiencias extremas, como la crisis financiera del 2008-2009 o la pandemia de la COVID-19, pero la situación actual es inaudita. A Harvard esto le afecta de muy diversas maneras, pero lo más grave para nuestra investigación ha sido la congelación de 2.000 millones de dólares de fondos federales, que está teniendo un impacto colosal. De hecho, en el momento de registrar esta conversación, no tenemos previsión de contratar investigadores nuevos para el año que viene. A ello se suman las restricciones que afectan a los estudiantes extranjeros, que les están creando mucha ansiedad e incertidumbre. Yo mismo tengo a estudiantes doctorandos de segundo a quinto curso ‒incluso algunos que se están graduando hoy mismo‒ cuya situación legal en el país está actualmente en el limbo, debido la campaña de Trump contra Harvard. Y todo esto, naturalmente me preocupa, también en el plano más general, por lo que implica como ataque a la universidad como centro de conocimiento. Creo que este ataque está teniendo costes a día de hoy, y los tendrá en el futuro, y que podremos medirlos en una caída de puntos porcentuales del PIB.
VB: Muchas gracias, Pol, por habernos ilustrado acerca de la situación económica de EEUU y del resto del mundo, y por su descripción de este tránsito hacia un sistema internacional multipolar, en el que confluyen diversas potencias en declive, y en el que como dice, no está claro quién podrá darle forma.
PA: Muchas gracias, Víctor, ha sido un placer.