Apuntes | Tensiones en la periferia y aspiraciones globales: desafíos para la transición ecológica de la UE
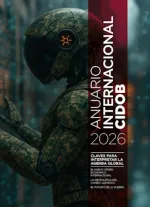
La Unión Europea ha adoptado una transición ecológica ambiciosa que proyecta liderazgo en el ámbito internacional, pese a ser el continente que más rápido se calienta. Políticas tales como el Pacto Verde Europeo y el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC, por su sigla en inglés) inciden en los flujos económicos mundiales y responden a objetivos tanto ambientales como geopolíticos. Estos instrumentos permiten a la UE determinar las normas sobre el cambio climático y el comportamiento de los mercados a nivel internacional mediante la facultad reglamentaria, lo que consolida su identidad como potencia normativa en materia ecológica. Sin embargo, estas mismas políticas crean en la propia Unión asimetrías internas, que afectan especialmente a las regiones situadas en la periferia geográfica y económica.
Los territorios periféricos y marítimos suelen ser los más expuestos al cambio climático. Hay riesgos ambientales evidentes ‒como la subida del nivel del mar, las tormentas cada vez más intensas, las sequías prolongadas y la pérdida de biodiversidad‒, que afectan a estos lugares de forma más directa que a muchas regiones centrales. Pese a ello, esos territorios están menos preparados desde el punto de vista estructural para adaptarse a las estrategias generales de la UE o para determinarlas. En este marco, la política climática se convierte no solo en una herramienta de influencia a nivel mundial, sino también en una fuente interna de fricciones, y exige nuevas formas de inclusión, coordinación y solidaridad territoriales.
Las regiones europeas son competentes en materia de utilización de fuentes de energía renovable, ordenación territorial, uso del suelo, transporte público y respuesta ante emergencias, entre otros aspectos clave de la transición ecológica. Sin embargo, su participación en la toma de decisiones en el ámbito de la UE sigue siendo limitada y, a menudo, reactiva. Incorporar las voces regionales no es solamente una cuestión de eficiencia administrativa, sino de equidad y apropiación.
El acceso a la financiación climática es un ejemplo de esta fragmentación. La Unión Europea ha desarrollado un ecosistema de instrumentos de financiación ‒como el Fondo de Transición Justa, el Fondo de Innovación y la Política de Cohesión‒, pero entenderlos no resulta sencillo, ni mucho menos. Las regiones remotas, insulares o menos desarrolladas suelen carecer de la capacidad administrativa, los conocimientos técnicos o las posibilidades de cofinanciación necesarios para acceder a estos fondos. En consecuencia, los lugares que más ayuda precisan suelen ser los menos capaces de aprovecharla.
Para evitar que la transición ecológica (o verde) se convierta en un nuevo impulsor de la desigualdad territorial, los mecanismos financieros de la Unión Europea deben ser más accesibles, flexibles y adaptables a las especificidades territoriales. Además, es fundamental que exista una mayor coordinación entre las instituciones de la Unión y las autoridades regionales, a fin de garantizar que la financiación se ajuste tanto a los objetivos europeos como a las necesidades locales, partiendo de un objetivo climático para 2040 claro, cuyo anuncio por parte de la Comisión Europea se espera en breve.
La interrelación entre el clima y la migración es otro ejemplo de las implicaciones territoriales y geopolíticas del cambio climático. En las fronteras marítimas y meridionales de la Unión Europea, el deterioro ambiental aparece como impulsor clave de la movilidad. La subida del nivel del mar, la desertificación y la escasez de agua ya están modificando las pautas migratorias, especialmente en el Norte de África y África Subsahariana. A medida que se intensifican las presiones climáticas, también lo hacen los retos a los que se enfrentan regiones costeras como Canarias, Sicilia o Lampedusa, que se encuentran ya en una situación comprometida en cuanto a respuesta humanitaria e infraestructuras. Para abordar estos vínculos se necesita una integración de marcos políticos y normativos que combinen la adaptación climática, la gobernanza de la migración y el desarrollo regional. La cooperación regional y transfronteriza ‒especialmente en el Mediterráneo‒ puede reforzar los sistemas de alerta temprana, fomentar la resiliencia y promover respuestas tempranas y comprensivas a los desplazamientos de origen climático; aun así, esta dimensión sigue sin desarrollarse suficientemente en la elaboración de las políticas de la UE, que a menudo separa la agenda climática de las relativas a la migración y la seguridad.
En el plano mundial, la transición ecológica de la Unión Europea no es solamente una transformación interna, sino una proyección de influencia en el fracturado panorama internacional. El Pacto Verde y el MAFC, por ejemplo, no son políticas aisladas: son instrumentos geopolíticos que extienden el ámbito reglamentario de la Unión más allá de sus fronteras. Mediante la condicionalidad ambiental, la política comercial y la cooperación para el desarrollo, la UE pretende determinar el comportamiento económico global y posicionarse como organismo normativo mundial en materia de economía ecológica. Esta postura refleja un giro estratégico hacia el clima como esfera de competencia y cooperación a nivel mundial.
La relación de la Unión Europea con China, y ahora con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, es aún más compleja. China es al mismo tiempo el país que más emisiones genera en el mundo, un productor clave en materia de tecnología limpia y un rival sistémico. La dependencia de la UE respecto a estas dos naciones ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las cadenas de suministro ecológicas. La autonomía estratégica, el Reglamento de Materias Primas Fundamentales y las iniciativas para diversificar las alianzas comerciales tienen como objetivo reducir esa subordinación, pero los esfuerzos por eliminar los riesgos sin desvincularse completamente requieren que se alcance un difícil equilibrio entre competencia, cooperación y fortalecimiento de la resiliencia.
En cambio, el Sur Global presenta otro tipo de retos. Aunque la Unión Europea se considera el adalid en materia climática, muchos países en desarrollo contemplan sus políticas con escepticismo. Instrumentos tales como el MAFC se perciben como proteccionismo ecológico, que impone costes a las naciones exportadoras sin prestar suficiente atención a la responsabilidad histórica ni a las lagunas de capacidad. En los foros multilaterales, los llamamientos en favor de la transferencia de tecnología, la financiación climática y los mecanismos para pérdidas y daños siguen poniendo de relieve la brecha existente entre las aspiraciones y la equidad. A menos que aúne su planteamiento regulador y un grado significativo de solidaridad, la UE corre el riesgo de que su diplomacia climática se considere interesada.
La iniciativa Global Gateway y los recientes anuncios sobre la financiación de la adaptación al cambio climático son avances en la dirección adecuada, pero quedan pendientes cuestiones sobre la magnitud, la accesibilidad y la implementación. El poder normativo de la UE es mayor cuando asocia los valores a los incentivos, es decir, cuando no se limita a regular, sino que también posibilita. Esto es algo que apenas se contempla en eventos mundiales, como la reciente Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP) celebrada en Azerbaiyán en 2024. Para abordar las desigualdades estructurales de la transición ecológica mundial hace falta algo más que palabras; se requieren mecanismos previsibles, generosos y creíbles desde el punto de vista político.
En el plano interno, la transición ecológica está reconfigurando las relaciones de poder en la Unión. Además, las regiones periféricas no son solo vulnerables, sino también estratégicas. Las regiones costeras y ultraperiféricas albergan infraestructuras clave en materia de energías renovables, reservas de biodiversidad y corredores de comercio marítimo. Muchas de ellas son laboratorios de innovación en relación con la economía circular, la economía del mar (o azul) y la movilidad sostenible, y desempeñan una función clave en la adaptación climática mediante la protección del litoral y la respuesta ante catástrofes.
Para liberar este potencial es necesario descentralizar competencias, establecer mecanismos de participación más firmes y aplicar estrategias de inversión basadas en el espacio. La gobernanza inclusiva, la cohesión territorial y la innovación regional no son elementos secundarios del Pacto Verde, sino su pilar. Sin estos elementos, la transición ecológica podría reproducir las mismas constantes de exclusión y centralización que pretende superar. En este panorama geopolítico cambiante, las autoridades regionales son interlocutoras indispensables en la articulación de una respuesta europea al cambio climático que sea sostenible, justa y coherente desde el punto de vista estratégico. El conocimiento de los contextos locales, la proximidad a la ciudadanía y la capacidad para aplicar soluciones concretas posicionan a estas entidades como agentes clave a la hora de plasmar las estrategias continentales en resultados legítimos y apropiados.
El éxito ‒interno y externo‒ del Pacto Verde depende de que la Unión Europea sea capaz de conciliar sus aspiraciones geopolíticas con la solidaridad interna y su potestad reglamentaria con la justicia global. La acción climática ya no es un ámbito político aislado: es el terreno en el que las lógicas económicas, territoriales e internacionales entran en colisión. Gestionar esta complejidad con humildad, inclusión y sagacidad estratégica determinará la credibilidad de la Unión en los próximos años.