El Sur Global bajo análisis forense: entre expresión performativa, concepto analítico y realidad en construcción
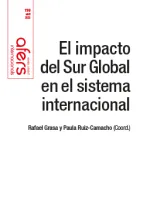

Rafael Grasa, profesor honorario de Relaciones Internacionales, Universitat Autònoma de Barcelona; investigador sénior asociado, CIDOB. rafael.grasa@uab.cat. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4385-7915
Este artículo se pregunta si es pertinente el uso de la expresión «Sur global» desde un punto de vista analítico y explicativo, pese a ser un concepto esencialmente contestado, que combina uso performativo y analítico y hace referencia a una realidad en construcción. Ello se hace desde un análisis forense, centrado en hechos y evidencias. La respuesta es positiva. Para llegar a ella se reconstruyen sus dos fuerzas motrices: la reivindicación política del programa del Tercer Mundo, en clave no territorial sino aspiracional; y el impacto de la reimaginación de las relaciones internacionales como disciplina inclusiva y de la exigencia de un nuevo orden internacional más consensuado que el de los surgidos de las dos guerras mundiales y la posguerra fría. Se define Sur Global como un conglomerado cambiante de actores estatales y transnacionales y se proponen criterios para fijar su universo mediante diversos círculos concéntricos.
El artículo evita tomar partido en el debate abierto y muy álgido sobre si actores heterogéneos y, en particular, un grupo de países que tradicionalmente ha estado apartado de la creación de las reglas del sistema internacional tras la Segunda Guerra Mundial –lo que suele llamarse Sur o Sur Global–, están siendo o van a ser especialmente importantes en la reconfiguración de un nuevo orden internacional, en el presente y en el futuro inmediato.
En este contexto, este artículo se ha concebido como un texto «frío» orientado a mostrar la utilidad de la expresión «Sur Global», bien definida y acotada, y a poner orden en el debate y a establecer una agenda de investigación. De ahí que haya optado por una metodología de análisis forense y, además, por resumir en el propio título una de las conclusiones fuertes de este trabajo: que nos encontramos ante una expresión que por el hecho de ser usada implica una voluntad de actuación, es decir, constituye, simultáneamente, un enunciado performativo1 (Austin, 1962), una realidad en construcción (lograr cambios en el sistema internacional y en sus normas reguladoras) y, por último, una herramienta que pese a su polisemia puede resultar de utilidad analítica y explicativa. En resumen, usando la distinción tradicional de la filosofía analítica, se trata de poner las bases para usar la expresión de verdad y no solo mencionarla.
Veamos, en primer lugar, qué supone hablar de análisis forense en términos de estructura narrativa y metodología. Desde la medicina, donde surgió, hasta la informática, el análisis forense ha ido ganando presencia como enfoque dirigido a investigar datos, contextos y situaciones para establecer con la máxima certeza posible conclusiones acerca de los contextos, causas y consecuencias de hechos determinados, sea la muerte de una persona o determinados usos o delitos digitales. En este caso, vamos a aplicar de una forma analógica y aproximativa los rasgos del análisis forense para los usos de la expresión «Sur Global» en relaciones internacionales y en los análisis de los cambios del sistema y de la sociedad internacional. Para ello, empezaremos delimitando el campo semántico de la expresión «análisis forense». Grosso modo, y dejando de lado las especificidades de las diversas metodologías en cada campo, las técnicas de análisis forense suelen pasar por cinco fases, a saber: 1) delimitar, acotar y asegurar la escena de los hechos investigados, para evitar su contaminación; 2) buscar, identificar y recolectar evidencias e indicios; 3) preservar dichas evidencias e indicios; 4) analizar las evidencias e indicios para establecer relaciones de causalidad, y 5) elaborar conclusiones e informes sobre los resultados obtenidos que puedan utilizar de forma fiable instituciones y personas interesadas.
En el caso que nos ocupa, no es preciso preservar indicios y evidencias porque son obvios y públicos. Por ello, imitaremos el análisis forense de la expresión Sur Global a tres momentos: 1) establecimiento del contexto y recolección de indicios y evidencias, que unen las dos primeras fases comentadas; 2) análisis de indicios y evidencias para establecer un universo de actores y una causalidad, y 3) elaboración de enunciados conclusivos. En términos de estructura narrativa, de ello se deriva que el presente texto tendrá, además de esta introducción, tres apartados: a) el contexto de surgimiento, usos y fuerzas motrices; b) la definición y el universo de actores, y c) unas conclusiones sumarias.
Pero antes de pasar al primer apartado, voy a ocuparme de una crítica preliminar y a menudo enmienda a la totalidad, que renuncia al uso de la expresión Sur o Sur Global aduciendo que es un término demasiado polisémico, ambiguo y por ende sin valor alguno para describir, analizar o explicar la realidad internacional. Como argumentaré a continuación, tal afirmación es absolutamente falsa o infundada. Bastará con recordar que la mayor parte de los conceptos de las ciencias sociales, e incluso de la filosofía y de las ciencias naturales, son –siguiendo la terminología creada por Gallie (1956)– esencialmente contestados. De acuerdo con la concisa y conocida definición de Gallie, ese tipo de conceptos implican inevitablemente disputas interminables sobre sus usos apropiados por parte de sus diferentes usuarios. Se ha atribuido esa naturaleza a conceptos básicos de las Ciencias Cociales como «desarrollo», «poder», «seguridad», «libertad» o «democracia».
Incluso términos habitualmente usados en el campo de las relaciones internacionales como «interés nacional», pilar fundamental de la concepción teórica de Hans Morgenthau, se ha considerado también a menudo un concepto mal definido, ambiguo, polisémico y por ende con diversas acepciones. Lo mismo podría decir del concepto «equilibrio de poder» desde su uso inicial en filosofía política. Por si fuera poco, términos como desarrollo o seguridad cuentan en los estudios académicos con decenas de adjetivos que modifican o restringen su campo semántico como sustantivo. Por consiguiente, el término Sur Global no constituye una excepción y, por ello, que sea una expresión o concepto esencialmente contestado es estadísticamente normal y en modo alguno un impedimento para su uso.
Para escépticos recalcitrantes, añadiré también que términos tan aceptados hoy en día que ni siquiera se considera necesario referenciarlos en una nota a pie de página, a menudo son enormemente polisémicos y sin embargo siguen usándose sin problema alguno. El caso probablemente más ejemplar es el término «paradigma», usado por Kuhn (1962) en su influyente libro sobre la estructura de las revoluciones científicas, que discutía indirectamente la tesis de Karl Popper que concebía la evolución científica como un proceso de acumulación simplemente lineal, sujeto a conjeturas y refutaciones. Kuhn sostuvo, por el contrario, que podían encontrarse momentos de cambio revolucionario, con discrepancias fuertes entre autores y frecuentes anomalías en las explicaciones consideradas como dadas e indiscutibles, que permitían la aparición y la posterior aceptación de un nuevo tipo de explicación para fenómenos sociales o naturales, lo que denominaba un cambio de paradigma. Una filósofa del lenguaje, discípula de Wittgenstein, Margaret Masterman (1970), mostró que en el libro de Kuhn se usaban 21 acepciones diferentes de la palabra paradigma, lo que generaba enormes confusiones sobre su significado. Eso llevó a Kuhn, en el epílogo a su segunda edición, a proponer un nuevo término –«matriz disciplinar»– para evitar la polisemia y falta de precisión. Sin embargo, seguimos hablando de paradigmas y no de matrices disciplinares.
De ambas consideraciones se deduce que no tiene sentido renunciar al uso de la expresión Sur Global porque no esté bien definida o pueda ser ambigua y que podemos usarla como sucede con innumerables conceptos y expresiones de las ciencias sociales. Eso sí, lo que desde Gallie (1956) se considera necesario con conceptos esencialmente contestados es olvidarse de las discusiones nominales o dogmáticas interminables y precisar operativamente el significado que se da al término. Y, adicionalmente, cuando el término alude a una serie de unidades o actores, enumerar los que incluye su campo semántico. Y eso haremos, y debería hacerse siempre, aclarar terminológica y epistemológicamente los diferentes usos, connotaciones y denotaciones del término en nuestros textos, así como precisar el universo de referentes o actores que abarca.
Surgimiento, usos y fuerzas motrices de la expresión «Sur Global»
Una primera aclaración tiene que ver con el hecho de si debe hablarse de Sur Global, la expresión más habitual y a menudo contrapuesta a Norte Global, o, por el contrario, simplemente de Sur. Respecto a «Sur Global», esta expresión empieza a usarse en los años ochenta del siglo xx, en un doble contexto. El primero, vinculado al debate en organizaciones internacionales orientadas a repensar la ayuda al desarrollo y la cooperación internacional entre los países del Norte y del Sur. El segundo, relacionado con los estudios sobre el proceso de globalización y mundialización que, si bien tiene cinco siglos de historia, tuvo un proceso de aceleración muy fuerte en la segunda mitad del siglo xix y luego precisamente –fácticamente y como programa de globalismo neoliberal– en esa década de los ochenta del siglo pasado.
Concretamente, dejando de lado detalles bien reflejados en abundante bibliografía historiográfica, la expresión surge en torno a los debates sobre el desarrollo desigual y cómo establecer relaciones más igualitarias entre el Norte y el Sur, así como una cooperación Sur-Sur reforzada. El debate se refleja en los textos de dos comisiones: la Comisión sobre el Desarrollo presidida por Willy Brandt, creada por el Banco Mundial, que trabajó con una definición todavía muy vinculada a la idea de Tercer Mundo (Brandt, 1980), y la South Commission, surgida de la cumbre de países no alineados de 1986, creada en 1987 y presidida por el expresidente de Tanzania Julius Nyerere (1990), que, si bien siguió utilizando la lista de países basados en la noción de Tercer Mundo del informe Brandt, usando el espíritu de la Conferencia de Bandung insistió en la importancia de luchar contra todas las formas de poder neocoloniales y en reforzar la cooperación Sur-Sur. En suma, el abandono creciente del uso de la expresión Tercer Mundo, dada la fragmentación de este y su ya visible dificultad para hablar con una sola voz, junto con la centralidad de la globalización y la aparición de las primeras críticas a su impacto negativo, hicieron que la expresión Sur Global fuera siendo crecientemente dominante para aludir a los países del Sur, en un contexto donde la mundialización y globalización llegaban y afectaban a todos los estados.
Otros autores, como Bertrand Badie (2018: 14-15), por el contrario, revindican la importancia de abandonar el adjetivo global y hablar lisa y llanamente de Sur. Lo argumenta, aceptando que el término es obviamente polémico, por lo que denomina una doble intuición positiva. Por un lado, dice, permite diferenciar de forma muy útil las viejas potencias surgidas de la historia westfaliana de aquellas otras que tuvieron que tomar el tren en marcha y aceptar unas reglas y un orden que ni era el suyo ni les parecía razonable. Por otro –y en segundo lugar–, porque usar la palabra sin adjetivo que restrinja su significado implica aceptar la existencia de una unidad de actores y estados (haber entrado juntos en un sistema surgido de otro contexto temporal y de historias que no eran las suyas) y también una dinámica en curso, una voluntad compartida, si bien claramente heterogénea, de reapropiación y reelaboración del mundo. Esa doble intuición tras la propuesta de hablar simplemente de Sur se plasma en un título muy explícito en el libro que cito: Cuando el Sur reinventa el mundo. Ensayo sobre el poder de la debilidad. Así las cosas, para no introducir más elementos de confusión, seguiremos utilizando Sur Global, pero recordando que el elemento distintivo y las fuerzas motrices que lo encarnan conceptual y prácticamente no son las derivadas de ese proceso de compresión del espacio y del tiempo que se ha venido en llamar globalización, sino una dinámica de unidad –precaria pero compartida–, derivada de la aceptación impuesta de la llegada a las relaciones internacionales con una agenda, unos valores y normas de funcionamiento ya decididos, así como la reivindicación de nuevas reglas de juego.
A continuación, nos ocuparemos de las fuerzas motrices que subyacen al uso de la expresión. Concretamente, de dos: 1) la reivindicación de la agenda transformadora del Tercer Mundo, de los «gloriosos años sesenta», un proyecto de subjetividad política crítica con el colonialismo y con las reglas del capitalismo crecientemente mundializado; y 2) la interrelación y sinergias entre la creciente influencia de autores y obras críticas con la corriente dominante de las relaciones internacionales por su occidentalocentrismo omnipresente, por un lado, y la reivindicación –en la agenda académica, y sobre todo en la agenda político-práctica–, de un nuevo orden internacional, a medida que se generaliza la constatación de que el llamado orden liberal internacional está en proceso de cambio y mutación acelerado, por el otro.
La reivindicación del proyecto político del Tercer Mundo en clave no territorial
Aunque el uso de «Sur Global» se generaliza en el siglo xxi, como ya se ha mencionado la afirmación del Sur en las relaciones internacionales, durante décadas llamado «Tercer Mundo», se inicia en el siglo xx, concretamente en el mundo pos-Segunda Guerra Mundial. Se ha escrito mucho sobre ese fenómeno, pero, como ha sugerido Pierre Grosser (2024), los textos se pueden englobar en dos perspectivas complementarias: una se centra en la reconstrucción de cómo durante el siglo xx personas movimientos y países del Sur elaboraron esa noción con el objetivo de contestar la dominación del Norte; y la segunda, busca mostrar cómo el Norte conformó el Sur mediante también sus ideas y su acción, y cómo intentó constreñir y limitar su capacidad de agencia política y económica. En cualquier caso, la afirmación del Sur en clave política deriva de diversos procesos surgidos del orden internacional creado tras la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento del Sur político y su actuación entre los años cincuenta y los años ochenta del siglo pasado.
El proceso se inició con la creación de la expresión «Tercer Mundo» por Alfred Sauvy en 1952, por analogía con el «tercer estado» en la Francia del «antiguo régimen». La expresión se popularizó pronto, aprovechando coyunturas extraordinarias como la victoria de Vietnam contra Francia en 1954, la primera gran victoria de un ejército de resistencia contra los colonizadores. Luego llegarían otras efemérides exitosas y, sobre todo, el impacto de los cambios en la correlación de fuerzas en la Asamblea General de Naciones Unidas tras las descolonizaciones de los años cincuenta y sesenta, que logró hitos como la condena del colonialismo (1960), del racismo (1965) y del apartheid de Rodesia y Sudáfrica, en este caso activando lo previsto en el artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas. Así las cosas, la categoría descriptiva propuesta por Sauvy se convirtió en un término movilizador para la acción política de movimientos de izquierdas, solidarios con los «condenados de la tierra», según la conocida expresión acuñada por Frantz Fanon (1961).
Esa afirmación del Sur, orgullosa y reivindicativa, estará muy presente en la creación de los tres principales instrumentos o instituciones políticas de autoorganización, creación de agenda y agitación publicística del Tercer Mundo: el movimiento de no alineados, heredero de Bandung, en 1961; y el Grupo de los 77 y la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) en 1964. A partir de ese momento, y sobre todo en los años setenta, aprovechando la crisis del petróleo, los países del Sur presionarán para modificar las reglas de juego con ideas económicas y jurídicas originales, como un nuevo orden económico internacional (NOEI), el derecho del mar y, por supuesto, la vulgarización de términos pronto insustituibles como «dependencia», «periferia» o «intercambio desigual», para describir las relaciones entre el Norte y el Sur. También fijarán posición y cabildearán sobre temas de la agenda del Norte, como «proliferación nuclear», «materias primas», «control de las multinacionales» y «derecho al desarrollo» (Grosser, 2024: 32-35).
En suma, en la etapa entre los años sesenta y los ochenta, la búsqueda de afirmación del Sur se caracteriza por el intento de cambiar las reglas del juego manteniendo el marco onusiano y por afirmar su soberanía y limitar las injerencias de los países del Norte Global. Una muestra del éxito de ello es que incluso Mao Zedong y Den Xiaoping se harán eco del tema al formular su «teoría de los tres mundos», a saber: Estados Unidos y la Unión Soviética, el resto del Norte Global y –finalmente– un tercero, formado por Asia continental, África y América Latina. No obstante, las cosas cambian a partir de los años ochenta, en particular tras el rechazo en octubre de 1981 –en la conferencia de Cancún– del NOEI. Luego llegarán el neoliberalismo, el Consenso de Washington, los neoconservadores y, una década después, la fragmentación fáctica e ideológica del Tercer Mundo y fenómenos diversos, como la aparición del «cuarto mundo» y de las economías offshore.
El análisis dominante desde entonces en textos sobre el sistema internacional suele sostener que el surgimiento y la afirmación del Sur entre los sesenta y los ochenta fue tan rápido como fugaz. Lo cierto es que, a partir de 1996, tras el fin de la Guerra Fría, gran parte de los textos que analizan el papel del Sur dejan de aludir al Tercer Mundo en sus títulos y mencionan la globalización o la mundialización (Tomlinson, 2003), insistiendo en que el grupo de países del Tercer Mundo es –en términos económicos y en propuestas políticas y modelos de desarrollo internos– cada vez más heterogéneo y por ello casi incapaz de hablar con una sola voz, como muestra lo acaecido durante la crisis de la deuda externa de la década de 1980. No obstante, la reafirmación de nuevo del Sur se observa sobre todo tras el 11 de septiembre de 2001, la invasión de Irak en 2003 y la crisis económica de 2008, al reivindicar el proyecto de los años sesenta. En palabras de Vijay Prashad (2007), que reconstruye y narra en tres libros el proceso2, el Tercer Mundo nunca fue o se limitó a un espacio geográfico, sino que fue y vuelve a ser un proyecto por construir. Dicho de otra forma, se prescinde totalmente del criterio territorial, de lista de países, algo dicho sea de paso que ya estaba en la propuesta de Sauvy de 1952 al acuñar el término en analogía al «tercer estado» en Francia.
Por tanto, la recuperación del proyecto político del llamado Tercer Mundo, en clave de unidad –aunque débil– y de programa de reapropiación y reconfiguración de las relaciones internacionales, se dará a partir del siglo xxi en un nuevo contexto: la posguerra fría. Tras los primeros momentos, con una agenda normativa relevante en los años noventa, se produjeron nuevas derivas restrictivas tras el 11 de septiembre de 2001 y la creciente competencia entre China y Estados Unidos. De ahí que la agenda a partir de ese momento se centre más en las críticas del Sur a las derivas oligárquicas del sistema internacional, por utilizar la expresión de Badie (2011) y en el intento de retomar la antigua aspiración del reconocimiento y la afirmación del Sur como una palanca para cambiar el orden internacional, tras décadas de humillación. Así, los cambios fácticos en el mundo se unen a la creciente reivindicación de estar presente en las mesas de debate y de negociación, es decir, de ser tomado en cuenta en todo lo que tiene que ver con la reinvención del mundo internacional. En suma, los gloriosos sesenta, con sus esperanzas y enormes frustraciones, reaparecen, aunque con cambios significativos.
El análisis forense de esta primera fuerza motriz nos permite sostener que hablar del Sur Global evoca, con otro contenido y forma de expresarse, la actual conciencia emancipadora militante y el intento de establecer redes mundiales de solidaridad política y proyectos de transformación, ya no internos y en clave de autosuficiencia, sino focalizados en la creación de un nuevo orden internacional.
Reimaginar la disciplina de las relaciones internacionales y el orden internacional en un contexto de cambio
La segunda fuerza motriz de este análisis forense vincula, como señala el título de este subapartado, dos fenómenos paralelos y de largo aliento tanto en la realidad internacional como en la disciplina que se ocupa de ella, las relaciones internacionales. Sintetizar con cierto detalle ambas cosas resulta imposible aquí y ahora, por espacio y también por la finalidad del presente texto. Me limitaré a señalar los elementos centrales de ambos desarrollos y sobre todo la sinergia entre ellos que afecta al significado del Sur Global.
Por un lado, desde hace décadas se critica el vicio original o sesgo de la disciplina de las relaciones internacionales, muy semejante al de la mayor parte de las Ciencias Sociales –en particular aquellas vinculadas a análisis de territorios y espacios concretos–, problematizando sus a prioris epistemológicos, las endebles universalizaciones basadas en ejemplos insuficientes, su origen colonial, su legitimación de los imperialismos y, a menudo, su excesiva dependencia del contexto específico y de las visiones de las potencias dominantes. Se ha hecho desde diversos enfoques: decoloniales, de teoría crítica, deconstructivistas, posmodernos, feministas y, por supuesto, desde la óptica y experiencias de los países del Sur Global.
Inicialmente, las críticas se quedaban en señalar lo apuntado, en dar ejemplos concetos de los sesgos, en propuestas programáticas no muy desarrolladas de modelos alternativos, y, a lo sumo, en presentar visiones muy particulares y restringidas de otras narrativas como, por ejemplo, las alternativas desde la teoría feminista a los axiomas o principios del realismo de Morgenthau. Sin embargo, menudean en los últimos 10 o 15 años textos con visiones alternativas muy globales, escritos desde el Sur Global. Valgan dos ejemplos. El primero, la doble colaboración reciente de Buzan y Acharya: a) una presentación separada de la ortodoxia al uso de los orígenes y evolución de la disciplina en ocasión de la conmemoración de su centenario (Acharya y Buzan, 2019); y b) la búsqueda imaginativa de ejemplos de órdenes mundiales diferentes de los surgidos desde la Primera Guerra Mundial, buceando en el pensamiento y la práctica de las civilizaciones china, islámica y de la India (Buzan y Acharya, 2022). El segundo ejemplo elegido es el excelente manual escrito por Tickner y Smith (2020), que toman en consideración mundos y cosmovisiones muy diferentes y que escriben desde aproximaciones propias del Sur. El objetivo del texto, realmente logrado, es promover una enseñanza inclusiva, que reimagine las relaciones internacionales3.
El segundo factor para considerar son los cambios en curso en el sistema internacional durante la larga posguerra fría, un sistema que suele denominarse orden internacional liberal, creado tras la Primera Guerra Mundial y redefinido al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con los retoques y cambios surgidos de los acuerdos entre Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética. Obviamente vuelve a tratarse de un sistema, unas normas y unos mecanismos de orden elaborados por potencias imperiales (en particular por Estados Unidos), que combinan la aceptación de esferas de influencia («estados iguales, responsabilidades desiguales»), defensa y promoción –al menos discursiva– de valores democráticos y de los derechos humanos, y unas reglas económicas basadas en el libre comercio y el capitalismo.
Omitiremos el análisis de las fases, hitos y tendencias de la creciente erosión de ese sistema y orden internacional, donde hay que tomar en consideración factores estructurales, causas aceleradoras y algunos desencadenantes específicos. El agotamiento y la ineficacia e ineficiencia de ese sistema y orden para resolver o simplemente gestionar las graves crisis que afectan a la humanidad nos interesan ahora en la medida que los países del Sur y los enfoques teóricos disciplinares alternativos convergen en la crítica: su incapacidad de regular los problemas políticos, medioambientales, económicos, sociales de salud y las diversas violencias presentes en el mundo. Como he señalado, solo mencionaré cómo los enfoques teóricos mencionados abordan esos problemas y cómo proponen, desde la óptica de las visiones del Sur, modelos de sistema y de orden alternativos. No obstante, para evitar confusiones, hay que hacer algunas precisiones conceptuales y terminológicas.
Un sistema internacional, dejando de lado su definición teórica y sus diferencias con una sociedad o una comunidad, se caracteriza básicamente, a efectos analíticos, por tres rasgos. Primero, el grado de inclusión que permite a sus actores, estatales y no estatales. Segundo, la configuración de las relaciones de poder y correlación de fuerzas presentes en su seno. Y, tercero, su capacidad deliberativa y de generación de consenso para establecer las normas, reglas y elementos de orden de este, dada la situación conocida de «an-arquía» de todos los sistemas internacionales, es decir, de falta de autoridad central, legal, legítima y aceptada por todos por encima de los estados-nación. Pues bien, el sistema internacional actual –surgido de los cambios acaecidos tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial y en diferentes momentos de la posguerra fría– es un sistema que ha visto muy reforzada y ampliada la inclusión de actores, que han proliferado merced a la descolonización y el fin de la Guerra Fría. En cuanto a la correlación de fuerzas y la configuración de las relaciones de poder, ha mutado notoriamente en estos últimos 35 años de posguerra fría por los cambios en la naturaleza del poder y sobre todo de su difusión en el planeta.
Por último, el rasgo que parece hoy más persistente, y también más contestado, es justamente la capacidad deliberativa y de consenso para crear normas y reglas, que sigue siendo en gran medida de naturaleza tan oligárquica como en el tiempo del Congreso de Viena y el concierto europeo de naciones. Dicho de forma rotunda, el mecanismo y proceso de creación de normas y orden sigue confiscado y monopolizado por unas pocas potencias desde el período de la Guerra Fría, en particular por Europa, Estados Unidos y China y, en menor medida hasta 2022 (agresión a Ucrania), por Rusia. En suma, lo que se ha denominado «diplomacia de connivencia» (Badie, 2011). Este razonamiento implica diferenciar conceptualmente entre sistema y orden internacional. Recordemos que, al hablar de un sistema, se alude a las unidades y a su relación de interdependencia o conexión, sin afirmar nada acerca del resultado o consecuencias de dicha interrelación o conexión (por ejemplo, si es más o menos predecible, estable o pacífica). Se describe simplemente la estructura de la interrelación. Cuando hablamos de orden internacional, aludimos a funciones y finalidades, a la estabilidad y predictibilidad del sistema. Hablar de orden implica no solo referirse a la estructura si no a un statu quo específico, que en general se suele asociar a un nivel de constricción o limitación relativa de la violencia entre las unidades.
En las últimas décadas el debate sobre el orden internacional ha girado en torno al uso de expresiones como estabilidad hegemónica, hegemonía liberal, o multipolaridad. Dentro del marco de los análisis teóricos del actual sistema internacional, la corriente dominante lo describe como una situación de multipolaridad, entendida como una distribución relativamente igual de capacidades entre tres o más potencias o polos, entendiendo por polo un actor capaz de generar orden o desorden más allá de sus propias fronteras. Para el objetivo de este texto, es especialmente interesante el concepto radicalmente diferente propuesto por Acharya: «multiplexidad» y/o «mundo multiplex». El mundo multiplex sigue tomando en consideración la asimetría en la distribución del poder, pero se distancia de la concepción de multipolaridad vinculada al mundo surgido tras la Primera Guerra Mundial. Concretamente el mundo multiplex incluye no solo grandes potencias o polos, sino también potencias regionales, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, empresas y redes transnacionales. Se describe como un mundo que se conecta no solo mediante el comercio, sino a través de flujos de ideas y personas, intercambios religiosos y flujos culturales, sin que desaparezca la diversidad.
Por citar directamente a Achara, reivindicar la existencia de un mundo multiplex implica: «un orden internacional o mundial en que ninguna nación o civilización domina; un mundo, cultural y políticamente diverso, pero profundamente interconectado mediante el comercio, las migraciones e intercambios religiosos y culturales» (Acharya y Pardessi, 2025: 38). Ese mundo multiplex se caracteriza por los siguientes rasgos, parafraseando de nuevo a los autores:
existen desigualdades y jerarquías, pero sin imperios o hegemonía de un solo país;
quienes conforman y dominan ese mundo no son solo las grandes potencias –como sucede en un sistema multipolar–, sino también potencias regionales o incluso entidades políticas más pequeñas (como estados comerciales o emporios), personas, mercaderes, redes sociales e instituciones internacionales;
la interconexión no se reduce solo a intercambios económicos significativos, si no que existen migraciones y flujos lingüístico-culturales y religiosos;
en ese mundo se respeta la diversidad política, cultural e ideológica, esta no desaparece;
existen múltiples centros de cultura y de poder, ubicados regional o localmente, y
la difusión de ideas e instituciones no deriva de la imposición pura y simple o de la adopción generalizada de ideas extranjeras, sino de la localización, de manera que las ideas e instituciones extranjeras no eliminan o desplazan a las identidades locales, sino que pueden legitimarlas e incluso reforzarlas (Acharya y Pardessi, 2025: 39).
Dicho de otra manera, lo que reivindica Acharya, en este caso junto a Pardessi, es un sistema y orden internacional no hegemónico, puesto que el mundo multiplex se concibe, frente otros sistemas regionales o internacionales concretos, como uno en el que la adopción de reglas internacionales, la creación de instituciones y la gestión de los conflictos se diseñan y se aplican sin el liderazgo persistente y la influencia controladora de las potencias más fuertes4.
Lo anteriormente expuesto nos ha permitido establecer el papel de la segunda fuerza motriz del uso de la expresión Sur Global: el papel combinado de visiones heterodoxas de la disciplina de las relaciones internacionales y de la reivindicación de una agenda y una agencia de los países del Sur, críticas con un sistema internacional y un orden liberal en cuya creación no participaron, y en la reivindicación de un nuevo tipo de orden, ofreciendo insumos tanto de visiones alternativas como de ejemplos ya existentes en tiempos pasados.
La definición y universo de actores del Sur Global
De los argumentos anteriores se deriva que la definición de Sur Global no puede limitarse a una lista de países, surgidos de los procesos de descolonización tras la Segunda Guerra Mundial, caracterizados por niveles de desarrollo diferentes a los países del Norte y localizados básicamente en zonas excoloniales de África, Asia y América latina. Esta expresión tiene un gran valor simbólico, que escapa a una enumeración de actores territoriales. Alude a la vez a un proceso de creación de identidad colectiva, cambiante y en progreso, y a una voluntad de agencia y de afirmación, a menudo coincidente, pero sin concertación previa entre dichos actores. Ambas están presentes en el uso performativo y aspiracional del término (Mahler, 2018). En la medida que el término alude a dos connotaciones críticas (la actualización y ampliación del programa aspiracional del Tercer Mundo en los años sesenta y el programa político de crítica y propuesta de cambio del orden internacional liberal), el Sur Global, siguiendo a Hurrell (2013: 206), no está compuesto únicamente de estados, sino que incluye también actores transnacionales y un conjunto de relaciones actitudes y prácticas entre esos actores estatales y transnacionales.
Por consiguiente, definiremos el Sur Global como una expresión paraguas que engloba a todos los actores, estatales y transnacionales, que asumen el proyecto político de proponer un sistema y orden internacionales diferentes al actual, basado en criterios de mayor equidad y toma en consideración de las posiciones e intereses de los actores situados en posición más desfavorecida. Este proyecto político ha pasado por tres fases diferentes pero interrelacionadas, a saber: a) descolonización y Guerra Fría, hasta 1989; b) globalización, entre 1990 y 2008; y c) el actual, iniciado en 2009 y caracterizado por el ascenso de diversas economías emergentes como grupo con intereses parcialmente coincidentes. En el transcurso de esas tres fases habrían actuado, citando la reciente visión del internacionalista chino Zhou (2024), primero como «rebeldes», luego como «participantes responsables» y actualmente como «actores activos» en el sistema.
La expresión tiene la ventaja de su flexibilidad, puesto que en términos estatales incluye países con diferentes niveles de riqueza, influencia y aspiraciones. Ello implica heterogeneidad, puesto que difícilmente pueden coincidir las visiones de Brasil o Níger. Estas, además, son dinámicas, como muestran –por razones diferentes– ejemplos como la creciente resistencia de Indonesia a tomar partido en la competencia entre China y Estados Unidos, la reorientación enormemente proestadounidense de la Argentina de Javier Milei, o los equilibrios de India para conciliar su tradicional solidaridad con los países poscoloniales y su decidido empeño de ser un actor global con vínculos sólidos con Estados Unidos.
Esos actores son ya una realidad geopolítica incontestablemente presente, aunque a menudo ha sido subestimada por muchos autores y también por países del Norte Global, o incluso por organizaciones de índole regional parcialmente supranacional como la Unión Europea (UE). Recordemos, como simple anécdota al respecto, que un reciente número de Foreign Affairs (mayo-junio de 2023) se dedicó a comprender y analizar las motivaciones del Sur Global pero, eso sí, lo tituló «el mundo no alineado». De todas formas, recientemente, y en el contexto de la posible victoria de Trump y su posterior asunción como presidente de Estados Unidos, algunos autores están afirmando que el Sur Global es el vencedor neto de los cambios en el poder global que se están dando en las dos últimas décadas. Se señalan cambios como la creciente influencia de las economías emergentes, el ascenso de China como gran potencia, las frecuentes tensiones entre Estados Unidos y sus aliados europeos y, en general, la competencia rampante entre esas grandes potencias (Spektor, 2025). Ello habría permitido a ese grupo heterogéneo de países, con una tenue y frágil identidad colectiva, crear nuevas coaliciones, como los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), seguir utilizando algunas antiguas como el G-77 y usar de manera cada vez más asertiva su mayoría numérica en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Destaquemos al respecto el papel de estos países, con diferencias de votación importantes en los últimos tres años, en las condenas de la Asamblea General a la agresión rusa contra Ucrania del 24 de febrero de 2022. O, también, las críticas a la actuación de los países del Norte en ocasión de la creación y distribución de vacunas en la pandemia de la COVID-19 (2020-2021). Y, por último, una iniciativa muy innovadora y prometedora, el modelo de capital híbrido del Banco Africano de Desarrollo (BAfD), un método que permite a los países redirigir reservas de fondos no utilizados del Fondo Monetario Internacional (FMI) hacia ese banco, lo que multiplica su capacidad de ayudar a los países a gestionar sus deudas y a financiar proyectos cruciales de desarrollo y sostenibilidad. Por consiguiente, para analizar la dinámica cambiante del universo que compone el Sur Global, resulta necesario diferenciar las propuestas, discursos y votaciones en organizaciones internacionales (universales, regionales o de membresía reducida en función de la finalidad específica de la organización) y prestar atención a la actuación de los países presentes en el G-77 o en la última versión de los BRICS, los BRICS+, por el otro.
La razón de ello es que los BRICS, aunque no pueden confundirse con la totalidad del Sur Global, dada la presencia de grandes potencias como China o de potencias debilitadas como Rusia, constituyen la forma de agencia más destacada de los actores que comparten las aspiraciones de cambio del orden internacional que definen el proyecto político aspiracional del Sur Global. De ahí que nos ocupemos brevemente de ese grupo de países.
Han pasado dos décadas largas desde que Jim O´Neill (2001), un economista de Goldman Sachs, acuñó la expresión BRIC para referirse al espectacular crecimiento económico de Brasil, China, India y Rusia. El desarrollo formal tomó algo más de tiempo y ha pasado por diferentes fases. La primera se inició en 2006, aprovechando las reuniones de la Asamblea General de Naciones Unidas, y concluyó en la cumbre formal inaugural de 2009. Durante las negociaciones, se había producido una gran crisis financiera –aún no cerrada plenamente– que ni el FMI ni Estados Unidos vieron venir y fueron capaces de controlar. La segunda fase comenzó en 2011, con la incorporación de Sudáfrica, que dio lugar a las nuevas siglas, BRICS. Ya entonces, esta agrupación cubría más de un cuarto de la superficie terrestre y suponía algo más del 25% de su PIB, medido en términos de paridad de poder adquisitivo. Y la tercera fase se inicia en 2024, al hacerse realidad la ampliación a cinco países más (de los seis a los que decidieron admitir en la cumbre xv, en 2023): los BRICS+, que representan más del 36% del PIB mundial. En su primera cumbre (Ekaterimburgo, 2009), destacaron tres temas: cómo mejorar la gobernanza económica global, la reforma de las instituciones financieras y cómo mejorar la cooperación entre los cuatro países (Brasil, Rusia, India y China), los dos primeros afines con las aspiraciones del Sur Global. Pese a las dudas que se expresaron sobre su capacidad real de influencia, por su carácter laxo basado en coincidencias de agenda leves, su peso significativo e importancia han crecido fuertemente, coincidiendo con la crisis de la globalización que aceleró la pandemia.
Asimismo, los BRICS+ se han convertido en un bloque aspiracional, pero con una dinámica interna muy activa: cumbres anuales, proyectos diplomáticos ambiciosos, compromisos para implementar proyectos de infraestructura a gran escala en sus fronteras y también en las regiones de las que forman parte. Además, han establecido su propia institución para préstamos, el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD BRICS), fundado en 2014 con sede en Shanghái, del que pueden formar parte países que no son miembros de los BRICS. Medido simplemente en flujos financieros, en 2018, una década después del inicio de la crisis económica de las subprime, sus flujos de inversión financiera fueron el 19% del total, con una gran presencia de proyectos de infraestructura intensivos en capital.
Si se repasan las revistas de economía política internacional se comprueba que el debate importante no es ya sobre la influencia de la agrupación, algo que se da por descontado, sino sobre la forma en que esta se produce. Destacan dos grandes termas: la forma en que están cambiando las reglas y normas del sistema, desafiando la concepción dominante y occidental de las organizaciones internacionales, y el papel que están jugando y van a jugar en la gobernanza global. En suma, se trata de averiguar el impacto de su búsqueda de un orden multipolar y su contestación, de forma más o menos explícita, de los intentos de Estados Unidos y del resto de Occidente de seguir definiendo las reglas de juegos (Luckhurst, 2018). Y ello realizado con un equilibrio entre la búsqueda de liderazgos regionales y, al mismo tiempo, el imperativo de garantizar precauciones recíprocas, es decir, evitar que ningún país –y en particular China– tenga un papel de potencia dominante. En términos conceptuales, el universo del Sur Global debe prestar atención a más de un centenar de estados, a centros y grupos de investigación cada vez más especializados, que deben publicar revistas de primera línea, así como a muchos actores transnacionales. Pero, también, al comportamiento en la Asamblea General de Naciones Unidas (incluida su Presidencia a la que optan a menudo países del Sur), al papel no por antiguo y conocido menos importante del G-77 en muchos temas de la agenda internacional, y, finalmente, a los BRICS.
Especialmente importantes son las tres decisiones, en el contexto actual de la Presidencia de Trump, tomadas en la última cumbre de Kazán (2024) de los BRICS+. En primer lugar, la institucionalización de una categoría de «países asociados», a resultas de las dificultades derivadas de las últimas adhesiones (Egipto, Etiopía, Irán o Emiratos Árabes Unidos), que provocan un riesgo de disolución interna y de pérdida de control de los cinco países fundadores5. Establecer la categoría de asociados permite resolver el debate interno y mantener el creciente interés que los BRICS generan en Asia (Indonesia, Malasia, Tailandia) y en África (Uganda, Nigeria). En suma, se avanza en la creación de una zona o región BRICS, esencialmente económica, pero con un guiño a la posibilidad de tener un papel más activo en la agenda política internacional, como puso de manifiesto la presencia del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en la cumbre. De incrementarse esa agenda política, la vinculación con la totalidad de los temas que interesan al Sur Global también aumentaría.
La segunda decisión fue de naturaleza esencialmente monetaria: la creación de un sistema de regulación y compensación del comercio, tanto dentro del grupo como en el marco de las relaciones comerciales entre este y los países asociados. Se le dio el nombre de «BRICS Clear» y tiene previsto utilizar la tecnología del blockchain y las criptomonedas. Podría constituirse en una alternativa al sistema más utilizado en el mundo (por más de 10.000 instituciones financieras) para transacciones transfronterizas, el SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), supervisado por los bancos centrales de 10 países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Naturalmente es una iniciativa que interesa particularmente a Rusia y China y, en parte, a India, que está relacionada con declaraciones hasta el momento bastante retóricas de crear una alternativa global al uso del dólar en las transacciones comerciales. Está complementada con la creación de servicios específicos, por parte del propio grupo, para asegurar y reasegurar las transacciones comerciales, a un coste inferior al proporcionado por las sociedades occidentales. La posibilidad de que realmente se produzca un movimiento hacia la desdolarización ha generado ya comentarios muy negativos y amenazantes desde la Presidencia de Estados Unidos, en los primeros discursos de Trump al asumir el cargo.
La tercera decisión significativa de la cumbre de Kazán, de la que todavía se dispone de muy poca información, es crear un mercado de los BRICS, para productos agroalimentarios, compitiendo con el mercado de Chicago –aunque siguiendo su modelo–. Habrá que esperar concreciones para poder hacer un análisis sólido y argumentado. Durante 2025, con la Presidencia de turno de Brasil que acogerá la próxima cumbre (la xvii), habrá que ver en qué quedan esas tres decisiones, que realmente a medio y largo plazo podrían tener un impacto muy significativo sobre el sistema monetario y económico internacional. Dada la parálisis de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la locura de aranceles y contraaranceles desatada por Trump desde abril de 2025, con su diplomacia basada en la coerción y en la búsqueda inmediata de contrapartidas, pudiera ser que se avanzara en la línea de convertir los BRICS+ en una institución abiertamente contraria al orden creado y dominado por lo que eufemísticamente se llama el Occidente Colectivo, algo que hasta el momento no ha sido. La incertidumbre es alta, pero de irse en esa dirección estaría más cerca lo que Jacques Sapir (2024) ha denominado la «posibilidad del fin del orden occidental».
Por consiguiente, hay que insistir en que la definición y el universo de lo que consideramos BRICS+ es cambiante, por lo que podría hablarse de un universo de geometría variable o de círculos concéntricos. El corolario metodológico es que, al observar el papel de los diversos actores estatales y transnacionales que lo conforman, deberemos precisar siempre en qué anillo, sección o conglomerado de actores nos encontramos o estamos analizando.
A modo de conclusión
Enunciaremos de forma sumaria las principales evidencias que se derivan del análisis forense realizado en este trabajo, sin comentarios adicionales.
1. La expresión Sur Global no solo puede mencionarse, algo consagrado ya, sino que es conveniente usarla, pero siendo consciente de que al hacerlo nos referimos a un concepto analítico con valor heurístico y a una realidad en construcción, derivada de la reconfiguración de una reivindicación aspiracional ya presente entre los años sesenta y ochenta.
2. Que sea un término esencialmente contestado solo exige –como sucede con todos ellos– precisar operativamente qué se entiende por este.
3. Existen dudas razonables sobre si es mejor hablar de «Sur Global» o simplemente de «Sur». Si se sigue usando Sur Global, la expresión más difundida, debe quedar claro que el adjetivo que alude al proceso de mundialización no es el componente semánticamente más importante del término.
4. Tras la expresión subyacen dos fuerzas motrices diferentes. La primera es la conciencia emancipadora militante y el intento de establecer redes mundiales de solidaridad política y proyectos de transformación del Tercer Mundo, ya no en clave territorial y de autosuficiencia, sino de creación de un nuevo orden internacional. La segunda, el impacto combinado de visiones heterodoxas de la disciplina de las Relaciones Internacionales y la reivindicación de la creación de un orden internacional nuevo, mediante mecanismos deliberativos y de consenso para crear sus normas y reglas.
5. Se ha definido el Sur Global como un término paraguas, que engloba todos los actores –estatales y transnacionales– que asumen como suyo el proyecto de construir un sistema y orden internacional diferentes al actual, en clave de mayor respeto a todos los actores.
6. Se ha delimitado el universo de actores que abarca como un grupo heterogéneo articulado en círculos concéntricos o anillos diferentes, con geometrías variables, que a menudo se expresan mediante el recurso a coaliciones antiguas (como el G-77), o creando nuevas, como los BRICS+.
7. Se ha resumido el proceso de creación en tres fases de los BRICS y se ha considerado uno de los subconjuntos que conforman el Sur Global, sin coincidencia plena en las agendas y con contradicciones respecto de las finalidades perseguidas entre ambos círculos.
8. A partir de las tres decisiones fundamentales tomadas en la cumbre de los BRICS+ de Kazan de 2024, se ha concluido, en función de cómo evolucione la implementación de estas, que existe la posibilidad de que realmente se refuerce el rol de esta agrupación como opositores al bloque occidental. Ello generaría una dimensión de actuación más política que la actual, predominantemente comercial y económica. Naturalmente, la evolución de las tensiones actuales entre las grandes potencias será un factor acelerador o mitigador de esa posibilidad.
En suma, el Sur Global es una realidad geopolítica indiscutible y perdurable. Académicos, centros de investigación, think tank, decisores políticos y actores internacionales de todo tipo harían bien en no olvidarlo. Recordemos el célebre cuento más corto escrito en castellano, obra de Augusto Monterroso: «Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí». Lo mismo puede aducirse del Sur Global.
Referencias bibliográficas
Acharya, Amitav y Buzan, Barry. The Making of Global International Relations. Origins and Evolution of IR at its Centenary. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
Acharya, Amitav y Pardessi, Manjeet. Divergent Worlds. What the Ancient Mediterranean and Indian Ocen Can Tell Us about the Future of International Order. New Haven: Yale University Press, 2025.
Austin, John L. How to do things with words. Oxford: Clarendon Press, 1962.
Badie, Bertrand. La diplomatie de connivence. Les dérives oliggrchiques du système International. París: La Découverte, 2011.
Badie, Bertrand. Quand le Sud réinvente le monde. Essai sur la puissance de la faiblesse. París: La Découverte, 2018.
Brandt, Willy. North-South: a Programme for Survival. Report of the Independent Commission on International Development Issues, Cambridge, MA: MIT Press, 1980.
Buzan, Barry y Acharya, Amita, Re-imagining International Relations. Worlds Orders in the Thought and Practice of Indian, Chinese, and Islamic Civiizations. Cambridge: Cambridge Uuniversity Press, 2022.
Fanon, Frantz. Los condenados de la tierra (J. Vidal, Trad.). México: Fondo de Cultura Económica, 1961.
Foreign Affairs, vol. 102, n.° 3 (2023) (en línea) https://www.foreignaffairs.com/issues/2023/102/3
Gallie,Walter B., «Essentially Contested Concepts». Proceedings of the Aristotelian Society, vol. 56, (1955-1956), p. 167-198.
Grosser, Pierre, «La réecriture de l’affirmation du Sud u XX siècle», en: Bertrand, Badie y Vidal, Dominique (coords.) L´heure du Sud ou l´invention d´un nouvel ordre mondial. París: Les liens que libèrent,2024, p. 23-52.
Hurrell, Andrew. «Narratives of emergence: rising powers and the end of the Third World». Brazilian Journal of Political Economy, vol. 33, n.° 2 (2013), p. 203-221.
Kuhn Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: Chicago University Press, 1962.
Luckhurst, Johathan. The Shifting Global Economic Architecture. Decentralizing Authority in Contemporary Global Governance. Nueva York: Palgrave McMillan, 2018.
Mahler, Anne Garland. From the Tricontinental to the Global South: Race, Radicalism, and Transnational Solidarity. Durham: Duke University Press, 2018.
Mastermann, Margaret. «The Nature of Paradigm», en: Lakatos, Imre y Musgrave, Alan (eds.) en Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press, 1970, p. 59-89.
Nyerere, Juius. The Challenge to the South: the Report of the South Commission. Nueva York: Oxford University Press, 1990.
O’Neill, Jim. «Building better global economic BRICs». Global Economics Paper Series, n.° 66 (2001) (en línea) https://www.goldmansachs.com/pdfs/insights/archive/archive-pdfs/build-better-brics.pdf
Prashad, Vijay, The Darker Nations: A People's History of the Third World, Nueva York,The New Press, 2007
Prashad, Vijay. The Poorer Nations: A Possible History of the Global South. Nueva York: Verso Books, 2012.
Sapir, Jacques. La fin de l’ Ordre Occidental. París: Perspectives Libres, 2024.
Spektor, Matias. «Rise of the Noaligned. Who wins in a Multipolar World?». Foreign Affairs, vol. 104, n.° 1 (2025) (en línea) https://www.foreignaffairs.com/united-states/rise-nonaligned-multipolar-world-matias-spektor
Tickner, Arlene b. y Smith, Karen. International Relations from the Global South: Worlds of Difference. Londres: Routledge, 2020.
Tomlinson, Bernard T. «What was the Third World?». Journal of Contemporary History, vol 38, n.° 2 (2003), p. 307-321.
Zhou, Guiyin. «Rise of Global South and changes in contemporary International order». China International Strategy Review, n.° 6 (2024), p. 58-77.
Notas:
1- Austin (1962) llama enunciado performativo al que no se limita a describir un hecho, sino que, por el mismo hecho de ser expresado, lo realiza, total o parcialmente. Se pueden encontrar muchos tipos de enunciados performativos, aunque entre los más comunes están aquellos que derivan de determinados verbos, como es el caso de «prometer», «pretender» o «aspirar a». Cuando alguien expresa un enunciado del tipo «Yo prometo o aspiro a…», este no puede evaluarse en términos de verdad o falsedad. Este rasgo es lo que distingue a un enunciado performativo.
2- Al ya citado de 2007 hay que añadir The Poorer Nations (2012) y el anunciado para 2025, The Brighter Nations.
3- Véase la reseña del libro en este mismo número monográfico de Revista CIDOB d’Afers Internacionals.
4- El libro citado, que sin duda alguna se convertirá en un texto de referencia en los próximos años, describe ese mundo multiplex, presente ya en muchos trabajos anteriores de Acharya, pero no se ocupa centralmente de este. Su objetivo es comparar el papel del poder y las ideas en dos momentos muy anteriores: el mundo mediterráneo estructurado a partir de la hegemonía de Roma; y el mundo del océano Índico antes de la colonización europea, con un sistema y un orden más abierto e inclusivo, sin dominación de ninguna potencia concreta. Los autores consideran que el modelo del océano Índico ofrece un marco muy útil para reconfigurar el orden mundial y acabar con el dominado por Occidente, por Estados Unidos. Y, en concreto, insisten en la viabilidad de aplicarlo para lograr paz y estabilidad en la región emergente del Indopacífico,
5- India y Brasil han sido siempre los miembros más reticentes a nuevas adhesiones, frente a la posición más favorable de China y Rusia.
Palabras clave: Sur Global, Tercer Mundo, BRICS, relaciones internacionales, contestación del orden internacional occidental, mundo multiplex
Cómo citar este artículo: Grasa, Rafael. «El Sur Global bajo análisis forense: entre expresión performativa, concepto analítico y realidad en construcción». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 139 (abril de 2025), p. 11-29. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2025.139.1.11
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 139, p.11-29
Cuatrimestral (enero-abril 2025)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2025.139.1.11