Participación política y desigualdades entre la juventud árabe mediterránea
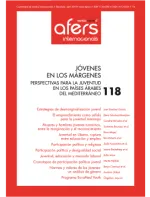
Siyka Kovacheva, profesora titular de Sociología, Universidad de Plovdiv (skovacheva@mbox.contact.bg)
Stanimir Kabaivanov, profesor titular de Sistemas Políticos e Ideología, Universidad de Plovdiv (kabaivanov@bulgaria.com)
Boris Popivanov, profesor ayudante de Sistemas Políticos e Ideología, Universidad de Plovdiv (bpopivanov@phls.uni-sofia.bg).
Tras las movilizaciones de la llamada Primavera Árabe, en las que los jóvenes fueron los principales protagonistas, la situación política actual en la región sigue siendo desfavorable a la participación de la juventud en la política institucional. Los jóvenes parecen desinteresados de la política, son reacios a votar en las elecciones y desconfían de los partidos políticos; por lo general, practican otras formas de participación menos visibles y más informales. Este artículo –a partir de los resultados del proyecto de investigación SAHWA– examina las actitudes de los jóvenes del Mediterráneo árabe respecto a la participación y el compromiso político en el ámbito público, así como sus percepciones de las oportunidades y obstáculos que influyen en su propio futuro y el de sus países. Para ello, se abordan ampliamente tanto los rasgos característicos de esta generación como la importancia de las diferencias y desigualdades sociales dentro de la misma.
Los acontecimientos de 2011, que se extendieron como una ola de cambio desde Marruecos a Egipto, entre otros lugares, abrieron las estructuras de oportunidad política para la participación de los jóvenes. En Marruecos, el Movimiento 20 de febrero empoderó a miles de jóvenes a tomar las calles. En Egipto, las protestas congregaron tanto a la juventud marginalizada como a los jóvenes con niveles educativos elevados, de clase media y de la generación «del Facebook y Twitter» (Blanco Palencia, 2015); también a individuos no organizados y a grupos organizados, como las juventudes de los Hermanos Musulmanes y del movimiento Kefaya (Basta), del Frente Juvenil Copto y los jóvenes del Partido del Mañana, el Partido Democrático, el Partido Laborista y el Partido Wafd (Durac, 2015; Korany, 2014). No solo los espacios físicos de las ciudades árabes, sino también los espacios virtuales de las nuevas redes sociales se convirtieron en «territorios discursivos» (Christensen y Christensen, 2013) para la autoexpresión, formación de identidad y comunicación política de los jóvenes. Las publicaciones de los jóvenes en Facebook, Twitter, YouTube y blogs influyeron en los debates políticos en la región, transmitieron mensajes políticos y se emplearon como instrumentos para organizar asambleas y otras acciones de protesta (Khalil, 2012; AlSayyad y Guvenc, 2013; Markham, 2014). Si bien la interacción entre los medios de comunicación tradicionales y los nuevos medios dio lugar a la formación de un significado simbólico consensuado de los acontecimientos, este no alcanzó a todos los jóvenes de los países del Mediterráneo meridional y oriental, ni a todos los espacios públicos y territorios geográficos de los países en los que se iniciaron las protestas. Los movimientos juveniles y otros movimientos de protesta siguieron separados, muchas veces operando en competencia entre sí, con una tendencia a fracturarse internamente por la falta de inclinaciones ideológicas claras (Sika, 2012). Estos rasgos característicos de las revueltas árabes de 2011 impulsaron a los expertos a cuestionar la utilidad de recurrir a la teoría de los movimientos sociales (Durac, 2015) o a denominarlos «no movimientos» (Bayat, 2010).
Seis años después de la «Primavera Árabe» en el Mediterráneo sur y de la evaporación de sus promesas de democracia, cuestiones como las arraigadas desigualdades sociales y la falta de justicia social vuelven a estar en la agenda de las investigaciones académicas y políticas en la región. Hoy, la presencia de multitudes de jóvenes en las plazas de las ciudades de África del Norte y Oriente Medio ya no es tan frecuente, aunque de forma esporádica siguen produciéndose movilizaciones masivas en protesta contra la corrupción, la irresponsabilidad de la élite y la exclusión social de la mayor parte de las nuevas generaciones. Actualmente, los jóvenes árabes parecen estar desinteresados por la política, son reacios a votar en las elecciones parlamentarias y desconfían de los partidos políticos y los sindicatos. Hay quienes optan por intentar emigrar en busca de mejores oportunidades laborales o, lo que es peor y en menor proporción, por unirse a organizaciones terroristas. Aun así, los jóvenes árabes no están ausentes de la vida pública de la región, sino que cuentan con sus propios estilos y espacios de participación.
Los procesos actuales señalan un claro distanciamiento de la juventud respecto a lo «mayoritario» en las sociedades de los países del Mediterráneo meridional y oriental. Entre los propósitos de este artículo está identificar los factores subyacentes a la exclusión de los jóvenes de la política, lo cual requiere una contextualización en el marco de las principales dimensiones de la vida de los jóvenes de la región. En ese sentido, la participación es vista como una de las cinco dimensiones principales del proyecto internacional SAHWA1, «Researching Arab Mediterranean Youth: Towards a New Social Contract», y es definida como el conjunto de conocimientos, prácticas, oportunidades y representaciones de las que disponen los jóvenes para formar, preservar, oponerse, alterar y mejorar las normas generales bajo las que viven. Este artículo toma los datos de este proyecto comparativo, que se centra en estudiar las experiencias, opiniones y perspectivas de los jóvenes en cinco países del Mediterráneo meridional y oriental: Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto y Líbano. En concreto, este artículo analiza el conjunto de datos obtenidos de la combinación de una encuesta representativa de 10.000 hombres y mujeres jóvenes (2.000 en cada país)2 y la recogida de un gran volumen de datos cualitativos a partir de grupos focales y entrevistas. Las preguntas de investigación son, por una parte, cuáles son los rasgos característicos de las actitudes y prácticas de la participación juvenil (institucional y no institucional) en la región y en cada país, tras haber vivido las revueltas de 2011, y, por la otra, cuáles son los factores que explican las diferencias en los grados y formas de participación en los asuntos públicos entre distintos grupos de la juventud árabe en cada país.
Marco teórico para el estudio de la participación política de la juventud
Este artículo se basa en la ampliamente aceptada división de las formas de compromiso político entre participación institucional y no institucional –protesta– (Verba et al., 1978; Dalton, 1998). Investigaciones recientes revelan nuevas tendencias que configuran la participación política de los jóvenes en Occidente y que necesitan enfoques de investigación más precisos. En lugar de mantener una orientación ideológica consistente y mostrar lealtad a un colectivo político como un partido o movimiento, los jóvenes recurren a formas más individualizadas de participación política como el consumismo político (Feixa et al., 2009; Stolle y Micheleti, 2013). Algunos estudios han demostrado la tendencia de la juventud a identificar el ocio como forma de resistencia a las posturas neoliberales (Riley et al., 2010). Ekman y Amnå (2012) han señalado la creciente importancia de formas latentes de participación, como el llamado «compromiso en espera» (stand-by) y la «no participación». El desempleo se considera un factor de predicción fiable del desinterés por la política, la desconfianza en los partidos e instituciones políticas, y la escasa credibilidad que se les otorga (EACEA, 2013). Varias encuestas han estudiado las diferencias de grados y formas de participación política de hombres y mujeres, aunque sin alcanzar resultados concluyentes respecto a una influencia unidireccional del factor género (Brooks, 2009). También se ha medido la considerable influencia sobre la participación política del entorno familiar de los jóvenes, esto es, de factores como el nivel educativo, la situación laboral y el nivel de renta de los padres (Nolas, 2014).
En los países del Mediterráneo meridional y oriental también existen diferencias y desigualdades similares entre la juventud y, con frecuencia, se presentan de forma más intensa (Singerman, 2013; OECD, 2016; Antonakis-Nashif, 2016). Una característica particular del contexto de estos países es la creciente importancia de la emergente clase media, que ve crecer su influencia política (Sumpf, 2014), pero sigue siendo muy vulnerable a los recortes, motivados por la austeridad, de los aparatos estatales, los sistemas educativos y la protección social (ESCWA, 2014). El estudio de la estratificación de clase en los países de esta región es aún un ámbito académico en desarrollo, debido a la falta de datos estadísticos sistemáticos y al alto grado de heterogeneidad y fragmentación de la zona, así como a la interacción entre las tendencias coloniales, poscoloniales y capitalistas (ibídem). Otras diferencias socioeconómicas en el acceso al poder influyen también en las formas de participación política, desplazando a los jóvenes a situaciones de marginación (Murphy, 2012; Steavenson, 2015). Los hombres y mujeres jóvenes afrontan oportunidades y limitaciones considerablemente distintas en los países árabes (Zubaida, 2014; CAWTAR, 2017; Barsoum, 2017). La religión, que se percibe a menudo como un elemento que ofrece soluciones a los problemas sociales de la región, no es solo un factor unificador, sino también diferenciador, puesto que en el seno de las propias comunidades religiosas se dan diferencias significativas en lo que se refiere a la tolerancia de la violencia (Buijs, 2009). Las nuevas tecnologías y la propagación de las redes sociales se ven de forma positiva como un factor que podría ayudar a que la juventud desarrolle una conciencia política que desafíe el orden establecido si sus demandas no se reflejan en las reformas (Blanco Palencia, 2015). La brecha entre áreas ricas y pobres de las grandes ciudades, y entre estas y las zonas rurales, entre la juventud con mayor nivel educativo y la que no tiene estudios, así como entre quienes tienen empleos más seguros y quienes los tienen precarios, desempeña también una función importante en las movilizaciones juveniles (Zemni, 2015).
Desde esta perspectiva, el artículo pone a prueba diversas hipótesis. La primera de ellas es que, en general, la juventud de la región valora de manera negativa la política –como un terreno de las élites corruptas–, a lo que responde mediante una práctica pasiva a través del voto en las elecciones. De igual forma se revisa hasta qué punto las desigualdades socioeconómicas son importantes para explicar las diferencias entre los jóvenes. En este sentido partimos del presupuesto que el género marca diferencias considerables en cuanto a la participación política y que las mujeres jóvenes árabes son menos activas que los hombres en todas las formas de participación pública. Tradicionalmente, se espera que las mujeres en esta región permanezcan en sus hogares atendiendo a la familia y no adopten una posición activa en la esfera pública. Por otro lado, el lugar de residencia de los jóvenes es un espacio social que tiene importancia política. Durante las revueltas árabes de 2011, la población urbana fue la más activa en las protestas; en este sentido partimos de la hipótesis de que los jóvenes de las zonas urbanas son más activos en varias formas de participación política de protesta, mientras que los de zonas rurales tienden más a la participación institucional, por ejemplo, a través del voto. También se presupone que la familia de procedencia de los jóvenes ejerce una influencia considerable sobre su participación política. Aquí se analizan dos factores de predicción: el nivel de estudios y la situación ocupacional de los padres, que reafirman la idea de que los jóvenes cuyos padres tienen estudios universitarios y pertenecen a la clase media son más activos en el ámbito de la política institucional. Otro tipo de influencia familiar sería que se hable de política en casa, de la que surge la hipótesis de que los jóvenes que están acostumbrados a debatir de política con sus padres son más activos en todas las formas de participación.
Otro grupo de factores de predicción gira en torno a la situación socioeconómica de los propios jóvenes. La hipótesis de partida es que aquellos jóvenes que aún siguen estudiando y los que tienen un empleo formal son más activos en todas las formas de participación; mientras que los desempleados y los económicamente inactivos están menos comprometidos con todas las formas de participación política. Además, aquellos con niveles de ingresos más elevados son más activos en las formas de participación política institucional, en tanto que los que cuentan con menores ingresos son más activos en formas de protesta no institucionales. El estado civil de los propios jóvenes también influye en su grado de participación; en este sentido, la hipótesis a testar es que los solteros son más activos que los casados en la política de protesta, mientras que los casados son más activos en la política institucional.
Además de los factores de predicción que se derivan de las condiciones estructurales de las vidas de los jóvenes, se ha incluido también un conjunto de características de los encuestados más subjetivas. Sus posturas respecto a la política y la vida pública en términos de valores han sido incluidas en el modelo de estudio como variables intermedias. Concretamente, se emplean las siguientes variables de la SAHWA Youth Survey 2016 (2017), que miden las orientaciones sociopolíticas de los jóvenes: seguimiento de las noticias políticas, confianza en las instituciones, respaldo a la democracia como sistema político, actitudes respecto a la igualdad de género, religiosidad y deseo de emigrar a otro país. Sobre este aspecto, la hipótesis inicial es que quienes siguen las noticias con regularidad y expresan un mayor grado de confianza en las instituciones son más activos en política; asimismo, los jóvenes que respaldan la democracia y son favorables a la igualdad de género están más implicados en todas las formas de participación política. Por último, y según la literatura occidental, cabe esperar que los jóvenes más religiosos y aquellos más decididos a emigrar de sus países de origen sean menos activos políticamente.
El impacto de las diferencias socioeconómicas: ¿quién participa, dónde, y cómo?
A fin de poder entender las percepciones de los jóvenes y sus prácticas de participación, es preciso llevar a cabo un sucinto análisis previo del contexto social y político de la participación juvenil. La estructura de oportunidades y restricciones en el conjunto de la región, y en cada país en particular, sigue marcada por las políticas de los antiguos regímenes autoritarios de priorización institucional de la juventud y por el nuevo ímpetu que le ha conferido al tema los levantamientos de 2010-2011 (Kovacheva et al., 2017). Por ejemplo, la Constitución marroquí que se adoptó en las postrimerías de la revolución contempla, en su artículo 33(1), la obligación de las instituciones públicas de estimular la participación de los jóvenes en la vida política, en tanto que la Constitución tunecina de 2014 proclama, en su artículo 8, la ampliación y expansión de la participación de los jóvenes en el desarrollo político. En varios países se han adoptado reconocimientos simbólicos de la juventud activa; es el caso de Túnez, donde el 14 de enero –día en que con la huida de Ben Ali la dictadura fue derrocada–, se celebra oficialmente el «Día de la Revolución y de la Juventud». También se han fomentado ciertas medidas concretas por parte de los estados. En Túnez, la nueva ley electoral estipula que los partidos políticos deben designar al menos una persona menor de 35 años entre los cuatro primeros puestos en las listas electorales; en Argelia, la nueva ley impone una cuota de 16 (de entre 567) escaños en el Parlamento y una cuarta parte de los concejales en los ayuntamientos para jóvenes, además de que cada ministro del Gobierno tiene la obligación de designar dos colaboradores jóvenes, de entre 30 y 40 años; en Marruecos, la ley orgánica del Parlamento les reserva 30 escaños en la cámara baja, instando a los partidos políticos a organizar sus listas electorales con arreglo a esta normativa. Podrían añadirse a lo anterior numerosas leyes y normativas en todos los países del Mediterráneo meridional y oriental que han sido oficialmente diseñadas para estimular el asociacionismo juvenil, el diálogo con las autoridades y la protección de los derechos sociales y políticos. Tanto las intenciones como los resultados de estas medidas han sido objeto de reiteradas críticas por ser demasiado formales, tibias e insuficientes. En el caso argelino, la introducción de cuotas para jóvenes en los gobiernos es percibida como una mera «solución diplomática» por parte de la envejecida élite política con la que esta pretende reservarse el papel protagonista para sí misma (CREAD, 2016). En Túnez, la realidad de la primera legislatura posterior a 2011 reveló que el 79% de los parlamentarios tenían 40 años o más, y únicamente el 4% era menor de 30 (cuando en aquel momento aproximadamente el 51% del total de la población era menor de 30 años). Los movimientos de protesta han abierto una ventana de oportunidad para sustituir a la vieja élite por personas jóvenes, pero estas élites han podido evitarlo en gran medida mediante diversas tácticas de represión y cooptación, de modo que en la práctica han menoscabado la auténtica rotación generacional.
La evolución política desde 2011-2012 en los cinco casos estudiados ha mostrado diferencias cada vez mayores entre los países. En Marruecos, el movimiento de protesta 20 de febrero no consiguió recabar el suficiente apoyo (en particular, en las zonas rurales) y perdió impulso, sin llegar a obtener resultados sustanciales en las elecciones convocadas inmediatamente después de las revueltas. La escena política ha seguido dominada por el discurso político del rey, que explota las sólidas raíces tradicionales y religiosas de la monarquía en la sociedad. Así pues, a los importantes avances en defensa de las libertades y de los derechos de protesta no los ha acompañado una defensa política e ideológica firme. En Túnez, donde las reformas democráticas fueron más lejos, los islamistas moderados de Ennahda –o Partido del Renacimiento– asumieron el poder en el contexto posrevolucionario, pero su posterior giro hacia el conservadurismo les condujo a un callejón sin salida en medio de una ola de protestas. Se vieron obligados a dimitir y fueron remplazados por nacionalistas seculares que, a su vez, tuvieron que enfrentarse a una resistencia islamista radicalizada e incluso a atentados terroristas; frente a ello, la respuesta fue la imposición de restricciones drásticas, aunque de corto plazo, a los derechos humanos. En Argelia, el régimen incluyó a los islamistas moderados en un Gobierno civil respaldado, y en ocasiones dirigido, por las fuerzas armadas. A pesar del desafío planteado por el reciente boicot a las elecciones por parte de los principales partidos de la oposición, el contexto político impide la participación masiva por la reducción considerable de la libertad de prensa y los derechos de manifestación, así como por el aplazamiento efectivo de las reformas constitucionales. En Egipto, el Gobierno del presidente Morsi, que contaba con el apoyo de los Hermanos Musulmanes, se volvió cada vez más autoritario y acabó por ser apartado del poder de forma violenta, instaurándose un nuevo régimen militar al mando de Abdel Fatah al-Sisi, que tras ganar las elecciones se implica en un sistema de represión política. En Líbano aún es nítidamente perceptible la pesada herencia de las guerras civiles y las intervenciones externas, y el proceso político se centra en lograr un equilibrio entre los intereses encontrados, por un lado, de los poderes confesionales internos y, por otro, de las potencias regionales. La crisis institucional permanente que dejó al país sin presidente durante dos años ha estimulado la participación, principalmente a través de la afiliación religiosa y partidos políticos. Como puede verse, en algunos casos la fuerza de las tradiciones ha reintroducido los obstáculos de las antiguas élites a una verdadera implicación en política de los jóvenes; en otros, las luchas políticas internas han limitado las promesas iniciales de reformas democráticas. Ello se refleja en las opiniones de los jóvenes en su conjunto, que atestiguan su desencanto con la evolución política en sus respectivos países.
Obviamente, hay una explicación contextual para los sorprendentes datos de Túnez: el trabajo de campo del estudio se llevó a cabo en el momento en que el Gobierno había impuesto medidas extraordinarias, en 2015, que acarrearon considerables recortes de los derechos humanos. En Egipto, los datos sugieren una comparación más positiva entre la situación actual y la de la época de Mubarak, si bien, claro está, la desconfianza sigue estando muy extendida, por muchas razones ligadas a los continuos vaivenes políticos. En Marruecos no puede decirse precisamente que hayan tenido lugar cambios trascendentes que se correspondan con la vitalidad de la estructura de poder tradicional del país. No ha desaparecido el escepticismo de la juventud respecto al aumento de las oportunidades para las nuevas generaciones de influir en el entorno político y en sus propias condiciones de vida.
La escasa confianza en las instituciones políticas públicas en mitad de la segunda década del siglo xxi se considera un elemento común de la juventud de los cinco países del Mediterráneo meridional y oriental estudiados en el proyecto SAHWA (Laine et al., 2016: 6). En algunos casos, los jóvenes son reacios a hablar de participación y se muestran temerosos de proclamar que están afiliados a algún grupo político o social, incluso preocupados por la propia posibilidad de participar en el ámbito público, al considerar la política corrupta y poco atractiva, y recelosos de las ventajas de la ayuda y los modelos extranjeros (ibídem: 7-14). Así reflexionó uno de los entrevistados: «Como joven marroquí, no sé lo suficiente de política, pese a que mi padre está afiliado a un partido político. En mi familia no entendemos qué significa la política, siempre hemos pensado que no es algo importante, que es solo palabrería, ¿cómo vamos a participar en ella? Si quiero informarme, ¿a quién pregunto? ¿Qué instituciones me sirven a mí para eso? Estoy aquí y quiero aprender» (MAR_FG_4: 5)3.
Cabe mencionar asimismo el ambiguo efecto de los instrumentos externos (en particular, los de la UE) para estimular la participación democrática en la región. La encuesta muestra que los jóvenes valoran la libertad y la justicia como partes de su idea de una sociedad y una vida mejores, pero estas se sitúan en posiciones bajas en la lista de prioridades, que siguen centradas en los ámbitos social y económico (Martiningui y Nigro, 2016, 13). En lo que respecta a la emigración, como fenómeno crucial en la región, las motivaciones políticas y de seguridad para abandonar el país ocupan el lugar menos importante (el 3% de los «síes» en Túnez y en Marruecos, y prácticamente cero en Argelia, Egipto y Líbano), muy por detrás de factores de expulsión o push factors como la falta de oportunidades profesionales, las condiciones de vida deficientes, una educación inadecuada, bajos ingresos, etc. (Sánchez-Montijano y Girona-Raventós, 2017: 9-10). Los datos señalan que los disturbios políticos más cruciales en esta región –los levantamientos de la Primavera Árabe– no han acarreado un cambio decisivo de los flujos migratorios (Boucherf, 2017).
Un rápido vistazo a las palabras y los términos que más se repiten en los debates grupales con decisores políticos, jóvenes profesionales y emprendedores, así como con jóvenes de distintos entornos étnicos, sociales, políticos, regionales y laborales en los cinco países estudiados4, sirve para ofrecer un panorama más detallado. Es muy poco frecuente que se mencione la política y las instituciones políticas en el discurso de los jóvenes libaneses, donde los asuntos más sensibles y que generan mayor discusión son los relacionados con la educación y sus deficiencias, el equilibrio entre géneros y la afiliación religiosa. «Educación» y «estudios» predominan también en Túnez, junto con un interés por el empleo y la familia, mientras que «político» y «revolución» se consolidan a la zaga de estos, lo que sería indicio de que han dejado de estar entre los intereses que más preocupan a los jóvenes. En Túnez, la palabra «sin» también tiene una destacada presencia, como en Argelia «problema» y «ausencia», lo que sugiere que existe insatisfacción en general respecto a la situación de la juventud en ambos países. El caso de Argelia es similar al de Túnez en otro aspecto: la preponderancia de los términos «educación», «empleo» y «familia». Aquí, «política» y «cambio» se sitúan detrás de términos de la importancia de «valores» y «cultura», mientras que los que se mencionan menos frecuentemente son los relacionados con las políticas estatales de juventud. En Marruecos y Egipto, los debates muestran un uso más consistente de palabras relacionadas con la política. Cabe destacar que en Egipto «participación», «implicación», «asociación», «público», «comunidad» y sus derivados suponen casi la mitad de las expresiones usadas con mayor frecuencia, junto con los términos relativos a la educación y la economía («empleo», «mercado», «empresa», etc.), a expensas de cuestiones relativas a la familia. Por analogía, el campo semántico de la «economía» tiene una presencia igualmente sólida en Marruecos (con énfasis en los «emprendedores» y el «emprendimiento»), y la política, en sus diversas formas, aparece con frecuencia en el discurso de los jóvenes (Kovacheva et al., 2017). Este análisis cuantitativo pone de relieve la heterogeneidad de la juventud en el Mediterráneo árabe, así como una percepción común de juventud más como «gente joven» diferente por sí misma entre distintos subgrupos, no solo entre los diferentes países, sino también dentro de un mismo país.
Un examen más pormenorizado de los debates revela, en los casos de Egipto, la intensidad del discurso político, cómo este es fundamentalmente una cuestión de negación: la política se considera y se analiza como el ámbito en el que se concentra el mayor grado de desafección por parte de la juventud. Apenas hay ejemplos de comentarios sobre las oportunidades y perspectivas políticas; ello a pesar de que Egipto fue el único país de los cinco analizados en el que se crearon y movilizaron partidos políticos dirigidos por jóvenes durante las oleadas revolucionarias de la Primavera Árabe, aunque ninguno de ellos logró alcanzar ningún objetivo importante. Los grupos de jóvenes entrevistados llegaban rápidamente a un consenso sobre esta «desafección de la política» y preferían dedicar más tiempo a debatir acerca de las actividades de la juventud en el ámbito de la sociedad civil. Estas observaciones sobre el terreno las confirman Korany et al. (2016: 11): de acuerdo con estos autores, cabría achacar el desinterés por la política de la juventud egipcia al cansancio y la decepción por las repetidas (y poco limpias y transparentes) elecciones y la inestabilidad política en el país.
Los participantes en los debates marroquíes, por su parte, reconocen en general el papel clave de la política y el creciente compromiso de los decisores políticos en los últimos años con los asuntos que atañen a la juventud, con el matiz, no obstante, de que aún queda mucho por hacer en el futuro: «Creo que lo que ha pasado en los últimos años en el mundo árabe y en Marruecos es que al menos ha cambiado la visión de los actores respecto de la juventud. Estos ahora toman en cuenta la opinión de la juventud. Fue como una bocanada de aire fresco que dio esperanzas a estos jóvenes para interesarse por los asuntos públicos e intervenir en debates políticos. Así que creo que el impacto ha sido positivo, aunque no en términos de implicación significativa de los jóvenes en la acción política, no todavía». (MAR_FG_3: 4). Otro participante explicaba: «(…) lo más positivo que hemos logrado en Marruecos es salir del caparazón del miedo. Aquí siempre hemos tenido miedo de hablar de la monarquía. Desde 2011, los jóvenes pueden hablar, expresarse por sí mismos. Esto puede verse en las redes sociales, la gente puede criticar y yo creo que esto es bueno» (MAR_FG_2: 6). La disposición de los jóvenes a tomar consciencia de sus derechos políticos y su propia importancia como generación en la configuración del futuro del país es bien recibida por algunos y muy cuestionada por otros. Los participantes suelen referirse a quienes están en el poder como «ellos», en contraposición a «nosotros», con lo que aluden a las personas de a pie. En Túnez, los debates ofrecen una fotografía de una juventud «activa» («dinámica», «rebelde», «moderna»), pero a la vez profundamente decepcionada con el statu quo y carente de toda expectativa positiva de futuro: «Aquí es como si viviéramos en el desierto, seguimos un camino cuyo final es desconocido» (TUN_FG_2: 5).
El sector político como tal es considerado causa de problemas y no de soluciones; es visto como el principal responsable de las deficiencias del sistema educativo, las altas tasas de desempleo, la ausencia de justicia social, la ostentación y las mentiras. El Centro de la mujer árabe para la formación y la investigación en Túnez (CAWTAR [por sus siglas en inglés], 2016: 7-8) también ha señalado la creación de una brecha intergeneracional en el país. En Túnez, los discursos de los jóvenes tocan cuestiones como la emigración ilegal, la tentación de la yihad y el fraude entre políticos. Los entrevistados hablan de las ventajas de la libertad de expresión ganada desde la Revolución de los Jazmines y, al mismo tiempo, destacan la cantidad de promesas incumplidas, lo que hace inútil la participación política: «¡El sistema entero es corrupto! ¿Qué te puedo decir? Hablan demasiado, todos los meses nos dicen… vamos a hacer tal, vamos a hacer cual… ¡Estamos hartos! ¡Mucho hablar! En la televisión... en todas partes, ¡estamos cansados! Si hay soluciones, ¡vale! ¡Si no…!» (TUN_FG_3: 4). «No ha cambiado nada desde 2011, no ha pasado nada en realidad. El máximo responsable llega a Gafsa, hace una gira por la ciudad y dice: “todo va bien”. ¡No! La única novedad es que han abierto un centro comercial Carrefour» (TUN _LS_3: 8).
La insatisfacción de los jóvenes con la política es citada con frecuencia como un problema generalizado también en Argelia. En los debates mantenidos en este país suele ponerse el acento en el «problema de comunicación», la falta de un auténtico diálogo entre los jóvenes y las autoridades. Ello se achaca a ambas partes, pero la consecuencia es en todo caso que se desincentiva la participación en política de la juventud. Después de haber visto a los políticos elaborar sus programas y desarrollar sus políticas sin siquiera consultar a los jóvenes, y después de haber padecido el nepotismo de la política, estos prefieren mantenerse al margen. Parece que protestar, votar e implicarse no sirve para nada: «No aceptan nuestros puntos de vista; no les importan nuestras opiniones. Cuando hablamos con ellos, nos dicen: ya veremos…» (DZ_FG_2: 4). Y la misma pauta se observa en el caso de los participantes en los debates en Líbano. Los jóvenes de este país hablan de una élite política incapaz de respetarles y ofrecerles estímulos para participar en política. El clientelismo político y las privatizaciones del patrimonio público (el término empleado es «abandono estratégico») contribuyen a la alienación masiva de la participación en política. El trabajo de campo confirma que las escasas oportunidades laborales y la cultura clientelista predominante refuerzan la percepción de privación por parte de la juventud, incluido el ámbito político (Fakhoury, 2016, 6).
La política no se valora demasiado en ninguno de los casos estudiados. Pese a reconocerse (¡no en todos los casos!) que, en efecto, se han producido cambios positivos desde las sacudidas de la Primavera Árabe, persiste la convicción generalizada de que la participación política de una persona joven no puede influir de forma notable en la mejora del «sistema» en general. Las actitudes hacia la política y la participación son una de las caras de la moneda; la otra, son las prácticas de participación correspondientes. Aquí el interés se centra en las «ágoras» nacionales de participación política que describen Laine et al. (2015), tanto en su tipología como separadas conceptualmente por los niveles local e internacional. Así, se distinguen cuatro formas principales:
Militancia en partidos políticos y movimientos.
Participación activa en la política institucional (campañas electorales, reuniones del partido).
Participación pasiva en la política de partidos (votar).
Participación en la política de protesta (manifestaciones y huelgas).
Los canales de participación informales, como las actividades culturales y las actividades comunitarias con connotaciones políticas, son mucho más frecuentes que la política de protesta explícita a la que se limita el análisis en este este artículo.
Votar sigue siendo, con mucho, la forma más común de participación de los jóvenes en la política, implicando a la mitad de los encuestados. A esta vía, más bien pasiva, de participación le sigue la implicación de los jóvenes en la política institucional como la participación en reuniones del partido y campañas electorales. La forma más exigente de participación institucional –pertenecer a un partido político o a un movimiento– es la menos frecuente: solo uno de cada diez jóvenes la practica. La política de protesta como tomar parte en huelgas, manifestaciones y acciones violentas implicó al 12% de los jóvenes encuestados de los cinco países. Se establecen diferencias significativas entre países en lo que respecta a la participación política de los jóvenes (véase la tabla 3). La previsión de que los jóvenes de los países que vivieron movilizaciones masivas durante la Primavera Árabe serían más activos en todas las formas de política institucional –pertenecer a un partido, apoyo a los partidos políticos, como colaborar en campañas electorales y reuniones políticas, y votar– no se cumplió. Los investigadores que han estudiado los datos de la encuesta SAHWA se inclinan por concluir que la escasa confianza en las instituciones observada suele llevar a los jóvenes a formas «activas» y «pasivas» de desvinculación de los procesos políticos públicos. Por desvinculación pasiva se entiende la percepción de la política como algo que no les incumbe, mientras que desvinculación activa hace referencia a evitar de forma activa todo lo que tenga que ver con el actual sistema político, presuntamente distante y corrupto (Laine et al., 2016: 5). Los jóvenes de Túnez y de Egipto son menos tendentes a implicarse en la política de protesta, influidos por los estallidos recurrentes de violencia política en ambos países. La juventud de Marruecos y la de Líbano son las más activas en la política institucional de partidos, según el parámetro de «pertenencia a un partido político o movimiento en calidad de participante, donante, voluntario o simpatizante». La tradición de asociacionismo local en Marruecos y la de política de partidos de base comunitaria en Líbano ofrecen una explicación parcial en estos casos.
Un análisis adicional de los datos permite distinguir entre las actividades dentro de cada una de las formas que se presentan en la tabla. Si se atiende con mayor detenimiento al grado de participación en las diversas formas al margen de la política de partidos, se observa que los jóvenes encuestados en Argelia presentan los porcentajes más altos en estos canales no institucionales: el 20% había participado en huelgas y el 19% en manifestaciones en el año anterior; seguidos de los jóvenes de Marruecos, con el 17% en el caso de las manifestaciones y el 16% en el de las huelgas. Estas formas de participación son muy poco frecuentes actualmente entre los jóvenes en Egipto y Túnez, en tanto que los porcentajes de quienes participaron de forma activa no alcanzaron el 5% en los 12 meses anteriores. Los jóvenes libaneses se sitúan en una posición intermedia. Las acciones violentas son la forma menos frecuente en todos los países. Las nuevas redes sociales se usan para informarse sobre política y para movilizarse con mayor frecuencia en Líbano, donde un 11% de los jóvenes participó en este tipo de actividades a través de Internet en un período de un año. Cabe señalar, no obstante, que esta forma no sustituye a las otras formas de participación activa en la política no institucional y se sitúa en tercera posición en general.
El peso de las desigualdades económicas, sociales y políticas sobre la participación
En este apartado se examinará la siguiente pregunta de la investigación: ¿qué factores (en términos de género, procedencia socioeconómica, nivel educativo, lugar de residencia, situación laboral y concienciación política) explican las diferencias en los niveles y formas de participación en los asuntos públicos entre los distintos grupos de jóvenes árabes?
Si bien muchas de estas diferencias entre países pueden explicarse por los distintos contextos políticos, tanto históricos como actuales, de cada uno de los países estudiados, es posible que aún concurran ciertas desigualdades comunes por razón de clase y de estatus que configuran la participación política de los jóvenes en la región. Mediante el análisis de los datos de la SAHWA Youth Survey 2016 (2017), Backeberg y Tholen (2017) ofrecen una importante aportación en este sentido. Estos autores estudiaron los factores que provocan la exclusión de los jóvenes y sus componentes económicos, sociales y políticos en los países del Mediterráneo meridional y oriental, y han llegado a la conclusión de que el más influyente de los factores es la exclusión de la vida social y política, que se aplica a todas las sociedades estudiadas. La abstención en las elecciones y la falta de la voluntad de participar en los procesos políticos entre los jóvenes conforman de forma significativa la estructura de la exclusión de los jóvenes; ello presenta una fuerte correlación con las condiciones sociales y económicas en las que viven estas personas.
Para poder explicar las diferencias en la participación política de los jóvenes se ha creado un modelo de análisis de regresión para cada una de las formas de participación como variables dependientes, e incluido distintos factores económicos, sociales y políticos como predictores. Los cuatro modelos de regresión logística miden la probabilidad de que los encuestados del proyecto SAHWA se impliquen en las distintas formas de actividades descritas en la tabla 2. Se ha descartado, de forma deliberada, un modelo de regresión logística multinomial debido a que resulta complicado justificar (ya que depende de los factores específicos de cada país) cuál de las formas de participación expresa una mayor implicación. El propósito de los modelos de regresión no es solo explicar qué impulsa las distintas formas de participación política, sino también someter a prueba una lista de hipótesis relativas a la relevancia de distintas características sociales. Los resultados del análisis se presentan en la tabla 4. Los modelos de regresión explican mejor la participación institucional pasiva y activa, en comparación con las formas de protesta y la participación en un partido político o movimiento. Ello no se debe tanto a los factores sociales que se han incluido en los modelos, como al menor número de encuestados que practican estas formas de participación. La amplia muestra de la encuesta queda reducida a los escasos participantes que declaran haber participado en política ya que, como se ha podido ver, la política no es el ámbito más popular entre la juventud árabe de hoy.
En lo que respecta a las hipótesis trabajadas, el género aparece como uno de los factores con más capacidad explicativa en el primer modelo. Los hombres jóvenes se unen a partidos y movimientos políticos con más frecuencia que las mujeres jóvenes. La pertenencia a partidos políticos es un ámbito público en el que se presupone que los hombres serán más activos que las mujeres, ya que se considera que este no es su sitio. Al igual que sucede en el mercado laboral, en el que más de la mitad de las mujeres jóvenes, una vez terminan sus estudios, no entran en el mercado de trabajo y permanecen en sus hogares, también en el caso de los partidos y movimientos políticos las mujeres jóvenes son prácticamente invisibles. Las desigualdades educativas también afectan significativamente a la primera forma de participación política, la pertenencia a partidos políticos y movimientos, y a la tercera modalidad, la participación institucional activa. Los encuestados con mayor nivel de estudios participan en reuniones políticas, hacen donaciones, firman peticiones y se involucran en campañas en Internet con mayor frecuencia que aquellos que dejaron los estudios a una edad más temprana. Sin embargo, el nivel de estudios del encuestado no parece influir en la participación mediante el voto ni en la política de protesta.
A medida que los jóvenes se hacen mayores y comienzan a formar sus propias familias tienden a ejercer más su derecho al voto. Por tanto, la edad es un sólido factor de predicción de participación institucional pasiva. También el estado civil de los encuestados es un factor importante para todas las formas de participación, salvo para la participación en protestas. Los resultados de los modelos de regresión muestran que aquellos encuestados que están casados o en una relación prefieren la participación institucional pasiva o la pertenencia a un partido político o movimiento. Por su parte, los solteros prefieren formas más activas de participación. Por otro lado, la educación de los padres es un factor que influye en gran medida sobre algunas de las formas de participación examinadas; la educación del padre es importante a la hora de decantarse por un partido o movimiento político determinado, así como la educación de la madre, que también influye sobre la participación institucional activa. El nivel de estudios de los padres es un buen indicador de la clase social de sus descendientes: a mayor capital educativo en la familia, mayor grado de participación de los jóvenes en los partidos políticos, ya sea como miembros o como seguidores de sus reuniones y/o campañas políticas. De las otras hipótesis, dos de ellas no se han confirmado en el análisis. El lugar de residencia (zona rural o urbana) no es un factor estadísticamente relevante a la hora de optar por una u otra forma de participación política; y el nivel de renta (medido por la paridad de poder adquisitivo), tampoco es relevante estadísticamente; sin embargo, ello puede atribuirse a que pueden percibirse desviaciones muy amplias en los niveles de renta (media de 756 y desviación típica de en torno a 922).
De entre las variables de valor que se han incluido en los modelos de regresión, las actitudes hacia la igualdad de género y la confianza en asociaciones religiosas sí marcan algunas diferencias. Hay pocas evidencias de la importancia de la creencia en la igualdad de género sobre la decisión de participar de forma pasiva o ingresar en un partido o movimiento político; sin embargo, este factor es importante en relación con la participación institucional activa y la política de protesta, donde la igualdad de género en el mercado laboral se sitúa en posiciones prioritarias. La confianza en las asociaciones religiosas es importante para unirse a movimientos políticos y adoptar formas de participación institucional activa, aunque no tanto en el caso de las formas de participación pasiva y de protesta.
Conclusiones
La investigación académica sobre los países del Mediterráneo meridional y oriental tras los sucesos de la Primavera Árabe revelan una serie de nuevas oportunidades para una mayor participación de los jóvenes (incluidas las oportunidades jurídicas e institucionales), aunque también ofrecen unos resultados parciales y aún poco convincentes. Los cambios surgidos en los modelos y las realidades de participación parecen depender en gran medida de los desequilibrios existentes entre las estructuras sociales de las respectivas sociedades, así como de la naturaleza de los canales de participación que ofrecen los nuevos regímenes. Las estadísticas oficiales muestran bajos niveles de participación juvenil en elecciones y en cuanto a militancia en partidos políticos; pero, al mismo tiempo, indican un aumento del asociacionismo juvenil, que sigue estando limitado, no obstante, en cuanto a su cobertura y alcance.
El trabajo de campo que se ha llevado a cabo en el marco del proyecto SAHWA confirma, en general, este panorama. El ámbito político se considera en gran medida más libre que antes de las oleadas revolucionarias, aunque todavía circunscrito a unos límites relativamente estrechos y sometido a repentinos vaivenes. El escepticismo juvenil es generalizado; la desafección y el desencanto hacia el orden establecido son términos que resumen de forma casi exacta las actitudes generales de la actual generación de jóvenes. La educación, el trabajo, la familia y las cuestiones de orden socioeconómico en general ocupan mucho más la atención y el interés de los mismos. La política ha dejado de ser un peligro o amenaza relevante (si alguna vez lo fue), pero sigue siendo algo distante y aparentemente poco atractivo. Ni motiva la resistencia o la emigración, ni es un estímulo para la defensa de los valores y las perspectivas de vida propios. Otras actitudes están también muy extendidas por la región y permiten hablar de elementos comunes de la juventud actual de los países del Mediterráneo meridional y oriental; entre ellas, la convicción generalizada de que la propia participación en política no tiene en realidad la capacidad de influir en el «sistema» en general, la percepción de que la esfera política sigue siendo una especie de «asiento reservado» para las generaciones anteriores y, al mismo tiempo, la necesidad de cambio, ampliamente consensuada, aunque a menudo no cuenta con la participación personal de quienes la propugnan. Todo ello encaja en las pautas de desvinculación «activa» y «pasiva» descritas y analizadas por Laine et al. (2015).
Las diferencias sociales, culturales y económicas –tanto entre las cinco sociedades estudiadas como dentro de cada una de ellas– son importantes. Nos hallamos ante motivaciones y prácticas de participación política que indican un alto grado de sensibilización sobre las peculiaridades de la situación política actual y, al mismo tiempo, un alto grado de dependencia del entorno y las condiciones sociales tradicionales. Los datos muestran que, como cabía esperar, quienes tienen mayor nivel educativo (salvo en el caso de las actividades de protesta y de votar), aquellos cuyos padres tienen más nivel de estudios, los de mayor edad y los casados (en particular, en el caso de las formas de participación pasiva) tienden a involucrarse más activamente en política. En contra de lo que se esperaba, no obstante, ni el lugar de residencia ni las rentas desempeñan un papel importante. Así, los resultados del estudio confirman, en general, las conclusiones de la literatura en relación con la importancia del género, el entorno familiar, el desempleo y las divisiones emergentes entre grupos sociales en los países del Mediterráneo meridional y oriental respecto al grado de participación de los jóvenes, aunque no hay evidencias suficientes que permitan establecer de forma rigurosa una división por clases del comportamiento político. Los investigadores suelen destacar el uso de las nuevas tecnologías y redes sociales (también debido a su uso generalizado durante las revueltas de la Primavera Árabe), pero no parece que los jóvenes las consideren prioritarias en su idea de creación de comunidades ni de participación política. Las formas individualizadas de participación (Feixa et al., 2009) y de «implicación en espera» (stand-by) (Ekman y Amnå, 2012) conceptualizan de forma más precisa las actitudes y actividades juveniles que se han podido observar. Incluso el término «no movimiento» (Bayat, 2010) deberá emplearse con cierta cautela, ya que denota un estado constante de movilización. Los factores que influyen en la participación política de los jóvenes han resultado ser muy similares a los que influyen en la inclusión social de los mismos (Backeberg y Tholen, 2017). En general, los jóvenes integrados socialmente en los países del Mediterráneo meridional y oriental tienden a participar más activamente en política. Las únicas diferencias más sustanciales se refieren al papel del nivel de ingresos (que no afecta tanto a la participación, pero es central en lo que respecta a la exclusión social) y el género (debido a que el estatus de los hombres como proveedores del sustento familiar los coloca a menudo en la misma situación de riesgo de exclusión social que a las mujeres). Decepcionados por la política, los jóvenes con menos recursos socioeconómicos se alejan de cualquier forma de participación.
En definitiva, la juventud de los países del Mediterráneo meridional y oriental parece estar «saliendo del caparazón del miedo», pero todavía está recorriendo «un camino cuyo final es desconocido».
Fuentes primarias
SAHWA Ethnographic Fieldwork 2015 (2016).
SAHWA Youth Survey 2016 (2017) Data file edition 3.0. Barcelona: Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB).
Referencias bibliográficas
AlSayyad, Nezar y Guvenc, Muna. «Virtual Uprisings: On the Interaction of New Social Media, Traditional Media Coverage and Urban Space during the “Arab Spring”». Urban Studies, vol. 52, n.º 15 (2013), p. 1-17.
Antonakis-Nashif, Anna. «Contested transformation: mobilized publics in Tunisia between compliance and protest». Mediterranean Politics, vol. 21, n.º 1 (2016), p. 128-149.
Backeberg, Leonie y Tholen, Jochen. «The frustrated generation: youth exclusion in Arab Mediterranean societies». Journal of Youth Studies, vol. 21, n.º 4 (2017), p. 513-532.
Barsoum, Ghada. «Educated young women’s employment decisions in Egypt: A qualitative account». SAHWA scientific paper, n.º 13 (2017) (en línea) https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/sahwa_papers/scientific_paper/educated_young_women_s_employment_decisions_in_egypt_a_qualitative_account
Bayat, Asef. Life as Politics. How Ordinary People Change The Middle East. Stanford: Stanford University Press, 2010.
Blanco Palencia, María. «Youth and technology in a Bottom-Up Struggle for Empowerment». En: Sadiki, Larbi (ed.). Routledge Handbook of the Arab Spring. Rethinking Democratization. Londres y Nueva York: Routledge, 2015, p. 420-432.
Boucherf, Kamel. «Identifying migration scenarios (trends, continuities and brakes) and mobility issues in the Arab Mediterranean Countries». SAHWA Policy Report (2017) (en línea) https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/sahwa_papers/policy_report/identifying_migration_scenarios_trends_continuities_and_brakes_and_mobility_issues_in_the_arab_mediterranean_countries
Brooks, Rachel. «Young people and political participation: An analysis of European Union policies». Sociological Research Online, vol. 14, n.º 1 (2009), p. 1-12.
Buijs, Frank J. «Muslims in the Netherlands: Social and Political Developments after 9/11». Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 35, n.º 3 (2009), p. 421-438.
CAWTAR-Centre of Arab Women Training and Research. «National polices targeting the youth in Tunisia». SAHWA Policy Paper, n.º 11 (2016) (en línea) https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/sahwa_papers/policy_paper/national_polices_targeting_the_youth_in_tunisia
CAWTAR-Centre of Arab Women Training and Research. «Gendering Youth Empowerment in Arab Mediterranean Countries». SAHWA Policy Report, n.º 5 (2017) (en línea) https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/sahwa_papers/policy_report/sahwa_papers_gendering_youth_empowerment_in_arab_mediterranean_countries
Christensen, Miyase y Christensen, Christian. «The Arab Spring as Meta-Event and Communicative Spaces». Television & New Media, vol. 14, n.º 4 (2013), p. 351-364.
CREAD-Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le Développement. National Case Study. Algeria. SAHWA Project, 2016 (en línea) http://www.sahwa.eu/OUTPUTS/Other-publications/National-Case-Study-ALGERIA
Dalton, Russell J. Citizen Politics in Western Democracies. Nueva Jersey: Chatham, 1998.
Durac, Vincent. «Social movements, protest movements and cross-ideological coalitions – the Arab uprisings re-appraised». Democratization, vol. 22, n.º 2 (2015), p. 239-258.
EACEA-Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. Youth Participation in Democratic Life. Final Report. Londres: LSE Enterprise, 2013.
Ekman, Joakim y Amnå, Erik. «Political participation and civic engagement: Towards a new typology». Human affairs, vol. 22, n.º 3 (2012), p. 283-300.
ESCWA-Economic and Social Commission for Western Asia. Arab Middle Class Measurement and role in driving change. Líbano: UN-ESCWA, 2014.
Fakhoury, Tamirace. «Youth Politics in Lebanon. A call for citizen empowerment». SAHWA Policy Paper, n.º 9 (2016) (en línea) https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/sahwa_papers/policy_paper/youth_politics_in_lebanon_a_call_for_citizen_empowerment
Feixa, Carlos; Pereira, Inés y Juris, Jeffrey S. «Global Citizenship and the ‘New, New’ Social Movements: Iberian Connections». Young, vol. 17, n.º 4 (2009), p. 421-442.
Khalil, Joe F. «Youth-Generated Media: A Case of Blogging and Arab Youth Cultural Politics». Television & New Media, vol. 14, n.º 4 (2012), p. 338–350.
Korany, Bahgat. «A Microcosm of Revolution: The Sociology of Tahrir Square». En: Kamrava, Mehran (ed.). Beyond the Arab Spring: The Evolving Ruling Bargain in the Middle East. Oxford y Nueva York: Oxford University Press, 2014, p. 249-276.
Korany, Bahgat; El-Sayyad, Mostafa y Serag, Basma. «Egyptian youth: National policies and international initiatives». SAHWA Policy Paper, n.º 10 (2016) (en línea) https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/sahwa_papers/policy_paper/egyptian_youth_national_policies_and_international_initiatives
Kovacheva, Siyka; Popivanov, Boris y Kabaivanov, Stanimir. «Youth policy in Arab Mediterranean countries in a comparative perspective». SAHWA Policy Report, n.º 6 (2017) (en línea) https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/sahwa_papers/policy_report/youth_policy_in_arab_mediterranean_countries_in_a_comparative_perspective
Laine, Sofia; Roberts, Ken; Saleh, Elizabeth; Boucherf, Kamel y Ait Mous, Fadma. «Youth Political Engagement in Tunisia, Egypt, Algeria, Morocco and Lebanon». SAHWA Background Paper, n.º 2 (2015) (en línea) https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/sahwa_papers/background_paper/youth_political_engagement_in_tunisia_egypt_algeria_morocco_and_lebanon
Laine, Sofia; Lefort, Bruno; Onodera, Henri; Maïche, Karim y Myllylä, Martta. «Towards more inclusive youth engagement in Arab Mediterranean Countries». SAHWA Policy Report, n.º 3 (2016) (en línea) https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/sahwa_papers/policy_report/towards_more_inclusive_youth_engagement_in_arab_mediterranean_countries
Markham, Tim. «Social Media, Protest Cultures and Political Subjectivities of the Arab Spring». Media, Culture & Society, vol. 36, n.º 1 (2014), p. 89-104.
Martiningui, Ana y Nigro, Salvatore. «Getting more bang for the EU’s buck in the Arab Mediterranean Countries». SAHWA Policy Paper (2016) (en línea) http://www.sahwa.eu/OUTPUTS/SAHWA-Policy-Papers-ISSN-2564-9167/Policy-Paper-on-youth-public-policies-in-the-AMC-s
Murphy, Emma C. «Problematizing Arab youth: Generational narratives of systemic failure». Mediterranean Politics, vol. 17, n.º 1 (2012), p. 5-22.
Nolas, Sevasti-Melissa. «Exploring young people's and youth workers' experiences of spaces for “youth development”: creating cultures of participation». Journal of Youth Studies, vol. 17, n.º 1 (2014), p. 26-41.
OECD-Organisation for Economic Co-operation and Development. Youth in the MENA Region. How to Bring Them In. París: OECD Publishing, 2016.
Riley, Sarah; More, Yvette y Griffin, Christine. «The “pleasure citizen” Analyzing partying as a form of social and political participation». Young, vol. 18, n.º 1 (2010), p. 33-54.
Sánchez-Montijano, Elena y Girona-Raventós, Marina. «Arab Mediterranean youth migration: Who wants to leave, and why?». EuroMesco Policy Brief, n.º 73 (2017) (en línea) http://www.sahwa.eu/OUTPUTS/SAHWA-Policy-Papers-ISSN-2564-9167/Policy-paper-on-Arab-Mediterranean-youth-migration
Sánchez-Montijano, Elena; Martínez, Irene; Bourekba, Moussa y Dal Zotto, Elena. SAHWA. Youth Survey 2016 Descriptive Report. Barcelona: CIDOB, 2017.
Sika, Nadine. «Youth Political Engagement in Egypt: From Abstention to Uprising». British Journal of Middle Eastern Studies, vol. 39, n.º 2 (2012), p. 181-199.
Singerman, Diane. «Youth, gender, and dignity in the Egyptian uprising». Journal of Middle East Women's Studies, vol. 9, n.º 3 (2013), p. 1-27.
Steavenson, Wendell. Circling the Square: Stories from the Egyptian Revolution. Nueva York: HarperCollins, 2015.
Stolle, Dietlind y Micheletti, Michelle. Political consumerism: Global responsibility in action. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
Sumpf, Denise. «The Middle Class in the Arab Region and Their Political Participation – A Research and Policy Agenda». Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) Technical Papers, E/ESCWA/EDGD/2014/Technical Paper.3 (2014).
Verba, Sidney; Nie, Norman H. y Kim, Jae-On. Participation and Political Equality: A Seven-Nation Comparison. Chicago: Chicago University Press, 1978.
Zemni, Sami. «The Roots of the Tunisian Revolution». En: Sadiki, Larbi (ed.). Routledge Handbook of the Arab Spring. Rethinking Democratization. Londres y Nueva York: Routledge, 2015, p. 77-88.
Zubaida, Sami. «Women, Democracy and Dictatorship in the Context of the Arab Uprisings». En: Gerges, Fawaz A. (ed.). The New Middle East. Protest and Revolution in the Arab World Cambridge: Cambridge University Press, 2014, p. 209-225.
Notas:
1- Para más información, véase: http://www.sahwa.eu
2- Para más información sobre la SAHWA Youth Survey 2016 (2017), véase Sánchez-Montijano et al. (2017).
3- En las referencias a los datos cualitativos se utiliza un código en el que se indica el país (donde DZ = Argelia, MAR = Marruecos, TUN = Túnez, EGY = Egipto, LB = Líbano), la técnica (FG = grupos focales [focus groups], LS = historias de vida [life stories], LSV = videos de historias de vida [life stories videos], y FE = etnografías focalizadas [focussed ethnographies]), el número y, en algunos casos, también el número de página. Por ejemplo, el código para la página 3 del informe del grupo focal n.º 1 del Líbano sería LB_FG_1: 3.
4- Para ello se ha contado con la ayuda del software NVivo.
Palabras clave: Mediterráneo meridional y oriental, participación política, jóvenes, desigualdades socioeconómicas, exclusión juvenil
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 118, p. 127-151
Cuatrimestral (abril 2018)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2018.118.1.127
Fecha de recepción: 13.11.2017 ; Fecha de aceptación: 29.01.2018
La investigación académica cuyos resultados han permitido la elaboración de este artículo ha recibido financiación del Séptimo Programa Marco de la Unión Europea FP7/2007-2013. Número del proyecto: 613174 (proyecto SAHWA: www.sahwa.eu). Este artículo refleja únicamente el punto de vista de las autoras. La Unión Europea no es responsable del uso que se pueda hacer de la información contenida en este estudio.
Traducción del original en inglés: Alejandro Lacomba y redacción CIDOB.