Cómo las mujeres en Colombia sostienen una paz que el Estado olvida
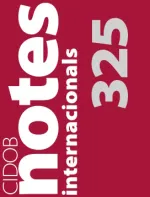

Víctor Barrera, investigador, Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (CINEP/PPP), Bogotá (Colombia); Paloma Bayona, investigadora, CINEP/PPP; Henry Ortega, investigador, CINEP/PPP; Inés Arco, investigadora, CIDOB; Pol Bargués, investigador sénior y coordinador de investigación, CIDOB.
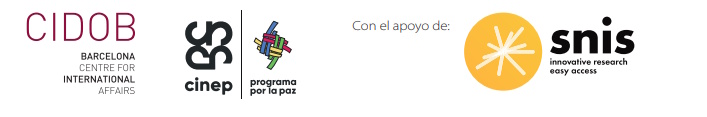
Los diálogos informales que surgen «desde abajo», como los liderados por grupos de mujeres, se han convertido en uno de los últimos espacios para mantener viva la construcción de paz en Colombia, sosteniendo el Acuerdo de Paz de 2016 que el Gobierno parece haber olvidado.
Se trata de diálogos informales que no ocurren separados del Acuerdo de Paz, sino que interactúan con este a través de su traducción, contestación y ampliación de su contenido.
Partiendo de concepciones propias del diálogo –donde el disenso, la corporalidad y la cotidianidad ocupan un lugar central–, estos grupos de mujeres reimaginan la paz desde perspectivas más transformadoras.
Casi una década después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, suscrito entre el Estado colombiano y las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), la paz en Colombia sigue siendo frágil. La esperanza que surgió de dicho Acuerdo se ha convertido en frustración debido a su lenta implementación y a la reactivación de las hostilidades entre distintos grupos armados. No obstante, las mujeres siguen sosteniendo y reimaginando la paz en Colombia, a través de diálogos informales en sus territorios y comunidades, allí donde no llegan ni el Estado ni los procesos formales.
En los ámbitos de la diplomacia y de la resolución de conflictos, existe un amplio consenso en que los diálogos informales –también conocidos como de segunda vía (track two)– complementan y enriquecen las negociaciones formales que emprenden gobiernos, líderes políticos y representantes de grupos armados para resolver guerras internas o conflictos internacionales. Sin embargo, aún sabemos muy poco sobre cómo estos diálogos informales siguen produciéndose después de la firma de los acuerdos de paz y cómo estos contribuyen a la implementación de los acuerdos y a reimaginar la paz, como sucede en la Colombia posacuerdo.
Esta Nota Internacional analiza las contribuciones y experiencias de distintos grupos de mujeres que impulsan diálogos informales en Colombia para reimaginar una paz más amplia y transformadora desde abajo. Para ello, se parte de los resultados de una veintena de entrevistas en profundidad con lideresas de organizaciones que trabajan para la paz y la transformación social, la organización de dos grupos focales con algunas de ellas, la observación directa, así como la revisión documental sobre estos procesos entre 2024 y 2025 en contextos rurales –como la región del Catatumbo (Norte de Santander) y el departamento del Cauca– y urbanos, como las ciudades de Cali, Cúcuta y Bogotá.
En un sentido amplio, definimos estos diálogos informales liderados por mujeres como procesos no siempre estructurados de conversación, intercambio o negociación que, sin comprometer oficialmente a las partes que suscribieron el Acuerdo de Paz, construyen alternativas de solución a los problemas que emergen en su implementación. En estos procesos, se garantiza la inclusión de voces diversas y se introducen cuestiones sensibles –como el género– en dinámicas comunitarias e institucionales, lo que da lugar a formas más innovadoras de construcción de paz.
Pese a su informalidad, estas iniciativas interactúan de forma diversa con la implementación del Acuerdo de Paz, traduciendo, ampliando o cuestionando los contenidos según sus visiones y realidades. Y lo hacen a partir de nociones de diálogo propias que difieren del intercambio verbal y racional entre representantes políticos, más delimitado en el espacio y el tiempo. Para estas mujeres, los diálogos informales que impulsan se conciben como: a) estrategias para abordar constructivamente disensos fundamentales sobre la paz y las desigualdades de género; b) espacios de conversación que trascienden lo verbal y donde el cuerpo y las emociones propician nuevas comprensiones y sensibilidades entre sus participantes y el público más general al que se dirigen; y c) intercambios discontinuos, pero sostenidos en el tiempo, que se entrelazan con sus vidas cotidianas permitiéndoles resignificar los estereotipos de género por medio de su uso estratégico.
Una paz frágil después del Acuerdo
El Acuerdo de Paz, firmado en noviembre de 2016, puso fin a más de cinco décadas de un conflicto armado entre el Estado colombiano y la principal insurgencia del país, las FARC-EP, apostando por una paz integral sin precedentes, orientada a transformar los territorios y a reparar a las poblaciones más fuertemente afectadas por la violencia. Como resultado, más de 13.000 combatientes dejaron las armas y, desde entonces, se han ido reintegrando a la vida civil. En un país marcado por décadas de conflicto, la desactivación de la guerra fue transformando el debate político, hasta el punto de que, por primera vez en su historia, una coalición de izquierda –encabezada por Gustavo Petro, quien fuera antiguo militante guerrillero del Movimiento 19 de abril (M-19), desmovilizado en 1990– alcanzó la presidencia del país en 2022.
El Acuerdo de 2016 se ha convertido, además, en un referente internacional en materia de transversalización del enfoque de género, debido a la movilización de grupos de mujeres y de diversidades sexuales durante todo el proceso de negociación. En este sentido, según el instituto Kroc, de los 578 compromisos asumidos en el acuerdo, 130 incorporaron un enfoque de género; asimismo, en cumplimiento con el plan establecido para la implementación del acuerdo, se creó una Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz, a fin de impulsar y verificar el cumplimiento de estos compromisos particulares.
No obstante, casi una década después de la firma del acuerdo, la paz sigue siendo frágil y esquiva. La mayoría de los compromisos que se asumieron continúan siendo promesas por cumplir, principalmente por la combinación de factores tales como la falta de apoyo político, las bajas capacidades institucionales, las restricciones financieras o la persistencia de barreras culturales patriarcales. Algunas cifras ilustran la magnitud de este estancamiento: solo un 34% de todos los compromisos asumidos en el acuerdo de 2016 se han cumplido satisfactoriamente (Instituto Kroc, 2024); en el caso de las disposiciones con enfoque de género, esta cifra solo alcanza el 13% (Grupo de Trabajo Género en la Paz-GPAZ 2025).
Como consecuencia de esta débil implementación, Colombia sigue atrapada en un nuevo ciclo de violencia. Si bien aún no puede considerarse una guerra nacional similar a la que se puso fin en 2016, en regiones específicas del país proliferan grupos armados no estatales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) –mucho más fragmentados organizacionalmente y localizados territorialmente– interesados en controlar poblaciones y territorios en función de lucrativas y múltiples economías legales e ilegales. En el marco de los combates entre estos grupos armados y la incapacidad del Estado para garantizar la protección de la población civil en buena parte del territorio nacional, desde 2016 se han registrado más de 1.000 asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos y más de 400 de excombatientes que firmaron el Acuerdo de Paz. Además, la violencia política continúa y afecta desproporcionadamente a mujeres, personas LGBTIQ+ y poblaciones indígenas y afrodescendientes; es más, solo en 2025, se ha reportado un incremento importante de los desplazamientos forzados, los ataques terroristas, el reclutamiento forzado, los secuestros y los confinamientos.
En medio de estas difíciles circunstancias, la paz se sostiene en precario «desde abajo», gracias a múltiples iniciativas de diversos actores que luchan por mantener vivo el Acuerdo de 2016 y explorar nuevas alternativas para superar las violencias que persisten. Entre estas iniciativas, el papel desempeñado por las mujeres como dinamizadoras de múltiples diálogos informales ocupa un lugar destacado, tanto por la forma en que han expandido el significado de lo acordado, como por lo que sus experiencias enseñan sobre las características y contribuciones de estos diálogos a la Colombia posacuerdo.
Traduciendo, disputando y ampliando el Acuerdo de Paz de 2016
Estos diálogos informales no ocurren separados o aislados del Acuerdo de 2016, sino que interactúan con él al traducir, disputar o ampliar sus contenidos cuando los consideran limitados, sin aceptar de forma pasiva lo que aquel les ofrece.
En primer lugar, las mujeres han encontrado en los diálogos informales una herramienta para traducir políticamente los contenidos de lo acordado entre el Estado y las extintas FARC-EP. A través de estos espacios, traducen los aspectos más técnicos del acuerdo a un lenguaje inteligible y adaptan su implementación a las realidades territoriales y los saberes locales. Su objetivo es responder a las necesidades y demandas concretas de los diversos sectores populares, lo que les permite generar una mayor apropiación social de lo acordado y mejorar las capacidades para exigir su cumplimiento en el ámbito local. En palabras de una lideresa: «estos son diálogos muy dados por la pregunta de cómo esto baja al territorio (…) [para que se conviertan] en una herramienta de exigibilidad como si estuviéramos exigiendo la Constitución o un tratado internacional de Derechos Humanos» (#E1, 2024)1.
En segundo lugar, diversos colectivos de mujeres han disputado la manera en que se ha incorporado el enfoque de género en la implementación del Acuerdo. Un caso que ilustra este sentido político es la «Alianza 5 Claves», que reúne a varias organizaciones de mujeres alrededor del interés común de exigir justicia para las víctimas de violencia sexual cometida durante el conflicto armado. Gracias a los diálogos informales que se desarrollan, la Alianza ha cuestionado la forma en que el tribunal transicional definido por el Acuerdo de 2016 –la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)– ha incluido la categoría de violencia de género en sus investigaciones. Para estas organizaciones, cuestionar la implementación de los acuerdos significa avanzar en su potencial transformador para las comunidades.
En tercer lugar, los diálogos sirven también para ampliar la agenda. La Alianza 5 Claves ha sido capaz de movilizar múltiples apoyos políticos y exigir la apertura de un caso nacional en la JEP sobre violencia sexual, reproductiva y otros delitos motivados en la sexualidad de la víctima, expandiendo el foco de este tribunal. Por otra parte, se ha observado cómo los diálogos construyen coaliciones sólidas, capaces de impulsar acciones fundamentales para sus reclamaciones. Por ejemplo, entre 2022 y 2025, en un proceso amplio de diálogo impulsado por una coalición diversa integrada por agencias estatales, organizaciones sociales de mujeres y la cooperación internacional, Colombia logró adoptar en abril de 2025 un Plan de Acción Nacional para la agenda internacional Mujeres, Paz y Seguridad (MPS), después de 25 años de respaldar, pero sin concretar, la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ello muestra como estas colaboraciones e interacciones entre lo informal y lo formal pueden llevar al Estado colombiano a cumplir con sus compromisos y a ampliar los marcos para el cumplimiento del Acuerdo y las cuestiones de género.
Todos estos hitos se construyen a partir de diálogos poco perceptibles y alejados del foco mediático, construidos en la informalidad –sin institucionalización o calendarización–, pero convertidos en imprescindibles para sostener y reimaginar la paz. Estos diálogos se centran en las realidades cercanas y locales y responden a las necesidades constantes que aparecen en un contexto marcado por la violencia en tiempos de paz aparente.
Construir la paz a través del disenso, la corporalidad y la cotidianidad
Los diálogos informales liderados por mujeres en Colombia revelan características que no siempre concuerdan con los conceptos normativos del diálogo formal, entendido como una herramienta para construir consensos mediante una deliberación oral, racional, estructurada y con una lógica lineal y secuencial. Por el contrario, estos diálogos informales se construyen entorno a tres características propias: el disenso, la corporalidad y la cotidianidad.
Disenso
En contraste con la idea de que el diálogo tiene como fin último la construcción de consensos, las mujeres con las que conversamos lo conciben como una estrategia política que cuestiona e incómoda al statu quo, al hacer públicos disensos fundamentales sobre la paz y las desigualdades de género. Lejos de tener una concepción romántica y armoniosa del diálogo, el contexto de conflicto las obliga a tener en cuenta los desacuerdos que las separan de quienes tienen un punto de vista distinto (#E3 y #E4, 2024). Para ellas, lo que está en juego en estos diálogos es «la forma en que nos relacionamos con la otredad, con la diferencia» (#E1, 2024). Así, si bien este énfasis en el disenso no excluye la posibilidad de alcanzar acuerdos, cuando surgen algunos consensos, estos se entienden como provisionales y abiertos al cambio, susceptibles de ajustarse y transformarse con el tiempo en una respuesta a las variaciones del contexto o a situaciones imprevistas.
De esta manera, las mujeres no parten de visiones rígidas ni distinciones binarias o esencialistas cuando abordan estos disensos en los diálogos informales. Por ejemplo, la Coalición de Mujeres del Caribe por la Tierra y el Territorio diseñó e implementó una serie de diálogos comunitarios sobre masculinidades no violentas para involucrar a los hombres en la transformación de las estructuras patriarcales, lo que abrió espacios de disenso sobre los roles de los hombres. Y estas mujeres saben que las contradicciones también las habitan. Reconocen la misoginia interiorizada en sus comunidades y en ellas mismas como uno de los principales desafíos que deben superar para contribuir mejor a la construcción de paz. Para ellas, el diálogo se ha configurado también como una práctica que permite «luchar al interior de los procesos organizativos de mujeres para erradicar de nosotras mismas la misoginia (…) porque todo el tiempo toca lidiar con todo lo que la cultura nos ha dicho que somos» (#GF1, 2024)2.
En un país como Colombia, donde la violencia política, la misoginia y la homofobia están a la orden del día, plantear el diálogo desde el disenso eleva el riesgo de quienes lo promueven. Por eso, un grupo de lideresas de la ciudad de Cúcuta encuentra en la organización Casa Moiras un espacio físico seguro para que otras mujeres puedan conversar, denunciar y recibir apoyo socioemocional. Sin embargo, la realización de actividades aparentemente inofensivas, como la creación de murales con mensajes del tipo «no es piropo, es acoso», causó reacciones violentas por parte de varios hombres de la ciudad (#GF2, 2024). Ello fue una muestra también del profundo disenso entre la sociedad –dentro y fuera de los diálogos– en cuestiones estructurales como la desigualdad de género.
Corporalidad y creatividad
La combinación de repertorios lúdicos, performativos y comunicativos, en un contexto marcadamente hostil, ha permitido a las mujeres que dinamizan estos diálogos informales reducir los riesgos que enfrentan y debilitar la resistencia de potenciales participantes, generando una mayor disposición para abordar constructivamente el disenso. En el despliegue de estos repertorios, la corporalidad juega un papel fundamental.
Acostumbrados a restringir el diálogo a un intercambio verbal y, por lo general, racional entre actores diversos, los diálogos informales liderados por mujeres en Colombia suelen incluir formas de comunicación e interacción que trascienden el habla y comprometen los cinco sentidos. Así, la corporalidad –entendida como la forma cómo las mujeres y quienes participan de estos procesos experimentan, se expresan y atribuyen significado a través de sus cuerpos– se sitúa en el centro de estos diálogos.
Debido a que las mujeres y personas LGBTQ+ han experimentado el impacto de la violencia de género derivada del conflicto armado en sus cuerpos, estos diálogos informales parten del hecho de que «todo pasa por el cuerpo y el cuerpo es una expresión también de todos nuestros dolores internos» (#E1, 2024). Así, por una parte, la centralidad del cuerpo va más allá de lo estrictamente verbal: las gesticulaciones corporales y los silencios expresan el dolor individual y colectivo sin necesidad de verbalizarlo, siendo reconocidos, legitimados y abordados desde los cuidados (#E1 y #E3, 2024), minimizando transitoriamente las resistencias propias de la sociedad colombiana.
La corporalidad que dinamiza estos diálogos liderados por mujeres facilita la posibilidad de compartir cómo han logrado emprender iniciativas colectivas más allá del dolor producido por múltiples formas de victimización. El proyecto colaborativo Mujeres Pacíficas que la investigadora Tania Lizarazo realizó junto a lideresas de una organización de mujeres afrodescendientes en el departamento de Chocó apuntó en esta dirección. Por medio de un proceso de diálogo alrededor de la «corporalidad de la supervivencia», construyeron una serie de narrativas digitales que, mediante la integración de un «flujo de información sensorial (sonidos, voces, imágenes, testimonios, e historias)», visibilizaron aquello que ni la oralidad ni la escritura consigue articular de manera independiente. Se trata de la forma como estas mujeres han conseguido negociar su existencia día a día en contextos violentos a través de prácticas corporales que, por su repetición y cotidianidad, pasan desapercibidas como los actos políticos que son.
Así, el uso de repertorios lúdicos y performativos –obras de teatro, cineclubes, marchas o actividades culturales– ofrece a estas mujeres herramientas para resignificar, dinamizar y expresar nuevas ideas y sensibilidades sobre la paz en contextos de alto riesgo. Por ejemplo, la discusión de los derechos de las personas LGBTIQ+ en la construcción de paz, sigue despertando resistencias en zonas como Cúcuta u otras regiones del noreste colombiano. Pero el uso de este tipo de recursos, permite abrir espacios de disenso y crear un acercamiento a las realidades del colectivo para el resto de la sociedad. Según nos explicó un activista de los derechos de las diversidades sexuales en Cúcuta: «Si yo le llego a una población y le cuento que voy a hablarles de paz y le voy a hablar de población LGBTIQ+, muchas personas van a resistirse, pero si lo hago a través de una obra de teatro donde no saben de qué se trata, ya las relaciones pueden transformarse (…) Con ese hecho no estamos diciendo si le gusta la población LGBTIQ+, ni le estamos diciendo si cree en el movimiento feminista, pero solamente al escuchar a una persona trans por primera vez se está abriendo una nueva relación» (#E2, 2024).
En otras ocasiones, el trabajo con las manos asociado al arte textil ha servido como una metáfora poderosa para darle un significado particular a estos diálogos, desde una visión distinta de paz. Así lo describía otra promotora de estos diálogos: «Una paz femenina se liga con el arte textil también porque se liga con el hecho de reparar (…) El arte textil es la herramienta [de trabajo en estos diálogos] porque también hay una postura filosófica de reparar, de coser, de remendar, como un acto de paz, pero también es algo que está al alcance de nuestras manos y lo único que podemos hacer» (#GF2, 2024). Y mientras tejen colectivamente, cobra importancia «la escucha» (#GF2, 2024).
Cotidianidad
Estas mujeres conciben el diálogo informal como un proceso que fluye a través de sus redes comunitarias en una serie de encuentros discontinuos, pero sostenidos en el tiempo. Muy diferentes a los diálogos formales que generalmente se calendarizan, sus diálogos no tienen una delimitación espaciotemporal concreta, sino que en ellos se trabaja con la cotidianidad, usando creativamente a su favor los estereotipos de género que las excluyen. Con ello, optimizan los recursos siempre escasos de los que disponen y consiguen actuar colectivamente en un escenario en el que las amenazas a sus liderazgos son permanentes.
Prácticas como el comadreo, desarrolladas por mujeres afrodescendientes colombianas, ejemplifican de qué forma estos diálogos se arraigan en la cotidianidad y sacan ventaja de los estereotipos de género que en otras circunstancias las oprimen. El comadreo invierte la connotación negativa del rumor, al insertarlo en una tradición ancestral donde canto, baile y conversación se mezclan, motivando un diálogo profundo y afectivo. Como tiene un ropaje cultural y es asociado a la imagen estereotipada de las típicas charlas triviales de las mujeres, el comadreo constituye una práctica menos sospechosa en contextos de violencia y menos costosa en contextos de privación de recursos. No obstante, resulta muy efectiva para transmitir saberes, consolidar redes de cuidado y desarrollar procesos de sanación colectiva, ancladas a las rutinas y actividades del día a día de estas mujeres.
Una mayora3 del pacífico colombiano que vive en la ciudad de Cali, al suroccidente del país, nos resumió sucintamente esta práctica en los siguientes términos: «Empezamos con un canto […] entonces esa persona que viene allá [integrante de grupo armado] dice, «ay, amor, sólo están cantando». Luego de esa canción…. [las mujeres] nos sentamos de nuevo a seguir la charla, a seguir conversando sobre la situación que se está viviendo. Y cada vez que nos sentimos vigiladas retomamos el canto. Así nos pasamos el tiempo hasta que le damos trámite al diálogo. Eso permite la construcción de la paz» (#E5, 2025).
Una dinámica similar la encontramos en la región del Catatumbo, ubicadas en el nororiente colombiano. Una lideresa local nos comentó que, paradójicamente, «los estereotipos de género las protegían» cuando realizaban diálogos informales a través de talleres de tejido, una práctica cotidiana asociada a lo femenino y considerada inofensiva por los grupos armados que operan en la zona, «porque, qué pueden estar haciendo un poco de viejas allá reunidas, tejiendo y bordando» (#GF2, 2024). Esto les permitió reunirse con mayor seguridad y aprovechar estos espacios para reconstruir la memoria de varios sucesos violentos y apoyar algunas investigaciones periodísticas para denunciarlos.
Pero la cotidianidad y el uso estratégico de los estereotipos de género que tienen lugar en estos diálogos informales no se restringen al espacio doméstico o privado. Cuando las circunstancias lo demandan, las mujeres logran transitar al espacio público, propiciando encuentros y acciones de mayor magnitud en los que desafían abiertamente a quienes ejercen violencia en su contra o en la de sus familias. En distintas regiones de Colombia se han consolidado colectivos de madres que, bajo el lema «las mujeres no parimos hijos e hijas para la guerra», han politizado su rol de madres proyectándolo del espacio doméstico al público, convocando a nuevos y diversos actores a una conversación más amplia para detener esta violencia. Tal como han sugerido autoras como Zubillaga y Hanson (2023) en otros contextos, estas mujeres resignifican los libretos culturales asociados a la maternidad, y aprovechan la imagen de autoridad que se le asigna a esta figura en los sectores populares de Colombia.
Una lideresa campesina fundadora del movimiento Madres del Catatumbo por la Paz, al noreste de Colombia, nos compartió cómo, desde su colectivo, están luchado para combatir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados que se disputan el control territorial de esta región (#GF2, 2024). Esta práctica, que según un informe de Naciones Unidas ha aumentado de forma alarmante en la Colombia posacuerdo, las ha llevado a protestar, denunciar y, en muchas ocasiones, recuperar menores de edad reclutados entablando diálogos directos con los comandantes de estos grupos armados para exigir su liberación inmediata. Hasta el día de hoy, se estima que más de 200 menores reclutados han sido recuperados gracias a estas acciones directas, lo que ha evitado que algo más de 400 jóvenes se integren en los grupos armados.
Otras formas de imaginar la paz
En un mundo en el que las salidas negociadas a los conflictos armados son cada vez menos frecuentes, los diálogos informales promovidos «desde abajo» se configuran como una de las últimas trincheras de la construcción de paz. El hecho de que tantos colectivos de mujeres y de diversidades sexuales persistan en este empeño, en un contexto tan adverso como el colombiano, evidencia que aún es posible imaginar la paz de forma más creativa por medio de concepciones de diálogo novedosas que, en este caso particular, han servido para mantener viva una agenda pública inspirada en el Acuerdo de 2016. Esta, sin embargo, lo transciende, en un escenario en el que el Estado parece haberse olvidado de lo acordado.
Al destacar la relevancia del disenso en los diálogos que promueven, estas mujeres nos recuerdan que la construcción de paz es un proceso político inacabado y en constante disputa. De esta manera, la paz que imaginan se aproxima más a las concepciones relacionales –que enfatizan la calidad de las interacciones humanas bajo los principios de deliberación, cooperación y no dominación– que a las tradicionales conceptualizaciones de paz negativa o positiva. Y ello es así porque, en buena medida, estas conceptualizaciones tradicionales no logran reflejar los desarrollos concretos de la mayoría de las sociedades de posguerra, pues resultan tan estrechas que confunden la paz con el fin de la guerra (en el caso de la paz negativa) o se vuelven tan amplias que se tornan utópicas e inalcanzables (cuando se asume una visión de paz positiva).
En su definición del cuerpo y la corporalidad como aspectos centrales de los diálogos que promueven, las mujeres con las que conversamos se esfuerzan por traer «al ser humano» de vuelta a la construcción de paz. Especialmente por haber impactado con tanta fuerza la violencia en sus cuerpos, estas mujeres nos muestran que este tipo de diálogo permite expresar y gestionar mucho de lo que la oralidad o la escritura no logran articular completamente.
Finalmente, en una dirección diferente a la que advierten ciertas corrientes acerca de la «paz cotidiana», el hecho de que la cotidianidad sea la materia prima con la que estas mujeres dialogan y construyen paz, demuestra que ello no es equivalente a movilizar «pequeñas causas» o a luchar por una «paz chiquita». Al contrario: al aprovechar las oportunidades que les ofrecen sus interacciones cotidianas, lo que hacen estas mujeres es incorporar los «grandes debates de la paz» que les importan en sus conversaciones del día a día.
Entrevistas y grupos focales
Entrevista #E1 con lideresa (comunicación personal). Entrevistada por CINEP/CIDOB, Bogotá, 18 de julio de 2024.
Entrevista #E2 con activista de diversidades sexuales (comunicación personal). Entrevistado por CINEP/CIDOB, Cúcuta, 9 de julio de 2024.
Entrevista #E3 (comunicación personal). Entrevistada por CINEP/CIDOB, Cúcuta, 9 de julio de 2024.
Entrevista #E4 (comunicación personal). Entrevistada por CINEP/CIDOB, Cúcuta, 10 de julio de 2024.
Entrevista #E5 (comunicación personal). Entrevistada por CINEP, Cali, 12 de julio de 2025.
Grupo Focal #GF1 (comunicación personal). Entrevistada por CINEP/CIDOB, Cúcuta, 9 de julio de 2024.
Notas:
1- Este código se refiere a la mujer entrevistada número 1, en el año 2024. Por motivos de privacidad y protección de datos personales, no se ofrece información adicional. Véanse más detalles al final del artículo.
2- Este código se refiere al grupo focal número 1, realizado en 2024.
3- Las mayoras son mujeres que, por su trayectoria vital, conocimiento y experiencia son reconocidas como lideresas y guías en las comunidades afrodescendientes de Colombia.
E-ISSN: 2013-4428
DOI: https://doi.org/10.24241/NotesInt.2025/325/es
Todas las publicaciones expresan las opiniones de sus autores/as y no reflejan necesariamente los puntos de vista de CIDOB o sus financiadores
Imagen: © UN Women (CC BY-NC-ND 2.0)