Capitalismo de plataforma, trabajo migrante y espacio urbano
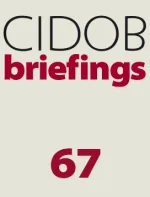

Francesco Pasetti, investigador principal, Área de Migraciones, CIDOB; Claudio Milano, investigador Ramón y Cajal, Universidad de Barcelona; Núria Soto Aliaga, investigadora doctoral, Universidad de Barcelona.
Este informe recopila las conclusiones del encuentro titulado «Capitalismo de plataforma, trabajo migrante y espacio urbano», una iniciativa conjunta, enmarcada en los proyectos europeos Horizon Europe DIGNITYFIRM e INCA, impulsada por el Área de Migraciones de CIDOB y el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Barcelona. Dicho encuentro se celebró el 5 de junio de 2025 en la sede de CIDOB, en Barcelona. A partir de los principales aportes compartidos durante la jornada, la presente publicación ofrece una base de reflexión sobre el futuro de la economía de plataforma con el objetivo de establecer directrices comunes que mejoren los modelos de gobernanza actuales y consoliden un ecosistema más justo y sostenible.

La economía de plataforma está revolucionando las sociedades del siglo XXI transformando sectores industriales y regímenes laborales, e incluso reconfigurando instituciones democráticas al alterar las relaciones de poder entre actores públicos, privados y sociales. Este modelo ha generado notables oportunidades de crecimiento económico, apertura de nuevos sectores y creación de empleo; pero, simultáneamente, plantea retos cruciales para el funcionamiento de las democracias y la protección de valores fundamentales como la igualdad, la transparencia, la participación y la equidad laboral. El dinamismo de estas plataformas conlleva contradicciones inherentes: a la par que dinamizan la economía, pueden exacerbar desigualdades y precarización. Dada su transversalidad e intensidad, el fenómeno interpela a distintos niveles de gobierno (local, nacional, europeo) con cuestiones regulatorias de primer orden. Un ejemplo reciente es la Directiva (UE) 2024/2831 del Parlamento Europeo y del Consejo, orientada a mejorar las condiciones laborales en el trabajo en plataformas, y que refleja la urgencia de abordar estos desafíos desde la política pública.
Conscientes de esta complejidad, el Área de Migraciones de CIDOB y el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Barcelona organizaron un seminario interdisciplinar a partir de la sinergia de dos proyectos Horizon Europe: DIGNITYFIRM, enfocado en las condiciones laborales de trabajadores migrantes en la economía de plataforma (p. ej., repartidores digitales en entornos urbanos y jornaleros agrícolas en contextos rurales), e INCA, orientado a analizar el impacto de las grandes corporaciones tecnológicas (GAFAM) en la vida urbana y en los modelos de gobernanza democrática. Ambas iniciativas, financiadas por la Unión Europea, ofrecen perspectivas complementarias y datos empíricos comparativos que permiten comprender cómo el capitalismo de plataforma reproduce desigualdades, a la vez que sientan las bases para explorar soluciones que contribuyan a mitigar dichos desequilibrios.
A partir de los aportes y resultados de dichos proyectos, se convocó un seminario interdisciplinar cuyo propósito central fue reflexionar sobre el futuro de la economía de plataforma, y que generó un diálogo entre expertos, profesionales, actores institucionales, trabajadores, sindicalistas y activistas. Este informe ejecutivo recoge las conclusiones de dicho encuentro, celebrado el 5 de junio de 2025 en la sede de CIDOB, en Barcelona, con el objetivo de ofrecer una base rigurosa de reflexión y propuestas. La estructura del documento refleja la del seminario, articulándose en tres ejes temáticos principales. En primer lugar, se abordan las implicaciones de las plataformas digitales en las condiciones de trabajo de las personas migrantes, profundizando en las desigualdades y oportunidades que enfrentan colectivos vulnerables en el mercado laboral digital. En segundo término, se analiza el impacto de la economía de plataforma en el ámbito urbano y cómo la proliferación de plataformas transforma el funcionamiento de las ciudades, las dinámicas espaciales y la convivencia ciudadana. En tercer lugar, se exploran modelos alternativos al capitalismo de plataforma a partir del estudio de casos prácticos de iniciativas que buscan conciliar innovación tecnológica con justicia social. Cada sección temática del informe sintetiza las ideas clave expuestas por los ponentes en las mesas redondas correspondientes, así como las contribuciones surgidas en los debates posteriores. De este modo, el documento avanza un diagnóstico crítico y, al mismo tiempo, orientaciones propositivas. En conjunto, las conclusiones aquí recopiladas aspiran a identificar directrices comunes que sirvan para mejorar los actuales modelos de gobernanza de las plataformas digitales y consolidar un ecosistema europeo más justo, inclusivo y sostenible en el ámbito de este tipo de economía.
Plataformas, desigualdad e inmigración
En la última década, el sector del reparto de comida a domicilio ha experimentado una expansión vertiginosa tanto a nivel global como en España. Este crecimiento se ha visto impulsado por la digitalización de los servicios urbanos, el cambio en los hábitos de consumo y la proliferación de plataformas digitales como Glovo, Uber Eats, Urb-it y Just Eat. Inicialmente dominado por personas en búsqueda de un complemento salarial (compatible con una carrera universitaria u otro trabajo), el perfil del trabajador rider ha virado progresivamente hacia una mayoría de personas migrantes, para las cuales el trabajo de reparto ha representado «la mejor entre las peores opciones» de acceso al mercado laboral, de otro modo inaccesible debido a límites estructurales, barreras y/o la escasez de redes de contacto. Este cambio contrasta con el discurso dominante promovido en contextos anglosajones, donde la figura del rider fue inicialmente presentada como un microemprendedor autónomo, símbolo de flexibilidad y espíritu empresarial, ocultando así las condiciones precarias y las dinámicas de explotación propias del capitalismo de plataforma.
Dicho cambio responde a la facilidad de acceso al trabajo en plataformas, que ofrecen una vía rápida de inserción laboral, aunque precaria, para personas migrantes en situación irregular. Esta irregularidad puede deberse a la falta de permiso de residencia, a la ausencia de autorización para trabajar o a la carencia de un contrato formal. Entre los perfiles más comunes se encuentran overstayers (personas que han excedido la duración de su visado), solicitantes de asilo en espera de un permiso de trabajo, y personas cuya solicitud de protección internacional ha sido rechazada, cayendo en la irregularidad administrativa. La necesidad económica y la urgencia de generar ingresos inmediatos hacen que el trabajo en plataformas se convierta en una opción casi obligada, especialmente en contextos donde otros sectores (como la agricultura) son menos accesibles y/o más hostiles. Además, una práctica común entre trabajadores migrantes es el uso de cuentas alquiladas, mediante las cuales acceden a las plataformas digitales a través de perfiles registrados a nombre de terceros, exponiéndose así a mayores niveles de precariedad, dependencia y desprotección legal.
La intersección entre la flexibilidad extrema del mercado laboral de plataformas y la rigidez del régimen migratorio español ha dado lugar a lo que se ha conceptualizado como trabajo embridado. Este concepto, desarrollado por Yann Moulier-Boutang y retomado por la literatura reciente, describe formas de empleo que no son completamente libres, donde los trabajadores migrantes se ven atrapados en relaciones laborales que les permiten subsistir, pero que les niegan derechos fundamentales. En este marco, las legislaciones laboral y migratoria no actúan de forma aislada, sino que se entrelazan para producir una fuerza de trabajo segmentada, vulnerable y fácilmente explotable.
Las plataformas digitales han contribuido a la producción de esta irregularidad. A través de estrategias como las cuentas alquiladas, el falso autónomo, la cesión ilegal de trabajadores, así como la evidente ineficacia de los controles de identidad (el reconocimiento facial, p. ej.), han fomentado un sistema que externaliza los riesgos legales hacia los trabajadores. Estas prácticas no son marginales, sino estructurales: permiten a las plataformas mantener una reserva de mano de obra disponible, sin asumir responsabilidades legales ni contractuales. La permisividad de los sistemas de registro y la falta de supervisión posterior refuerzan esta dinámica.
El trabajo en plataformas configura una forma de integración segmentada: permite a las personas migrantes acceder al mercado laboral y generar ingresos, pero sin garantizar derechos sociales, estabilidad jurídica o reconocimiento institucional. Esta inclusión parcial se traduce en una exclusión social persistente: los riders pueden trabajar, pero no acceder a vivienda digna, servicios bancarios, protección sindical o participación ciudadana. En muchos casos, el reparto se convierte en la única vía de acceso al mercado laboral para personas en situación administrativa precaria.
La precariedad que enfrentan los riders migrantes, especialmente los que se encuentran en situación administrativa irregular, es profunda y multidimensional. . Incluye inseguridad jurídica (trabajo sin visado ni contrato), explotación económica (ingresos por debajo del salario mínimo, pagos irregulares), ausencia de protección social, exposición a accidentes laborales, discriminación y racismo (tanto institucional como social) y condiciones de vida indignas (vivienda hacinada, falta de acceso a servicios básicos). La práctica del alquiler de cuentas, por ejemplo, implica que muchos trabajadores deben entregar hasta un 30% de sus ingresos a los titulares de las mismas, en lo que se ha descrito como una «tasa mafiosa de explotación». En este contexto, el concepto de dignidad se erige como un eje analítico central: la precariedad no solo niega derechos, sino que erosiona la dignidad humana en su sentido más amplio.
El análisis comparativo con el contexto latinoamericano, especialmente el caso de Buenos Aires revela tanto semejanzas como divergencias. En Argentina, el mercado de plataformas presenta una mayor informalidad estructural, con empresas como Rappi y PedidosYa, que operan bajo regímenes laborales aún más flexibles que en España. Aunque el fenómeno del alquiler de cuentas existe, su motivación y control son distintos: en Argentina, la arbitrariedad de las plataformas en la desconexión de usuarios genera nuevas tipos de informalidad, más allá del estatus migratorio. Asimismo, la subjetividad de los trabajadores migrantes varía. En España, el trabajo en plataformas se vincula estrechamente con el proceso de regularización y la proyección de futuro, mientras que en Argentina se observa una mayor desvinculación entre migración y plataformización, con discursos más marcados por la competencia y la exclusión entre trabajadores.
En ambos contextos, sin embargo, se observa una «trampa de lo temporal»: el trabajo en plataformas se percibe como una solución provisional, pero acaba prolongándose indefinidamente. Para muchos migrantes, representa una vía de subsistir a la espera de regularizarse, aunque a menudo esta expectativa se ve frustrada. Dicha experiencia genera una subjetividad atravesada por el emprendimiento forzado, la autoexplotación y una reubicación de clase que, al combinarse con el proceso migratorio, conlleva una racialización implícita. Además, el móvil migratorio no es siempre exclusivamente económico: discursos sobre seguridad, redes de cuidados y trayectorias familiares transnacionales también desempeñan un papel central.
Lejos de ser coyuntural, la relación entre inmigración y plataformas de reparto es de tipo estructural. Así, estas plataformas no solo absorben mano de obra migrante, sino que la configuran como un engranaje funcional a su modelo de negocio. En ambos contextos analizados, España y Buenos Aires, el trabajo en plataformas aparece como una vía de integración económica sin integración social, una forma de inclusión excluyente. Esta dinámica plantea desafíos urgentes para las políticas públicas, que deben ir más allá de la regulación laboral y abordar de forma integral la intersección entre migración, trabajo y derechos. Esto implica repensar los marcos normativos de extranjería y asilo, garantizar vías reales de regularización, y diseñar políticas que reconozcan la centralidad del trabajo migrante en la economía digital. Solo así será posible avanzar hacia un modelo de integración que no se limite a permitir trabajar, sino que garantice condiciones de vida dignas, protección social y ciudadanía efectiva.
Plataformas, ciudad y trabajo
Las plataformas digitales de reparto están transformando el espacio urbano de manera decisiva. Calles, plazas y aceras han pasado a funcionar como extensiones informales del lugar de trabajo: un contingente visible de repartidores circula a todas horas, utilizando cada rincón disponible para aparcar unos minutos, organizar paquetes, esperar pedidos o tomar un breve descanso. Este fenómeno supone una apropiación del espacio urbano con fines privados, donde infraestructuras concebidas para el ocio o el tránsito peatonal son reconvertidas en oficinas al aire libre y puntos de logística improvisados. De esta forma, los lugares donde los repartidores organizan los paquetes o esperan, ubicados habitualmente en zonas estratégicas con alta densidad de restaurantes o comercios, funcionan como nodos logísticos improvisados y, al mismo tiempo, como espacios de socialización, descanso y apoyo mutuo entre trabajadores, ante la ausencia de espacios o centros de trabajo facilitados por las plataformas. El resultado es una alteración de la vida urbana cotidiana. Estas nuevas dinámicas generan tensiones y plantean interrogantes sobre el uso intensivo de bienes comunes urbanos por parte de la economía de plataforma con fines privados.
Además de rediseñar el uso del espacio, las plataformas están reconfigurando los mercados laborales locales. Han emergido oportunidades de ingreso para perfiles con dificultades de inserción (jóvenes sin experiencia, migrantes recién llegados) gracias a la baja barrera de entrada de estos trabajos. Sin embargo, dichos empleos se caracterizan por una marcada precariedad. La organización algorítmica del trabajo fragmenta la relación laboral clásica: la empresa de plataforma suele evitar contratar directamente, operando a través de autónomos independientes o subcontratas, lo que desdibuja la protección social y los derechos laborales. En la práctica, miles de trabajadores urbanos quedan en un limbo legal, sin contratos estables, sin —a menudo— representación sindical ni prestaciones garantizadas, compitiendo entre sí por cada encargo que asigna una aplicación móvil. Se configura así un nuevo proletariado digital en la ciudad: omnipresente en el paisaje urbano, pero con frecuencia invisible para las instituciones en cuanto a fuerza laboral formal.
Las condiciones de trabajo que imponen las plataformas agravan estos desafíos. La incertidumbre es estructural: los repartidores no saben cuántos pedidos recibirán ni cuánto ingresarán al final del día, pues sus ingresos dependen de variables fluctuantes (picos de demanda, tarifas dinámicas, gestión algorítmica opaca). Esta incertidumbre empuja a los trabajadores a largas jornadas de disponibilidad, conectados a la aplicación durante muchas horas para captar suficientes pedidos que les permitan subsistir. La necesidad de rapidez en las entregas, valorada y exigida por las plataformas mediante sistemas de puntuación y penalizaciones automáticas, conduce a ritmos de trabajo extenuantes, con impactos en la salud y la seguridad: desde el estrés constante por cumplir tiempos hasta mayores riesgos de accidentes viales al intentar acortar distancias o saltarse descansos. Esta realidad viene acompañada de una transferencia de costes y responsabilidades desde las empresas hacia los propios trabajadores y el entorno urbano. En este sentido, las plataformas de reparto no consideran trabajo el tiempo de espera. De esta forma, mantienen una sobreestructura de fuerza laboral que excede la demanda real y trasladan la fluctuación del mercado a los trabajadores, a la vez que generan envíos rápidos. Esto provoca una alta presencia de repartidores en el espacio público, sobre todo en horas de baja demanda. Cuando las plataformas contratan directamente y asumen estos costes, en consecuencia, se reduce la cantidad de repartidores activos visibles en el entorno urbano.
Frente a la dimensión y rapidez de estos cambios, algunas administraciones municipales han buscado equilibrar el crecimiento de las plataformas con condiciones laborales justas a través de nuevas regulaciones. Un ejemplo de ello a nivel municipal ha sido el «Plan especial de usos de actividades vinculadas al reparto a domicilio» del Ayuntamiento de Barcelona A nivel estatal, una medida destacada es la incorporación de cláusulas de transparencia algorítmica en la normativa nacional (Real Decreto-ley 9/2021, más conocido como «Ley Rider»). Dado que las decisiones cruciales que afectan al repartidor —tales como la asignación de pedidos, el cálculo de remuneraciones o las evaluaciones de desempeño— son tomadas por algoritmos propiedad de las plataformas, resulta fundamental exigir transparencia y mecanismos de auditoría sobre su funcionamiento. Las administraciones públicas, a distintos niveles, pueden requerir que las empresas de reparto evalúen periódicamente el impacto de estos sistemas en aspectos como los ingresos medios por hora, las rutas recorridas o las calificaciones de los trabajadores, y que hagan pública esta información de modo accesible. Al arrojar luz sobre la «caja negra» algorítmica que gestiona el trabajo en las plataformas, la regulación digital municipal busca proteger a los trabajadores de posibles abusos encubiertos tras decisiones automatizadas y sentar las bases para una mayor rendición de cuentas por parte de las empresas tecnológicas en el ámbito local.
Otra respuesta normativa se enfoca en la dimensión espacial del trabajo de plataformas, proponiendo intervenciones urbanísticas que mejoren las condiciones de los repartidores. Una recomendación central es la creación obligatoria de microhubs logísticos para el reparto de última milla. Estos microhubs serían pequeños centros distribuidos por la ciudad donde los repartidores podrían recoger y entregar pedidos, recargar sus vehículos eléctricos y acceder a servicios básicos (agua, aseos, áreas de descanso). Al formalizar puntos de apoyo para esta actividad, se lograrían varios objetivos: descongestionar las aceras y otros espacios públicos y garantizar mayor seguridad y mejores condiciones laborales. Algunas ciudades ya han empezado a moverse en esta línea: por ejemplo, Barcelona modificó su Plan de Usos Urbanos para exigir que las grandes cocinas de entrega a domicilio y comercios con alto volumen de envíos dispongan de áreas internas para los riders, integrándolos así en la cadena física del servicio. Aunque la implementación plena de estas medidas enfrenta desafíos, desde la inversión necesaria hasta la coordinación con las empresas, representan un paso hacia la coexistencia ordenada entre la economía de plataforma y la ciudad.
Es importante señalar que el tipo de relación laboral influye directamente en la interacción entre repartidores y espacio urbano, lo cual sugiere vías adicionales de actuación municipal. Cuanto más precaria es la situación contractual (autónomos sin vinculación contractual efectiva, empleados de subcontratistas), más dependen los trabajadores de los recursos públicos de la ciudad para desarrollar su actividad. En cambio, esquemas más formales, como cooperativas de repartidores o contratos laborales directos, tienden a venir aparejados de puntos de encuentro o facilidades privadas (por ejemplo, poder aguardar los pedidos dentro del restaurante o comercio asociado). Sin ser competencias estrictamente municipales, los gobiernos locales pueden incentivar mejoras en este aspecto mediante su poder de contratación y convocatoria: priorizando acuerdos con plataformas que cumplan con mayores garantías laborales, facilitando la interlocución de sindicatos locales con las empresas o apoyando la creación de cooperativas locales de reparto que compitan bajo modelos alternativos a partir del uso de software de código libre.
La irrupción del trabajo de plataforma en las ciudades actuales exige repensar marcos de gobernanza a múltiples niveles. Las transformaciones que supone para el espacio urbano y para el mercado de trabajo local son profundas, pero no inevitables en sus efectos más negativos. Las medidas aquí descritas, desde la transparencia algorítmica hasta la habilitación de infraestructura urbana específica, muestran que es posible encauzar el crecimiento de las plataformas para que no socave la convivencia urbana ni los derechos laborales. En última instancia, se trata de articular un nuevo equilibrio donde la eficiencia y comodidad aportadas por la digitalización coexistan con la protección de los bienes comunes y la dignidad del trabajo. Las ciudades, como primer escenario donde se manifiestan tanto las ventajas como las disfunciones de esta economía digital, tienen un papel pionero que jugar: sus políticas pueden inspirar regulaciones nacionales y europeas más amplias, orientando la evolución del capitalismo de plataforma hacia un modelo más justo y centrado en los derechos laborales.
Alternativas y plataformas
En Barcelona operan algunas cooperativas de mensajería urbana, como Les Mercedes i Mensakas, que constituyen alternativas factibles al modelo hegemónico de plataformas de reparto. Les Mercedes (creada en 2020) es una cooperativa sin ánimo de lucro liderada por mujeres, dedicada a la logística sostenible mediante entregas de última milla con vehículos 100% eléctricos (bicicletas y triciclos). Mensakas (surgida en 2018 a partir de la plataforma sindical Riders x Derechos) es una cooperativa de repartidores autogestionada por sus socios, muchos de ellos extrabajadores de plataformas, que ofrece un servicio de reparto ético gestionando su propia aplicación. Asimismo, cabe destacar Som Ecologística (lanzada en 2017), que funciona como cooperativa de segundo grado y agrupa a varias pequeñas cooperativas de ciclologística de Cataluña para coordinar la distribución urbana con bicicletas de carga. Nacidas en contextos de precariedad laboral y crisis económica, estas iniciativas comparten la misión de dignificar el trabajo de reparto y reducir el impacto ambiental, presentando un modelo alternativo al de las plataformas digitales que dominan el sector de las entregas.
Frente a las plataformas tradicionales, el modelo cooperativo de estas iniciativas se distingue por tres pilares: la propiedad democrática, las condiciones laborales justas y el compromiso socioambiental. En primer lugar, los socios trabajadores operan bajo estructuras horizontales. En el caso de Mensakas, todos los trabajadores son a la vez socios, mientras que en Les Mercedes no todas las trabajadoras son socias, aunque sí su gran mayoría. En estos modelos cooperativos, las decisiones estratégicas (por ejemplo, la organización de turnos o la selección de clientes) se toman colectivamente en función del bienestar de los trabajadores y la comunidad local, no de las exigencias de inversores externos y de la gobernanza algorítmica. En segundo lugar, este modelo participativo facilita empleos más estables. A diferencia de las plataformas convencionales que emplean riders como falsos autónomos, cooperativas como Les Mercedes y Mensakas contratan a sus miembros, que pueden contar con las cotizaciones a la seguridad social y con los derechos fundamentales propios de una relación laboral por cuenta ajena, como bajas por enfermedad y vacaciones pagadas. Además, tienen una vocación explícita de inclusión social. Mensakas, por ejemplo, a través de la línea ACOL del Programa Trabajo y Formación de la Generalitat, ha podido regularizar a un repartidor extranjero, y este año pretende hacer lo mismo con dos personas más: gracias a contratos de trabajo de un año, trabajadores migrantes en situación irregular pueden obtener permisos de residencia y estabilidad económica. Así, el modelo cooperativo no solo genera empleo, sino que lo hace de forma equitativa, extendiendo oportunidades y derechos a colectivos que las plataformas suelen precarizar o excluir. En tercer lugar, las cooperativas exhiben un fuerte compromiso ambiental y arraigo local. Todas orientan sus operaciones hacia las cero emisiones: realizan las entregas en bicicleta o vehículos eléctricos, de modo que minimizan la contaminación urbana. A través de Som Ecologística, por ejemplo, varias cooperativas disponen de una flota ciclologística a través de la cual completan miles de entregas al mes en el área metropolitana de Barcelona sin recurrir a furgonetas contaminantes, evitando emisiones significativas de CO₂ y reduciendo la congestión. A la vez, estas cooperativas se integran en el tejido socioeconómico de sus territorios. Colaboran estrechamente con comercios de proximidad, productores agroecológicos y administraciones municipales, lo que les permite adaptar sus servicios a las necesidades locales. Este enraizamiento contrasta con el enfoque centralizado de las grandes plataformas y refuerza su legitimidad como actores comprometidos con el desarrollo sostenible de la ciudad.
Pese a sus fortalezas, estas cooperativas enfrentan obstáculos considerables para consolidar su viabilidad económica a largo plazo. El desafío más estructural es la competencia asimétrica con las grandes plataformas de entrega. Gracias a sus grandes rondas de financiación, la evasión fiscal y el fraude laboral, dichas plataformas, junto con otras multinacionales del sector, han logrado bajar el precio medio de mercado por debajo de los umbrales de rentabilidad mínima. Frente a este escenario, a las cooperativas, que operan con recursos financieros limitados, les resulta difícil invertir en desarrollos tecnológicos, aumentar rápidamente su flota y cobertura geográfica o tener salarios por encima del SMI. Así, esta insuficiencia de escala se da en un mercado moldeado por rivales que han impuesto estándares de inmediatez y bajos precios difícilmente asumibles sin precarizar al personal. El público se ha habituado a entregas casi instantáneas a tarifas mínimas, sin visibilizar los costes ocultos de ese modelo (trabajo inestable, huella de carbono elevada). Las cooperativas deben hacer frente a la percepción preponderante dominante y centrarse en atraer a usuarios y comercios que valoren criterios éticos por encima de la mera conveniencia. La escasa visibilidad y la limitada concienciación del consumidor medio respecto a estas alternativas reducen su base de clientes, lo que refuerza la posición de las plataformas dominantes. A esto se suma la falta de un respaldo institucional claro y decidido, que agrava aún más las dificultades de consolidación. Aunque las administraciones locales reconocen en su discurso el valor de la economía social, las políticas públicas han sido insuficientes hasta ahora para equilibrar el terreno. La implementación tardía o parcial de la «Ley Rider» y la falta de incentivos reales para la logística verde (como zonas de bajas emisiones estrictas, tasas al reparto contaminante, o prioridad a empresas sociales en contrataciones públicas) mantienen ventajas competitivas para los modelos menos responsables. Por último, internamente, estos proyectos deben gestionar el equilibrio entre su misión social y la sostenibilidad económica. Su objetivo no es maximizar beneficios, pero sí deben generar ingresos suficientes para reinvertir y crecer moderadamente. Esto exige tomar decisiones a veces difíciles: por ejemplo, moderar sueldos de socios fundadores, rechazar ciertos contratos lucrativos que comprometerían sus principios, o asumir internamente funciones múltiples por falta de personal (con el consiguiente riesgo de sobrecarga).
Para sortear estos obstáculos, las cooperativas de reparto están aplicando estrategias innovadoras que refuerzan su viabilidad y les abren perspectivas de crecimiento gradual. Una táctica central es la intercooperación: en lugar de funcionar aisladamente, cooperan entre sí para compartir y mancomunar recursos, y atender conjuntamente oportunidades de negocio de mayor envergadura. El caso de Som Ecologística es ilustrativo: al federar alrededor de once cooperativas locales bajo una estructura común, ha creado una red capaz de cubrir amplias zonas geográficas. La gran mayoría de sus miembros comparten un software logístico unificado, coordinan rutas entre distintas ciudades y se distribuyen segmentos del mercado, logrando así economías de escala sin perder su autonomía local. Junto a la cooperación horizontal, buscan alianzas con el sector público y aprovechan palancas institucionales. En contextos y territorios determinados, algunas veces, la convergencia entre sus metas y las políticas públicas de movilidad descarbonizada han fomentado la participación en programas gubernamentales que financian empleo verde e inclusión laboral. Así, varias cooperativas obtuvieron subvenciones para adquirir vehículos eléctricos y bicicletas de carga o contratar a trabajadores en riesgo de exclusión (como el programa autonómico que facilitó a Mensakas —y a otras tres cooperativas de Som Ecologística— emplear y regularizar a repartidores migrantes). Del mismo modo, exploran colaboraciones directas con ayuntamientos: algunas ciudades han proporcionado espacios a cooperativas para establecer microcentros de distribución urbana, integrándolas en sus planes piloto para reducir el tráfico de furgonetas en el centro. Estas sinergias con el sector público no solo aportan recursos y estabilidad de demanda, sino que también legitiman a las cooperativas como actores reconocidos dentro del sistema logístico local. Más allá de las entregas para comercios locales, la comida a domicilio, la mensajería corporativa entre oficinas municipales, la distribución de productos agroecológicos o la última milla en general, la diversificación de servicios ha sido otra respuesta clave para las cooperativas para ampliar fuentes de ingresos; formación en seguridad vial y para aprender a ir en bici, formaciones y talleres de mecánica, consultoría y estudios de viabilidad o distribución de bicicletas de carga son algunos ejemplos ilustrativos. Esta diversificación reduce la dependencia de un único mercado dominado por multinacionales y demuestra la versatilidad del modelo cooperativo. Mediante la colaboración estratégica, la integración institucional y la diversificación, estas cooperativas están consolidando un camino alternativo en el ámbito de la economía social y solidaria, la ciclologística y la economía de plataforma. Los casos de Les Mercedes, Mensakas y Som Ecologística demuestran, en la práctica, otra forma de organizar el sector del reparto y la distribución urbana de mercaderías, sentando un precedente innovador para transitar hacia modelos económicos más justos y centrados en las personas.
Conclusiones
El camino hacia un ecosistema laboral de plataformas digitales más justo requiere de un cambio de paradigma estructural. Este proceso demandará tiempo y un esfuerzo colectivo sostenido, pero se pueden identificar ya algunas dimensiones clave que delinean la hoja de ruta a seguir.
Para empezar, es imprescindible fortalecerlas protecciones laborales y la regulación del trabajo en plataformas en todos los niveles de gobierno, garantizando, en particular, la seguridad y los derechos de los trabajadores más vulnerables (por ejemplo, migrantes en situación precaria). En paralelo, las políticas municipales deben innovar en la ordenación del espacio urbano y promover otros modelos económicos, de modo que ciudades como Barcelona lideren iniciativas alternativas y cooperativas frente al modelo hegemónico de las grandes corporaciones digitales. Asimismo, se subraya la necesidad de articular nuevas alianzas entre sindicatos, cooperativas, administraciones públicas y el mundo académico, con el fin de codiseñar intervenciones basadas en evidencias que aborden de modo integral los retos identificados.
De forma transversal, la hoja de ruta propuesta enfatiza varias prioridades fundamentales. Una de ellas es mejorar la transparencia de los datos laborales generados por las plataformas, también a través del impulso del uso de software de código libre, con el objetivo de fundamentar mejor la acción regulatoria y el monitoreo de las condiciones de trabajo. Otra consiste en promover contratos laborales justos y legalmente exigibles, de manera que las empresas de plataforma asuman plenamente sus obligaciones laborales y contributivas. También se considera crucial incorporar la responsabilidad algorítmica en la gestión del trabajo digital, auditando públicamente los sistemas de asignación de tareas y evaluación del desempeño para evitar sesgos y arbitrariedades. Por último, se destaca la importancia de apoyar el desarrollo de cooperativas de plataforma y otras iniciativas de economía social como vía para introducir mayor equidad y gestión democrática en este sector.
Lograr este cambio de paradigma exigirá adaptar las realidades institucionales y sociales de cada contexto a las herramientas y regulaciones existentes, reconociendo que no existe una solución única para todos. No obstante, las dimensiones señaladas ofrecen un marco de referencia claro para avanzar hacia una economía de plataforma más equilibrada, en la cual la innovación tecnológica conviva con la justicia social, los derechos laborales y la movilidad urbana descarbonizada.
Todas las publicaciones expresan las opiniones de sus autores/as y no reflejan necesariamente los puntos de vista de CIDOB como institución