Violencia urbana: la Red Mujer y Hábitat de América Latina (el caso de Colombia)
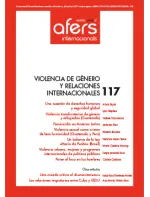
María Catalina Monroy, profesora Principal, Universidad del Rosario, Bogotá (Colombia). mariac.monroy@urosario.edu.co
Felipe Jaramillo Ruiz, Gender Center PhD Affiliate, Graduate Institute of International and Development Studies, Ginebra (Suiza). felipe.jaramillo@graduateinstitute.ch
Este artículo analiza los programas internacionales de la Red Mujer y Hábitat de América Latina y extrae algunas líneas de acción para la incorporación de una perspectiva de derechos en la formulación de las políticas públicas. El propósito de ello es cerrar la brecha que existe entre la normatividad internacional y la realidad de las mujeres en las ciudades. Al yuxtaponer los conceptos feministas y las experiencias de la Red Mujer y Hábitat, se discute la necesidad de implementar políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres. En este sentido, el artículo conceptualiza los espacios del hogar como parte de la ciudad, cuestiona los límites a la movilidad y autonomía de la mujer y reconoce la interseccionalidad de la violencia.
El posicionamiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos no ha logrado frenar la violencia de género (Naciones Unidas, 2014). Pese a los esfuerzos emprendidos, la violencia contra de las mujeres sigue constituyendo la más clara afrenta a los derechos humanos. El problema persiste debido a la dificultad de traducir las obligaciones internacionales de derechos humanos en políticas públicas que defiendan y protejan los derechos de las mujeres. En la práctica, continúan los obstáculos para «hacer de los derechos de las mujeres una parte de los derechos humanos» (Engle, 1992: 523). La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de 1979 marcó un hito en los aprestos de la comunidad internacional para amparar los derechos de las mujeres (Zwingel, 2016). La CEDAW consiguió incluir a las mujeres en la cartografía de los derechos humanos y se constituyó como la pieza angular en la lucha por sus derechos (Engle, 1992: 518). Desde entonces, se ha evidenciado un aumento del número de instrumentos y estrategias internacionales para considerar los derechos de las mujeres como derechos humanos.
La gobernanza internacional ha incorporado una serie de ideas y conceptualizaciones feministas (Halley et al., 2006) a partir de las cuales, y con el fin de erradicar todas las formas de discriminación y velar por la igualdad de las mujeres, se han diseñado instrumentos internacionales de derechos humanos. A pesar estos avances, sin embargo, la traducción y materialización de los derechos humanos de las mujeres ha sido inocua. Diversas autoras feministas señalan que la falta de voluntad política, la inexperiencia, así como la escasez de incentivos y recursos se configuran como los principales obstáculos para la que las mujeres estén presentes en la formulación de las políticas públicas (Watson, 1999; Prügl, 2011). Jacqui True (2003), por ejemplo, cuestiona la implementación parcial de las ideas feministas, en tanto existe una brecha entre estas y las prácticas institucionales. En la misma línea, Elisabeth Prügl (2011) demuestra que los estados tienden a asumir un compromiso selectivo con las ideas feministas y, aunque adoptan políticas con enfoque de género, las mujeres continúan permaneciendo al margen del poder estatal. Por su parte, Hilary Charlesworth (2011) evidencia que la incorporación de las ideas feministas no ha logrado producir cambios significativos en la formulación y diseño de la política pública, y Kathryn Branch (1994) examina cómo la política pública puede replicar las desigualdades de género al contribuir a la consolidación de los roles al interior de las familias y en el ámbito laboral. Para estas autoras, los derechos de las mujeres se encuentran en una especie de limbo. Como parte del acervo feminista, el género ha aparecido en los pasillos del poder; no obstante, la ausencia de mecanismos de aplicación e implementación para garantizar los derechos de las mujeres permanece como una de las principales limitaciones para el goce efectivo de los mismos (Galey, 1984; Charlesworth, 2011). En suma, si bien las mujeres han ganado relevancia en los espacios normativos, no se ha logrado transformar la lógica de género que prevalece en la política pública; por lo que, ante estas dificultades, se requiere adoptar programas internacionales de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos que tengan en cuenta a las mujeres (Hudson et al., 2012).
Desde su formación en 1989, la Red Mujer y Hábitat de América Latina ha dirigido una serie de proyectos para impulsar los derechos de las mujeres y la equidad de género en la formulación de las políticas públicas; y, como una iniciativa regional, ha sido un paladín del diseño de estrategias para incorporar una perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas. Asimismo, uno de sus principales ejes de acción es el fomento del derecho de las mujeres a vivir en ciudades seguras. A partir del caso de estudio de esta Red, este artículo investiga cómo se ha articulado la discusión sobre los derechos de las mujeres en las ciudades. Aunque se consideran las diversas iniciativas que la Red Mujer y Hábitat ha llevado a cabo en América Latina en su conjunto, el análisis se centra especialmente en los esfuerzos llevados a cabo en Colombia, examinando la incidencia del proceso de paz desarrollado en el país en la seguridad de las mujeres en las ciudades. El artículo se estructura en cuatro secciones y unas conclusiones: en primero lugar, se contextualiza la discusión sobre la violencia de género y los derechos humanos de las mujeres –desde el ámbito internacional hasta llegar al caso colombiano– y se discuten algunas falencias y omisiones del enfoque de derechos humanos en el desarrollo de las políticas públicas; en segundo lugar, se presentan las particularidades del contexto colombiano; en tercer lugar, se introduce la Red Mujer y Hábitat de América Latina, así como a los proyectos implementados por esta red; y, por último, se observan las principales líneas de acción de dichos proyectos de la Red para la incorporación de los derechos de las mujeres en la formulación de las políticas públicas. En la conclusión final, por un lado, se suscita la reflexión en torno a la necesidad de diseñar políticas transversales de derechos humanos que articulen los esfuerzos entre las diferentes instituciones públicas y, por otro, se redefinen las estrategias para hacer de las ciudades espacios seguros para las mujeres.
Los derechos humanos de las mujeres
Diversos tratados, convenciones y resoluciones internacionales abordan la problemática de la violencia contra la mujer. A nivel internacional, la CEDAW de 1979 marcó un hito en la lucha contra la violencia de género. Según Susanne Zwingel (2016), la CEDAW incorporó un entendimiento integral de la igualdad, lo que repercutió en la manera en que los estados y las organizaciones sociales entendían la discriminación de género. La naturaleza vinculante de la CEDAW hizo de la discriminación contra la mujer un asunto de relevancia internacional y obligó a los estados a trabajar por la erradicación de las prácticas que quebrantan los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres. Asimismo, a partir del año 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó cuatro resoluciones temáticas sobre mujeres, paz y seguridad1, que hacían hincapié en la necesidad de abordar la violencia sexual contra las mujeres (Otto, 2010 y 2016). El Consejo de Seguridad exhortó a los estados a adoptar medidas especiales para proteger a las mujeres de la violencia por razón de género, «particularmente la violación y otras formas de abusos sexuales» (Resolución S/RES/1325).
En el ámbito regional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (también conocida como la Convención de Belém do Pará), de 1994, reconoció que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y libertades fundamentales. Esta convención no redujo la concepción de la violencia a las agresiones físicas, sino que también incluyó las agresiones sexuales y psicológicas, que pueden ocurrir tanto en el interior de la unidad doméstica como en el marco de la comunidad (Preámbulo y art. 2). Así, definió la violencia contra la mujer como «cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado» (art. 1), y enumeró el respeto a la vida, la integridad física, psíquica y moral, la libertad y seguridad personal, así como la dignidad entre los derechos vulnerados por la violencia. Conforme a esta norma, la discriminación, los estereotipos y las prácticas sociales y culturales que replican concepciones de inferioridad y subordinación de las mujeres constituyen una violación de los derechos fundamentales (art. 4-5).
Como una respuesta a las demandas de las organizaciones de mujeres y los movimientos feministas, estos tratados, convenciones y resoluciones cristalizaron en el reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos. Sin perder la noción de heterogeneidad y la diversidad de experiencias, se reconoció una cierta universalidad en las preocupaciones y situaciones de las mujeres (Oloka-Onyango y Tamale, 1995; Otto, 2010; Zwingel, 2016)2. Conceptos como discriminación, opresión, exclusión y violencia estuvieron presentes en el discurso de los derechos humanos como una temática recurrente en la garantía de los derechos de las mujeres. A pesar de su incorporación tardía en el debate de los derechos humanos, la lucha contra la violencia de género se tornó la pieza angular de la protección de los derechos de las mujeres (Engle Merry, 2006). Como se ha avanzado, esta no se redujo a la violencia física, en tanto en cuanto se presionó para que la inequidad fuera concebida como una forma de violencia de género: «la violencia se convierte en una opción aceptada cuando las mujeres no son consideradas como iguales» (Hudson et al., 2012: 3).
El siguiente paso consistió en traducir las obligaciones consagradas en los instrumentos internacionales a los contextos locales. Sally Engle Merry (2006) analiza cómo las organizaciones de mujeres se apropiaron del discurso de los derechos humanos para crear nuevas categorías y sistemas de significado. Según la autora, se presentó una fisura entre las consagraciones de los derechos de las mujeres a nivel internacional y las políticas locales que buscan garantizar su cumplimiento. Para ella, las ideas sobre derechos humanos están tan inmersas en presunciones culturales sobre el Estado, la comunidad y la persona que ello dificulta la incorporación del lenguaje internacional de la igualdad de género al ámbito local (véase también Zwingel, 2016). Asimismo, Hilary Charlesworth (2011) evidenció cómo el feminismo ha logrado plasmar el discurso de los derechos de las mujeres en las normas internacionales; no obstante, subrayó que ha sido menos exitoso en la identificación de métodos para traducir el lenguaje de los derechos de las mujeres en las diversas comunidades locales, es decir: el discurso de la igualdad de género ha impregnado las normas internacionales, pero su implementación se ha dado de forma parcial y sin examinar las necesidades contextuales de las mujeres.
Patricia Hill Collins (2000), por su parte, demostró que las políticas públicas con enfoque de género no beneficiaban a todas las mujeres por igual. Para la autora, la intersección del género con la raza hacía que las voces de ciertas mujeres permanecieran fuera del radar de la política pública. Parafraseando a Kimberlé Crenshaw (1989), el enfoque de género beneficia en mayor medida a las mujeres que se encuentran en una posición privilegiada. Según la autora, al no otear la intersección entre el género, la cultura/etnia y la condición socioeconómica, las aproximaciones feministas a la política pública desatienden las necesidades de las mujeres que enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad. Cuando se aproxima la visión crítica de estas autoras a la discusión del contexto, se evidencia la necesidad de reconocer la combinación de estructuras de opresión que pueden afectar a algunas mujeres. Así, en la formulación de políticas públicas, se debe tener en cuenta la intersección de los diferentes sistemas de exclusión, subordinación y dominación, ya que no todas las mujeres tienen las mismas oportunidades y posibilidades. En este sentido, para abordar la seguridad de las mujeres en las ciudades, se debe partir del presupuesto de que sus experiencias son heterogéneas y que no existe un contexto uniforme.
El contexto colombiano
En Colombia, el proceso de traducción e incorporación de las obligaciones internacionales se consolidó en la década de 1990 (Wills Obregón, 2007). A través del bloque de constitucionalidad3, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará se integraron al ordenamiento jurídico colombiano, lo que les otorgó una posición de supremacía, superioridad y preeminencia (Jaramillo Ruiz y Erazo, 2016). Según Lina Céspedes-Báez (2014: 134), «el discurso de la violencia contra la mujer entró en el panorama jurídico colombiano a través del uso que comenzaron a hacer las ONG nacionales de la interpretación contenida en la Recomendación General n.o 19 de 1992 emitida por el Comité de la CEDAW». Esta Recomendación reconocía que las mujeres se veían afectadas de forma desproporcionada por la violencia y recomendaba a los estados la adopción de medidas eficaces para proteger la integridad y dignidad de las mujeres; por lo tanto, exhortaba a los estados a proferir leyes preventivas y punitivas que impidieran la coacción con respecto a la fecundidad y la reproducción, que establecieran servicios destinados a las víctimas de la violencia, así como que propendieran a la eliminación de la trata de mujeres y la explotación sexual, entre otras medidas (OHCHR, 1992) Así, permitió la articulación de una serie de estrategias legales y jurídicas que exigían el cumplimiento de los compromisos internacionales y reivindicaban la protección de los derechos de las mujeres.
En Colombia, además, organizaciones de mujeres como la Corporación Sisma Mujer, la Ruta Pacífica y la Casa de la Mujer han jugado un papel protagónico en el monitoreo de las obligaciones internacionales en este ámbito (Céspedes-Báez et al., 2014; Jaramillo Ruiz y Céspedes-Báez, en prensa). Estas organizaciones se han apoyado en los diversos tratados internacionales para impulsar sus agendas; por ejemplo, utilizaron la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad para promover ante la Corte Constitucional de Colombia la promulgación de los autos 092 y 116 de 2008, por medio de los cuales se identificaron 10 riesgos de género en el marco del conflicto armado colombiano; es decir, «diez factores de vulnerabilidad específicos a los que están expuestas las mujeres por causa de su condición femenina en el marco de la confrontación armada interna colombiana, que no son compartidos por los hombres, y que explican en su conjunto el impacto desproporcionado del desplazamiento forzoso sobre las mujeres» (Auto 092, 2008)4. Por medio de la elucubración de una estrategia judicial, las organizaciones y movimientos feministas obligaron al Estado colombiano a tomar medidas ante el impacto desproporcionado de la violencia del conflicto armado sobre las mujeres.
Desde el punto de vista normativo, el país cuenta con un marco legal amplio que facilita las intervenciones y análisis de las violencias de género a través de distintas leyes5. Estas normas motivan a gestionar el conocimiento sobre las formas de violencia de género con mayor impacto en el país, como la violencia contra la mujer, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, la trata de personas, la violencia sexual en el marco del conflicto armado, las violencias por crímenes de ácido y los feminicidios, entre otras. La violencia sexual en Colombia ha sido documentada por instituciones estatales como el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML), el cual ha reportado tanto incrementos como el mantenimiento de la prevalencia de este tipo de violencia en la última década; así, por ejemplo, en 2014 esta presentó un aumento de más del 20%. Sin embargo, el derecho ha fallado a la hora de lograr estructurar la protección efectiva de las mujeres, pues solo se ha legislado como mecanismo reactivo y no como preventivo. Además, no se focaliza en políticas integrales para reparar las consecuencias de la violencia, lo cual da como resultado una invisibilización de los riesgos reales y potenciales que pueden sufrir las víctimas en el futuro. El mecanismo reactivo se hace a través del derecho cuando la víctima ya ha sido vulnerada; sin embargo, el aparato legal tampoco es lo suficientemente robusto como para atender el problema. De acuerdo con la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá, una vida libre de violencias se constituye como un derecho; por lo tanto, la seguridad de la mujer debería considerarse como un bien público; de ahí la importancia de fomentar el diseño de políticas que garanticen la seguridad física de las mujeres.
El marco del conflicto armado que ha sufrido el país también tiene consecuencias para la vulnerabilidad a la violencia urbana por razón de género. Según la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas6, las principales ciudades de Colombia reciben un gran número de personas desplazadas; en 2017, por ejemplo, en Bogotá, se registran 527.444 personas desplazadas, de las cuales 263.613 son mujeres, 255.253 hombres, 6.701 personas que se identifican como LGBTI y 1.948 que no especifican su sexo. En este sentido, tras analizar los programas y esfuerzos gubernamentales en materia de construcción de paz, Arteaga Morales y Jaramillo Ruiz (2012: 280) revelaron que las víctimas del conflicto armado colombiano «son atendidas por programas que muchas veces no distinguen su condición de víctimas de distintos tipos de violencias, y las iniciativas gubernamentales para su atención se enmarcan en un sistema de servicios asistenciales que el Estado imparte, sin atender el enfoque diferencial para la formulación y ejecución de programas y proyectos». También preocupa el caso de las mujeres desplazadas, quienes, de acuerdo con Dalmazzo (2010: 11), «están sujetas en sus zonas de origen a condiciones de mayor vulnerabilidad frente a delitos de violencia y re-victimización, y en muchos casos al dominio de actores del conflicto y bandas emergentes en los barrios periféricos de la ciudad donde intentan encontrar refugio».
En el contexto colombiano, la urbanización del conflicto armado exacerba la violencia contra las mujeres. No solo incrementa las barreras de acceso a espacios educativos, culturales y políticos, también aumenta la percepción de inseguridad. Las violaciones, manoseos y piropos ofensivos, entre otros actos de violencia, forman fronteras invisibles que limitan la movilidad de las mujeres en la ciudad (Montoya Ruiz, 2013). El hecho de que Colombia esté experimentando una transición hacia una situación de posconflicto implica que toda una sociedad se está replanteando la noción de seguridad ciudadana: «La situación en Colombia tiene particulares expresiones exacerbadas por el conflicto armado y el paramilitarismo, que refuerzan las conductas de dominación hacia las mujeres, como botín de guerra» (Dalmazzo et al., 2008: 6). Por consiguiente, el posconflicto se perfila como un reto adicional para la formulación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Además, en el caso colombiano, el conflicto armado transforma el tejido social de las ciudades. En este caso, no solo se debe pensar en las mujeres como víctimas; Shana Tabak (2011) demuestra, por ejemplo, que las mujeres combatientes son las que enfrentan mayores dificultades en los procesos de desarme, desmovilización y reintegración.
En Colombia, donde se implementan también proyectos de la Red Mujer y Hábitat de América Latina a fin de cumplir los derechos en el contexto del régimen internacional del desarrollo humano, hay un espectro amplio de la cooperación internacional con un enfoque de género proveniente de Europa –en particular de Noruega, Suecia y España, entre otros–. Además, existe gran presencia de programas para la equidad del género y la seguridad humana impulsados por agencias de Naciones Unidas –ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU-Habitat, el Centro de Naciones Unidas para el Desarrollo Regional (UNCRD, por sus siglas en inglés) o el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés)– y, en algunos, la ciudad de Bogotá es considerada como un laboratorio urbano (APC-Colombia, 2014). En materia de investigación, en Bogotá se está desarrollando el Índice de Violencia Urbana contra las Mujeres, una herramienta que proporcionará datos que van más allá de las estadísticas sobre violación sexual, para explorar formas de medición y datos cualitativos sobre el acoso sexual, los cambios culturales y los comportamientos positivos y negativos en relación con la violencia.
La Red Mujer y Hábitat de América Latina
En 1989, como ya se ha mencionado, se formó la Red Mujer y Hábitat de América Latina como un esfuerzo transnacional para conseguir la seguridad y el derecho a la ciudad de las ciudadanas femeninas. La Red se propone generar conocimiento desde una perspectiva de género, incidir en el diseño e implementación de políticas y programas públicos con equidad de género, y contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres (Red Mujer y Hábitat de América Latina, 2017). Así, desde su creación, la Red ha desarrollado una serie de campañas y programas regionales y locales que abordan la seguridad de las mujeres en las ciudades. Está constituida por más de 15 organizaciones provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay7, entre las que se encuentra la Asociación de Vivienda de Colombia (AVP). Como uno de sus ejes fundamentales, todas estas organizaciones trabajan por el desarrollo de conocimientos y acciones en relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en las ciudades (ibídem). La representante de la red para Colombia es la AVP, liderada por Marisol Dalmazzo y tiene su sede en Bogotá.
En la tabla 1 se ofrece un listado de los proyectos implementados por la Red Mujer y Hábitat de América Latina para promover la seguridad de las mujeres en las ciudades. En este artículo se ha adoptado un método interpretativo e inductivo para analizar los documentos producidos durante estos proyectos, buscando identificar los principales actores, prioridades y recomendaciones vinculados a los proyectos. Más que analizar los proyectos de forma aislada, se examinan los principales procesos de institucionalización y transversalización del enfoque de género en los diferentes entes estatales. A partir del análisis de las iniciativas, se extraen algunas líneas de acción para avanzar hacia la incorporación de los derechos de las mujeres en la formulación de las políticas públicas. El conjunto de campañas, programas, publicaciones, boletines y documentos que se elaboraron para los proyectos de la Red Mujer y Hábitat son la fuente principal de este estudio.
TABLA 1
Líneas de acción para la adopción de políticas públicas con perspectiva de derechos de las mujeres
El reconocimiento de la prolongación de la violencia
De manera recurrente, la Red Mujer y Hábitat sitúa «en el territorio la expresión de los impactos diferenciales de la violencia hacia hombres y mujeres» (Dalmazzo et al., 2008: 5). A través de sus programas, la Red vincula la violencia de género a la seguridad ciudadana y rechaza las conceptualizaciones que circunscriben la violencia de género al ámbito privado: la violencia contra la mujer es «una prolongación de lo que ocurre en el espacio doméstico y que persiste debido a las desigualdades de poder entre hombres y mujeres» (ibídem: 6). El reconocimiento de la prolongación de la violencia en el espacio hace eco a algunas aproximaciones feministas a la geopolítica. Según Katherine Brickell (2012), localizar la violencia de género en el hogar crea una falsa noción de separabilidad. Para la autora, la vida doméstica constantemente interactúa y se entrelaza con el espacio público. Asimismo, Jennifer Hyndman (2004) sostiene que se debe examinar cómo las construcciones sociales del espacio replican estructuras de poder. Al redefinir los linderos de la seguridad, se expone la intersección entre los espacios y la política. El resultado es una visión más holística y completa de la violencia contra la mujer.
Al conjugar el conocimiento de la Red Mujer y Hábitat con las aproximaciones feministas a la geopolítica, se evidencia que la domesticación de los derechos de las mujeres en la formulación de la política pública parte de una concepción dicotómica entre lo público y lo privado. El problema es que la seguridad de las mujeres en las ciudades no se ciñe a esta división social de los espacios. La ficción de la violencia intrafamiliar como algo que ocurre en el hogar y que no incide en la seguridad de las mujeres en las ciudades se materializa como una obstrucción al análisis de los impactos diferenciales de la violencia en el territorio urbano. Para incorporar los derechos humanos a la política pública, se debe pensar en espacios fluidos, en los que los límites entre el hogar y la ciudad son débiles y porosos.
Los límites a la movilidad y autonomía de la mujer en la ciudad
Una vez se concibe el hogar como parte de la ciudad surgen otras manifestaciones de violencia contra la mujer. La Red Mujer y Hábitat señala que «la percepción de inseguridad aparece con mayor frecuencia ligada a las mujeres que a los varones, siendo una de las limitaciones fundamentales para su movilidad y autonomía» (Rainero y Rodigou, 2003: 4-5). En las ciudades se yerguen fronteras espaciales y temporales de género. Las mujeres se ven restringidas a ciertos horarios, rutas y recorridos. No se trata de una prohibición legal, sino que las limitaciones a su movilidad y autonomía se deben a una aglomeración de peligros y percepciones de inseguridad. El problema se agrava cuando se violenta a una mujer en los espacios y horarios «restringidos». En estos escenarios, los estereotipos culturales «les restan importancia las violencias contra las mujeres en la sociedad o las culpabilizan por estos hechos» (Observatorio Ciudades, Violencia y Género, 2016). Es decir, la culpabilidad recae sobre las mujeres que no siguieron las recomendaciones de no rondar ciertos espacios o sobre aquellas que deciden salir en determinados horarios. Esta transferencia de responsabilidad se torna una de las mayores dificultades para la defensa de los derechos de las mujeres. Conscientes de esta problemática, en la campaña «A tu Lado: Mujeres más Seguras» –la cual hace parte del proyecto «Un nuevo paso en la implementación de políticas contra la violencia hacia las mujeres, con actores policiales. Mujeres más seguras»– la Red Mujer y Hábitat de América Latina (2016) «parte de la importancia de la prevención y atención de la violencia hacia las mujeres, considerando que todos los actores de la sociedad somos protagonistas». La campaña reconoce que para construir confianza es menester romper con los estereotipos. Así, por medio de una estrategia educativa, busca quebrar los imaginarios sociales que responsabilizan a las mujeres por la violencia contra ellas.
En esta línea de acción, en Bogotá se constató, tras visitar la Secretaría de la Mujer, que los funcionarios buscan emular prácticas exitosas provenientes de diferentes países. Están en permanente búsqueda para fomentar «la gestión del conocimiento mediante alianzas estratégicas»8. De entre los programas implementados, cabe destacar el de SAFETIPIN, promovido por la empresa India ALS (Active Learning Solutions), que consta de «una aplicación de seguridad móvil gratuita, basada en mapas, que tiene por objetivo hacer de las ciudades sitios más seguros para las mujeres» (Secretaría Distrital de la Mujer, 2016). Como resultados, se evaluaron 17.708 puntos en la ciudad de Bogotá, entre las 18h y las 23h; la georreferenciación generada arrojó resultados desfavorables que confirman la poca apropiación que tienen las mujeres sobre los espacios públicos de noche. Lo anterior claramente limita sus derechos como ciudadanas y afecta su seguridad y calidad de vida (ibídem, 2016).
Las mujeres como formuladoras de políticas públicas
«Como bien público, la seguridad ciudadana requiere una apropiación y construcción colectiva, es decir, una coproducción» (ONU-Habitat, 2008: 18). Esta idea conlleva al concepto de corresponsabilidad o coproducción, mediante el cual las instituciones del Estado pueden comprometer de manera efectiva a las mujeres en beneficio de su gestión. Por tanto, «la contractualización de iniciativas de gestión (antes que nada, dentro del propio Estado en sus múltiples agencias y niveles verticales y horizontales de integración) permite superar el riesgo de que la seguridad sea tarea de todos y responsabilidad de nadie» (Huerta Benites, 2014: 2-3). Dalmazzo (2010: 10) sostiene que las políticas públicas pueden coadyuvar a solucionar la problemática de la violencia de género, pero para ello será necesario «avanzar en una intersección de temas tales como el derecho a la ciudad, los derechos ciudadanos y los derechos de las mujeres a vivir y disfrutar las ciudades». Por esta razón, el propósito del Programa « Ciudades Seguras para las Mujeres» de ONU Mujeres y la Red Mujer y Hábitat resalta la importancia de «avanzar en la comprensión, definición y transformación de las condiciones que impiden a las mujeres gozar del derecho a vivir y convivir en una ciudad segura» (ibídem).
Ante lo expuesto, es posible dirimir que la participación de las mujeres en la formulación de las políticas públicas es fundamental para la garantía de sus derechos humanos. La apropiación y construcción colectiva no puede darse cuando las mujeres permanecen al margen de la elaboración de las políticas públicas. Por consiguiente, la seguridad de las mujeres está entrelazada con su reconocimiento como actoras políticas y tomadoras de decisiones (Schofield y Goodwin, 2005). Así, por ejemplo, en Bogotá se llevan a cabo actividades de la Red para la capacitación de un grupo de mujeres líderes, en conjunto con la Subsecretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad Sexual. Como resultado de esta capacitación, las mujeres se involucraron en los procesos de discusión del «Plan de Desarrollo Distrital» y el «Plan de Desarrollo de la Localidad de Suba» y lograron que se incorporara a estos planes el tema de violencia hacia las mujeres.
- Aprendizaje y evaluación de las políticas públicas
Para avanzar en los derechos de las mujeres, es necesario conocer el contexto. El aprendizaje surge a medida que los formuladores de políticas públicas van adquiriendo mayor conocimiento relacionado con información estadística y análisis sobre las condiciones que permiten que la mujer sea considerada vulnerable en la ciudad (Red Mujer y Hábitat de América Latina, 2010). Entender los factores de amenaza y riesgo, así como los efectos de las iniciativas para solucionar esta problemática, permite extraer lecciones para la consolidación de nuevas estrategias. Como señala Frühling (2012), se requiere conocer información que dé cuenta de los resultados de las políticas implementadas. Para esto, es necesario incentivar análisis de seguimiento y evaluación de los proyectos y programas ejecutados (Frühling, 2012).
ONU-Habitat (2008: 18) insiste en la importancia de crear instrumentos de «prospectiva y de orientación de las capacidades institucionales y sociales para responder a las dinámicas cambiantes de una problemática determinada». Como punto de partida, debe reconocerse que las formulaciones de políticas públicas para avanzar en los derechos de las mujeres no siempre son generalizables o uniformes. Como lo evidencian Toni Schofield y Susan Goodwin (2005), las políticas con perspectiva de género están sumergidas en prácticas institucionales de división del trabajo, relaciones de poder y autoridad, relaciones emocionales y representaciones simbólicas. El contexto institucional produce oportunidades y barreras para el avance de la igualdad de género. Por lo tanto, la formulación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos no debe pensarse como una formula única.
La descentralización de la política pública
ONU-Habitat (2008: 30-31) afirma que «la evidencia, por su parte, está mostrando que los gobiernos locales son los más idóneos para implementar políticas de prevención y control de la violencia y la criminalidad, por su proximidad y relación directa con la población y sus problemáticas, en beneficio último de los ciudadanos». La descentralización es clave para que se den avances en la implementación de programas a nivel local y se logre garantizar la seguridad en el ámbito urbano. Nadie conoce mejor sus problemáticas que los ciudadanos que coexisten en los espacios urbanos.
En cuanto a la recepción de los programas internacionales, cabe preguntarse ¿quiénes son los actores clave? Por lo general, son las autoridades locales de la ciudad las receptoras de conocimiento. La Red Mujer y Hábitat de América Latina (2010) centra sus programas en la Policía Nacional, principal ente apoderado de brindar y garantizar seguridad a los ciudadanos; la Fiscalía General de la Nación, como ente que investiga y acusa los delitos de los presuntos infractores ante el juez competente; el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dependencia delegada para prestar apoyo técnico y científico a la administración de justicia; los servicios de salud, puesto que muchas de las acciones que tienen que ver con salud pública se tienen que remontar a acciones fundamentalmente de prevención y, finalmente, en los ciudadanos como representantes de la sociedad y responsables de evidenciar las fallas que afectan el sistema. Como afirma Lisa Gómez (2011: 16) de la Red Mujer y Hábitat, «la institucionalización es una estrategia para la consecución de una gestión pública que promueva en todas sus instancias el respeto a los derechos de las mujeres». Como ejemplo de la transferencia de conocimiento hacia la Policía, «la Policía Nacional, en cumplimiento de la Ley 1257 de 2008, por intermedio de la Dirección de Seguridad Ciudadana, solicitó en 2010, asesoramiento a AVP-Red Mujer y Hábitat, para la elaboración de un protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia» (Observatorio Ciudades, Violencia y Género, 2016: 4).
Por último, no debe pensarse en las instituciones como entes aislados. Las labores de la Policía y la Fiscalía se superponen a las labores médicas y viceversa. Por ejemplo, un grupo de investigadores de la Universidad del Valle y la Universidad Libre, en alianza con el Observatorio de Violencia Intrafamiliar en Colombia, encontró que las víctimas de violencia sexual no acuden a los hospitales por temor de ser juzgadas. Asimismo, durante las labores médicas no se respeta el protocolo para asegurar la preservación de las pruebas que pueden servir para enjuiciar al victimario (Moreno et al., 2013).
Transferencia de conocimiento
La noción de transferencia de conocimiento busca analizar el proceso mediante el cual el conocimiento y las ideas de un sistema político logra traspasarse a otro sistema para el desarrollo de «políticas, disposiciones administrativas, instituciones e ideas» (Dolowitz y Marsh, 2000: 5). De manera similar, la noción de lecciones aprendidas pretende indagar «bajo qué circunstancias y hasta qué punto puede un programa que resulta efectivo en un lugar transferirse a otro» (Rose, 1991: 3).
A partir de las experiencias de la Red Mujer y Hábitat de América Latina, es posible dirimir que la transferencia de conocimiento ocurre a través de la implementación de programas, asesoría, ayuda técnica y financiera o construcción de capacidades y, como se ha evidenciado en Colombia, también a través de la inclusión de las autoridades locales en redes mediante las cuales se da la promoción de nuevas ideas (Observatorio Ciudades, Violencia y Género, 2016). Como ejemplo de la transferencia de conocimiento que engloba distintos esfuerzos, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) «ha respondido mediante diversas acciones de apoyo financiero y de promoción del conocimiento, destinadas a mejorar la calidad de las políticas públicas. Una de estas es la promoción del conocimiento y capacidad a través de la creación de una Red de Seguridad Ciudadana que lleva a cabo Diálogos Regionales de Políticas» (Frühling, 2012: 4). El BID también implementa observatorios de seguridad ciudadana y contribuye al conocimiento a través de las publicaciones que realiza. Como la transferencia de conocimiento implica copiar o emular buenas prácticas provenientes de otros lugares en los que estos programas han sido exitosos, en el informe «Ciudades sin violencia hacia las mujeres, ciudades seguras para todos y todas» del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) se examina cómo se dio la colaboración entre el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y el Centro de Intercambio y Servicios Cono Sur de Argentina (CISCSA) en el proyecto «América Latina: Ciudades más Seguras».
En el caso de ONU-Habitat, la transferencia apunta a la generación de observatorios, atención a víctimas, consolidación de procesos de reinserción y consolidación de redes de ciudades seguras (ONU-Habitat, 2008: 17), de las cuales ha sido protagonista Bogotá. Todo lo anterior, en aras de posicionar el enfoque integral de derechos humanos como eje cardinal para la construcción de paz y seguridad ciudadanas.
Conclusión
La dificultad de implementar el respeto a los derechos de las mujeres en las políticas públicas requiere un análisis más profundo. Los derechos de las mujeres no pueden permanecer como un horizonte normativo inalcanzable. Se necesita un diagnóstico claro de las principales barreras que impiden su materialización. La debilidad en los procesos de implementación de los derechos de las mujeres atenta contra el espíritu de las normas internacionales.
Este artículo presenta, en este sentido, las principales líneas de acción de los esfuerzos de la Red de Mujeres y Hábitat de América Latina para la formulación de políticas públicas que incorporen los derechos de las mujeres. Más que una enumeración detallada, al contrastar las experiencias de la Red con la literatura feminista, se han trazado posibles alternativas para lograr garantizar los derechos de las mujeres a vivir en ciudades seguras. Estas líneas no son exhaustivas; sin embargo, mediante la vinculación de los derechos de las mujeres a nociones de separabilidad, movilidad, autonomía e interseccionalidad, se brinda una aproximación crítica a la formulación de políticas públicas con enfoque de género. En la formulación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, se debe insistir en que los derechos de las mujeres son derechos humanos. La seguridad de las mujeres en las ciudades depende de este reconocimiento.
Referencias bibliográficas
Arteaga Morales, Blanca I. y Jaramillo Ruiz, Felipe. 2012. «Aproximaciones al análisis de los programas estatales en construcción de paz dirigidos a víctimas», en: VVAA. Víctimas: miradas para la construcción de paz. Bogotá: Observatorio de Construcción de Paz de la Universidad la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2012, p. 253-279 (en línea) [Fecha de consulta: 11.08.2017] http://titan.utadeo.edu.co/comunidad/paz/images/stories/documentos/Serie2.pdf
APC-Colombia - Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. Manual de Acceso a la Cooperación Internacional. Bogotá: APC, 2014 (en línea) [Fecha de consulta: 01.09.2017] http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=71031&name=Manual_de_acceso_a_Cooperacion_Internacional.pdf&prefijo=file
Branch, Kathryn. «Are women worth as much as men: Inequalities, gender roles, and public policy». Duke Journal of Gender Law & Policy, n.º 1 (1994), p. 119-158.
Brickell, Katherine. «Geopolitics of Home». Geography Compass, vol. 6, n.º 10 (2012), p. 575-588.
Céspedes-Báez, Lina; Chaparro González, Nina y Estefan Vargas, Soraya. «Metodologías en el estudio de la violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano». Colombia Internacional, n.º 80 (2014), p. 19-56.
Céspedes-Báez, Lina. «Conflicto armado colombiano y feminismo radical criollo: una aproximación preliminar a las lecciones aprendidas». Debates: aristas del conflicto armado colombiano, n.º 20 (2014), p. 125-140.
Charlesworth, Hilary. 2011. «Talking to ourselves? Feminist scholarship in international law», en: Kuovo, Sari y Pearson, Zoe. Feminist Perspectives on Contemporary International Law: Between Resistance and Compliance? Oxford y Portland, Or.: Hart Publishing, 2011, p. 17-32.
Collins, Patricia Hill. Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment. Nueva York y Londres: Routledge, 2000.
Crenshaw, Kimberlé. «Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics». University of Chicago Legal Forum, n.º 1 (1989), p. 139-167.
Dalmazzo, Marisol; Cardona, Lucy y Pérez, Bernardo. Bogotá sin violencia hacia las mujeres: un desafío posible. Bogotá : ONU-Hábitat Programa Ciudades más Seguras, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Secretaría Distrital de Gobierno, 2010 (en línea) [Fecha de consulta: 12.08.2017] http://www.asocapitales.co/documentos/167.pdf
Dalmazzo, Marisol; Serrano, Nicolás y Cardona, Lucy. Programa Regional Ciudades Seguras: Violencia contra las Mujeres y Política Pública. Documento de avances y resultados. Bogotá: Red Nacional de Mujeres, IASE, Red Mujer y Hábitat de América Latina, AVP, 2008.
Dolowitz, David y Marsh, David. «Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making». Governance: An International Journal of Policy and Administration, n.º 13 (2000), p. 5-24.
Engle, Karen. International Human Rights and Feminism: When Discourses Meet. Michigan Journal of International Law, n.º 13 (1992), p. 517-610.
Engle Merry, Sally. Human rights and gender violence: Translating international law into local justice. Chicago: The Chicago University Press, 2006.
Frühling, Hugo. «La eficacia de las políticas públicas de seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe». Documento para discusión, n.º IDB-DP-245. Banco Interamericano de Desarrollo, noviembre de 2012 (en línea) https://publications.iadb.org/handle/11319/5688
Galey, Margaret E. «International Enforcement of Women’s Rights». Human Rights Quarterly, vol. 6, n.º 4 (1984), p. 463-490.
Gómez, Lisa C. «La institucionalización de la política pública de mujer y equidad de género», en: Dalmazzo, Marisol (comp.). Violencias basadas en género y ciudadanía de las mujeres. Bogotá: AVP-Asociación de Vivienda, Red Mujer y Hábitat de América Latina, 2011, p. 13-33.
Halley, Janet; Kotiswaran, Prabha; Shamir, Hila y Thomas, Chantal. «From the international to the local in feminist legal responses to rape, prostitution/sex work, and sex trafficking». Harvard Journal of Law & Gender, n.º 28 (2006), p. 335-423.
Hudson, Valerie; Bonnie, Ballif-Spanvill; Caprioli, Mary y Emmet, Chad. Sex and World Peace. Nueva York: Columbia University Press, 2012.
Huertas Benites, Francisco. «Notas sobre la seguridad ciudadana». Temas para el desarrollo, n.º 26 (2014), p. 1-14 (en línea) [Fecha de consulta: 04.10.2017] http://www.iee.edu.pe/doc/publicaciones/TemasDeDesarrollo/26-2014-06-NotasSobreSeguridadCiudadana-IEE.pdf
Hyndman, Jennifer. «Mind the gap: bridging feminist and political geography through geopolitics». Political Geography, n.º 23 (2004), p. 307-322.
Jaramillo Ruiz, Felipe y Céspedes-Báez, Lina. «Peace without women does not go! Women’s struggle for inclusión in Colombia’s peace process with the FARC». Colombia Internacional, en prensa.
Jaramillo Ruiz, Felipe y Erazo, Aana C. «Gender Equality as a General Interest of a Pluralistic Society: An Analysis of Constitutional Precedent in Colombia». Bulletin Latin American Research, n.º 35 (2016), p. 178-190. doi:10.1111/blar.12370
Montoya Ruiz, Ana. «Seguridad humana para las mujeres en las ciudades: reflexiones para políticas públicas urbanas con enfoque de género». Revista Estudios Socio-Jurídicos, vol. 15, n. º 1 (2013), p. 115-137.
Moreno, Sandra P.; Barreto, Martha R.; Sanabria, Pablo A.; González, Luis A. y Pinzón, Adriana. «Evaluación de la atención a víctimas de la violencia sexual: experiencia en tres hospitales de Bogotá». Revista Facultad Nacional de Salud Pública, vol. 31, n.º 2 (2013), p. 195-200.
Naciones Unidas. Los derechos de la mujer son derechos humanos. Nueva York: Publicaciones de Naciones Unidas, 2014 (en línea) [Fecha de consulta: 04.10.2017] http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-14-2_SP.pdf
Observatorio Ciudades, Violencia y Género. «Aprendizajes logros y desafíos en torno al proyecto Mujeres Más Seguras». Boletín, n.º 5 (2016) (en línea) [Fecha de consulta: 12.08.2017] http://www.ciudadesygenero.org/docs/BoletinNo5.pdf
OHCHR-Officer of the High Commissioner for Human Rights. Violencia Contra la Mujer. CEDAW Recomendación General Nº 19 (General comments). 29 de enero de 1992 (en línea) [Fecha de consulta: 11.08.2017] http://www.ipu.org/splz-e/cuenca10/cedaw_19.pdf
Oloka-Onyango, Joseph y Tamale, Sylvia. «The personal is political, or why women's rights are indeed human rights». Human Rights Quarterly, vol. 17, n.º 4 (1995), p. 691-731.
ONU-Habitat. Programa Ciudades más Seguras. Libro Blanco de la Seguridad Ciudadana y la Convivencia de Bogotá. Primeros resultados. Bogotá: ONU-Habitat, Ajuntament de Barcelona, Corporación Nuevo Arco Iris, Alcaldía Mayor de Bogotá et al., 2008.
Otto, Dianne. «Power and Danger: Feminist engagement with international law through the UN Security Council». The Australian Feminist Law Journal, vol. 32 (2010), p. 97-121.
Otto, Dianne. «International human rights law: towards rethinking sex/gender dualism and asymmetry», en: Davies, Margaret y Munro, Vanessa (eds.). A research companion to feminist legal theory. Nueva York (NY): Routledge, 2016, p. 197-216.
Prügl, Elisabeth. «Diversity management and gender mainstreaming as technologies of government». Politics & Gender, vol. 7, n.º 1 (2011), p. 71-89.
Rainero, Liliana y Rodigou, Maite. Indicadores Urbanos de Género. Instrumentos para la gobernabilidad urbana. Córdoba: CISCSA-Coordinación de la Red Mujer y Hábitat de Latinoamérica, 2003.
Red Mujer y Hábitat de América Latina. «Ciudades sin violencia hacia las mujeres, ciudades seguras para todos y todas». AECID, UNIFEM y Zonta International, 2010 (en línea) [Fecha de consulta: 12.08.2017] http://www.redmujer.org.ar/articulos/art_32.pdf
Red Mujer y Hábitat de América Latina. 2016. «Campaña Regional a tu lado». 2016 (en línea) [Fecha de consulta: 01.09.2017] http://www.redmujer.org.ar/a_tu_lado_campania.html
Red Mujer y Hábitat de América Latina. «Presentación». 2017 (en línea) [Fecha de consulta: 01.09.2017] http://www.redmujer.org.ar/noticias/Brochure%20RedMyH_esp.pdf
Rosem, Richard. «What is lesson drawing?». Journal of Public Policy,vol. 11, n.º 1 (1991), p. 3-30.
Secretaría Distrital de la Mujer. «SAFETIPIN. El derecho de las mujeres al disfrute de la seguridad y la noche. Evaluaciones en materia de seguridad». Boletín Mujer-es en cifras, n.º 8. Bogotá : Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016 (en línea) [Fecha de consulta: 01.09.2017] http://omeg.sdmujer.gov.co/OMEG/historico-de-noticias/123-boletin-mujer-es-en-cifras-8-el-derecho-de-las-mujeres-al-disfrute-de-la-ciudad-y-la-noche-evaluaciones-en-materia-de-seguridad
Schafer, Mark y Crichlow, Scott. Groupthink versus High-Quality Decision Making in International Relations. New York: Columbia University Press, 2010.
Schofield, Toni y Goodwin, Susane. «Gender Politics and Public Policy Making: Prospects for Advancing Gender Equality». Policy and Society, vol. 24, n.º 4 (2005), p. 25-44.
Tabak, Shana. «False dichotomies of transitional justice: Gender, conflict and combatants in Colombia». International Law and Politics, n.º 44 (2011), p. 103-163.
True, Jacqui. «Mainstreaming gender in global public policy». International Feminist Journal of Politics, vol. 5, n.º 3 (2003), p. 368-396.
Watson, Joy. «So what does gender planning mean to policy makers?». Agenda, Empowering Women for Gender Equity, n.º 4 (1999), p. 32-37.
Wills Obregón, María E. Inclusión sin representación. La irrupción política de las mujeres en Colombia, 1970-2000. Bogotá: Norma, 2007.
Zwingel, Susanne. Translating International Women's Rights: The CEDAW Convention in Context. London: Palgrave Macmillan, 2016.
Notas:
1- Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Resolución S/RES/1325, adoptada el 31 de octubre de 2000; Resolución S/RES/1820, adoptada el 19 de junio de 2008; Resolución S/RES/1888, adoptada el 30 de septiembre de 2009, y Resolución S/RES/1820, adoptada el 5 de octubre de 2009.
2- La discusión sobre la utilidad de los avances normativos impulsados por el feminismo en el ámbito internacional ha incitado una serie de críticas. Véase Halley et al. (2006).
3- Para más información sobre el bloque de constitucionalidad, véanse las sentencias C-225-95, C-358-97 y C-191-98 de la Corte Constitucional.
4- Algunos de los riesgos que identificó la Corte Constitucional son: la violencia, explotación o abuso sexual; la explotación o esclavización; el reclutamiento forzado de sus hijos e hijas; la persecución y la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económico.
5- Por ejemplo: Ley 985 de 2005, Ley 1146 de 2007, Ley 1122 de 2007, Ley 1257 de 2008, Ley 1336 de 2009, Ley 1636 de 2013, Ley 1719 2014 y la Ley 1761 de 2015.
6- Conforme el artículo 153 de la Ley 144 de 2011, también conocida como Ley de víctimas, la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas «será el instrumento que garantizará al Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas una rápida y eficaz información nacional y regional sobre las violaciones de que trata el artículo 3° de la presente Ley, permitirá la identificación y el diagnóstico de las circunstancias que ocasionaron y ocasionan el daño a las víctimas, evaluará la magnitud del problema, y permitirá al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas adoptar las medidas para la atención inmediata, [así como] elaborar planes para la atención y reparación integral de las víctimas inscritas en el Registro Único de Víctimas».
7- Véase el listado de instituciones miembros en: http://www.redmujer.org.ar/instituciones.html [Fecha de acceso: 27 de noviembre de 2017].
8- Entrevista personal con Ximena Guzmán, asesora de la Secretaría Distrital de la Mujer, realizada en Bogotá, el 3 de abril de 2017.
Palabras clave: violencia urbana, género, derechos humanos, seguridad, política pública, Colombia
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 117. pp. 123-143
Cuatrimestral (abril 2017)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2017.117.3.123.
Fecha de recepción: 24.04.2017 ; Fecha de aceptación: 08.09.2017
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2017.117.3.123