Violencia transfronteriza de género y mujeres indígenas refugiadas de Guatemala
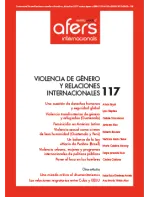
Lynn Stephen, profesora de Antropología, University of Oregon. stephenl@uoregon.edu
Este artículo examina la violencia de género estructural que sufren las mujeres y las niñas indígenas refugiadas de Guatemala. Para ello, se emplea un marco analítico interseccional transfronterizo y se utilizan las declaraciones incluidas en las solicitudes de asilo y las entrevistas realizadas a 24 mujeres y niñas indígenas, complementadas con 60 entrevistas a jueces, activistas, abogados y defensores que trabajan en y para los tribunales guatemaltecos especializados en violencia de género. La política económica integrada de Estados Unidos, México y América Central, así como las políticas militares, comerciales y de inmigración de la región, son el marco más amplio en el que ha evolucionado la violencia de género y son parte integrante de las vidas de las mujeres y las niñas indígenas que huyen hoy de Guatemala.
Muchas niñas y mujeres jóvenes de América Central han cruzado varias fronteras nacionales, huyendo de condiciones de violencia interseccional1, abuso, pobreza y hambre (véase Vogt, 2013; Kennedy, 2014; Martínez, 2014). Tras esta travesía, el hecho mismo de su llegada a Estados Unidos en busca de asilo político da testimonio de su increíble voluntad y determinación para cambiar sus vidas y las de sus hijos y, a menudo, también para reunirse con sus parejas y otros miembros de la familia; son así heroínas de primer orden. Un conjunto complejo de factores políticos, económicos e históricos en México y en América Central se combinan con la política de inmigración de Estados Unidos, el conflicto político regional y los grandes negocios de contrabando del crimen organizado (drogas, trata de personas, dinero y armas) para producir múltiples violencias sobre los cuerpos, los corazones y las mentes de estas mujeres desplazadas. Gran parte de la violencia interseccional que experimentan estas mujeres está conectada –a través de sus cuerpos, sus familias y sus relaciones sociales locales– con patrones históricos anteriores de género y de violencia racializada de principios del siglo xx, luego magnificada y transformada durante el período conocido como «La Violencia»2. Después de la guerra, la violencia de género – anteriormente normalizada como parte de una campaña general de terror y genocidio en contra de los pueblos indígenas– se convirtió en una violencia normalizada que acompañó la amplia presencia del crimen organizado en Guatemala. El alto número de feminicidios en el país (un promedio superior a 700 al año) es solo una manifestación de las narrativas contemporáneas de la violencia de género con que se socializan las mujeres y las niñas de Guatemala, y que las acompañan en sus viajes forzados a través de México en busca de asilo y protección en Estados Unidos. A pesar de su sufrimiento, el mero hecho de su llegada al país del norte y su determinación para avanzar son un acto creativo.
Con el fin de teorizar sobre la violencia de género estructural sufrida por las mujeres y las niñas indígenas refugiadas de Guatemala, este artículo se sirve de un marco analítico interseccional transfronterizo. Como base para el análisis, se utilizan las declaraciones presentadas por las solicitantes de asilo y las entrevistas realizadas a 24 mujeres y niñas indígenas (principalmente de la etnia Mam) demandantes de asilo en Estados Unidos. Además, se realizaron 60 entrevistas con jueces, activistas, abogados y defensores que trabajan en y para los tribunales guatemaltecos especializados en violencia de género, así como con mujeres y familias indígenas Mames del departamento de Huehuetenango.
A pesar de que Guatemala cuenta con una población indígena mayoritaria del 60% (IWGIA, 2016b), con 24 grupos étnicos y lingüísticos distintos, la histórica discriminación y la marginalización económica de los pueblos indígenas persiste. La población indígena es 2,8 veces más pobre que la minoría no indígena, su esperanza de vida es de 13 años menos y solo el 5% de los estudiantes universitarios son indígenas (IWGIA, 2016a: 82). El departamento de Huehuetenango está clasificado como de mayoría indígena (47%), con el Mam y el Q’anjob’al como idiomas indígenas dominantes, junto con poblaciones más pequeñas de Jakalteco, Acateco, Chuj, Aguateco y Tectiteco (INE, 2014: 12, cuadro 8; véase también IWGIA, 2016b). La mayoría de las mujeres y las niñas con las que se ha trabajado en este estudio son hablantes de Mam, monolingües, con muy poca o sin educación formal, aunque algunas son bilingües en Mam y español. Cuando están en su propia comunidad y en los centros municipales locales, estas mujeres y niñas pueden arreglárselas en Mam; sin embargo, en las ciudades de San Marcos o Huehuetenango, capitales de departamento, el español se convierte en la lengua habitual. El hecho de que el español sea el único idioma en que se comunica la información, el acceso al conocimiento es muy limitado para los hablantes monolingües de Mam, lo que implica el desconocimiento de la Ley contra el Femicidio3 y otras Formas de Violencia Contra la Mujer, de 2008, así como sobre la existencia de tribunales especializados en violencia de género. De este modo, este sector de la población no tiene opciones accesibles localmente para la protección de sus derechos.
Aproximación metodológica
Los relatos incluidos aquí han sido creados como parte de un proyecto de investigación colaborativo en el que han participado indígenas guatemaltecos demandantes de distintos tipos de asilo en Estados Unidos. Los relatos generados con las entrevistas que sirven como base para las declaraciones de asilo por razón de género también pueden, de esta manera, ser utilizados para documentar la violencia de género entre mujeres refugiadas de Guatemala. Los nombres de todas las mujeres y las niñas demandantes de asilo, los lugares, así como las fechas y otras informaciones identificativas han sido modificados para proteger su identidad. Por ello, a todas las mujeres y las niñas solicitantes de asilo y a las otras mujeres Mames que han sido entrevistadas, ya sea en Estados Unidos o en Guatemala, se les ha asignado un pseudónimo.
Entre 2015 y 2017 llevé a cabo 24 entrevistas con mujeres y algunas niñas demandantes de asilo en Estados Unidos4. Sus experiencias revelan patrones extendidos de violencia de género con elementos comunes. En este artículo utilizo extractos de estos casos y otras entrevistas para documentar elementos y experiencias comunes de las mujeres en su supervivencia a la violencia de género. Además de estas 24 entrevistas, realicé seis semanas de trabajo de campo durante los veranos de 2016 y 2017 en Guatemala, en las que entrevisté a jueces, abogados y otros funcionarios implicados en los tribunales especializados en delitos de femicidio y otras formas de violencia de género de Guatemala. También entrevisté a trabajadores de ONG y miembros de organizaciones de mujeres que lucharon por el establecimiento de la ley para castigar el femicidio y la violencia de género en 2008, así como para la creación de tribunales especializados. Asimismo, efectué una docena de entrevistas en dos comunidades de Huehuetenango con mujeres Mames y sus familias acerca de la violencia de género y las condiciones locales. En 2017 pasé varias semanas observando juicios en tribunales sobre violencia de género en Huehuetenango, Xela y Ciudad de Guatemala. Además, llevé a cabo observaciones en comunidades para documentar los obstáculos que su población encuentra para acceder a la justicia de género en Guatemala, lo que lleva a las mujeres a escapar e intentar acceder a la justicia mediante los tribunales de inmigración de Estados Unidos.
El asilo por razón de género en Estados Unidos
Demandar asilo en Estados Unidos es una de las pocas vías hacia la seguridad para las mujeres indígenas que sufren violencia de género en origen y no pueden acceder a los tribunales especializados en Guatemala, pues ofrece protección ante la deportación. Según el American Immigration Council (Consejo de Inmigración de Estados Unidos), «el asilo es una protección que se otorga a los ciudadanos extranjeros que ya están en Estados Unidos o en la frontera y que encajan en la definición internacional de “refugiado”»5. El asilo puede ser concedido a un solicitante en Estados Unidos si este puede demostrar que ha sido perseguido en el pasado o tiene un temor justificado de persecución en su país de origen fundamentado en cinco motivos: 1) pertenencia a un grupo social particular, 2) religión, 3) raza [etnia], 4) nacionalidad, o 5) opinión política. El asilo permite a quienes lo reciben solicitar la residencia legal permanente y, en última instancia, la nacionalidad, así como recibir un permiso de trabajo. Estados Unidos está obligado a reconocer las demandas de asilo válidas de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 (American Inmigration Council, 2016).
Estados Unidos empezó a reconocer la persecución por razón de género a principios de los años noventa del siglo pasado; en 2009, el caso de la mujer guatemalteca llamada Rody Alvarado sentó un precedente clave para las demandas de asilo por razón de género. Esta mujer mantuvo una lucha de 14 años para obtener asilo y conseguir el reconocimiento legal de las supervivientes de la violencia doméstica como grupo social sujeto a persecución y merecedor de protección. En marzo de 2013, el presidente de Estados Unidos Barak Obama reautorizó la Violence Against Women Act (Ley de Violencia contra las Mujeres), la cual ha sido cada vez más utilizada para garantizar el asilo a mujeres refugiadas víctimas de la violencia doméstica en sus países de origen. En agosto de 2014, el tribunal supremo en materia de inmigración decretó que las mujeres que sobreviven a la violencia doméstica severa en sus países de origen podrían ser elegibles para el asilo en Estados Unidos. Esto abrió una nueva vía para las miles de mujeres indígenas de Guatemala que huían de la violencia de género y que estaban ya en Estados Unidos o en camino. Desde 2009, las mujeres son reconocidas por la ley de asilo de Estados Unidos como grupo social superviviente de un tipo de violencia particular. Si bien este es un paso importante, centrarse solo en la violencia que ocurre en el seno de una «relación doméstica» deja intactas las múltiples formas de violencia interseccional y de vulnerabilidad estructurales a las que se enfrentan las mujeres, lo cual requiere un análisis más complejo.
La violencia de género transfronteriza interseccional
Las estructuras de violencia que experimentan las mujeres jóvenes y las niñas –a menudo indígenas y pobres– en Guatemala y en los trayectos desde su país, a través de México, hasta los Estados Unidos, ocurren en un contexto transfronterizo que requiere un análisis interseccional. El concepto de interseccionalidad –usado extensamente por primera vez por la investigadora en estudios raciales críticos y jurídicos Kimberlé Williams Crenshaw– se refiere a «las diversas formas en que la raza y el género conforman las múltiples dimensiones» de las experiencias de vida de las mujeres de color (Crenshaw,1995: 358). En su análisis, esta autora expone la dinámica de la interseccionalidad estructural y política que observó durante su trabajo en un centro de acogida para mujeres maltratadas en Los Ángeles, donde encontró un número significativo de mujeres inmigrantes que huía de la violencia doméstica. La autora apuntó que los centros de acogida no debían abordar solo la violencia doméstica infligida por los maltratadores, sino también «confrontar las demás formas de dominación multicapa y “rutinizada” que a menudo convergen en la vida de esas mujeres y dificultan su capacidad para crear alternativas a las relaciones abusivas que las llevaron inicialmente a los centros de acogida» (ibídem). Así mismo, Crenshaw señala que muchas de las mujeres tienen además «la carga de la pobreza, de las responsabilidades en el cuidado de los niños y de la falta de habilidades profesionales. Estas cargas, principalmente consecuencia de la opresión de género y de clase, se agravan con prácticas de empleo y de vivienda racialmente discriminatorias» (ibídem). Al examinar la ley de inmigración de Estados Unidos –en especial la enmienda a las disposiciones sobre el matrimonio fraudulento de la Immigration and Nationality Act (Ley de Inmigración y Nacionalidad), destinada a proteger a las mujeres inmigrantes maltratadas o expuestas a crueldad extrema por ciudadanos y residentes de Estados Unidos– Crenshaw observa que la ley deja completamente sin protección a las mujeres inmigrantes indocumentadas y también a sus maltratadores indocumentados. Muchas de esas mujeres son reacias a informar sobre los abusos por miedo a que sus parejas u otros miembros de su familia sean deportados.
La violencia estructural interseccional en contra de las mujeres inmigrantes y de otras mujeres de color que Crenshaw documenta en Estados Unidos –pobreza, falta de oportunidades de empleo y de habilidades profesionales, discriminación racial en la vivienda y en el empleo– está profundamente conectada con otras formas de violencia estructural transfronteriza que conectan a los ciudadanos y consumidores de Estados Unidos con las mujeres y las niñas refugiadas de América Central. La violencia transfronteriza puede hacer referencia a redes de violencia transnacionales que se extienden más allá de las fronteras de varios estados-nación, como las redes de contrabando de personas, drogas, armas y dinero en efectivo desde América Central, pasando por México hasta Estados Unidos; o puede hacer referencia a estructuras de violencia que atraviesan fronteras regionales, de clase, étnicas, de lenguaje y raciales. También incluye la violencia histórica, como el genocidio y la violencia de género deliberada, que formó parte de la guerra civil de Guatemala y del período anterior, y que pervive en los altos niveles de femicidio y de agresiones sexuales en Guatemala. La violencia continúa para las niñas y las mujeres indígenas que emigran desde Guatemala, a través de México, en su intento de llegar a Estados Unidos. En el corpus de los casos de asilo analizados aquí, todos citan amenazas continuas por parte de las «maras» locales o bandas, que las amenazan con la violación, o algo peor, si rechazan sus insinuaciones, ya sea en las comunidades donde viven o en los lugares por los que transitan en su viaje a través de México. Las maras locales trabajan en ocasiones con grupos organizados más grandes del crimen internacional, que controlan las rutas de producción y transporte de la droga a través de departamentos como San Marcos y Huehuetenango, fronterizos con México.
Muchas de las niñas y mujeres que huyen de su país tienen padres que emigraron a Estados Unidos en los años 2000 –en búsqueda de vías para ayudar económicamente a sus hijos– y fueron dejadas a cargo de abuelos, otros parientes o padrinos. Las niñas y las mujeres, sin padre o marido, suelen quedar desprotegidas y son vistas como «disponibles» para la explotación por parte de hombres adultos y jóvenes. Las que son indígenas, además, a menudo se enfrentan a una discriminación mayor, ya sea en las comunidades locales o a lo largo del camino en su viaje a Estados Unidos. Muchas no encuentran ninguna fuente de apoyo y/o defensa. Cuando ya han cruzado la frontera con Chiapas (México) y están buscando la forma de continuar su viaje, la discriminación racializada en contra de los pueblos indígenas y de aquellos percibidos como «más oscuros» entra en el mercado laboral; incluso en el mercado de las trabajadoras del sexo6.
La guerra civil y el período anterior, precursores del feminicidio y la violencia de género
En Guatemala, el número de feminicidios7 sigue en aumento. En 2011, Anna-Claire Bevan (2011) informaba de que entre 2001 y 2011, 5.000 mujeres y niñas habían sido asesinadas en Guatemala y que menos del 4% de los casos había resultado en condena. En febrero de 2015, la directora de la Fundación Sobrevivientes (FS), Norma Cruz (citada en ACAN-EFE, 2015) reportó que de las más de 700 mujeres que eran asesinadas cada año en Guatemala, solo 75 de los casos habían dado lugar a arrestos y al inicio de procesos judiciales, lo que demuestra el alto grado de impunidad. Según las estadísticas oficiales, «unas 2.100 mujeres fueron asesinadas entre 2012 y febrero de 2015 en Guatemala» (ACAN-EFE, 2015).
Una amplia variedad de investigaciones académicas (Carey y Torres, 2010; Menjívar, 2008; Sanford, 2003 y 2008; Leiby, 2009) e informes (CVR, 2003; CEH, 1999; De Pablo et al., 2011) documentan las formas en las que, durante el período de La Violencia, la violencia de género fue utilizada sistemáticamente como instrumento de terror generalizado –principalmente durante las invasiones o masacres en los pueblos (Leiby, 2009: 459)–, pero también como un espectáculo de violencia de género (Carey y Torres, 2010: 158-160). El análisis estadístico del informe auspiciado por Naciones Unidas de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH, 1999) –la comisión de la verdad creada tras la guerra civil– sugiere que el 90% de las víctimas de violencia sexual fueron mayas; y se ha registrado que más de 100.000 mujeres fueron violadas durante ese período (De Pablo et al., 2011). Un análisis más detallado de los sucesos/incidentes de violencia sexual del informe de la CEH constata que las formas de violencia sexual incluían la violación (84%), la humillación sexual (14%) y la mutilación sexual (7%); y que entre los perpetradores había militares (70%), paramilitares (7%) y policías (2%), entre otros sin especificar (Leiby, 2009: 456).
Los patrones de violencia de género transfronteriza e interseccional
El análisis de los relatos de 24 mujeres y niñas Mames que describen las circunstancias en las que huyeron de Guatemala, así como las múltiples violencias que sufrieron y que las llevaron a buscar asilo de género, sugiere elementos comunes. La mayoría de las mujeres tiene hijos, vive sin protección masculina (a menudo su cónyuge está ausente) y han sufrido acoso continuado, una agresión sexual o un intento de agresión sexual, secuestro o extorsión. Muchas informan de que la Policía Nacional Civil (PNC) local no las protegía, no escuchaba sus quejas seriamente ni trabajaba para perseguir a los criminales. La mayoría menciona la presencia de bandas (maras) locales y creen que estas están conectadas con sus experiencias de agresión, robo, intento o agresión sexual real, extorsión e intimidación. Algunas señalan también una posible implicación de la policía local. Varias de las mujeres entrevistadas huyeron de maridos violentos que las sometían a violencia doméstica severa, además de haber experimentado otros tipos de violencia; asimismo, algunas también sufrieron violencia en su paso por México. Más adelante, se utilizarán extractos de los relatos de algunas de estas mujeres para analizar en profundidad la violencia estructural y personal interseccional que han sufrido. Para desarrollar el análisis, si bien no se citan extractos de los 24 casos, se utilizan citas en profundidad de tres de los casos, así como de mujeres y hombres de dos comunidades de Huehuetenango que fueron entrevistados.
Las mujeres y las niñas dejadas sin protección masculina
Puesto que los roles de género en muchas partes de Guatemala todavía funcionan significativamente según la lógica de la subordinación de la mujer al hombre y de los niños a los padres a cambio de protección y cuidado físico, las niñas que se quedan sin sus padres a menudo son extremadamente vulnerables. Y también son vulnerables las mujeres que se quedan sin protección masculina. Los testimonios de mujeres y niñas Mames en los casos de asilo analizados sugieren que quedar bajo el cuidado de parientes sin la protección de ningún hombre con reconocimiento en la comunidad local puede conllevar acoso activo y peligro para las mujeres.
Claudina García Contreras nació en 1998 en un pequeño pueblo en el departamento de Huehuetenango, al oeste de Guatemala, cerca de la frontera con México. Su pequeña comunidad está a no menos de dos horas de cualquier ciudad importante. Su familia es de origen indígena Mam pero, como mucha gente de la zona, dejó de hablar Mam durante la guerra civil de los años ochenta para evitar el escrutinio del Ejército guatemalteco. Llegó a Estados Unidos con 14 años, habiendo cruzado primero la frontera con Chiapas (México), atravesado México y entrado finalmente en Estados Unidos por San Isidro (California). Sus padres la dejaron bajo el cargo de una tía y un tío que la trataron como criada doméstica y la dejaron sin protección ante la violencia de un hombre de la familia. A continuación se presenta un extracto del testimonio que acompañó a su petición de asilo en 2014.
«Tenía que limpiar la casa, fregar los platos, lavar la ropa, barrer, ir a por leña y cuidar a mis primitos todo el día. Me dejaban ir a la escuela, pero solo por las tardes, después de terminar mis tareas. A pesar de que hacía todo lo que me pedían, me regañaban constantemente. (…) Me decían que era tonta, holgazana, perezosa y que no sabía hacer nada de la casa. Lo que más me dolió que me dijeran es que mis padres no volverían a por mí. También me daban palizas muy fuertes. Por lo menos una vez a la semana me tiraban del pelo o me golpeaban con los cables del televisor, con una plancha, un palo, o lo que encontraran. (…) Recuerdo que cuando tenía unos 10 años, mi tío llegó muy borracho. Empezó a pegar a mi tía muy fuerte y luego también a mí. Me golpeó en la cara y luego me apretó la cara contra el suelo donde había piedras pequeñas. Se me clavaron en la cara y la nariz, y la nariz no paró de sangrarme durante días. La parte emocional de esta experiencia fue muy difícil porque ni mi tío ni mi tía manifestaron nunca afecto por mí, ni me hicieron sentir parte de la familia. (…) muchas veces pensé que sería mejor morirme y me imaginé muerta. Me sentía completamente desprotegida. Mi tía y mi tío presentaban a su familia sin incluirme. Todos en la comunidad lo sabían también. En Guatemala, cuando tienes… un padre que te defiende, los hombres te dejan en paz. Pero los hombres siempre me estaban molestando. Cuando estaba a punto de irme, los hombres mayores me miraban con expresiones que me asustaban mucho. A veces me seguían y se escondían entre los arbustos… No podía quejarme a nadie porque no tenía familia. Toda la comunidad sabía que yo estaba sola. Creo que fue por esto que algo muy terrible me pasó cuando era más joven. Cuando tenía siete años, un primo de mi madre que se llamaba Marin vino a vivir con nosotros. Era joven, huérfano, pero mayor que yo. Un día estaba sola en casa y mi tía y mi tío no estaban…. Marin llegó a casa, entró en mi habitación, me quitó la ropa y me violó. Entonces no sabía ni lo que era eso. Solo recuerdo que su cuerpo estaba encima del mío y que sus partes íntimas estaban dentro de mí y que me dolió mucho. Recuerdo que quería ayuda y que salí corriendo. Cuando llegaron mi tío y mi tía yo estaba llorando, pero sentí que no podía contarles lo que había pasado. Pensé que mi tío no me protegería, así que no dije nada…» (Claudina García Contreras, extracto de la declaración incluida en su petición de asilo, 2014).
La madre de Claudina se fue cuando esta tenía cinco años. Cuando los tíos de Claudina tuvieron hijos, empezaron a tratarla prácticamente como una sirvienta, no como un miembro de la familia. Solo podía salir de casa para ir a la escuela, nunca recibió ningún tipo de afecto, ni regalos, y no se le permitió celebrar nada. También era maltratada físicamente y a los siete años sufrió una agresión sexual de un pariente que estaba de visita, tal y como se relata en la cita anterior. Las remesas enviadas por sus padres no garantizaban su crianza ni su protección, como en el caso de muchos niños dejados a cargo de otras personas mientras sus padres trabajan en Estados Unidos. Algunos parientes que cuidan a niños, en cambio, sí que les proporcionan muy buenos cuidados. Kristin Yarris (2014 y 2017) ha documentado el cuidado extremo y la devoción que las abuelas de Nicaragua proporcionan a los nietos que, sobre todo sus hijas, les dejan a su cargo. De forma similar, Leisy Abrego (2014) documentó los sacrificios que los padres y las madres hacen por sus hijos y los vínculos que se esfuerzan por mantener con ellos al separarse. La investigación acerca de familias transfronterizas en las que los hijos quedan bajo el cuidado de otros parientes como tías, tíos o padrinos sugiere que las experiencias son muy diversas. Algunos parientes utilizan las remesas para cuidar a los niños, pero otros no (véase Carpena-Méndez, 2006).
Las maras y las formas de control y de violencia específicamente de género
En zonas de Guatemala como San Marcos y Huehuetenango, centros producción de opio y marihuana, así como en las rutas de tráfico de drogas y de contrabando a través de la frontera con México, las niñas sin padres y las mujeres sin pareja masculina pueden ser especialmente vulnerables. Las maras locales y los grupos de crimen organizado controlan el comercio local, a menudo tienen tratos con la policía y con funcionarios del gobierno local, y tienen una presencia continuada en la región. Miembros de estos grupos buscan niños no acompañados, sobre todo niñas, y se aprovechan de ellas si no están acompañadas y protegidas por familiares masculinos. En el caso de las mujeres, se trata de una invitación a ser sus «novias»; y negarse a esta invitación es incitar a la violación, la amenaza de muerte u otros riesgos (véase Kennedy, 2014; Martínez, 2014).
En algunas comunidades como Todos Santos Cuchumatán, de donde son muchas de las mujeres con las que trabajé, las maras locales surgieron primero como una forma de obtener poder y reconocimiento social para los hombres jóvenes. En palabras de Jennifer Burrell (2013: 143), estos grupos de jóvenes se convirtieron, en «los chivos expiatorios para todo lo que era intolerable, incontrolable y amenazador». Sus actividades, por lo menos hasta 2010, parecían distintas de las de las maras urbanas que llegaron a dominar Ciudad de Guatemala. Estas maras urbanas, tras su criminalización e interacción con el crimen organizado a través del sistema presidiario de Guatemala a mediados de los años 2000, se convirtieron en el estereotipo violento con el que se les representaba ya previamente (Levenson, 2013). Burrell hace una observación sobre las maras en Todos Santos que recuerda al análisis de Levenson; señala que, después de que dos agentes de la PNC mataran al líder local de una de las maras en octubre de 2003, «la reacción extrema ante estas maras de jóvenes puede haberlas empujado a un comportamiento más problemático» (Burrell, 2013: 143). Un autoproclamado líder local, de la banda conocida como los Sureños, que tuvo una larga conversación con Emily Sharp (2014: 139-152) en 2011, insinuó actividades más oscuras por aquel entonces. Testimonios de refugiadas recientes que han huido de Todos Santos sugieren que la violencia de las dos maras locales puede haber escalado hasta crímenes más graves como la extorsión, el secuestro, la violación y el intento de violación, los cuales se construyen sobre la base de una cultura preexistente de hipermasculinidad y control «adaptable a toda una serie de ansiedades, preocupaciones y contextos» (Burrell, 2013: 37). Este giro hacia crímenes más graves y formas de violencia específicamente de género por parte de las maras locales de Todos Santos lo corroboran los relatos de las mujeres solicitantes de asilo incluidas en el estudio.
Conocí a Teresa Pérez en un pequeño pueblo de Oregón. Llevaba el pelo recogido en una cola de caballo y estaba nerviosa cuando se sentó al borde de su silla. Nos habíamos encontrado para empezar el proceso de preparación de su caso para la solicitud de asilo por razón de género. Hablamos durante más de dos horas. Teresa había sufrido violencia extrema en manos de su pareja; finalmente comprendió que él pertenecía a una banda local. En este extracto describe sus amenazas, su comportamiento y sus vínculos con una banda.
«En ese momento, debido al comportamiento de Pedro hacia mí, mis hijos y sus padres, comprendí que era parte activa de la banda Azul. Entendí también que era muy peligroso y que tenía amigos que le ayudarían a llevar a cabo sus amenazas de asesinarnos a mis hijos y a mí. Donde yo vivía, el territorio se divide en dos. En un lado, en poblados concretos, están los miembros de una de las maras. En otros poblados están los miembros de la otra mara. Son enemigos y a menudo luchan y se matan entre ellos. Como dije, Pedro llevaba siempre ropa de un color particular y un pañuelo envolviendo su mano. También utilizaba sus dedos para hacer una señal, algo un poco raro. Cuando estaba viviendo con él empecé a darme cuenta de su implicación. Pienso también que, al principio, no era tan activo en el grupo, pero su implicación aumentó con el tiempo» (Teresa Pérez, Oregón).
El miedo de Teresa a la violencia por parte de Pedro, su pareja, aumentó significativamente por su pertenencia a una mara local y su capacidad para conseguir que otros llevasen a cabo sus amenazas. Teresa también reflejó la división de la municipalidad de Todos Santos Cuchumatán en dos territorios de maras distintas, territorios que las mujeres tienen que transitar. Parte del control sobre las mujeres y las niñas proviene de la amenaza colectiva proyectada por la presencia de las maras y por los incidentes de violencia pasados, narrados a las niñas y mujeres como advertencias de potencial violencia futura. La reivindicación de las comunidades indígenas como territorio masculino, ahora mediante la presencia de las maras, tiene vínculos importantes con antiguos patrones de control masculino.
Falta de intervención o disponibilidad de la policía
Después de la firma de los Acuerdos de Paz de Guatemala en 1996, la Policía Nacional de Guatemala, notoria por su trabajo con el Ejército del país para llevar a cabo operaciones de contrainsurgencia durante el conflicto, fue desmovilizada. Bajo la rúbrica de los acuerdos de paz, se establecía una nueva fuerza policial, la PNC, que debía ser independiente del Ejército, estar sujeta a una nueva ley de seguridad, formarse mediante un nuevo curso de seis meses en la Academia de Policía Nacional y, a fin de reflejar el carácter multiétnico de Guatemala, contar con la participación de la comunidad en el reclutamiento. Además, el cuerpo aumentaría de tamaño y los agentes recibirían aumentos de salario periódicos (Glebbeek, 2001: 438). Desafortunadamente, se contrató de nuevo a la mayoría de los antiguos agentes de policía nacionales. En 1999, la PNC contaba con 17.399 efectivos y tan solo el 36,5% eran de nueva incorporación (Byrne et al., 2000: 1). Sobre el terreno, ello significaba que pocas cosas cambiarían. En áreas remotas del país como Todos Santos, la presencia de la PNC tuvo poco o ningún impacto en la disminución del crimen. Según Burrell (2013: 155), varios agentes de la PNC fueron asignados a Todos Santos en 1999 y su presencia fue bien recibida porque se pensaba que podrían ayudar en la campaña local contra las maras. Este apoyo no se materializó y la presencia de la PNC «pasó a ser muy problemática y polarizadora».
Muchas mujeres que buscan asilo habían intentado sin éxito que la policía local interviniera cuando eran maltratadas o amenazadas. Mariana, una mujer joven de un poblado periférico a dos horas de Todos Santos, sugirió en una conversación en 2016 que la corrupción de la policía favorece a las maras locales, de forma que sus integrantes pueden salir fácilmente de la prisión local, incluso si están detenidos. Mariana conocía a varias mujeres que habían hecho el proceso de denunciar casos de violencia doméstica cometida por miembros de una banda y habían visto que los hombres arrestados salían enseguida de la cárcel.
«Las maras solían golpear a la PNC. Y también había un problema de corrupción en la PNC. Dejan salir de la prisión a miembros de las maras a cambio de sobornos. Y casi nunca van a los poblados más alejados. Si detienen al miembro de una mara, entonces basta con que paguen una mordida de 2.000 o 10.000 quetzales y les dejan salir» (Mariana, extracto de entrevista, 2016).
Demetria, de 68 años, buscó asilo en Estados Unidos. Su marido había salido del municipio de Todos Santos Cuchumatán unos años antes de que ella huyera en 2015. Cuando él rechazó servir en el comité de seguridad local8 y ella declinó ocupar su lugar, miembros del comité vinieron a amenazarla; y cuando acudió a los pocos agentes de la PNC destinados en el centro de Todos Santos, no hicieron nada para protegerla. Al final, su respuesta fue la huida a Estados Unidos, donde se le concedió asilo en 2017.
«Primero pagué a alguien para que me sustituyera en el comité de seguridad y así no tener problemas con la comunidad. Entonces, en 2015, la gente de seguridad insistió en que tenía que hacer ese trabajo y que no podía pagar a nadie para que lo hiciera por mí. Me escondí dentro de casa cuando vinieron a llamar a mi puerta. No la abrí. Derribaron la puerta y se enfrentaron a mí. Me golpearon en la cabeza, me pisotearon los pies y me tiraron al suelo. Mi hija estaba tan asustada que se desmayó. Creo que lo hicieron a propósito porque saben que mi hija está enferma. Un vecino me dijo que fuera a la policía a denunciar lo que había pasado. Fui a la policía [PNC] y no hicieron nada» (Demetria, extracto de entrevista).
Odilia Pablo, de 20 años, vive en un poblado Mam aislado de Huehuetenango. A los 13 años fue violada por un vecino suyo que escapó. Cuatro años más tarde este vecino fue arrestado y Odilia pasó por dos juicios diferentes, pero su violador solo fue condenado por agresión física y estuvo en prisión durante poco tiempo. Esta joven huyó de Guatemala dos veces por miedo a las amenazas de este individuo hacia ella y su familia, pero acabó volviendo a casa desde México después de saber que dos hombres la estaban buscaban. Cuando hablé con ella en verano de 2017, Odilia había estado encerrada, sin salir de casa de sus padres, durante cuatro meses. Todavía recibe amenazas de muerte del violador, que lleva más de un año fuera de la cárcel. No hay policías en su comunidad e, incluso, si les llama, los agentes de la PNC tardan más de una hora en llegar. Su situación ilustra la escasa cobertura de los agentes de la PNC en muchas áreas rurales de Guatemala, así como la falta de accesibilidad y a menudo la reticencia policial a tomarse seriamente las quejas de las mujeres sobre la violencia que sufren. Ello es un factor constante en los casos de las mujeres Mames que piden asilo en Estados Unidos.
La violencia de género en la ruta migratoria a través de México
A medida que los cárteles de la droga y sus colaboradores han conseguido controlar muchas partes de México y América Central, las formas de violencia específicamente de género han acompañado ese control. La legitimación de la violencia militarizada masculina a menudo empaña aquella cometida por organizaciones criminales y por el Ejército. En su trabajo de documentación de las historias de vida de niñas centroamericanas que huyen de situaciones de violencia en la familia o en la comunidad y que son camareras, trabajan en un bar o son trabajadoras sexuales en la frontera entre México y Guatemala, el periodista salvadoreño Óscar Martínez (2014) sugiere que los cuerpos de las mujeres jóvenes se convierten en su principal fuente de capital –ya sea para la venta de sexo, el secuestro o la extorsión a cambio del retorno seguro de sus cuerpos, u otras formas de explotación física–. Como le explicó Luis Flores, representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Tapachula (Chiapas), a Martínez, hay una expresión para la mercantilización del cuerpo del migrante, esto es: cuerpomátic, «el cuerpo se convierte en una tarjeta de crédito, una nueva edición platino “cuerpomátic” con la que compras un poco de seguridad, un poco de dinero en efectivo y la seguridad de que no maten a tus compañeros de viaje» (Martínez, 2014: 73). Los cuerpos de las niñas y de las mujeres se convierten en el principal activo de los cárteles al atravesar las redes de contrabando transfronterizas.
Los cuerpos de las mujeres, niñas y otras personas son valiosos para los secuestradores y otros, no solo por su utilidad como objetos de trabajo y deseo sexual, sino también por las relaciones sociales y los cuidados transfronterizos que representan y que implican dinero en efectivo. Como señala Wendy Vogt (2013: 774), los migrantes son el objetivo de los secuestradores «porque saben que sus familias están dispuestas a pagar altos precios monetarios a cambio de sus mujeres, hijas, hijos y hermanos». Así pues, los migrantes no están tan solo mercantilizados como individuos, sino que sus relaciones de parentesco y afectivas también son mercantilizadas: en cualquier acto de secuestro o extorsión en el que un ser querido es «llevado», aquellos vinculados con esa persona (es decir, sus redes) son forzados a pagar una tasa para el retorno seguro de su ser querido. La violación es a menudo una parte rutinaria del secuestro y una parte asumida del viaje para las refugiadas de América Central que se abren camino a través de México hacia Estados Unidos.
El viaje de Claudina a través de México en búsqueda de asilo acabó con un secuestro traumático en Tijuana. Su relación afectiva con sus padres fue mercantilizada cuando los secuestradores pidieron una tasa a su padre para salvar su vida. Fue secuestrada justo al lado de la frontera, cuando intentaba completar su viaje y entrar abiertamente al puerto de inmigración de Estados Unidos para solicitar asilo. A continuación, se cita su relato de esa parte de su difícil viaje:
«Cuando llegué a Tijuana me sentía sola y desesperada. Bajé del autobús y no sabía qué hacer. Fui a preguntarle a alguien que estaba en un coche marrón. Me preguntó si necesitaba ayuda para entrar a Estados Unidos. Dije que sí y me dejó entrar. Como no sabía qué hacer, entré. Había un hombre al volante y otro en el asiento del acompañante. Me dijeron que me metiera en un arcón y me cubrieron con una manta. Me dijeron que me llevarían a Estados Unidos. Ya no tenía más dinero. Les dije que no tenía dinero, pero que tenía familiares en Estados Unidos. Me sorprendió cuando pararon el coche, me levantaron, me cogieron por los brazos y que empujaron hacia arriba por unas escaleras hasta una habitación. Allí había otro hombre, que se suponía que tenía que vigilarme. Yo tenía un teléfono móvil y me lo quitó, así como el resto de mis cosas. Entonces me preguntó el teléfono de mi padre. Y se lo di. Entonces me di cuenta de que todavía estaba en México y de que me habían secuestrado. En la habitación en la que me retenían, no podía saber si era de día o de noche. Las ventanas estaban tapadas. Estuve allí más o menos una semana y los tres primeros días no me dieron nada de comer. Después de tres días me dieron un bocadillo y algo de agua. No me dieron nada más. Después de estar allí tres días, uno de los hombres intentó violarme, pero otro le dijo que cuando me dejaran ir yo podría denunciarlos a la policía. El que quería violarme se puso muy furioso y me golpeó duramente. Después llamaron a mi padre. Dijeron a mi papá que yo estaba bien y me forzaron a decir que yo estaba bien. Me dijeron que si no decía que estaba bien no volvería a ver nunca a mis padres. Llamaron a mi padre por primera vez el 23 de enero de 2014. Dijeron “Tenemos aquí a tu hija y si no nos das el dinero la violaremos y la mataremos”. Primero pidieron un depósito de 5.000 dólares y al final acabó pagando unos 7.500. Le dijeron donde enviar el dinero, vía Western Union. Lo hizo inmediatamente. Mi padre guardó todos los recibos de Western Union» (Claudina García Contreras, extracto de declaración).
Claudina estuvo retenida en un lugar desconocido durante dos semanas. Sus secuestradores llamaron a sus padres, quienes transfirieron el dinero. Mientras estuvo secuestrada, sufrió un intento de violación y fue golpeada. Fue liberada por los secuestradores y luego entró a Estados Unidos; en la frontera se entregó a los agentes de inmigración de Estados Unidos y les contó lo ocurrido. Le pusieron esposas y la llevaron bajo custodia. Después de cuatro días, la liberaron de la detención y la llevaron a una instalación cerrada donde permaneció siete días más hasta que llegó su padre. Como la mayoría de los niños, fue liberada y entregada a su familia a la espera de conocer el resultado de su estatus de inmigración. Un abogado pro bono local tomó su caso a finales de otoño del 2014 y trabajó con ella y conmigo para presentar un caso bien preparado. En enero de 2015, la petición de asilo de Claudina fue concedida y ahora vive con sus padres como una residente legal.
Hacia un marco integrador: conclusiones
Claudina y las otras 23 niñas y mujeres, cuyos casos de asilo se han analizado en este artículo, han crecido, sobrevivido y huido a través de estructuras de violencia de género transfronterizas e interseccionales. Han sido socializadas en un país y una región en la que la violencia de género ha sido históricamente justificada: primero por el estatus subordinado de las mujeres y niñas en relación con la autoridad masculina, donde los hombres –como maridos, padres y hermanos– tienen poder sobre las niñas y las mujeres; y segundo, porque la violencia contra las mujeres por parte de los hombres –especialmente contra las mujeres indígenas y con frecuencia también pobres– ha tenido como consecuencia castigos insignificantes o nulos para ellos. La disciplina de las mujeres y las niñas ante las estrictas normas de género fue normalizada y asumida, incluso por las propias mujeres (véase Forster, 1999; Menjívar, 2008; Carey y Torres, 2010). La reconfiguración de la violencia de género durante la guerra civil en Guatemala como un instrumento de terror general (focalizado sobre todo en las poblaciones indígenas) y como una estrategia centrada en advertencias programadas a través de la prensa y la presencia pública de cuerpos de mujeres mutiladas ha logrado cierta continuidad después de la guerra. Actualmente, numerosas formas de violencia de género, a menudo vinculadas por el Estado y la prensa a las bandas o maras, se han convertido en una parte habitual de la vida diaria y «se han normalizado hasta al punto de convertirse en invisibles o naturales» (Menjívar, 2008: 109). Como señala Cecilia Menjívar (2008: 122 y 2011), centrarse en las maras como explicación para la violencia interpersonal en Guatemala «distrae la atención de las estructuras de violencia en las que han florecido las maras», así como de las fuentes de la violencia de género transfronteriza interseccional. La política económica integrada de Estados Unidos, México y América Central, así como las políticas militares, comerciales y de inmigración de la región son el marco más amplio en el que ha evolucionado la violencia de género, y forman parte de las vidas de las mujeres y las niñas indígenas que hoy en día huyen de Guatemala.
El género, la raza, la clase, la etnicidad y otras categorías constituidas mutuamente a lo largo de la historia se leen en el cuerpo humano y se codifican en estructuras legales, políticas, económicas y sociales, así como en los códigos culturales. Como mujeres de piel oscura, indígenas y pobres, Claudina y las otras mujeres cuyos casos se han analizado aquí han vivido en los márgenes de numerosas desigualdades extremas que van desde Guatemala, pasando por México, hasta Estados Unidos. La filósofa feminista María Lugones (2014) –basándose en el trabajo de mujeres de color feministas como Kimberlé Crenshaw– sugiere que debemos reconceptualizar la lógica de la interseccionalidad para evitar la separabilidad, es decir, la separación por categorías de la diferencia. Lugones sugiere que solo podemos ver a las mujeres de color si abandonamos la lógica categorial que sustenta la forma en que las mujeres de color son teorizadas en el sistema de género colonial moderno. Aquellas que no se perciben como categóricamente homogéneas «desaparecen. Las mujeres indígenas y negras están desaparecidas» (Lugones, 2014: 2). Con el fin de visibilizar a Claudina y a otras refugiadas indígenas de Guatemala, debemos abandonar el uso de las dicotomías jerárquicas y su lógica categórica. Parte de este cambio se consigue situando nuestro análisis en un marco transfronterizo que enlace las vidas de las refugiadas indígenas guatemaltecas con una economía política neoliberal más amplia de producción, consumo y movimiento. En el centro de esta economía política se sitúa la normalización de la violencia de género y la completa desconsideración por la vida de las mujeres, en particular de aquellas que son jóvenes, pobres, de piel oscura e indígenas.
Claudina y las otras mujeres con las que he trabajado han conseguido –mediante un increíble valor, persistencia, valentía y un poco de suerte– mover la diana que les colocaba en el centro de múltiples violencias de género. Con su impresionante logro de llegar a Estados Unidos, conectar con sus familias y comunidades, así como persistir en su proceso de asilo se han reconstituido a sí mismas de una nueva manera. El poder y la creatividad de su persistencia y su determinación para no simplemente sobrevivir, sino avanzar y prosperar, son parte de la documentación de su visibilidad. En medio de las continuadas estructuras de dolor y tragedia por las que han pasado sus jóvenes vidas, su resiliencia y empuje hacia un futuro más próspero es una luz de esperanza inextinguible para muchas.
Referencias bibliográficas
Abrego, Leisy. Sacrificing Families: Navigating Laws, Labor, and Love Across Borders. Stanford: Stanford University Press, 2014.
ACAN-EFE. «Organización humanitaria denuncia aumento feminicidios en Guatemala en 2015». La Noticia en Guatemala (9 de febrero de 2015) (en línea) [Fecha de consulta: 29.10.2017] http://lanoticiaenguatemala.com/organizacion-humanitaria-denuncia-aumento-feminicidios-en-guatemala-en-2015/
American Immigration Council. Fact Sheet: Asylum in the United States. AIC, (22 de agosto de 2016) (en línea) [Fecha de consulta: 04.06.2017] https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/asylum-united-states
Bevan, Anna Claire. «Feminicide: Guatemala’s Growing Epidemic». New Internationalist (22 de agosto de 2011) (en línea) [Fecha de consulta: 29.10.2017] http://newint.org/blog/majority/2011/08/22/guatemala-femicide-murder-womens-rights/
Burrell, Jennifer. Maya After War: Conflict, Power, and Politics in Guatemala. Austin: University of Texas Press, 2013.
Byrne, Huge; Stanley, William y Garst, Rachel. Rescuing Police Reform: A Challenge for the New Guatemala Government. Washington D.C.: Washington Office on Latin America (WOLA), 2000.
Carey, David y Torres, Gabriela. «Precursors to Femicide: Guatemalan Women in a Vortex of Violence». Latin American Research Review, vol. 45, n.º 3 (2010), p. 142-164.
Carpena-Méndez, Fina. Growing up across Trenches, Letters and Borders: An Ethnography of Childhood, Youth, and the Everyday in Neo-Liberal Rural Mexico. Tesis de doctorado, Universidad de California en Berkeley, 2006.
CENADOJ-Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial. «Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer. Decreto Número 22-2008». CENADOJ, ciudad de Guatemala (2 de mayo de 2008) (en línea) https://www.oas.org/dil/esp/Ley_contra_el_Femicidio_y_otras_Formas_de_Violencia_Contra_la_Mujer_Guatemala.pdf
CEH-Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Guatemala, Memoria de Silencio. Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.Ciudad de Guatemala: CEH-UNOPS, 1999.
Crenshaw, Kimberlé. «Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color», en Crenshaw, Kimberlé; Gotanda, Neil; Peller, Gary y Thomas, Kendall (eds.). Critical race theory. Nueva York: The New Press, 1995, p. 357-383.
CVR-Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. CVR (27 y 28 de agosto de 2003) (en línea) http://www.cverdad.org.pe/ifinal/
De Pablo, Ofelia; Zurita, Javier y Tremlett. Giles. «Guatemalan war rape survivors: ‘We have no voice». The Guardian (28 de julio de 2011) (en línea) http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2011/jul/28/guatemalan-women-mass-rape-give-evidence/
Foster, Cindy. «Violent and Violated Women: Justice and Gender in Rural Guatemala, 1936-1956». Journal of Women’s History, vol. 11, n.º 3 (1999), p. 55-77.
Glebbeek, Mary Louise. «Police Reform and the Peace Process in Guatemala: The Fifth Promotion of the National Civilian Police». Bulletin of Latin American Research, vol. 20, n.º 4 (2001), p. 431-453.
Goodwin Gill, Guy S. «Convention Relating to the Status of Refugees, Geneva, 28 July 1951 and Protocol Relating to the Status of Refugees, New York, 31 January 1967». Audiovisual Library Of International Law (2008) (en línea) http://legal.un.org/avl/ha/prsr/prsr.html
Green, Linda Fear as a Way of Life: Mayan Widows in Rural Guatemala. Nueva York: Columbia University Press, 1999.
INE-Instituto Nacional de Estadística. Caracterización República de Guatemala. Ciudad de Guatemala: Instituto Nacional de Estadística, 2014 (en línea) [Fecha de consulta: 29.10.2017] https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2014/02/26/L5pNHMXzxy5FFWmk9NHCrK9x7E5Qqvvy.pdf
IWGIA-International Working Group for Indigenous Affairs. The Indigenous World 2016. Copenhagen: IWGIA, 2016a (en línea) [Fecha de consulta: 29.10.2017] https://www.iwgia.org/images/publications//0740_THE_INDIGENOUS_ORLD_2016_final_eb.pdf
IWGIA-International Working Group for Indigenous Affairs. Los Pueblos Indígenas de Guatemala. Copenhagen: IWGIA, 2016b (en línea) [Fecha de consulta: 29.10.2017] https://www.iwgia.org/es/guatemala
Kennedy, Elizabeth No Childhood Here: Why Central American Children are Fleeing their Homes. Washington D.C.: American Immigration Council, 2014 (en línea) https://www.americanimmigrationcouncil.org/sites/default/files/research/no_childhood_here_why_central_american_children_are_fleeing_their_homes.pdf
Leiby, Michelle. «Wartime Sexual violence in Guatemala and Peru». International Studies Quarterly, vol. 53, n.º 2 (2009), p. 445-468.
Levenson, Deborah T. Adiós Niño: The Gangs of Guatemala City and the Politics of Death. Durham y Londres: Duke University Press, 2013.
Lugones, María. «Indigenous Movements and decolonial feminism». Seminario de grado y posgrado, Department of Women’s, Gender and Sexuality Studies, The Ohio State University (21 de marzo de 2014) (en línea) https://wgss.osu.edu/sites/wgss.osu.edu/files/LugonesSeminarReadings.pdf
Martínez, Óscar. The Beast: Riding the Rails and Dodging Narcos on the Migrant Trail. Londres y Nueva York: Verso, 2014.
Menjívar, Cecilia. «Violence and Women’s Lives in Eastern Guatemala: A Conceptual Framework». Latin American Research Review, vol. 43, n.º 3 (2008), p. 109-136.
Menjívar, Cecilia. Enduring Violence: Ladina Women’s Lives in Guatemala. Berkeley: University of California Press, 2011.
Sanford, Victoria. Buried Secrets: Truth and Human Rights in Guatemala. Nueva York: Palgrave MacMillan, 2003.
Sanford, Victoria. «From Genocide to Femicide: Impunity and Human Rights in Twenty-First Century Guatemala». Journal of Human Rights, vol. 7, n.º 2 (2008), p. 104-122.
Sharp, Ellen Jane. 2014. Vigilante: Violence and Security in Postwar Guatemala. Tesis de doctorado en antropología, Universidad de California en Los Angeles (en línea) http://escholarship.org/uc/item/0p78b6vf
UNDP-United Nations Development Programme. Human Development Report 2014. Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience. Guatemala. Nueva York: UNDP, 2014 (en línea) http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf
Vogt, Wendy. «Crossing Mexico: Structural violence and the commodification of undocumented Central American migrants». American Ethnologist, vol. 40, n.º 4 (2013), p. 764-780.
Yarris, Kristin. «“Pensando Mucho” (“Thinking too Much”): Embodied Distress among Grandmothers in Nicaraguan Transnational Families». Culture, Medicine & Psychiatry , vol. 38, n.º 3 (2014), p. 473-498.
Yarris, Kristin. Care Across Generations: Solidarity and Sacrifice in Transnational Families. Palo Alto: Stanford University Press, 2017.
Notas:
1- N. de Ed.: El concepto de violencia interseccional es desarrollado por la autora más adelante, en la sección «La violencia de género transfronteriza interseccional».
2- En Guatemala este período hace referencia a los 36 años de guerra civil que empezó en los años cincuenta del siglo pasado. Esta guerra tenía como objetivo a las comunidades indígenas con una campaña de genocidio, misiones de «tierra quemada» para arrasar pueblos enteros, desplazamientos forzados y la caza de supervivientes. Las estadísticas oficiales de «La Violencia» en Guatemala incluyen 400 masacres en pueblos arrasados, un millón y medio de desplazados, 150.000 personas que huyeron en búsqueda de refugio y más de 200.000 muertos o desaparecidos (Sanford, 2003: 14; CEH, 1999). Un informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH, 1999) atribuye la culpa al Ejército de Guatemala del 93% de las violaciones de derechos humanos. En 1996, se firmaron los Acuerdos de Paz en Guatemala.
3- El Decreto 22-2008 de la ley define el femicidio como: «La muerte violenta de una mujer, ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, en ejercicio del poder de género en contra de las mujeres» (CENADOJ, 2008: Capítulo ii e).
4- Durante el trabajo de campo con las 24 mujeres y niñas Mames solicitantes de asilo y sus abogados, obtuve el permiso para utilizar en este análisis algunos de los datos genéricos de sus casos y, en muchos de ellos, el permiso para citar las declaraciones y las entrevistas que llevé a cabo. En el caso de las menores de 18 años, también obtuve la autorización de las solicitantes de asilo y/o de sus padres para citar extractos de sus entrevistas y declaraciones.
5-Si no se consigue el asilo, hay otras dos maneras legales de evitar la deportación:
5-1 La suspensión de deportación, llamada «no devolución», que bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados prohíbe a Estados Unidos de volver a alguien «en modo alguno a ningún país donde pudiera estar en riesgo de persecución» (Goodwin Gill, 2008: párrafo 19). Para obtenerla los solicitantes deben de mostrar que son refugiados, que hay una clara probabilidad de persecución por parte de un Gobierno o de un grupo de personas que el Gobierno no puede controlar (en este caso, los perpetradores de violencia doméstica), que han sido perseguidos en el pasado y que serían muy probablemente perseguidos de nuevo en su país de origen. Ofrece una asistencia de menor alcance que el asilo.
5-2 La asistencia de conformidad con la Ley sobre la Convención contra la Tortura. Requiere que los solicitantes y sus abogados carguen con el peso de demostrar que lo más probable es que una mujer sea torturada si es expulsada a su país de origen. La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) considera que la tortura «debe ser una forma de castigo extremo, cruel e inhumano» que «debe ocasionar dolor o sufrimiento intenso».
6- En las ciudades fronterizas de Chiapas (México) como Tapachula, Tecún Umán, Huiztla, Ciudad Hidalgo u otras, el periodista salvadoreño Óscar Martínez (2014: 760) ha informado acerca de la percepción local de que las mujeres de El Salvador y Honduras están particularmente «buscadas para este negocio porque, contrariamente a las mexicanas de esta zona indígena de Soconusco (Chiapas) y las mujeres pequeñas y morenas de Guatemala, sus cuerpos tienden a ser más carnosos y tienden a tener una piel más clara».
7- Entendemos por feminicidio el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, en un contexto de impunidad, sin que el Gobierno intervenga ni persiga sistemáticamente a los perpetradores. Por eso se utiliza aquí el término feminicidio en lugar de femicidio, para exponer el asesinato deliberado de mujeres con impunidad debido a las culturas y a las estructuras estatales y judiciales que normalizan la violencia de género y menosprecian la ley cuando esta existe. Como argumenta Sanford (2008: 112-113), feminicidio es un término político. «Conceptualmente, abarca más que el femicidio porque responsabiliza no solo a los perpetradores masculinos, sino también al Estado y a las estructuras judiciales que normalizan la misoginia. La impunidad, el silencio y la indiferencia tienen un papel en el feminicidio. (…) [que] nos remite a las estructuras de poder e implica al Estado como parte responsable, ya sea por acción, tolerancia u omisión». Carey y Torres (2010: 143) utilizan el término femicidio para describir el asesinato de mujeres porque su discusión se centra en los procesos históricos vinculados a la creación de las condiciones que promueven y normalizan la violencia en contra de las mujeres, en lugar de asumir que tales condiciones ya existen.
8- Los comités se seguridad son nombrados por las autoridades locales y todos los hombres y jóvenes están obligados a participar. Estos comités se organizaron en muchos pueblos, después de la firma los Acuerdos de Paz en Guatemala en 1996, para tratar de controlar los crímenes locales; en muchos lugares, su presencia se justifica para controlar las maras locales. En comunidades como Todos Santos Cuchumatán, los comités de seguridad fueron desarrollados por los hombres adultos como una manera de controlar y castigar a los jóvenes (véase Burrell, 2013: 139-141).
Palabras clave: Guatemala, migración, indígenas,violencia de género, guerra civil,maras
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 117, p. 29-50
Cuatrimestral (diciembre 2017)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2017.117.3.29
Fecha de recepción: 11.04.2017 ; Fecha de aceptación: 05.09.2017
Traducción del original en inglés: Ester Jiménez de Cisneros Puig