Reseña de libros | Lo que (no) dicen las urnas: el futuro político de América Latina
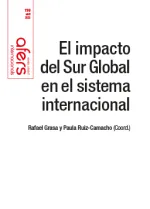

Alcántara Sáez, Manuel; García Montero, Mercedes y Bohigues, Asbel (coords.). Elecciones en América Latina: de pandemia y de derrotas (2020-2023) [Volumen 1]. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Mº de la Presidencia, 2024, 406 págs.
Elecciones en América Latina: de pandemia y de derrotas (2020-2023) completa una trilogía sobre el pulso electoral de la región en los últimos años. Si América Latina vota (2017-2019) (Tecnos, 2020) capturó el desgaste de los sistemas políticos antes de la pandemia y elecciones bajo la COVID-19 en América Latina (2022) y exploró el impacto de la crisis sanitaria en los procesos electorales, este volumen se centra en cómo estos factores reconfiguraron la competencia partidista. Con un enfoque comparativo, el libro recorre los comicios de 17 países –desde Argentina y Brasil hasta Guatemala y Nicaragua– trazando un mapa analítico de los resultados y de las estrategias que han definido la contienda política en un escenario marcado por la incertidumbre y la transformación.
El libro adopta un enfoque mayoritariamente inductivo, desgranando cada elección país por país para captar continuidades y cambios en la política latinoamericana. El enfoque permite reconstruir con detalle cada proceso electoral, pero lo hace a costa de una visión más amplia sobre las tendencias de largo plazo. Aunque documenta eventos previos a la pandemia, deja espacio para profundizar en cómo esta crisis aceleró cambios en la representación política, la movilización social y la reconfiguración de los party-voter linkages. Queda abierta la cuestión de si estos cambios reflejan una transformación estructural del electorado o meros ajustes coyunturales, un punto clave en el debate sobre la evolución de las identidades partidarias en la región.
Los estudios de los casos centroamericanos y caribeño (El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica y República Dominicana) muestran países donde el autoritarismo, la volatilidad electoral, el clientelismo y la fragilidad institucional configuran dinámicas políticas complejas. República Dominicana destaca por su estabilidad relativa, sustentada en un sistema de partidos más consolidado que el de otros países de la región. El caso de El Salvador ilustra la consolidación del partido político Nuevas Ideas como fuerza dominante. Sin embargo, un marco teórico más sólido habría facilitado la distinción entre una hegemonía circunstancial y una reconfiguración estructural de la representación. En Honduras, el estudio de la competencia partidaria habría ganado con una mayor atención al crimen organizado, la militarización y el control territorial. Nicaragua se mantiene como la única excepción sin competencia electoral genuina, mientras que Guatemala, en un entorno fragmentado y volátil, permitió la alternancia dentro de una institucionalidad frágil. Costa Rica, pese a su tradición de estabilidad, no escapa a esa misma fragmentación creciente, con la erosión de los partidos tradicionales y un electorado cada vez más volátil y desvinculado de identidades partidarias históricas.
En los países andinos (Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia y Venezuela), los trabajos nos muestran cómo la competencia electoral ha estado marcada por el party system dealignment, aunque con particularidades en cada caso. En Perú, por ejemplo, la disolución de los partidos tradicionales y la alta volatilidad del electorado reflejan esta transformación, pero el análisis habría ganado profundidad al abordar sus efectos sobre la gobernabilidad y la estabilidad institucional. En Ecuador, el análisis acierta al centrarse en la tensión entre la continuidad del correísmo y la recomposición de la oposición, un eje central en su competencia política. Bolivia y Colombia, por su parte, muestran trayectorias diferenciadas: mientras el MAS sigue siendo la fuerza dominante en Bolivia, pese a fracturas internas, en Colombia la movilización social ha sido determinante en el ascenso de un Gobierno con un programa de transformación más definido. En Venezuela, el análisis evidencia cómo el régimen ha despojado al proceso electoral de su función competitiva, convirtiéndolo en una herramienta de legitimación del poder más que en un mecanismo de alternancia real.
Por último, los estudios sobre el Cono Sur (Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay) exploran una región donde los sistemas de partidos han mostrado mayor estabilidad que en otros contextos latinoamericanos. Sin embargo, esta continuidad no ha estado exenta de transformaciones. El análisis de Argentina y Uruguay es particularmente detallado, ilustrando cómo la estabilidad partidaria ha convivido con dinámicas de alternancia bien definidas. En Chile, el capítulo ofrece una lectura enriquecedora al vincular el proceso electoral con el estallido social y la crisis constituyente. En Brasil, el enfoque se centra en la polarización, resaltando la profundización de la división entre proyectos políticos contrapuestos. Paraguay, por su parte, mantiene la hegemonía del Partido Colorado, pero el análisis no se limita a describir su continuidad, sino que explora cómo la alternancia interna dentro del partido ha permitido renovar su oferta política. En conjunto, esta sección ofrece un panorama bien estructurado que permite identificar tendencias clave.
El análisis del caso mexicano destaca la consolidación de Morena como fuerza hegemónica y la recomposición de la oposición en un sistema que, hasta hace poco, se mostraba más competitivo. Resta ver si este nuevo equilibrio se consolidará o si la volatilidad del electorado seguirá impulsando reconfiguraciones abruptas en los próximos comicios.
Más allá de la alternancia y la volatilidad electoral, el desafío central es discernir si estos procesos están consolidando nuevas estructuras de representación o si, por el contrario, la competencia sigue anclada en alineamientos frágiles y segmentados. El libro documenta con precisión, país por país, cómo la crisis económica, la pandemia y la erosión de la representación política han alterado el panorama electoral reciente, pero deja abierta la cuestión de si estos cambios son transitorios o si podrían ser parte de una transformación más profunda. En este contexto, la fragilidad organizativa de los partidos y la dependencia de estrategias electoralistas volátiles amenazan con debilitar aún más la institucionalización del sistema, erosionando las identidades partidarias y reduciendo la representación a acuerdos de corto plazo. Aunque algunos procesos pueden sugerir una recomposición del mapa político, la falta de anclajes programáticos duraderos plantea dudas sobre si llegarán a consolidarse. Más que preguntarnos si la competencia ha cambiado, el verdadero desafío es establecer si estos cambios cimentan un nuevo equilibrio o si la región sigue atrapada en ciclos de fragmentación e incertidumbre estructural.
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 139. p. 230-232
Cuatrimestral (enero-abril 2025)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X