Reseña de libros | Una etnografía singular (como todas las otras)
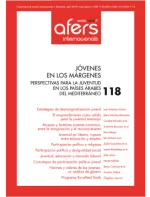
Menoret, Pascal. Royaume d’asphalte. Jeunesse Saoudienne en révolte. La Découverte-Wildproject, 2016, 281 págs.
Pascal Menoret es uno de los principales especialistas franceses sobre Arabia Saudí, con obras como Arabia Saudí: el reino de las ficciones (publicado por Ediciones Bellaterra en 2004). Royaume d’asphalte. Jeunesse Saoudienne en révolte (traducción francesa de Joyriding in Riyadh. Oil, Urbanism, and Road Revolt), publicado por Cambridge University Press en 2014, forma parte de la tesis doctoral que Menoret empezó a escribir en 2010 durante su larga estancia en Arabia Saudí, que había iniciado en enero de 2005.
Su mirada se centra en las transgresoras prácticas de conducción de los jóvenes de Riad, que organizan encuentros clandestinos (Menoret se refiere a ellos como «rodeos», incorporando esa referencia a la doma de caballos tan significativa en esta sociedad), que incluyen un cóctel de octanos, velocidad y derrapes. A primera vista, se podría dudar de la pertinencia de esa cuestión y de su relevancia para entender la sociedad saudí en su conjunto. De hecho, a los antropólogos se nos acusa de perdernos en la especificidad anecdótica de nuestras aproximaciones etnográficas. Pero lo cierto es que Menoret nos ofrece una más que pertinente aproximación a los entresijos de esta sociedad, abordando una cuestión de primer orden: ¿cómo se expresa una conducta transgresora, en el seno de una sociedad que parece reprimir toda conducta que atente contra la moralidad pública? La suya es una aproximación que se sale del guion impuesto por esa llamada «industria de los estudios islámicos» (citando a la también antropóloga Lila Abu-Lughod), en el que parecería que el estudio sobre los malestares de la juventud saudí debería de pasar por el estudio de los movimientos islamistas. De hecho, este parecía el camino que debía de seguir Menoret bajo los dictados de sus mentores académicos. A este respecto, Menoret narra en el capítulo segundo que su interés inicial era el estudio de la represión política y que quiso analizarla fuera de contextos urbanos, en la región del Alto Nadjd, que se encuentra entre Riad y La Meca. A pesar de que no pudo finalizar ese estudio, de él extrajo toda una serie de ideas que posteriormente le servirían para entender mejor el estudio de los rodeos urbanos. Frente a esta aproximación fijada en una mirada religiocéntrica basada en una perspectiva de arriba a abajo o top-down, en donde prima la idea de que no es posible estudiar la sociedad saudí (y, por extensión, cualquier otra sociedad musulmana) sin situar en el centro la cuestión del islam, Menoret propone una visión alternativa, basada en el estudio de una actividad transgresora y desviada (a ojos de la propia sociedad saudí), pero que es muy reveladora de sus profundas contradicciones.
El primer argumento del que parte Menoret es la muestra de cómo la cultura automovilística, surgida en la sociedad occidental, se ha incorporado plenamente en la sociedad saudí como resultado del desarrollo de un urbanismo disgregador, que ha transformado radicalmente el sentido del espacio social que existía previamente al inicio de la explotación del petróleo. Para comprender este urbanismo disgregador, Menoret empleó largo tiempo en analizar los archivos personales del arquitecto griego Constantinos Doxiadis (1913-1975), que fue el encargado de planificar la extensión de Riad entre 1968 y 1972, y al que dedica todo el capítulo tercero. Menoret incluso se refiere al hecho de que la movilidad impuesta sobre las personas puede ser entendida como una violencia política, puesto que el uso del automóvil y la potencial libertad individual que conlleva se convierten en un nuevo ámbito en el que el Estado ha de velar por el cumplimiento de la moralidad pública. De ahí la prohibición de que las mujeres puedan conducir solas, cuya derogación sigue estando pendiente.
Tan inapropiada como la conducción femenina, es la conducción temeraria, agresiva y exuberante de los rodeos, que contrasta con aquellas otras movilidades consideradas como ejemplares (como es el caso de los todoterrenos o pick-ups, de los antiguos propietarios rurales que quieren recorrer el desierto emulando a sus antepasados montados en camellos, o los SUV –vehículo utilitario deportivo, del inglés sport utility vehicle– o los deportivos de lujo que utilizan en sus trayectos urbanos los hombres de negocios). La subcultura automovilística saudí, como en cualquier otra parte, tiene sus iconos. La proliferación de marcas asiáticas en el mercado saudí –por encima de las europeas– tiene su expresión en el mundo de los rodeos, por la devoción hacia un modelo concreto: el Toyota Camry, objeto de deseo por todos los participantes de los rodeos urbanos que llegó a la Península Arábiga en 1995. Ese modelo deportivo se ha convertido en la estrella indiscutible de los concursos de velocidad o de derrape.
Esos encuentros nocturnos, convocados a través de las redes sociales utilizando un elaborado código oculto, son una respuesta a ese orden social impuesto sobre una población a la que se le obligaba necesariamente a tener que desplazarse a lo largo de una trama urbana extensa, a sufrir embotellamientos y a tener que asumir toda una serie de códigos de comportamiento adecuados. Sin pretender frivolizar estos actos como si se tratasen de gamberradas juveniles, Menoret observa cómo a través de ellos es posible ver cómo los jóvenes saudíes son capaces de expresar su desaliento ante las dimensiones moralizantes y represivas que encuentran en su sociedad. De su etnografía inconclusa en el Nadjd, el autor recupera el término dialectal tufush, que literalmente significa «evasión», para descubrir el uso del mismo por parte de sociólogos y teólogos saudíes para criticar la aparición de una cultura del consumo y del ocio tras el boom petrolífero de 1973. El hecho de disponer de tiempo libre es considerado como el origen del aburrimiento y de la aparición de conductas moralmente inapropiadas. A través de sus entrevistados, Menoret sugiere que el sentido que expresa este término no es tanto aburrimiento, sino un sentimiento de impotencia social entre los saudíes ordinarios con respecto a la distancia entre las oportunidades económicas y su propia condición marcada por el paro y la precariedad social. Verse privado de ese capital social que te permita ascender socialmente es tomar conciencia de la propia inadecuación social e, incluso, dar sentido al hecho de quemar gasolina a toda velocidad por las periferias urbanas de Riad, mientras se habla de política, religión, sexo y riqueza.
En definitiva, el de Menoret es un trabajo que viene a mostrar una nueva mirada etnográfica en relación con las sociedades musulmanas tras las llamadas primaveras árabes. El abandono de la preeminencia del enfoque «islamicista», que daba por supuesto que nada podía entenderse de tales realidades sociales sin hacer referencia, directa o indirecta, al elemento doctrinal y a las disputas en torno al mismo, nos permite definir nuevos enfoques de análisis respecto a unas realidades sociales complejas y en transformación.
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 118
Cuatrimestral (abril 2018)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2018.118.1.251