Reseña de libros | Argelia: el «polvo humano» ha resultado ser extraordinariamente resiliente
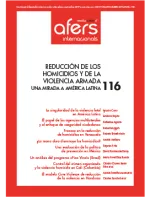
Reseña de libro:
McDougall, James. A History of Algeria. Cambridge University Press, 2017. 448 págs.
Anticuados estereotipos de piratería, siete años de guerra colonial salvaje y la conmoción y el trauma de la violencia islamista y estatal desde 1992 resumen aquello que, fuera de los círculos especializados, se conoce generalmente sobre la historia del país más grande de África: Argelia. Para unos, Argelia parece ilustrar, en muy buena medida, el poder del Estado moderno para controlar y transformar la vida social; para otros, como el general De Gaulle, la sociedad argelina era vista como poco más que poussière d’hommes, desagregada y anárquica, inflexible en su resistencia a los vínculos sociales e institucionales y «reducida a una prosternación impotente ante los estragos del colonialismo y las depredaciones del autoritarismo». James McDougall se permite discrepar y en su libro A History of Algeria se dedica a construir y sostener «lo que en realidad ha sido históricamente una sociedad extraordinariamente robusta y resiliente». Sus descripciones de la interacción constante entre las fuerzas sociales y las instituciones del Estado sostienen su narrativa –magníficamente escrita– de cinco siglos de historia de Argelia, desde 1516, y evita los modelos, a menudo «prescriptivos (y, de hecho, míticos), del despertar nacional, de la democracia de libre mercado de estilo occidental, o de la República Islámica», tan queridos por muchos académicos y periodistas occidentales. Su libro pone en el centro del escenario a la gente de este complejo país; una población que no es solo un modelo del colonialismo francés o de revolución del Tercer Mundo, y no es probable que caiga en la anarquía simplemente porque nadie parezca saber quién sustituirá a un presidente achacoso.
Tras la caída de Granada, la cruzada española fue invadiendo la costa norteafricana central. Las ciudades de Orán y Bejaia cayeron en 1507, la de Tenes un año más tarde, y Mostaghanem, Dellys y Cherchell fueron obligadas a pagar tributo a los españoles. En 1510, los notables de Argel pidieron la paz y les concedieron la isla, «el Peñón», frente a sus costas, donde el comandante español Don Pedro de Navarro dirigía una guarnición de 200 hombres. El emperador Carlos v conquistó Túnez en 1534. Aquellos mismos notables pidieron ayuda a un aventurero otomano llamado Aruj Bey –que sería más conocido por el apodo de Barbarroja– quien, junto a sus tres hermanos, había establecido recientemente una base en Jijel. En 1519, con fuerzas locales y otomanas, este corsario repelió un intento masivo de tomar Argel por parte de España. Mientras tanto, ofreció la soberanía de su precario Reino a Selim i, conquistador de Damasco. En 1533, habiendo retomado el Peñón cuatro años antes, su hermano Kayr al Din se convirtió en kapudan pasha, gran almirante de la flota de Solimán i, conocido en Europa como el Magnífico. El ataque de Carlos v a Argel en 1541 –con 516 barcos y 22.000 hombres– fue derrotado y Argel dejó de ser precario para convertirse en invencible, y lo siguió siendo hasta finales del siglo xvii, con una armada que llevaba a cabo incursiones hasta Islandia y las costas de Devon y de Irlanda.
Ni «un nido de avispas, esta guarida de ladrones», ni el fantástico y sexualizado centro de la piratería de los corsarios, ni aún menos la fundación de un Estado argelino moderno; la Argelia otomana era una sociedad abrumadoramente rural estructurada alrededor de ciudades y tribus dispersas sobre un vasto territorio. Contrariamente a lo que muchos historiadores han escrito, McDougall muestra que «el gobierno de los deys no se trató nunca de unos pocos miles de jenízaros ‘extranjeros’ reteniendo a millones de ‘nativos’ bajo un yugo permanente». En poco se distinguía la población judía de sus vecinos musulmanes: las áreas residenciales eran raramente excluyentes y «en muchos aspectos del lenguaje, la cultura y la profesión eran indistinguibles del resto de clases pobres de la sociedad». El retrato de este estado tributario ilustra la mezcla en el libro de un enfoque antropológico y de una metodología histórica, en las intersecciones de la teoría histórica y crítica, que el autor utiliza cuando intenta describir este estado tributario primitivo. «El corsarismo, que en las polémicas contemporáneas, en el mito colonial y para algún erudito posterior, supuestamente definió la naturaleza excepcional del Estado y proporcionó sus ingresos más cruciales, fue marginal después del siglo xvii, siendo reemplazado como fuente de riqueza por el pago de tributos; garantizando tratados de paz con otros estados navieros, aduanas e impuestos, este Estado incrementó la producción agrícola y el comercio, en especial las exportaciones de trigo hacia Europa».
La importancia del corsarismo, en el que la élite de la Regencia siguió invirtiendo, «era retórica y simbólica, parte de la ideología del régimen; un apego a sus orígenes, a su carácter como ‘Estado corsario’ –como Malta– en la ‘edad de oro’ del corsarismo del siglo xvii, y a su imagen de ‘Argel como el más guerrero’, como dar-al-jihad, ‘bastión de la Guerra Santa’ –incluso cuando en realidad estaba en paz y comerciaba provechosamente con la mayoría de naciones de Europa–». En algunos aspectos importantes, esto ha llegado a describir la política exterior moderna de Argelia –su Tercermundismo y la defensa de los palestinos, que dejaron una fuerte impronta en la década posterior a la independencia en 1962–. El libro está lleno de perlas históricas que explican cómo la lengua, la cultura y la identidad cambian bajo acuerdos políticos a menudo en conflicto. Las consecuencias de los atentados del 11-S en Estados Unidos han alentado ideas estereotipadas sobre el islam y las sociedades musulmanas. Las agudas apreciaciones empíricas que llenan este libro ofrecen una lectura espléndidamente matizada acerca de la interacción entre la sociedad y sus gobernantes a lo largo de los siglos.
De la segunda parte de esta rica narrativa quisiera destacar el capítulo titulado «La revolución inacabada, 1962-1992», en especial las páginas relacionadas con el valiente intento de iniciar reformas profundas después de los disturbios de octubre de 1988, los cuales cuestionaron seriamente la legitimidad de los líderes argelinos por primera vez desde la independencia. Habiendo informado sobre Argelia para el Financial Times y colaborado habitualmente con el servicio internacional de la BBC desde 1975 hasta principios de los años 2000, el que escribe estas líneas simplemente no recuerda un análisis más lúcido, imparcial y matizado de los retos que afrontó el presidente Chadli Benyedid en 1988. Su debilidad fue su incapacidad para imponerse, como había hecho su predecesor Boumédiène, como el árbitro reconocido del conflicto entre facciones. «Tuvo que hacer frente a crisis nacionales cada vez mayores, en la economía y en la sociedad, que llegaron a su punto álgido en el preciso momento en que se dio el cambio de régimen. Y hubo que abordar estas crisis en un contexto internacional que empeoraba con rapidez. (…) Fue la coyuntura de los precios mundiales del petróleo y de los mercados de crédito internacional lo que, a mediados de los ochenta, haría que las crisis fueran inmanejables». El autor podría haber añadido la invasión de Kuwait por parte de Irak en los noventa. Este capítulo y los que siguen explican por qué, más allá de Argelia, la denominada Primavera Árabe estaba condenada al fracaso. Fracasó en Argelia y, sin duda, cualquiera que esté familiarizado con la historia moderna del país y con las condiciones imperantes en 2011 en el mundo árabe en general habría estimado como muy escasas las posibilidades de éxito de una revolución en Oriente Medio.
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2017.116.2.248