Reseña de libros | Alemania frente al futuro bajo la influencia de su pasado inmediato
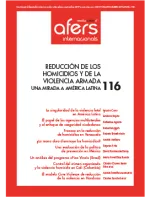
Reseñas de libros:
Kundnani, Hans. La paradoja del poder alemán. Galaxia Gutenberg, 2016. 256 págs.
Font Martí, J. M. Después del muro. Alemania y Europa 25 años más tarde. Galaxia Gutemberg, 2014. 250 págs.
Analizar la conducta política y las aspiraciones económicas de Alemania conlleva una complejidad que exige un adecuado conocimiento del objeto de estudio para evitar caer en tópicos y lugares comunes. Las obras que relacionamos constituyen el paradigma de cómo encarar exitosamente una empresa de semejante naturaleza. En efecto, los trabajos de Martí Font y de Kundnani son complementarios y presentan abundantes coincidencias en cuanto a las tesis defendidas, si bien hallamos algunas diferencias que aluden particularmente a la metodología empleada por ambos autores. Así, Martí Font «aprovecha» su prolongada presencia en Alemania como corresponsal de El País, lo que unido a sus lecturas previas y a las entrevistas que realiza a diferentes actores, algunos no siempre conocidos por el gran público ya que en muchos casos se trata de tipos comunes (que, por ejemplo, vivieron la unificación alemana), le permite ofrecer sólidas opiniones sobre el presente-pasado-futuro de la citada nación. Además, quizás producto de su desempeño profesional como periodista, se decanta por una narración dinámica que facilita la lectura y la asimilación del mensaje. Hans Kundnani, por su parte, procede de la academia. Consecuentemente, el rigor científico permea toda su obra, la cual adopta la forma de «biografía» política, económica y geopolítica de Alemania. Para ello, adopta como punto de partida la primera unificación (1871) y prolonga sus explicaciones hasta (casi) el momento actual. En este retrato combina hechos históricos (por ejemplo, el rol de Bismarck, el pago de las indemnizaciones por parte de Alemania tras la Primera Guerra Mundial o las pérdidas territoriales asociadas a su derrota en el citado conflicto bélico) con análisis y críticas rigurosas. Asimismo, sigue un orden cronológico, aunque otorgando más protagonismo al comportamiento de Alemania a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, definiendo las principales políticas de sus gobiernos y las características de su sociedad.
Kundnani y Font son conscientes del peso comercial y político de Alemania en el actual escenario global. Sin embargo, en ningún caso buscan justificar el comportamiento germano como modelo único de desarrollo a imitar por el resto de países, lo cual no significa que lo rebatan de forma gratuita. Por el contrario, ambos reconocen la capacidad que ha mostrado para reinventarse tras el nazismo pero, a partir de esta verdad, se introducen en algunos aspectos más desconocidos e incluso problemáticos. Al respecto, sobresale la forma en que Kundnani vertebra la primera parte de la obra: las dos escuelas de pensamiento sobre las que se cimentó política exterior alemana a partir de 1945, realistas e idealistas, y las principales cuestiones objeto de polémica entre ambas. De manera simplificada, puede afirmarse que los realistas (Adenauer) se mostraron partidarios de la plena integración en Occidente (OTAN y CEE), mientras que los idealistas, sin oponerse a tal aspiración, concedieron prioridad a la reunificación, siendo la Ostpolitik (Willy Brandt) su gran manifestación. Así, para Kundnani: «en la historia alemana anterior a 1945 el nacionalismo se identificó, generalmente, con la derecha. La izquierda, por otra parte, había tendido históricamente al internacionalismo. Pero en la República Federal, a partir de 1949, el centro izquierda resultó ser más nacionalista que la derecha, en términos de política internacional» (p. 52-53). En congruencia con esta aseveración, el citado autor refleja que, tras 1945, Alemania no desarrolló una política exterior ni altruista ni alejada de debates internos, siendo el principal de ellos el ya mencionado: idealistas versus realistas. Martí Font, por su parte, habla de una manera más general y se centra en el modus operandi que ha caracterizado a Alemania desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y destaca su «modestia y tolerancia» como atributos propios que quiere exportar al resto del mundo (p. 45). Kundnani, para referirse a este fenómeno, señala que Alemania, a partir de 1945, se convirtió en una «potencia normativa» que, además de pretender civilizar las relaciones entre los países, partió de una premisa innegociable: los objetivos en política exterior se logran a través de medios económicos, no militares. En función de esta última tesis, la economía se convirtió en el factor primordial a la hora de guiar las relaciones internacionales de Alemania, haciendo de este país un «poder geoeconómico» que descarta el poder militar (p.168-169) y que, además, presenta un notable déficit en lo relativo a la financiación de sus actividades militares y servicios de inteligencia, sin olvidar unos niveles de cooperación al desarrollo muy bajos, refrenda Martí Font.
Esta forma de comportarse, y en ello coinciden ambos autores, también ilustra una cierta dosis de pragmatismo que ha dado como resultado una suerte de despreocupación voluntaria por las cuestiones de seguridad, así como una escasa implicación en asuntos trascendentes globalmente hablando y que, en última instancia, aluden a aquellas. Ahí la sombra de la Segunda Guerra Mundial ha condicionado la actuación de sus gobiernos, si bien con algunas excepciones, como la intervención en Kosovo en 1999. Con todo ello, la directriz general que ha guiado a Alemania es la que le relataba a Martí Font el director del Memorial del Holocausto de Berlín, Uwe Neumärker: «¿cómo explicarle a un joven alemán medio las razones por las que Alemania tiene que intervenir en África? Estamos en Yibuti, en Somalia y en otros sitios. Los franceses son muy buenos en esto, porque eran un imperio colonial, nosotros no, las pocas colonias que teníamos las perdimos en 1918. Además, durante el siglo pasado devastamos este continente. Es cierto, hay miedo a jugar este papel, hay miedo a la guerra. No podemos asumir el papel de Estados Unidos, que parece olvidarse de Europa, pero tenemos la OTAN y debemos gestionar este sistema de defensa conjuntamente» (p. 140).
Sin embargo, esta manera de actuar en el tablero global en ningún caso puede considerarse como un síntoma de relativismo. Por el contrario, Alemania, en particular tras la unificación llevaba a cabo por el gobierno del Canciller Helmut Kolh, ha establecido su propia agenda de relaciones exteriores en la cual se ha observado un cierto distanciamiento con respecto a sus otrora aliados occidentales. Este hecho se observó con nitidez, por ejemplo, en la oposición a la intervención de George W. Bush en Irak en 2003 o en el acercamiento a la Rusia de Putin bajo los gobiernos de Gerhard Schröder. Dicho acercamiento puede calificarse de más pragmático que ideológico, algo en lo que coinciden los dos autores. Una actitud similar se apreció con respecto a Irán. Para Hans Kundnani los importantes vínculos comerciales tejidos con Teherán hicieron que Alemania no liderase la exigencia de sanciones al régimen de Ahmadineyad por su programa nuclear, aunque las acabó aceptando. De hecho, trató de evitar cualquier ataque militar de Estados Unidos sobre el citado país asiático: «a pesar de la fuerte oposición que surgió en Alemania frente al poder nuclear y a las armas nucleares, y que se remontaba al movimiento pacifista de los años ochenta, los alemanes parecían temer a la guerra –por ejemplo, en la forma de un ataque militar israelí sobre Irán– mucho más que la perspectiva de un Irán bien dotado de armamento nuclear» (p. 137).
En definitiva, dos obras fundamentales para entender algunas de las claves del mundo actual y de obligada lectura para quienes cultiven disciplinas como el periodismo, la ciencia política, la historia o la economía. Asimismo, en el corto plazo ambas resultarán necesarias para analizar primero y comprender después, los resultados y las posibles alianzas que se deriven de las elecciones alemanas previstas para el próximo mes de septiembre de 2017. Sobre esta última cuestión, gradualmente han ido irrumpiendo algunos partidos políticos con clara vocación de permanencia que desafían a los tradicionales demócrata-cristianos, socialdemócratas o liberales. Al respecto, destacan los Verdes (que ya han ocupado posiciones de gobierno, asumiendo carteras de relevancia, como la de Asuntos Exteriores en la figura de Joschka Fischer), Die Linke («La izquierda»), que, surgida producto del rechazo a la política económica de Schröder, ha conseguido penetrar en el Oeste del país, o Alternative für Deutschland, que ha logrado representación en el Parlamento Europeo, a pesar de su marcado tono euroescéptico. En este sentido, la Alemania posterior a 1945 ha dado sobradas muestras de situar en primer término los intereses nacionales en detrimento de los más particulares y propios de sus formaciones políticas. Un ejemplo de pactismo y de apuesta permanente por el consenso, factor fundamental a la hora de entender la «hegemonía blanda» que desarrolla actualmente.
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2017.116.2.244