El proceso de naturalización por residencia en España: ¿diferencias que discriminan?
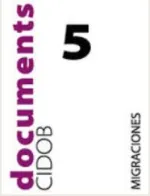
Gemma Pinyol Jiménez, investigadora asociada, CIDOB
Elena Sánchez-Montijano, investigadora principal, CIDOB
Documents CIDOB (Nueva época): 5
La nacionalidad da a los inmigrantes igualdad de derechos y deberes y asegura su reconocimiento como iguales por parte de la sociedad. La naturalización es desde el punto de vista teórico y práctico un paso clave, pero no último, en el proceso de integración. Sin embargo, el proceso de naturalización en España se desarrolla sobre una base de diferenciación jurídica por origen y de alta discrecionalidad en manos de las autoridades competentes. El resultado de este proceso es que provoca diferencias entre colectivos (inter-grupo) según la nacionalidad de origen, el idioma o la cultura, así como diferencias intragrupo atendiendo a cuestiones como la edad, el género o la educación. El principal efecto que el proceso trae consigo es la aparición de un sentimiento de rechazo y animadversión tanto hacia el procedimiento en sí, como hacia la propia ciudadanía española. En este marco el presente documento recoge un conjunto de recomendaciones.Relevancia y actualidad del tema
1. Relevancia y actualidad del tema
La nacionalidad da a los inmigrantes igualdad de derechos y deberes y asegura su reconocimiento como iguales, en el marco legal, por parte de la sociedad. La naturalización es desde el punto de vista teórico y práctico un paso fundamental para la integración, especialmente en el contexto de la Unión Europea, y, para muchos, el paso final en el proceso de acomodación. En la UE (27) de 2003 a 2012 se naturalizaron un promedio de 741.550 personas al año, aumentando el número de nuevos ciudadanos europeos de forma progresiva durante los últimos diez años, aunque con visibles variaciones entre las tendencias de los estados miembros. En particular, España ha pasado a ser uno de los principales países de naturalizaciones de Europa, conjuntamente con Alemania, Francia y Reino Unido, en términos absolutos.
Varios son los motivos que explican el porqué de la relevancia de España como caso de estudio. En primer lugar, y en clave comparada con el entorno europeo, parece importante mencionar como solo el 16% de los inmigrantes residentes en España han obtenido la nacionalidad frente a la media del 34% entre los países de la UE de los 15, explicable en buena medida por la reciente incorporación de España como país de inmigración. De igual forma el 85% de los inmigrantes naturalizados tardaron más de 10 años en obtenerla, a pesar de que la gran mayoría podían haberla adquirido a los dos años de residencia legal. Es igualmente significativo que, como muestra el Immigrant Citizen Survey (Huddleston y Dag Tjaden, 2012), de media estos inmigrantes en régimen especial de dos años hayan estado viviendo en España 6,2 años antes de comenzar el trámite de solicitud.
En segundo lugar, no son pocos los inmigrantes que durante el periodo de crisis han acelerado el proceso de naturalización con objeto de poder emigrar, ya sea para regresar a sus países de origen o para probar suerte en otros países del entorno europeo (González Ferrer, 2013). Por un lado, en estos momentos según datos de INE para 2013, España muestra un saldo migratorio con el extranjero negativo de 251.531. Por otro lado, de los 2.058.048 de personas con nacionalidad española que viven en el extranjero, el 65,4% de las personas registradas en el exterior en 2014 han nacido en el extranjero. En este marco en el periodo justo anterior a la crisis (2008-2009) se naturalizaron en este país una media de 74.479, mientras que en los siguientes cuatro años (2010-2013) la media de naturalización es de más del doble, con una media anual de 153.793. Especialmente significativo es el año 2013, en el que las naturalizaciones concedidas alcanzaron una cifra total de 261.295, en buena medida por la puesta en marcha del Plan Intensivo de Nacionalidad (PIN), acción desarrollada por el Gobierno con objeto de tramitar con celeridad miles de expedientes de nacionalidad atrasados. En 2014 las concesiones volvieron a caer hasta los 83.141, lo que viene explicado por la falta de continuidad del Plan.
En tercer lugar, y como algunos estudios académicos ya han señalado, el caso español cuenta además con un proceso de acceso a la nacionalidad que lo hacen digno de interés. En este sentido, el procedimiento de acceso a la ciudadanía es uno de los más negativos para el inmigrante en comparación con la mayoría de los países de la UE de los 15. De acuerdo a los estudios de Dag Tjaden y Sánchez-Montijano (2013) y de la OCDE (2011) la discrecionalidad vinculada al acceso es uno de los principales problemas que mencionan los inmigrantes para poder y querer naturalizarse. Es en esta última cuestión por la que se interesa este documento político y sobre el que los principales actores involucrados en la integración de los inmigrantes deben poner un especial interés. En cualquier caso, especialmente duro se ha hecho este proceso en estos dos últimos años, así mientras que en 2012 se denegaban en torno al 10% de las solicitudes, en 2013 subió al 19% y en 2014 hasta el 38%.
Sin lugar a dudas el contexto político no ha estado ausente del debate que acompaña este proceso de acceso a la nacionalidad, sino más bien todo lo contrario. El partido en el gobierno, consciente de los problemas y dificultades que han acompañado el proceso, puso en marcha el PIN en el año 2012 de forma temporal, el cual ha sido retomado en 3 ocasiones más desde su implantación, si bien ha contado con diferentes niveles de desarrollo. El PIN permitió resolver más de 500.000 expedientes que se mantenían atascados en la Dirección General de Notariado y Registro Civil a través de un proceso de digitalización masiva de expedientes y un grupo especial de apoyo a la Administración. Sin entrar en consideración aquí en los problemas que este plan trajo, puesto que se hará más adelante en este texto, lo cierto es que permitió que miles de extranjeros que se encontraban en una situación de vulnerabilidad administrativa pudieran obtener una respuesta a su trámite de nacionalidad.
A esta actuación cabe añadir el Proyecto de Ley que el Gobierno puso en marcha durante los meses de marzo y abril de 2015. Bajo el marco de la ley que regulaba el acceso a la nacionalidad para los sefardíes, se ha buscado introducir una reforma que afecta de manera significativa al acceso de los inmigrantes a la nacionalidad por residencia. La inclusión de la Disposición Adicional Cuarta sobre Expedientes de nacionalidad por residencia establece varias cuestiones a debatir de forma exhaustiva por parte de los diferentes actores involucrados en la política de nacionalidad. Entre otras cuestiones marca los pasos que la tramitación deberá seguir por los diferentes organismos públicos. De igual forma incluye que los inmigrantes deberán demostrar su buena conducta cívica hasta 180 días después de haber adquirido la nacionalidad. Y, finalmente, una de las cuestiones más polémicas es la introducción de una doble prueba por la cual los extranjeros deberán demostrar su conocimiento del idioma y de la cultura española, y cuya elaboración la realizará el Instituto Cervantes.
Si bien este intento por regular el acceso a la nacionalidad ha traído un fuerte debate político en ambas cámaras, involucrándose la gran mayoría de los partidos políticos con representación, finalmente el propio partido político del Gobierno ha enmendado la Disposición teniendo como resultado su eliminación del texto final. A pesar de ello, lo cierto es que este primer ensayo de regulación permite observar el interés y la relevancia de la cuestión del proceso de nacionalidad para todos los actores políticos. Y si ahora se cierra el capítulo con este proyecto de ley, no cabe la menor duda de que es un debate que no ha hecho más que empezar y del que aún queda mucho por escribir.
2. El proyecto DNIs y sus resultados
En este marco de máxima actualidad y de especificidad del caso español se puso en marcha el proyecto de investigación «DNI: Diferenciación en la Nacionalización de los Inmigrantes en España» (DNI), financiado por la Open Society Foundations (OSIFE). El proyecto ha querido analizar los efectos de la política de acceso a la nacionalidad por residencia del Estado español. Partiendo del hecho de que el proceso de naturalización se desarrolla sobre una base de diferenciación jurídica y alta discrecionalidad en manos de las autoridades competentes, el proyecto ha analizado el efecto discriminatorio que este sistema produce. El estudio se ha centrado en conocer los mecanismos por los cuales el procedimiento crea situaciones diferenciadoras dentro del colectivo inmigrante, qué tipo de discriminación está produciendo y cuáles son sus efectos, especialmente sobre la integración, entendida no tanto en su dimensión legal sino estructural. El proyecto DNI ha revisado tanto las cuestiones legales que sustentan esta situación, como los mecanismos administrativos y burocráticos que pueden ser causantes, también, de prácticas discriminatorias en este proceso. Todo ello, con el objetivo de generar un debate sobre el tema de la nacionalidad e identificar espacios de mejora en el sistema actual que permitan incidir y mejorar, en la medida de lo posible y sin voluntad exhaustiva, las políticas públicas que afectan a estos temas.
Para poder dar respuesta a las preguntas que guían este estudio se ha partido de una metodología de tipo cualitativo. En buena medida esta elección se ha debido a la falta de datos que puedan aclarar el fenómeno bajo análisis. Por ello, se han utilizado como técnicas de investigación el análisis documental, la entrevista en profundidad y el grupo de discusión. Se ha realizado un exhaustivo análisis documental, tanto del marco jurídico (leyes, reglamento, decretos) como de la documentación expedida por parte de las autoridades políticas y judiciales (resoluciones, instrucciones, etc.), con objeto de conocer de forma objetiva el proceso marcado por parte de la propia Administración pública. Por su parte, el tipo de entrevista utilizada ha sido de tipo semiestructurada, y se ha distinguido entre expertos y abogados en materia de extranjería, y entre asociaciones/ONG de inmigrantes con representación en espacios institucionales. Se han llevado a cabo un total de 27 entrevistas repartidas entre las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña y Madrid. Finalmente, el grupo de discusión realizado con representantes del Foro para la Integración de los Inmigrantes ha permitido extraer un punto de vista común y compartido acerca del proceso de naturalización.
2.1. Diferencias intra e intergrupo
Si bien la obtención de la nacionalidad debería entenderse como el paso final para la integración, lo cierto es que el propio proceso de acceso por residencia, desde su propio marco jurídico, mantiene un sistema de diferencias entre los inmigrantes que sirve de revulsivo, especialmente para ciertos colectivos. En este sentido la naturalización mantiene el statu quo que ya la política tanto de inmigración (fronteras) como la política de integración viene desarrollando en España. Es decir, se trata de un proceso que dificulta a ciertos inmigrantes el poder pasar a formar parte del conjunto de la población con nacionalidad española y que tiene normas preferenciales para grupos de inmigrantes, lo que parece llevar a una «selectividad de origen».
Si comenzamos con el marco jurídico de naturalización por residencia, nos encontramos que establece normas de excepción que generan diferencias entre grupos de inmigrantes. En primer lugar, el Código Civil (CC) (Art. 22.1) establece que la residencia habrá de ser de diez años, exceptuando para aquellos nacionales con «vínculos históricos». Esta diferencia, poco sostenible en el contexto actual, se ha hecho especialmente relevante con la crisis económica, dado que la irregularidad sobrevenida debida a la pérdida del empleo ha traido consigo que algunos inmigrantes que contaban con residencias estables hayan perdido cualquier posibilidad de acceder a la nacionalidad. Si bien este posible paso a la irregularidad se ha dado tanto en los colectivos de inmigrantes de los dos años como en los de diez, las probabilidades del segundo grupo se hacen más evidentes. En segundo lugar, el artículo 23.b del CC especifica que al naturalizarse el inmigrante deberá renunciar a su nacionalidad anterior, exceptuando aquellos procedentes de países con «vínculos históricos». Para los inmigrantes sujetos a dicho criterio tener que renunciar a su nacionalidad de origen constituye un desincentivo por el proceso de naturalización, así como por la propia nacionalidad. Algunos de los estudios previos mencionados han mostrado que alrededor del 30% de los extranjeros en España no quieren naturalizarse precisamente por este motivo. Mantener la nacionalidad anterior supone una ventaja importante para ellos, tanto desde un punto de vista práctico como emocional y psicológico.
Al marco jurídico se le añade el propio proceso administrativo que sustenta y avala dicho fenómeno diferenciador. Muchos inmigrantes ven el procedimiento de naturalización complicado, con falta de transparencia y claridad y que sirve como mecanismo de selección de los nuevos ciudadanos. Primero, y desde una dimensión práctica, algunos de los documentos que hace falta aportar de forma obligatoria para presentar el expediente generan situaciones diferenciadoras por origen. El más destacado es el certificado de antecedentes penales del país de origen, en tanto que cada país cuenta con su propia forma de actuación, y la posibilidad, facilidad o temporalidad para expedir este documento no es la misma para todos los países de procedencia. Algunos países en los que obtener este documento es complejo o bien conlleva problemas por el tipo de documento que se expide son Brasil, por caducidad rápida del documento; Senegal, por el largo proceso que supone; o Camerún, donde el documento se obtiene de forma física en el propio país. Segundo, cabe mencionar el efecto del alto grado de discrecionalidad que permite la ley durante el proceso que puede llevar a situaciones diferenciadoras por la capacidad que tienen los jueces o funcionarios del Registro Civil para establecer si un extranjero es apto o no para ser nacional mediante la emisión de un informe. Esto es particularmente significativo en lo que refiere a la necesidad de justificar la «buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española» del art. 22.4 del CC. Estos dos requisitos en el proceso de naturalización dejan paso a una gran ambigüedad normativa al no establecer unos criterios claros y específicos sobre qué significan ni cómo se justifican durante su aplicación.
En este marco, parece relevante detenerse en dos cuestiones. En primer lugar, en las denegaciones de naturalizaciones que se producen por mala conducta en aquellos casos en los que al inmigrante se le ha abierto un expediente policial a raíz de una simple identificación por perfil étnico, realizada en la calle por parte de la policía. Esto resulta especialmente significativo cuando sabemos que la mayoría de este tipo de identificaciones se realizan a personas de origen subsahariano y magrebí. En segundo lugar, la comprobación del «grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles» (Reglamento de la Ley del Registro Civil Art. 221) por parte del Registro Civil mediante entrevista. Si bien la Dirección General de los Registros y del Notariado ha intentado delimitar al máximo el concepto de integración, con las instrucciones del 26 de julio de 2007, especificando que tiene que ser «algo más que el simple transcurso del tiempo», y la de 2 de octubre de 2012 donde indica que «no se reduce a un conocimiento aceptable del idioma, sino que es preciso un conocimiento de las instituciones, costumbres y adaptación al modo y estilo de vida españoles», lo cierto es que no se concreta ni el contenido ni el formato. En la práctica, esta falta de desarrollo normativo ha llevado a que en algunos Registros Civiles los funcionarios judiciales no realicen ningún tipo de comprobación (Granada o Madrid), y que en otros se realice una prueba compleja por escrito (Getafe, Málaga o Barcelona). De igual forma, cabe mencionar que en aquellos Registros en los que se lleva a cabo el examen este no se realiza a todos los inmigrantes de forma sistemática, sino que parece haber un grado de intencionalidad en su aplicación. Los resultados de la investigación permiten afirmar que se produce un sistema asimétrico, en cuanto a requisitos, que favorece a los inmigrantes con unas características de grupo o individuales específicas: origen latinoamericano, hispanohablantes, no musulmanes, jóvenes, nivel socioeconómico medio-alto o altamente cualificados.
En definitiva, nos encontramos no solo con un sistema de preferencia para unos colectivos, sino que además conlleva un sistema de dificultades añadidas para otros. De los resultados extraídos se puede afirmar que tanto los magrebíes como los pakistaníes encuentran mayores trabas a la hora de naturalizarse y que, por tanto, tienen un mayor número de denegaciones. De igual forma, es difícil afirmar que existe un solo proceso de naturalización dentro del Estado español debido a que existe una clara falta de uniformidad del procedimiento. En cada Registro Civil los inmigrantes se pueden encontrar prácticas diferentes que van desde los documentos que hay que entregar y las pruebas que deben realizar (en particular para medir la integración), hasta el procedimiento de la tramitación en sí (tiempo de espera).
2.2. Efectos en el proceso de integración
Como se viene apuntando, España cuenta con un sistema de acceso a la nacionalidad por residencia complejo en tanto que se desarrolla bajo el marco de un alto grado de diferenciaciones. Este sistema parece responder, o por lo menos así lo perciben muchos de los expertos y personas implicadas, a una intencionalidad política explícita de facilitar el acceso a aquellos inmigrantes de países con vínculos especiales. Tampoco puede menospreciarse la importancia de la denominada «inercia organizacional», entendida como la propensión de determinadas políticas públicas a continuar realizando las mismas actividades y en la misma forma si no hay una voluntad de cambio explícita (Moreno Fuentes, 2004).
Los diferentes regímenes legales de residencia y de nacionalidad tienen un impacto crucial en la decisión personal de naturalizarse por parte de los inmigrantes, por encima de los costes potenciales. Cerca del 80% de los inmigrantes que residen en España, de acuerdo con el Immigrant Citizen Survey (Huddleston y Dag Tjaden, 2012), quisieran tener la nacionalidad, sin embargo, las trabas que acompañan al procedimiento hacen que en muchas ocasiones los extranjeros se vean disuadidos de naturalizarse. Esta situación puede tener un alto impacto en la vinculación de colectivos determinados de inmigrantes con la sociedad en la que residen. De hecho, plantea una pregunta interesante sobre qué efectos tiene este proceso en la integración de las personas extranjeras.
En un contexto como el europeo, en el que el concepto de nacionalidad estaba íntimamente ligado a la existencia del Estado-nación, la obtención de la nacionalidad parecía el último paso del proceso de integración, aquel momento en el que un extranjero dejaba de serlo y se convertía en ciudadano de pleno de derecho. Esta concepción de la nacionalidad nace vinculada a un nacionalismo implícito que da por supuesta la coincidencia entre fronteras políticas y culturales, entre ciudadanía y nacionalidad, y que no entra a discutir, por omisión, qué rasgos conforman al pueblo «nacional» sobre el que se legitima la existencia del Estado. Pero, cada vez hay mayor debate sobre si la naturalización es, efectivamente, el peldaño final del proceso de integración, de plena incorporación en la sociedad, o uno más del proceso migratorio. Es decir, ¿puede afirmarse que los inmigrantes naturalizados están mejor que los inmigrantes que no han obtenido la nacionalidad? Y en relación con los nacionales autóctonos, ¿los nuevos nacionales también se encuentran en las mismas condiciones? Según el estudio ACIT (2013), y teniendo en cuenta indicadores relacionados con el mercado laboral, la exclusión social y las condiciones de vida, se puede afirmar que, en la mayoría de los países, los inmigrantes que han obtenido la nacionalidad suelen estar mejor que los inmigrantes no naturalizados, aun teniendo en cuenta las diferencias en la edad a su llegada al país, residencia, educación, lugar de origen, ubicación del país de destino y causas por las que emigraron. Ahora bien, las comparaciones entre la situación laboral, social y económica entre los «nuevos» nacionales y nacionales de origen, no resultan tan positivas en aquellos países en los que se han hecho estudios comparativos (OECD, 2011), lo que confirma que la naturalización per se no conlleva la plena integración.
En este contexto, hay dos efectos clave del proceso de naturalización en la integración de las personas extranjeras en España. En primer lugar, la percepción de que el proceso está hecho para disuadir o promover la naturalización según el origen nacional de los extranjeros. Uno de los principales efectos que el sistema está produciendo en la práctica es la aparición de diferencias, tanto entre colectivos de inmigrantes como dentro de los propios colectivos. Estas diferencias, como se ha expuesto a lo largo del texto, responden a una amalgama de razones como son las diferencias entre los Registros Civiles, el acceso a la información o la forma de justificar la integración. Esta complejidad en el acceso a la nacionalidad apunta a que se está produciendo una selección tanto de jure como de facto de quien hace parte del demos español, pero a niveles diferentes. Tanto desde el marco legal como desde su implementación, el proceso de naturalización favorece a unos colectivos inmigrantes en relación con otros que, a pesar de su tiempo de residencia en España, tardan mucho más en poder solicitar y obtener la nacionalidad. Esto puede generar un importante sentimiento de exclusión en determinadas personas, al verse consideradas como menos deseadas en la sociedad de residencia. Así, el sistema está provocando que el sentimiento de «ciudadano», o de ser parte del demos español, quede relegado a un segundo plano, e incluso traiga consigo la aparición de un sentimiento de rechazo y animadversión, tanto hacia el procedimiento en sí como hacia la propia ciudadanía española.
En segundo lugar, un gran número de futuros nuevos ciudadanos encuentran la nacionalidad española como un instrumento utilitario para afianzar su estatus jurídico. En este sentido, tener derecho a los servicios sociales en igualdad de condiciones, encontrar una normalidad administrativa o poder viajar o inmigrar son algunos de los principales objetivos por los que los inmigrantes se naturalizan. Además, permite gozar de las ventajas (especialmente la libre circulación) de ser ciudadano europeo. Efectivamente, naturalizarse por razones utilitarias, como solución administrativa a muchas situaciones cotidianas, no solo es una posibilidad real, sino totalmente respetable. Pero aun así, es un tema que debe tratarse con cautela. Por un lado, porque la mayoría de los nacionales del país de destino pueden percibir la naturalización como una «devaluación» de la ciudadanía (OECD, 2011); y por el otro, porque la obtención de la nacionalidad para solucionar cuestiones administrativas puede suponer un sentimiento de alienación que dificulte la participación completa del nuevo nacional como parte del demos político y social del nuevo país de nacionalidad.
Las posibilidades de generar sentimientos de exclusión o de alienación, o la posibilidad de que la nacionalidad se perciba como devaluada, son elementos clave para consolidar la cohesión social y política, por lo que deben tomarse en consideración a la hora de establecer un marco regulador (normativo y procedimental) del proceso de nacionalidad.
3- A modo de conclusión: algunas recomendaciones
La naturalización, a pesar de que se ha entendido así durante mucho tiempo, no es el final del proceso de integración. Es evidentemente un paso clave en la medida que otorga igualdad de derechos y deberes, pero no es la meta final del proceso de integración. Se trata, por lo tanto, de un proceso que debe adecuarse a nuevos retos.
El objetivo de esta sección es proporcionar algunas ideas para el debate que permitan responder a los espacios de mejora detectados a lo largo del estudio. Por esta razón, las sugerencias se dividen en tres ámbitos: el marco general, el marco normativo y el marco procedimental. La lógica que impera en todas ellas es avanzar en un proceso de naturalización transparente, ordenado y garantista, en el que no queda espacio para la discriminación ni la opacidad.
3.1Ámbito general:
Falta abrir un debate constructivo sobre el significado de la nacionalidad en España en general, y sobre el proceso de la naturalización en particular: Sería necesario elaborar una narrativa sobre la nacionalidad, que responda a lo que se pretende con este proceso. Debe poner de relieve la necesidad de hablar de la adquisición de la nacionalidad como la obtención de derechos y obligaciones, pero también como posibilidad de participar en igualdad de oportunidades en el espacio político, social, económico y cultural de la sociedad.
Incrementar la información sobre la naturalización, sobre el proceso y sus beneficios en general, para luchar contra sentimientos de exclusión o alienación, y en pro de la cohesión.
Proporcionar acceso a datos cuantitativos de forma transparente, que sean pormenorizados y desagregados, tanto de otorgaciones como denegaciones de naturalizaciones.
3.2 Ámbito normativo:
Elaboración de una nueva ley integral de nacionalidad, que responda a los cambios de la sociedad española y a la movilidad internacional:
- La nacionalidad debe ser un proceso administrativo y no vinculado al Código Civil.
- Ordenación de las diferentes tipologías de nacionalidad: de origen, originarios, etcétera.
- Unificación, coordinación e incorporación de la jurisprudencia (sentencias) sobre naturalización.
- Desarrollo de un reglamento preciso y claro, que cuente con la participación de los actores implicados en el proceso.
- Seguimiento de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo.
- Establecimiento de un período de cinco años como norma general para la naturalización por residencia: Aunque sería óptimo que esta normativa fuera general, se entiende que una propuesta más posibilista sería optar por un período de cinco años de forma general y un período de dos años para los que ya gozan de esta excepcionalidad. Aun así, se quiere hacer hincapié en que esta diferencia en el requisito de residencia es uno de los elementos que mayor diferenciación (y percepción de discriminación) genera, y que la conveniencia de que sea modificado es altamente compartida por la mayoría de actores sociales y académicos consultados.
Favorecer la doble nacionalidad más allá de los casos de régimen especial que otorga el artículo 23.b del CC.
3.3 Ámbito procedimental:
Definición homogénea y clara de los pasos del proceso:
- Buena conducta: clarificación y determinación de pruebas a aportar, compartidas por todos los Registros Civiles.
- Integración: clarificación y determinación de las pruebas que se deben aportar. Evitar duplicidad en las aportaciones, especialmente cuando ya existe un proceso como el de residencia por larga duración, en el que ya se requieren parte de estas pruebas.
En algunos Registros Civiles, la integración se ha empezado a evaluar a través de un cuestionario con preguntas de conocimiento general que quieren valorar el nivel de integración de una persona extranjera en la sociedad española. Esta práctica es un claro ejemplo de discrecionalidad, no solo porque se utiliza (o no) sin criterios definidos o públicos en distintos Registros Civiles, sino también porque el contenido de las preguntas no responde tampoco a criterios de conocimiento objetivables. A nuestro entender, el cuestionario para la naturalización no es una solución óptima, por lo que no consideramos que deba recomendarse la extensión de su uso. Aun así, entendemos que si esta es la fórmula que se escoge para determinar la integración, el cuestionario debe estar basado en material identificado (como un manual), transparente y claro. El modelo de Estados Unidos puede servir como ejemplo en este sentido. Además, es importante determinar el contenido del cuestionario: en la mayoría de países europeos en los que existe, este tipo de cuestionario busca demostrar el conocimiento histórico-jurídico sobre el país de residencia, así como conocimientos básicos sobre las normas sociales compartidas.
Mejorar la eficiencia y eficacia del proceso
- Normativa en torno al proceso y a los requisitos clara y accesible, y en diferentes lenguas.
- Instrucciones comunes y coordinadas para los Registros Civiles.
- Formación en la diversidad para funcionarios. Los registros civiles no pueden ser un espacio de discriminación social.
- Establecimiento de unos tiempos para el proceso (desde las citas hasta la decisión final) razonables y homogéneos, aprovechando las ventajas de la administración electrónica.
Solventar las diferencias y espacios de discrecionalidad intra e intergrupo:
- Evitar cualquier tipo de discriminación por origen; edad; educación; etcétera.
Establecer un mecanismo de supervisión del proceso, accesible para las personas que consideren que sus derechos han sido vulnerados.
Estas propuestas suponen hablar de naturalización, efectivamente, pero también de políticas públicas de inclusión, de derechos de las minorías o de acción positiva. Parece necesario, por lo tanto, que en el debate sobre nacionalidad deba incorporarse la dimensión de ciudadanía. Si la primera figura jurídica reconoce la posición que una persona alcanza, por adscripción o por consentimiento, respaldada por el Estado para actuar en la esfera pública con plenitud de derechos, la segunda implica hablar del reconocimiento de comunidad política que significa el ejercicio real de esta pertenencia y del proceso de inclusión en el demos. No hacerlo puede suponer mantener abiertos conflictos recurrentes en los que quedan excluidos individuos que, a pesar de ser nacionales, no se reconocen (o no son reconocidos) como pertenecientes a esta comunidad nacional. Además, haría falta enmarcar estos resultados dentro del debate teórico de si esta exclusión por parte del Estado-nación es contraria a los principios de igualdad de trato y la no discriminación.
Referencias básicas a tener en cuenta
Álvarez, Aurelia. Nacionalidad Española. Pamplona: Aranzadi, 2014
—Nociones básicas de registro civil y problemas frecuentes en materia de nacionalidad. Madrid; Ediciones GPS , 2014.
Dag Tjaden, Jasper y Sánchez-Montijano, Elena. El acceso a la ciudadanía y sus efectos sobre la integración de inmigrantes: Manual para España. Bruselas: MPG, 2013.
Finotelli, Claudia y la Barbera, Maria Caterina. «When the exception becomes the rule: The Spanish citizenship regime». Migration Letters, vol. 10 (2013), p. 245-253.
Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. Informe sobre la situación de la integración de los inmigrantes y refugiados en España. 2014.
González Ferrer, Amparo. «La nueva emigración española. Lo que sabemos y lo que no». Zoom Político 2013/18. Madrid: Fundación Alternativas, 2013.
González Ferrer, Amparo y Cortina Trilla, Clara. «Naturalisation decisions in Spain. The importance of legal asymmetries». Paper presented at PAA. Washington: Session 156: Immigration in Comparative Perspective, 2011.
Huddleston, Thomas y Dag Tjaden, Jasper. Cómo perciben los inmigrantes la integración en 15 ciudades europeas. Bruselas: Fundación Rey Balduino y Migration Policy Group, 2012.
Moreno Fuentes, Francisco J. «Políticas sanitarias hacia las poblaciones de origen inmigrante en Europa». Colección Documentos. Madrid: Consejo Económico y Social, 2004.
OECD. Naturalisation: A Passport for the Better Integration of Immigrants? OECD Publishing, 2011.
Pinyol-Jiménez, Gemma y Sánchez-Montijano, Elena. «La naturalización en España: una política de claroscuros», en: Joaquín Arango, David Moya y Josep Oliver (dir.). Anuario de la Inmigración en España 2013. (ed. 2014) Barcelona: CIDOB. 2014, p. 186-209.
Rodríguez-Drincourt Álvarez, Juan. «La nacionalidad como vía de integración de los inmigrantes extranjeros». Revista de Estudios Políticos, n.º 103 (1999).
Palabras clave: nacionalidad, inmigración, diferenciación, integración, España
E-ISSN: 2339-9570 / D.L.: B 11.000-2014