La creciente agencia de la Unión Africana en el sistema internacional
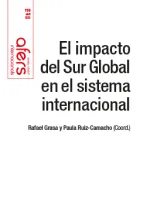

Jerónimo Delgado-Caicedo, profesor, investigador y coordinador del Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales (OASIS), Universidad Externado de Colombia (Bogotá). jeronimo.delgado@uexternado.edu.co. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9449-8281
Guilherme Ziebell de Oliveira, profesor adjunto, Departamento de Economía y Relaciones Internacionales, Universidad Federal de Río Grande del Sur (Porto Alegre, Brasil). guilherme.ziebell@ufrgs.br. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0118-6279
Este artículo analiza la creciente agencia de la Unión Africana (UA) en el sistema internacional y responde a la pregunta: ¿cómo ha conseguido África, en pleno siglo xxi, consolidarse como un actor importante en la jerarquía del poder mundial? Se plantea la hipótesis de que el éxito reciente del continente se debe a tres procesos: a) un incremento en sus recursos de poder como resultado de sus procesos recientes de estabilización, pacificación y desarrollo; b) la consolidación de África como un actor relevante del Sur Global; y c) la creación de la UA como un bloque político regional con influencia internacional. Estos tres fenómenos, coordinados por la UA, han permitido al continente situarse gradualmente en el centro de las actuales transformaciones geopolíticas globales. El artículo demuestra cómo esta organización ha logrado utilizar su agencia para aumentar su poder y mejorar su proyección internacional.
Desde finales del siglo xx, el sistema internacional y sus estructuras tradicionales de poder han experimentado grandes transformaciones. El liderazgo histórico de las potencias en América del Norte y Europa ha empezado a verse cuestionado por la creciente relevancia de un grupo de estados emergentes del Sur Global que, cada vez más, se posicionan como actores fundamentales en las relaciones internacionales (Dargin, 2013). Este ascenso, a su vez, se atribuye a factores como una mayor estabilidad política, crecimiento económico, aumento en el comercio e inversión extranjera, así como incremento del poder diplomático y militar, que se han traducido en una mayor influencia regional y global (Cohen y Kisling, 2024; Heimann y Paikowsky, 2022; Mukherjee, 2022). Países como Brasil, India, Rusia y, sobre todo, China han logrado utilizar un contexto de intenso dinamismo y fortaleza económica para convertirse en jugadores globales de primer orden (Kiely, 2016; Christensen y Xing, 2016; Artner y Yin, 2023). Como resultado, espacios económicos, políticos y diplomáticos, anteriormente con dominio de potencias occidentales como Francia, Reino Unido o Estados Unidos, han sido progresivamente ocupados por estas potencias emergentes, fortaleciendo aún más su capacidad para proyectar sus voces e intereses en diversos foros internacionales, a la vez que se apalanca un proceso más amplio de reconfiguración de la jerarquía internacional de poder (Mawdsley, 2012; Hönke et al., 2024).
Las consecuencias de estas transformaciones, sin embargo, no se han limitado a esta reconfiguración de las relaciones de poder entre las antiguas potencias occidentales y los grandes actores emergentes. Otros estados, en principio con menor poder en el sistema internacional, también han logrado aumentar considerablemente su proyección e influencia en las relaciones internacionales. En este contexto, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí o Irán por Oriente Medio; Sudáfrica, Nigeria, Egipto, Etiopía, Argelia o Kenia por África; Indonesia, Vietnam, Pakistán, Malasia, Singapur o Filipinas por Asia; y México, Colombia, Argentina o Chile por América Latina; desde todos los rincones del Sur Global, estados históricamente dependientes y poco influyentes están abandonando esta condición para ser reconocidos como parte de las nuevas potencias emergentes del Sur Global (Braveboy-Wagner, 2024; Ardila, 2014; Hawksworth y Chan, 2015; Huijgh y Warlick, 2016). Ahora bien, aunque es claro que muchos de estos nuevos actores no buscan necesariamente el estatus de superpotencia o una transformación radical del orden internacional, sí tienen la intención de contribuir a una modificación de las dinámicas existentes de poder y ampliar su influencia en la arena global.
Además de los países anteriormente mencionados, otros actores no estatales también han conseguido un nuevo protagonismo en la escena internacional. Entre ellos, merece mención especial la Unión Africana (UA) que, desde su creación a el 9 de julio de 2002, ha adoptado una postura activa encaminada a transformar y potenciar la inserción, la agencia y el protagonismo del continente africano y sus países miembros en las relaciones internacionales (Murithi, 2010; Money et al., 2020; Mwaba, 2023). Entre las muchas iniciativas creadas por la organización, destaca la llamada «Agenda 2063: el África que queremos», un proyecto lanzado en 2015 y propuesto como estrategia para transformar el continente en términos políticos, económicos y sociales, y convertirlo en un actor clave en el nuevo orden mundial (Ziebell de Oliveira y Otavio, 2021; Aniche, 2023). Los resultados de las acciones de la UA son cada vez más visibles. En las últimas décadas, más de la mitad de los países africanos han registrado tasas de crecimiento del PIB sostenidas superiores al 5% (African Development Bank, 2024) y el continente ha creado la zona de libre comercio más grande del mundo en cuanto al número de países participantes (UA, 2024; Aniche, 2023), además de experimentar un notable proceso de estabilización y pacificación (Burbach y Fettweis, 2014; Mwaba, 2023).
Si bien aún queda mucho camino por recorrer, la notoriedad de estos cambios para África es indiscutible. Y estos no solo han repercutido en la realidad inmediata del continente, sino que se han traducido en un nuevo protagonismo, quizás uno central, para África en las relaciones internacionales. Prueba de ello, no solo es la entrada de Sudáfrica en el grupo BRIC en 2011 –transformándolo en BRICS–, sino también el ingreso de Etiopía y Egipto como nuevos miembros africanos en 2024 (BRICS +). Igualmente, la invitación hecha a la UA en 2023 para que se incorpore al G-20 como miembro de pleno derecho significa, según el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, un «reflejo de la creciente importancia e influencia de África en la escena internacional» (Naciones Unidas, 2023).
En este contexto, este artículo analiza la creciente agencia de la UA en el sistema internacional, centrándose en la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo ha conseguido África, en pleno siglo xxi, consolidarse como un actor clave en la jerarquía de poder mundial? La hipótesis argumenta que el éxito de África en su ascenso a una posición destacada en las relaciones internacionales en la actualidad se debe tanto a la mejora de las condiciones de vida de los habitantes del continente como a las iniciativas encabezadas por la UA. Ello ha contribuido a importantes transformaciones en el contexto africano y, paralelamente, ha permitido al continente situarse en una posición central en las actuales transformaciones geopolíticas que experimentan las relaciones internacionales, afianzándolo como un actor clave en la jerarquía de poder mundial.
Para desarrollar la discusión, el artículo adopta un enfoque cualitativo e interpretativo, apoyándose principalmente en una revisión de literatura primaria y secundaria, así como en datos de fuentes académicas e institucionales, y se estructura en tres secciones, además de esta introducción y las consideraciones finales: en la primera presenta un análisis de la noción de agencia; en la segunda examina los cambios internos que, desde la UA, han llevado a África a materializar los procesos de estabilización, democratización, integración y crecimiento económico, y que se han traducido en una mayor influencia internacional de la UA; en la tercera discute los aspectos que demuestran la nueva influencia de la UA en el sistema internacional; y, por último, concluye con unas consideraciones sobre los retos y perspectivas futuras de este proceso de incremento de la agencia de la UA en el sistema internacional.
El concepto de agencia en el sistema internacional y sus implicaciones para África
La Real Academia Española (2001) define agencia como «una empresa destinada a gestionar asuntos ajenos o a prestar determinados servicios», o como «una sucursal o delegación subordinada de una empresa», es decir, un término que nada tiene que ver con los actores del sistema internacional y su capacidad de acción en este. Lo anterior demuestra que la palabra agencia, como es entendida y usada en la literatura de relaciones internacionales, no existe en el idioma español, pero es ampliamente utilizada en textos de esta disciplina en castellano. De esta manera, este artículo incluye el concepto de agencia (agency) para entender el lugar que ocupan los diferentes actores en la jerarquía de poder en el sistema internacional.
Históricamente, los análisis en la disciplina de las relaciones internacionales se han centrado en el concepto capacidad para entender el nivel de influencia de los actores en el sistema: ¿Qué tan capaz es un actor de actuar y defender sus intereses frente a otros? El debate se ha dado principalmente en torno a qué hacen los actores y cómo se puede explicar ese comportamiento (Braun et al., 2019). Asimismo, las teorías tradicionales de relaciones internacionales se centran en cuáles actores tienen más recursos de poder que los llevan a ejercer una influencia política, militar y económica en los asuntos internacionales. Sin embargo, estas aproximaciones son limitadas en la medida en que dan por hecho que los actores son capaces de actuar, es decir, su capacidad se asume como una condición inherente a ellos, pero ignoran algunos puntos que pueden ser incluso más relevantes: ¿Cómo se obtiene esa capacidad? ¿Cómo es la transición de ser no-capaz a ser capaz? ¿Cómo se disputa frente a otros actores? ¿Cómo se lleva a la práctica?
En consecuencia, el término capacidad se queda corto al convertirse únicamente en uno de los múltiples conceptos que deben tenerse en cuenta al analizar las posibilidades reales de los actores para actuar en el sistema internacional. Es aquí donde el concepto de agencia es útil porque permite expandir el debate a tres preguntas adicionales: 1) ¿Cuándo, cómo y por qué los agentes pueden emerger –o fracasar– en algunos contextos políticos, económicos y sociales en el sistema internacional?; 2) ¿Por qué algunas prácticas están disponibles para ciertos actores, pero para otros no?, y 3) ¿Cuáles son los recursos de poder que se requieren para que un actor sea percibido de una forma o de otra? El concepto de agencia está relacionado con dos factores determinantes: la distribución de la posicionalidad social y el relacionismo. En ese contexto, el comportamiento de los actores en el sistema internacional no se da libremente como si hubiera condiciones iguales de libertad para todos ellos; sino, por el contrario, dependen de los recursos de poder y las estructuras sociales que desencadenan una situación de distribución posicional asimétrica (Gruffyd Jones, 2014). Por otra parte, el sistema internacional es una zona de constitución mutua donde diversos actores, con sus propios procesos históricos y relaciones de poder, establecen estructuras y fenómenos que determinan la política mundial (Barkawi y Laffey, 2002). Así, por ejemplo, la relacionalidad y la posición colonial son cruciales para comprender por qué el mundo político funciona como lo hace.
Asimismo, dos conceptos adicionales son necesarios para la definición de agencia: a) liderazgo, entendido como el uso específico del poder material para ejecutar las acciones de los actores (Ikenberry, 1996) o simplemente como la «influencia política en foros diplomáticos» (Nolte, 2010); y b) estatus, una percepción colectiva acerca del lugar que ocupa un actor en la jerarquía global, plasmada en varios atributos como su estructura sociopolítica interna, riqueza, alcance diplomático, cultura, innovación, tecnología, entre otros (Paul et al., 2014). Frente a la definición de estatus, Nolte (2010: 892) amplía el concepto cuando afirma que un Estado «puede reclamar su condición de (…) potencia pero la membresía en el club de las (…) potencias es una categoría social que depende del reconocimiento de otros –por sus pares en el club, pero también por estados más pequeños y débiles dispuestos a aceptar la legitimidad y autoridad de aquellos en [lugares más altos] de la jerarquía internacional».
Así, el concepto de agencia en las relaciones internacionales gravita principalmente alrededor de los recursos de poder y la capacidad de influir en los asuntos internacionales. Teorías como el realismo, el liberalismo y el constructivismo social a menudo se centran en los estados como los principales agentes, pasando por alto la agencia de otro tipo de actores. Sin embargo, en un entendimiento más amplio, se requiere considerar factores más allá de los recursos de poder, como la distribución de la posición social, el relacionamiento y los procesos históricos. Ahora bien, si teorías como el realismo clásico tradicionalmente han enfatizado la primacía del Estado como actor principal y unitario en la escena internacional, enfoques como el institucionalismo y el constructivismo han reconocido el papel creciente y complejo de los organismos internacionales (OI) al argumentar que estos no son solo reflejo de los intereses estatales, sino que poseen autonomía y capacidad de influencia. La agencia de los OI se manifiesta en su capacidad para establecer normas, mediar conflictos, construir consenso y, en algunos casos, incluso tomar decisiones vinculantes. Sin embargo, la extensión y los límites de esta agencia siguen siendo objeto de debate. Factores como la distribución del poder entre los estados miembros, la naturaleza de las normas y regímenes internacionales, así como las capacidades institucionales de los OI influyen significativamente en su capacidad para actuar de manera independiente (Keohane, 1984; Wendt, 1992; Hofferberth, 2019; Moravcsik, 1997). Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se analizará la agencia de la UA como organismo continental que representa los intereses de África en el sistema internacional.
La agencia de la UA y la consolidación del Sur Global
La aparición del concepto de Sur Global y su surgimiento como un actor relevante del sistema internacional son dos fenómenos relativamente nuevos que han logrado romper, hasta cierto punto, la división histórica de un Norte desarrollado en una posición dominante sobre un Sur en vías de desarrollo (Comaroff y Comaroff, 2012 y 2013; Haug et al., 2021). La adopción del término Sur Global, a su vez, lleva implícito el reconocimiento del desequilibrio histórico en las relaciones de poder entre el Norte y el Sur, y cómo estas han impactado –generalmente de forma negativa– el desarrollo económico, social y político de la mayoría de los países de África, Asia, el Pacífico Sur y América Latina y el Caribe (Khilnani et al., 2012; Ndlovu-Gatsheni, 2023). Desde su aparición, este concepto ha evolucionado significativamente, reflejo de la creciente complejidad de las relaciones internacionales, y engloba un grupo heterogéneo de países que comparten una historia común marcada por desigualdades, vulnerabilidades y dependencias, pero que, a su vez, presentan una gran diversidad en sus trayectorias históricas. A pesar de estas diferencias, el Sur Global desempeña un papel crucial en las dinámicas actuales de poder global, desafiando las estructuras heredadas particularmente desde la colonización. Su capacidad de agencia en la actualidad y su potencial para cuestionar los modelos de desarrollo existente lo convierten en un actor fundamental en la búsqueda de un orden mundial más equitativo (Delgado-Caicedo, 2018).
La consolidación de mecanismos de integración regional también ha sido un catalizador fundamental en el ascenso de los países del Sur Global en la arena internacional. Este proceso ha generado nuevos actores globales capaces de negociar en condiciones más equitativas con los países más desarrollados, fortaleciendo su posición y obteniendo mejores resultados en la defensa de sus intereses comunes (Usman y Muhammad, 2024; Litsegård y Mattheis, 2024). La UA es un claro ejemplo de esta integración y cooperación regionales en el continente. Sus logros en diversos ámbitos, especialmente en resolución de conflictos, promoción de la democracia y los derechos humanos, así como la integración económica, la posicionan como un actor fundamental en la reconfiguración de la dinámica política y social de África. Su capacidad de mediación e intervención en conflictos internos y crisis políticas ha puesto en evidencia su amplio conocimiento de los contextos locales, una gran legitimidad regional y un enfoque inclusivo que le permiten diseñar soluciones sostenibles y e innovadoras que otros organismos no habían podido –o querido– implementar (Murithi, 2008; de Coning, 2017; Harris y Jaw, 2024). Igualmente, la puesta en funcionamiento del Sistema Continental de Alerta Temprana (CEWS, por sus siglas en inglés) y el despliegue de misiones de mantenimiento de paz en distintos países del continente son una muestra tangible del compromiso de la UA con la prevención de conflictos y la construcción de paz en la región, encaminadas a lograr la estabilización de zonas afectadas por la guerra (Aning y Edu-Afful, 2016; Noyes y Yarwood, 2013; Engel, 2018; Darkwa, 2017; Warner, 2015).
Tanto la UA, como las Comunidades Económicas Regionales (REC, por sus siglas en inglés)1 han contribuido considerablemente con la estabilización del continente africano. Así, las guerras internas y la inestabilidad política que en décadas anteriores plagaron el continente han empezado a disminuir y han sido reemplazadas por una era de mayor estabilidad política y social caracterizada por la consolidación de democracias y procesos electorales pacíficos en un gran número de países (Islam, 2023). En África, si en 1985 se registraron 25 conflictos armados internos, en 2024 este número se redujo a seis. Así mismo, si en 1985 únicamente 8 de los 54 países del continente tenían algún grado de democracia –es decir, 46 países eran considerados como autocracias–, para 2024, los países autocráticos bajaron a siete, 14 entraban en la categoría de democracias, y los 33 restantes tenían sistemas híbridos con algunos elementos democráticos (Mo Ibrahim Foundation, 2024). Si bien es cierto que los retos aún persisten, particularmente con fraudes electorales y gobiernos autoritarios, también hay evidencia de un gran progreso en la gran mayoría de países del continente en términos de democratización y estabilización política (Mburu, 2024).
Los resultados de estas importantes transformaciones, sumados a políticas públicas implementadas en la mayoría de países africanos y apoyadas por la UA, son evidentes en las cifras económicas y sociales del continente. Por ejemplo, el número de personas que vivían con menos de 2,15 dólares al día pasó del 58,1% en 1995 al 36,7% en 2019 –última fecha disponible– según el Banco Mundial (2024d). Por su parte, la esperanza de vida aumentó de 50 años en 1995 a 61 años en 2022 (ibídem, 2024c); el PIB pasó de 480.000 millones de dólares en 1995 a 2,3 billones de dólares en 2023 (ibídem, 2024a), y el PIB per cápita se duplicó pasando de 815,3 dólares en 1995 a 1.636,8 dólares en 2023 (ibídem, 2024b). Todas las cifras anteriores dan cuenta de un proceso significativo de mejoramiento de la calidad de vida en gran parte del continente y del impacto que las medidas e iniciativas anteriormente mencionadas ha tenido sobre la situación de África en la actualidad.
Sin embargo, la integración en África no ha sido únicamente política. En 2018, jefes de Estado y de Gobierno de la UA crearon la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA, por sus siglas en inglés) que entraría en funcionamiento el 1 de enero de 2021 (World Bank Group, 2020). La AfCFTA (2024) es actualmente la zona de libre comercio más grande del mundo en número de países miembros y se estima que, con ella, para 2035, 30 millones de personas adicionales saldrán de la pobreza, el continente tendrá 450.000 millones de dólares más en ingresos, habrá un 52% de incremento en el comercio intraafricano y aumentará el PIB continental en un 7%.
Para lograr el cumplimiento de sus objetivos, la UA creó en 2015 la «Agenda 2063: el África que queremos», la hoja de ruta más ambiciosa jamás concebida para el desarrollo del continente, que establece una visión transformadora para un África próspera, unida y pacífica. Este plan integral abarca una amplia gama de temas, desde la construcción de infraestructuras y la liberalización del comercio hasta la gobernanza democrática y la cohesión social (Mayaki, 2023). La Agenda 2063 representa un hito significativo en la historia del desarrollo del continente, ya que es concebida como una estrategia impulsada por y para el crecimiento inclusivo y sostenible, que busca transformar África en términos políticos, económicos y sociales y convertirla en uno de los actores más relevantes dentro del nuevo orden mundial. Para la UA fue importante concebir una trayectoria de desarrollo a largo plazo, 50 años en este caso, que le permita revisar y adaptar su agenda de desarrollo a los continuos cambios estructurales, crecimiento económico, progreso social, igualdad de género, contextos globales cambiantes y la reducción de conflictos y pacificación del continente (UA, 2000).
La Agenda 2063 incluye un sinnúmero de acciones que los países miembros deberán implementar para cambiar radicalmente el continente y solucionar gran parte de los problemas políticos, económicos y sociales actuales. Dentro de estas acciones, 15 han sido identificadas como «programas emblemáticos» de la UA y establecen las prioridades de la organización para los próximos años (ibídem, s.f.), así:
Red integrada africana de transporte a través de trenes de alta velocidad;
Formulación de la estrategia africana de commodities (materias primas);
Establecimiento de la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA);
Libertad de movimiento y la creación de un pasaporte africano común;
Silenciar las armas;
Construcción de la Gran Represa Inga en la República Democrática del Congo;
Establecimiento de un mercado de transporte aéreo común africano (SAATM);
Creación de un Foro Económico Africano anual;
Creación de las instituciones financieras africanas (Banco de Inversión Africano, Bolsa de Valores Panafricana, Fondo Monetario Africano y Banco Central Africano);
Establecimiento de una red digital africana;
Creación de una estrategia africana para el espacio exterior;
Constitución de una universidad virtual africana;
Implementación de la Convención de la UA sobre ciberseguridad y protección de datos personales;
Construcción del Gran Museo de África, y
Redacción de la Enciclopedia Africana destinada a contar la historia de África desde el continente.
Lo anterior demuestra que la Agenda 2063 no solo encapsula las aspiraciones a futuro de la UA, sino también identifica acciones y herramientas clave para permitir continuar impulsando el desarrollo económico interno, e impactar positivamente la proyección global del continente, en una visión audaz y transformadora; una hoja de ruta que busca superar los desafíos históricos y posicionar a la UA como un actor global relevante a lo largo de los próximos 50 años. Pero, a pesar de sus notables logros en la promoción de la paz y el desarrollo en el continente africano y de los objetivos ambiciosos plasmados en la Agenda 2063, la UA enfrenta una serie de desafíos que pueden obstaculizar su plena implementación. Entre estos destacan los siguientes: la fragilidad de algunos de sus estados miembros, caracterizada por inestabilidad política y debilidad institucional; la persistencia de conflictos armados que generan desplazamiento forzado y socavan el desarrollo sostenible; la marcada desigualdad económica que profundiza las brechas sociales, y las divergencias ideológicas entre los países miembros que dificultan la construcción de consensos.
No obstante, estos desafíos también representan oportunidades para fortalecer la agencia de la UA y consolidarla como un actor clave en la gobernanza global. Al abordar las causas profundas de los conflictos, promover la gobernanza democrática y la inclusión social, así como fortalecer sus capacidades institucionales, la UA puede contribuir de manera más efectiva a la construcción de un futuro más próspero para la región. Para convertir los obstáculos en oportunidades, la UA requiere un fortalecimiento significativo de su capacidad institucional y financiera, con el fin de asumir de manera eficaz el liderazgo y la coordinación de los procesos de integración y desarrollo en el continente. En última instancia, el impulso al desarrollo económico y social equitativo, con un enfoque en la reducción de las desigualdades y la promoción del progreso de los países más vulnerables, terminará por consolidar su legitimidad y posicionamiento en la construcción de un nuevo orden internacional (Banco Mundial, 2024e).
La agencia de la UA y su impacto en las relaciones internacionales
Como ya se ha mencionado, los OI, como plataformas de diálogo y coordinación, han sido fundamentales para promover la cooperación y la colaboración entre sus miembros, contribuyendo así al desarrollo regional y a la proyección de una voz unificada en los foros multilaterales. Por ello, han demostrado ser herramientas fundamentales para impulsar el ascenso y la agencia de los países del Sur Global en la arena internacional. En ese contexto, además de sus alcances continentales, es claro que la UA, como motor de la integración regional africana, ha desempeñado un papel protagónico en el ámbito internacional, al ser una firme defensora de la reforma del multilateralismo, abogando por una mayor representación y equidad en las instituciones internacionales, particularmente en Naciones Unidas. Al hacerlo, la UA ha consolidado su posición como la voz de África y ha fortalecido las relaciones de cooperación Sur-Sur con otras regiones del Sur Global, como América Latina y Asia, para abordar desafíos comunes y promover cambios significativos en el orden mundial (Sidiropoulos, 2023).
Fundada sobre los principios de unidad, solidaridad y consenso, y guiada por los ideales del panafricanismo y el renacimiento africano, la UA, en el artículo 3 de su Acta Constitutiva, estableció «lograr una mayor unidad y solidaridad entre los países africanos y entre los pueblos de África», «promover y defender posiciones africanas comunes en asuntos de interés para el continente y sus pueblos» y «establecer las condiciones necesarias para que el continente pueda desempeñar el papel que le corresponde en la economía mundial y en las negociaciones internacionales» (UA, 2000: 5-6). En este sentido, desde su creación, la organización ha buscado la acción conjunta de sus miembros para hacer frente a los retos a los que se enfrenta el continente, con el objetivo de garantizar que África actúe con una sola voz a escala internacional (Murithi, 2007).
Uno de los primeros ejemplos de esta posición se observa en la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD, por sus siglas en inglés), lanzada en 2001. Mientras que, por un lado, la iniciativa pretendía estructurarse como una herramienta para promover el desarrollo económico del continente, superando simultáneamente su posición marginal en la economía mundial, por el otro, tenía como supuesto fundamental la centralidad de la UA en este proceso, a partir de la adopción de un enfoque de los problemas del continente que difería del de las instituciones financieras internacionales (Ziebell de Oliveira y Otavio, 2023). Así, más que pretender superar el «malestar del subdesarrollo y de la exclusión en un mundo globalizado», como lo define Adeoye (2020: 3), la NEPAD fue concebida con el objetivo de ubicar a la UA en una posición de liderazgo, fortaleciendo la proyección y la agencia del continente en las relaciones internacionales. Ello también se ha puesto de manifiesto en su empeño por construir «posiciones comunes africanas» sobre diversas cuestiones (Adeoye, 2020). Mientras que, por un lado, el continente africano, con 55 países, tiene un gran peso en diversos foros internacionales –como la Asamblea General de Naciones Unidas–, por otro, su representación –y fuerza– en muchos otros es claramente más restringida, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el que tiene tres puestos no permanentes sin poder de veto. Así, la UA ha trabajado en la construcción y adopción de marcos de actuación que unifiquen los intereses africanos con el fin de que los representantes del continente adopten, de forma coordinada, posiciones que potencien el impacto de África en las negociaciones internacionales (Zondi, 2013). Según Arkhurst (2010), se trataría de una estrategia para que los africanos, a través de la acción colectiva en los OI, sorteen la marginación impuesta por Occidente y alcancen sus objetivos.
Incluso antes de la creación de la UA, esta estrategia ya había sido adoptada por su predecesora, la Organización para la Unidad Africana (OUA), en forma de «Posición Común Africana sobre la Crisis de la Deuda Externa» de 1987 (OUA, 1987) y «Posición Común Africana sobre Seguridad Alimentaria y Desarrollo Agrícola» de 1996 (ibídem). En términos generales, sin embargo, estas posiciones comunes se construyeron sobre posicionamientos ya existentes entre los actores africanos, presentándose más como una síntesis de ideas anteriores, sin mucha centralidad para la organización (Zondi, 2013). Con la creación de la UA, este escenario ha cambiado. No solo la organización –especialmente a través de su Secretaría– ha tomado cada vez más la iniciativa en proponer posiciones comunes, frecuentemente basadas en los intereses de potencias regionales, sino que el volumen de posiciones comunes africanas también ha crecido significativamente, habiéndose adoptado más de 30 en las últimas décadas sobre temas de diversa índole (Brown y Harman, 2013; Edozie y Khisa, 2022).
El llamado Consenso Ezulwini, centrado en la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y adoptado por la UA en 2005, fue la primera posición común africana con una gran repercusión (Edozie y Khisa, 2022). Anteriormente, a lo largo de la década de 1990, se celebraron varios debates sobre la reforma del Consejo en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero sin resultados concretos. A mediados de la década de 2000, el debate cobró un nuevo impulso con la publicación de un informe del secretario general, Kofi Annan, titulado «Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos», que reforzaba la defensa de una reforma de gran alcance que permitiera a Naciones Unidas hacer frente a la nueva realidad del mundo, marcada por la existencia de numerosos desafíos transnacionales (Zondi, 2013). En este contexto, la UA creó un comité formado por 15 estados con el objetivo de debatir y construir una posición común de África en las negociaciones. Reconociendo la complejidad de los desafíos identificados por el informe del secretario general, el comité propendió por una amplia transformación de Naciones Unidas que permitiera superar una estructura que establecía una jerarquía de poder, que únicamente se lograría mediante una distribución equitativa del poder de decisión, especialmente en el Consejo de Seguridad. En este sentido, la posición común abogaba por una propuesta de reforma que garantizara la incorporación de al menos dos asientos permanentes para el continente en el Consejo, dotados de los mismos derechos y poderes que los demás miembros permanentes y que serían elegidos por el continente con base en sus propios criterios, así como cinco asientos no permanentes (UA, 2005). Aunque los debates sobre esta reforma no avanzaron, el Consenso Ezulwini resultó ser de gran valor para el continente, ya que, aun sin conseguir asegurar una reforma en la línea de la propuesta por la UA, no permitió que se introdujeran cambios contrarios a los intereses africanos.
En 2009, la UA adoptó otra posición común, esta vez centrada en la dimensión ambiental. En el contexto de los preparativos para la decimoquinta Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se celebró en Copenhague, la UA elaboró por primera vez una posición común sobre el tema, además de establecer un único equipo negociador bajo el liderazgo del entonces primer ministro de Etiopía, Meles Zenawi (UA, 2009). La posición se basaba en la existencia de un vínculo entre la cuestión climática, el desarrollo económico y la historia de dominación colonial. Basándose en el principio de «responsabilidad común pero diferenciada», la UA defendió la creación de una financiación regular y sustancial, así como el suministro de tecnologías y capacitación técnica para que los países en desarrollo –especialmente los africanos– pudieran adaptarse al cambio climático, defendiendo así un régimen que no se convirtiera en un obstáculo para el desarrollo de los países del continente (Scholtz, 2010). Una vez más, la adopción de una posición común no aseguró que el continente lograra todos sus objetivos, pero fue innegablemente importante para dar peso a las demandas africanas y asegurar que al menos algunas de ellas se lograran. Es notable en este sentido que el Acuerdo de Copenhague incorporara una parte significativa de las demandas defendidas por los africanos (Zondi, 2013).
De todas las posiciones comunes adoptadas por la UA, la de mayor impacto es probablemente la que se adoptó en 2014 sobre la Agenda de Desarrollo post-2015, un conjunto de debates que condujeron a la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, que sustituyeron a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Partiendo del reconocimiento de la existencia de una tendencia al crecimiento demográfico, el aumento del número de jóvenes, la urbanización y la intensificación del cambio climático y las desigualdades, la posición reiteró la importancia de priorizar una transformación estructural orientada a un desarrollo inclusivo y centrado en las personas en África. Para ello, abogaba por la implementación de espacios políticos adecuados y de capacidades productivas, especialmente mediante el desarrollo, la transferencia y la innovación de infraestructuras, ciencia y tecnología, así como por la promoción de una arquitectura de gobernanza mundial receptiva y responsable, con la representación plena y equitativa de los países africanos en las instituciones financieras y económicas internacionales. A la luz de lo anterior, la posición presentó las prioridades de desarrollo de África organizadas en seis pilares: transformación económica estructural y crecimiento integrador; ciencia, tecnología e innovación; desarrollo centrado en las personas; sostenibilidad medioambiental, gestión de los recursos naturales y gestión del riesgo de catástrofes; paz y seguridad; y, financiación y cooperación (UA, 2014).
Según Adeoye (2020), los pilares enumerados como fundamentales en la posición común estarían directamente relacionados con las áreas que, según la percepción de la UA, deberían experimentar cambios sustanciales para hacer de su Agenda 2063 un proyecto viable. A diferencia de casos anteriores, en este contexto la posición articulada por el continente tuvo un gran impacto en el desarrollo de la agenda internacional, y los ODS reflejaron en gran medida las preocupaciones presentadas por el continente (ibídem). En este sentido, la existencia de varias superposiciones entre los ODS y los objetivos establecidos en la Agenda 2063, demostrada por Royo et al. (2022), refuerza la percepción de la influencia de la UA en la construcción de la agenda internacional. Del mismo modo, es interesante darse cuenta de que la Agenda 2063, además de proponerse como una herramienta con el objetivo de garantizar una mayor coordinación entre los países africanos, establece claramente la intención de consolidar a la UA como un actor influyente en las relaciones internacionales (UA, 2015).
Otra dimensión importante de la agencia de la UA en las relaciones internacionales puede verse en la «diplomacia de foros» (Soulé, 2021). Desde principios de la década de 2000, en el contexto del creciente peso de África en las relaciones internacionales, se han celebrado foros de cooperación entre el continente y actores importantes como China, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Brasil, Rusia, India, Japón, Turquía, Oriente Medio y la Unión Europea, entre otros (Carmody, 2017). Además de reunir a socios extracontinentales y países africanos, estos foros han tenido como participante clave a la propia UA que ha tratado de explotar el interés de estos actores por el continente como herramienta para aumentar el peso de África en las relaciones internacionales (Woldearegay, 2024). El más destacado de ellos es sin duda el Foro de Cooperación China-África (FOCAC, por sus siglas en inglés), creado en 2000 y que, desde entonces, celebra reuniones periódicas cada tres años. Desde sus inicios, el FOCAC ha contribuido no solo a estrechar los lazos entre el gobierno en Pekín y África, sino también a reforzar la posición de la UA en sus relaciones con otros actores del Norte Global (Taylor, 2010). En este contexto, resulta bastante simbólico que, tras la declaración de Xi Jinping en noviembre de 2022 de que China estaba a favor de que la UA se convirtiera en miembro de pleno derecho del G-20, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció en el Foro de Líderes Estados Unidos-África celebrado en diciembre del mismo año que su país también estaba a favor de la idea, así como de una reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con la inclusión de un asiento permanente para el continente africano (Yuwei y Xiaojing, 2022; Biden, 2022).
Así las cosas, parece razonable considerar que la incorporación de la UA como miembro de pleno derecho del G-20 en 2023 se deba, al menos en parte, a la influencia ejercida por la UA en el contexto de las disputas entre actores extracontinentales por estrechar sus lazos con el continente, con el fin de asegurarse no solo el acceso a sus recursos naturales, mercados de consumo, etc., sino también el apoyo político y diplomático en los foros internacionales. Es decir, es una prueba clara del incremento de la agencia global de la UA (Munyati, 2023; Namatovu, 2023). Al mismo tiempo, los resultados obtenidos por el continente en el marco de estas disputas –por ejemplo, la adhesión al G-20– contribuyen a aumentar la proyección de la UA y su capacidad para influir en la dinámica de la política internacional, reforzando aún más su relevancia como socio. En este sentido, se ha establecido un ciclo positivo de fortalecimiento del poder, la proyección y la agencia de la UA en las relaciones internacionales.
Conclusión
Con el objetivo de entender el papel de la UA en la jerarquía global de poder, ha sido necesario revisar el concepto de agencia. Para ello, el artículo ha ido más allá de las teorías tradicionales de relaciones internacionales para entender la agencia, no solo como la capacidad de un actor para actuar y crear en el sistema internacional, sino también como una herramienta para la distribución de la posicionalidad social y el relacionismo. En consecuencia, se ha demostrado que la UA representa un conjunto de estados, históricamente poco relevantes, que han aumentado su agencia internacional gracias a una combinación de factores, entre ellos, un incremento en sus recursos de poder como resultado de sus recientes procesos internos de estabilización, pacificación y desarrollo; la consolidación del Sur Global, incluida África, como un actor relevante en el sistema internacional actual; y la creación de la UA como un bloque político regional con influencia internacional. Todo lo anterior se ha traducido en nuevas prácticas y discursos que han fortalecido la agencia de la UA en las dinámicas del multilateralismo global contemporáneo, posicionándola como un actor relevante en la jerarquía internacional, especialmente a raíz de su apuesta por la integración económica regional –a través del AfCFTA– como respuesta estratégica a un entorno global cada vez más incierto, evidenciado por políticas proteccionistas como la guerra comercial promovida por la segunda Presidencia de Donald Trump.
Adicionalmente, la suma de los avances nacionales, regionales y continentales, coordinados conjuntamente desde los estados, las REC y la UA, sumados al reconocimiento desde el Sur y el Norte Globales, han generado la existencia de un «círculo virtuoso» para la agencia de la UA en las relaciones internacionales que, sin duda, resulta prometedor para una reconfiguración aún más significativa en el poder global. Lo anterior comprueba que el futuro de la UA no será business as usual en sus relaciones con el resto del mundo. Y aunque aún permanecen dinámicas de dominación de Occidente hacia África, es claro que esta realidad está cambiando rápidamente y que la UA ha logrado crear un momentum de ascenso difícil de ignorar. Esto no significa generar una ruptura radical con los centros tradicionales de poder; por el contrario, es el momento de fortalecer el multilateralismo a través de una mayor participación de la UA como actor continental que disminuya la subordinación y garantice la defensa de los intereses africanos en el sistema internacional.
Aunque las expectativas son altas para la UA, la organización debe garantizar la implementación de una política continental unificada y alineada con sus propios objetivos estratégicos. Al reconocer la naturaleza extremadamente diversa del continente, la UA debe adaptar sus políticas para acomodar las necesidades de los países africanos, algo difícil de lograr debido a la heterogeneidad de intereses de sus estados miembros, algunos de los cuales incluso enfrentan capacidades materiales y de política exterior limitadas. En consecuencia, el incremento de la agencia de la UA presenta múltiples retos. Al representar a un continente predominantemente compuesto por estados pequeños y en desarrollo, la necesidad de apoyo a la UA es incuestionable, y el impulso actual hacia la integración, la colaboración y un sistema multilateral fortalecido presenta una valiosa oportunidad para que la UA consolide su legitimidad y logre sus intereses en el sistema internacional.
Este artículo ha presentado argumentos a favor de una perspectiva diferente en la cual África ya no es entendida únicamente como un actor periférico y manipulable, sino como uno central en la toma de decisiones en el contexto del multilateralismo del siglo xxi. El camino aún es largo y no se puede hablar de un proceso definitivo, ni siquiera irreversible, ni depende exclusivamente de la acción de la UA. El fortalecimiento de la agencia de la UA en las relaciones internacionales requiere de su acción constante para mantenerla y aumentarla. Esto implica no solo la superación de los obstáculos internos del continente –que requerirá que la UA defina claramente sus metas y determine estratégicamente qué problemáticas se deben atacar–, sino también la creciente cohesión de los países africanos, con el fin de garantizar el peso y la influencia de la organización en sus actividades internacionales. Aunque la construcción de un orden internacional más equitativo con un mayor papel africano no depende solo del continente, corresponderá a la UA utilizar su agencia para contribuir a la creación de esta realidad.
Referencias bibliográficas
Adeoye, Bankole. «Common African positions on gloval issues: achievements and realities». ISS Africa Reports, n.º 30 (2020) (en línea) https://issafrica.org/research/africa-report/common-african-positions-on-global-issues
AfCFTA. «AfCFTA - Creating one African Market», (9 de septiembre de 2024) (en línea) http://www.au-afcfta.org/
African Development Bank. African Economic Outlook 2024: Driving Africa's Transformation, the reform of the Global Financial Architecture. Abiyán: African Development Bank, 2024.
Andrade, Pablo y Nicholls, Esteban. «La relación entre capacidad y autoridad en el Estado: La construcción de un Estado ‘Excepcionalista’ en Ecuador». European Review of Latin American and Caribbean Studies / Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, n.º 103 (2014), p. 1-24.
Aniche, Ernest T. «African Continental Free Trade Area and African UnionAgenda 2063: the roads to Addis Ababa and Kigali». Journal of Contemporary African Studies, vol. 41, n.º 4 (2023), p. 377-392.
Aning, Kwesi y Edu-Afful, Fiifi. «African Agency in R2P: Interventions by African Union and ECOWAS in Mali, Cote D'ivoire, and Libya». International Studies Review, vol. 18, n.º 1 (2016), p. 120-133.
Ardila, Martha. «Características de inserción internacional de potencias regionales latinoamericanas. A propósito de Colombia y Venezuela». Observatorio de Análisis de Los Sistemas Internacionales - OASIS, n.º 19 (2014), p. 87-101.
Arkhust, Frederick. African Diplomacy: The UN Experience. Bloomington: AuthorHouse, 2010.
Artner, Annamaría y Yin, Zhiguang. «Towards a non-hegemonic world order – emancipation and the political agency of the Global South in a changing world order». Third World Quarterly, vol. 44, n.º 10 (2023), p. 2.193-2.207.
Banco Mundial. «GDP (current US$) - Sub-Saharan Africa», (9 de septiembre de 2024a) (en línea) https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=ZG
Banco Mundial. «GDP per capita (current US$) - Sub-Saharan Africa», (9 de septiembre de 2024b) (en línea) https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=ZG
Banco Mundial. «Life expectancy at birth, total (years) - Sub-Saharan Africa», (9 de septiembre de 2024c) (en línea) https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?locations=ZG
Banco Mundial. «Poverty headcount ratio at $2.15 a day (2017 PPP) (% of population)», (9 de septiembre de 2024d) (en línea) https://data.worldbank.org/topic/poverty?_gl=1%2A1mlutzh%2A_gcl_au%2AMTkxODYwNTQyMy4xNzIzOTM2OTAy&locations=ZG
Banco Mundial. «The African Union Commission and World Bank Seal a New Grant Agreement to Foster Regional Integration», (23 de febrero de 2024e) (en línea) https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/02/22/the-african-union-commission-and-world-bank-seal-a-new-grant-agreement-to-foster-regional-integration
Barkawi, Tarak y Laffey, Mark. «Retrieving the Imperial: Empire and International Relations». Millennium: Journal of International Studies, vol. 31, n.º 1 (2002), p. 109-127.
Biden, Joe. «Remarks by President Biden at the U.S.-Africa Summit Leaders Session on Partnering on the African Union’s Agenda 2063», (15 de Diciembre de 2022) (en línea) https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/12/15/remarks-by-president-biden-at-the-u-s-africa-summit-leaders-session-on-partnering-on-the-african-unions-agenda-2063/
Braun, Benjamin; Schindler, Sebastian y Wille, Tobias. «Rethinking agency in International Relations: performativity, performances and actor-networks». Journal of International Relations and Development, vol. 22, (2019), p. 787-807.
Braveboy-Wagner, Jacqueline A. Diplomatic Strategies of Rising Nations in the Global South: The Search for Leadership and Influence. Nueva York: Palgrave Macmillan, 2024.
Brown, William y Harman, Sophie. African agency in international politics. Nueva York: Routledge, 2013.
Burbach, David y Fettweis, Christopher. «The Coming Stability? The Decline of Warfare in Africa and Implications for International Security». Contemporary Security Policy, vol. 35, n.º 3 (2014), p. 421-445.
Carmody, Padraig. The New Scramble for Africa. Cabridge: Polity, 2017.
Christensen, Steen F. y Xing, Li. Emerging Powers, Emerging Markets, Emerging Societies: Global Responses. Nueva York: Palgrave Macmillan, 2016.
Cohen, Craig y Kisling, Alexander (eds.) Vying for influence in the Global South. Washington, D.C.: Center for Strategic & International Studies, 2024.
Comaroff, John y Comaroff, Jean. «Theory from the South: Or, how Euro-America is Evolving Toward Africa». Anthropological Forum, vol. 22, n.º 2 (2012), p. 113-131.
Comaroff, Jean y Comaroff, John. «Writing Theory from the South: The Global Order from an African Perspective». The World Financial Review, (13 de noviembre de 2013) (en línea) https://worldfinancialreview.com/writing-theory-south-global-order-african-perspective/
Dargin, Justin. The Rise of the Global South. Cambridge: World Scientific, 2013.
Darkwa, Linda. «The African Standby Force: The African Union’s tool for the maintenance of peace and security». Contemporary Security Policy, vol. 38, n.º 3 (2017), p. 471-482.
de Coning, Cedric. «Peace enforcement in Africa: Doctrinal distinctions between the African Union and United Nations». Contemporary Security Policy, vol. 38, n.º 1 (2017), 145-160.
Delgado-Caicedo, Jerónimo. The role of cities in the foreign policy of emerging powers: the cases of Bogotá, Colombia and Johannesburg, South Africa. Ciudad del Cabo: University of Cape Town, 2018.
Edozie, Rita Kiki y Khisa, Moses. Africa’s New Global Politics: Regionalism in International Relations. Londres: Lynne Rienner, 2022.
Engel, Ulf. «Knowledge production on conflict early warning at the African Union». South African Journal of International Affairs, vol. 25, n.º 1 (2018), 117-132.
Gruffyd Jones, Branwen. «‘Good Governance' and ‘State Failure': The pseudo-science of statesmen in our times», en: Anievas, Alexander; Manchanda, Nivi y Shilliam, Robbie (eds.) Race and Racism in International Relations: Confronting the Global Colour Line. Londres: Routledge, 2014, p. 62-80.
Harris, David y Jaw, Salt. «A ‘New Gambia’? Managing political crisis and change in an African small state». Commonwealth & Comparative Politics, vol. 62, n.º 1 (2024), p. 45-64.
Haug, Sebastian; Braveboy-Wagner, Jacqueline y Maihold, Günther. «The ‘Global South’ in the study of world politics: examining a meta category». Thirld World Quarterly, vol. 42, n.º 9 (2021), p. 1.923-1.944.
Hawksworth, John y Chan, Danny. The World in 2050: Will the shift in global economic power continue? Londres: PwC, 2015.
Heimann, Gadi y Paikowsky, Deganit. «Winning a seat at the table: Strategic routes by emerging powers to gain privileges in exclusive formal clubs». Contemporary Security Policy, vol. 43, n.º 4 (2022), p. 594-621.
Hofferberth, Matthias. «Get you act(ors) Together: Theorizing Agency in Global Governance». International Studies Review, vol. 21, n.º 1 (2019), p. 127-145.
Hönke, Jana; Cezne, Eric y Yang, Yifan (eds.) Africa’s Global Infrastructures: South-South Transformations in Practice. Oxford: Oxford University Press, 2024.
Huijgh, Ellen y Warlick, Jordan. The Public Diplomacy of Emerging Powers, Part 1 : The Case of Turkey. Los Ángeles: USC Center on Public Diplomacy at the Annenberg School, 2016.
Ikenberry, John. «The future of international leadership». Political Science Quaterly, vol. 111, n.º 3 (1996), p. 385-402.
Islam, Shada. «The Global South Is a Geopolitical Reality». Internationale Politik Quarterly, (29 de junio de 2023) (en línea) https://ip-quarterly.com/en/global-south-geopolitical-reality
Jerrems, Ari y Verdes-Montenegro, Francisco. «Movimientos críticos en Relaciones Internacionales. Otras miradas para otras voces», en: Verdes-Montenegro, Francisco y Comini, Nicolás (eds.) Otras miradas y otras voces: visiones críticas de las relaciones internacionales. Buenos Aires: Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2018, p. 235-251.
Keohane, Robert O. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1984.
Khilnani, Sunil; Kumar, Rajiv; Mehta, Pratap; Menon, Prakash; Raghavan, Srinath; Saran, Shyam; Nilekani, Nandan y Varadarajan, Siddharth. NonAlignment 2.0: A Foreign and Strategic Policy for India in the Twenty First Century. Nueva Delhi: Centre for Policy Research, 2012.
Kiely, Ray. The Rise and Fall of Emerging Powers Globalisation, US Power and the Global North- South Divide. Nueva York: Palgrave Macmillan, 2016.
Litsegård, Andréas y Mattheis, Frank. «Broadening the concept of interregionalism: beyondstate-centrism and Eurocentrism». Third World Quarterly, vol. 45, n.º 7 (2024), p. 1.273-1.290.
Mabera, Faith. «Africa and the G20: A relational view of African agency in global governance». South African Journal of International Affairs, vol. 26, n.º 4 (2019), p. 583-599.
Mawdsley, Emma. From recipientes to Donors: Emerging powers and the changing development landscape. Londres: Zed Books, 2012.
Mayaki, Ibrahim. «Engaging with the G20: African Union’s Membership and Homegrown Solutions». South African Institute of International Affairs (SAIIA), (21 de Agosto de 2023) (en línea) https://saiia.org.za/event/engaging-with-the-g20-african-unions-membership-and-homegrown-solutions/
Mburu, Thuku. «Democratization Of Africa Through Elections: Debunking Myths And Embracing Reality». International Commission of Jurists - Kenyan Section, (19 de Marzo de 2024) (en línea) https://icj-kenya.org/news/democratization-of-africa-through-elections-debunking-myths-and-embracing-reality/
Mo Ibrahim Foundation. Ibrahim Index of African Governance (IIAG). Londres: Mo Ibrahim Foundation, 2024.
Money, Duncan; Frøland, Hans O. y Gwatiwa, Tshepo. «Africa–EU relations and natural resource governance:understanding African agency in historical and contemporaryperspective». Review of African Political Economy, vol. 47, n.º 166 (2020), p. 585-603.
Moravcsik, Andrew. «Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics». International Organization, vol. 51, n.º 4 (1997), p. 513-553.
Mukherjee, Rohan. Ascending Orders: Rising Powers and the Politics of Status in International Institutions. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.
Munyati, Chido. «The African Union has been made a permanent member of the G20 – what does it mean for the continent?». World Economic Forum, (14 de septiembre de 2023) (en línea) https://www.weforum.org/agenda/2023/09/african-union-g20-world-leaders/
Murithi, Tim. Between Paternalism and Hybrid Partnership: The Emerging UN and Africa Relationship. Nueva York: Friedrich Ebert Stiftung, 2007.
Murithi, Tim. «The African Union’s evolving role in peace operations: the African Union Mission in Burundi, the African Union Mission in Sudan and the AfricanUnion Mission in Somalia». African Security Review, vol. 17, n.º 1 (2008), p. 69-82.
Murithi, Tim. «The African Union as an International Actor», en: Mangala, Jack (ed.) Africa and the New World Era: From Humanitarianism to a Strategic View. Nueva York: Palgrave, 2010, p. 193-207.
Mwaba, Anna K. «African Agency in Democracy Promotion:The African Union and Election Observationin Malawi». Journal of Southern African Studies, vol. 47, n.º 2 (2023), p. 247-263.
Naciones Unidas. «La ONU acoge con satisfacción la declaración consensuada de los líderes del G20 en Nueva Delhi». Noticias ONU: Mirada global, historias humanas, (9 de septiembre de 2023) (en línea) https://news.un.org/es/story/2023/09/1523977
Namatovu, Ruth. «Africa’s Bargaining Chip to the G20». Wilson Center, (19 de octubre de 2023) (en línea) https://www.wilsoncenter.org/blog-post/africas-bargaining-chip-g20
Ndlovu-Gatsheni, Sabelo. «Beyond the coloniser’s model of the world: towardsreworlding from the Global South». Third World Quarterly, vol. 44, n.º 10 (2023), p. 2.246-2.262.
Nolte, Detlef. «How to compare regional powers: analytical concepts and research topics». Review of International Studies, vol. 36, n.º 99 (2010), p. 881-901.
Noyes, Alexander y Yarwood, Janette. «The AU Continental Early Warning System: From Conceptual to Operational?». International Peacekeeping, vol. 20, n.º 3 (2013), p. 249-262.
OUA-Organización para la Unidad Africana.. African Common Position on Africa’s External Debt Crisis. Addis Abeba: Organisation for African Unity, 1987.
OUA-Organización para la Unidad Africana. African Common Position on Food Security and Agricultural Development. Addis Abeba: Organisation for African Unity, 1996.
Paul, Thazha V.; Larson, Deborah. W. y Wohlforth, William C. (eds.) Status in world politics. Nueva York: Cambridge University Press, 2014.
Real Academia Española. «Agencia». Diccionario de la lengua española, (2001) (en línea) https://www.rae.es/drae2001/agencia
Richmond, Oliver. «Resistencia y paz postliberal». Relaciones Internacionales, n.º 16 (2011), p. 13-46.
Royo, Margarita; Diep, Loan; Mulligan, Joe; Mukanga, Pascal y Parik, Priti. «Linking the UN Sustainable Development Goals and African Agenda 2063: Understanding overlaps and gaps between the global goals and continental priorities for Africa». World Development Sistainability, vol. 1, (2022) (en línea) https://doi.org/10.1016/j.wds.2022.100010
Sanahuja, José Antonio. «Reflexividad, empancipación y universalismo: cartografías de las relaciones internacionales». Revista Española de Derecho Internacional, vol. 70, n.º 2 (2018), p. 101-126.
Sánchez, Fabio y Acosta, Clara. «Análisis de Política Exterior», en: Sánches, Fabio y Liendo, Nicolás (eds.) Manual de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Bogotá: Universidad Sergio Arboleda, 2020, p. 153-183.
Scholtz, Werner. «The promotion of regional environmental security and Africa’s common position on climate change». African Human Rights Law Journal, vol. 10, n.º 1 (2010), p. 1-25.
Sidiropoulos, Elizabeth. «Engaging with the G20: African Union's Membership and Homegrown Solutions». South African Institute of International Affairs (SAIIA), (21 de agosto de 2023) (en línea) https://saiia.org.za/event/engaging-with-the-g20-african-unions-membership-and-homegrown-solutions/
Soulé, Folashadé. «‘Africa+1’ summit diplomacy and the ‘new scramble’ narrative: Recentering African agency». African Affairs, vol. 119, n.º 477 (2021), p. 633-646.
Taylor, Ian. The Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC). Londres: Routledge, 2010.
UA-Unión Africana. «Constitutive Act of the African Union», (11 de Julio de 2000) (en línea) https://au.int/sites/default/files/pages/34873-file-constitutiveact_en.pdf
UA-Unión Africana. «The Common African Position on the Proposed Reform of the United Nations: “The Ezulwini Consensus”», Ext/EX.CL/2 (VII), (7-8 de marzo de 2005) (en línea) https://papsrepository.africa-union.org/handle/123456789/2103
UA-Unión Africana. «Decision on the African Common Position on Climate Change Including the Modalities of the Representation of Africa to the World Summit on Climate Change», DOC. EX.CL/ 525(XV), (2009) (en línea) http://archives.au.int/handle/123456789/1128
UA-Unión Africana. «Common Africa Position (CAP) on the Post 2015 Development Agenda», (marzo de 2014) (en línea) https://au.int/sites/default/files/documents/32848-doc-common_african_position.pdf
UA-Unión Africana. Agenda 2063. The Africa We Want. Addis Ababa: African Union Commission, 2015 (en línea) https://au.int/sites/default/files/documents/36204-doc-agenda2063_popular_version_en.pdf
UA-Unión Africana. «The African Continental Free Trade Area», (2024) (en línea) https://au.int/en/african-continental-free-trade-area
UA-Unión Africana. «Flagship Projects of Agenda 2063», (s.f.) (en línea) https://au.int/agenda2063/flagship-projects
Usman, Abubakar A. y Muhammad, Muhammad U. «ASEAN versus ECOWAS: Sovereignty Construction and ItsImpact on Governance and Institutional Structures». Global Society, vol. 38, n.º 4 (2024), p. 520-542.
Vitelli, Marina. «Veinte años de constructivismo en relaciones internacionales. Del debate metateórico al desarrollo de investigaciones empíricas. Una perspectiva sin un marco de política exterior». Postdata, vol. 19, n.º 1 (2014), p. 129-162.
Warner, Jason. «Complements or Competitors? The African Standby Force, the African Capacity for Immediate Response to Crises, and the Future of Rapid Reaction Forces in Africa». African Security, vol. 8, n.º 1 (2015), p. 56-73.
Wendt, Alexander. «Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics». International Organization, vol. 46, n.º 2 (1992), p. 391-425.
Woldearegay, Tewodros. «An offensive realism approach to navigate the changing dynamics of summit-level dialogue between the AU and great powers». Cogent Social Sciences, vol. 10, n.º 1 (2024), p. 1-15.
World Bank Group. The African Continental Free Trade Area: Economic and Distributional Effects. Washington, D.C.: International Bank for Reconstruction and Development y The World Bank, 2020.
Yuwei, Hu y Xiaojing, Xing. «AU ambassador appreciates China’s support for G20 membership, as African voice should not be sidelined». Global Times, (18 de noviembre de 2022) (en línea) https://www.globaltimes.cn/page/202211/1279907.shtml
Ziebell de Oliveira, Guilherme y Otavio, Anselmo. «Africa’s Strategies of Development and International Insertion: The Hybridity of Agenda 2063». Contexto Internacional, vol. 43, n.º 2 (2021), p. 331-353.
Ziebell de Oliveira, Guilherme y Otavio, Anselmo. «A nova parceria para o desenvolvimento africano e sua contribuição paradoxal ao renascimento africano (2001-2021)». Oikos, vol. 22, n.º 3 (2023), p. 53-68.
Zondi, Siphamandla. «Common positions as African agency in international negotiations: An appraisal», en: Brown, William y Harman, Sophie (eds.) African Agency in International Politics. Londres: Routledge, 2013, p. 19-33.
Nota:
1- Las REC son ocho bloques reconocidos por la UA que funcionan como pilares de la integración continental según el Tratado de Abuja (1991). Estas son: ECOWAS, EAC, SADC, COMESA, IGAD, UMA, ECCAS y CEN-SAD. Surgieron entre los años 1970 y 1990 como mecanismos subregionales de cooperación económica y política, y hoy articulan la arquitectura del regionalismo africano.
Palabras clave: Unión Africana, agencia, África, proyección internacional, poder, sistema internacional, Sur Global
Cómo citar este artículo: Delgado-Caicedo, Jerónimo y Ziebell de Oliveira, Guilherme. «La creciente agencia de la Unión Africana en el sistema internacional». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 139 (abril de 2025), p. 99-120. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2025.139.1.99
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 139, p. 99-120
Cuatrimestral (enero-abril 2025)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2025.139.1.99
Fecha de recepción: 16.09.24 ; Fecha de aceptación: 15.01.25