Asia Central: reafirmando su personalidad e independencia entre equilibrios regionales y globales
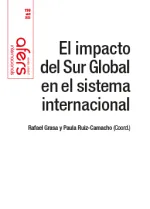

Antonio Alonso Marcos, profesor adjunto de Ciencia Política, Universidad San Pablo CEU (Madrid). aalonso@ceu.es. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5266-8622
Asia Central se encuentra encajonada entre dos grandes potencias –Rusia y China–, rodeada de potencias regionales medias –India, Irán y Turquía– y cortejada por las potencias occidentales –Estados Unidos y la Unión Europea (UE)–. Los cinco países que conforman la región reivindican ciertos elementos de su historia y cultura –como el papel de la mujer y el valor del anciano como líder–, como modelo para el resto del mundo. Así, intentan evitar la dialéctica de bloques reafirmando su personalidad y su independencia en las relaciones internacionales, como se observa en los discursos y decisiones de sus líderes, tal como se analiza en este artículo. De ello se concluye que Asia Central no quiere perder su oportunidad de participar en un sistema internacional en transformación y donde se hace casi ineludible posicionarse o bien del lado del Occidente Colectivo o del Sur Global.
Asia Central es una región encajonada, que durante siglos recibió el influjo de multitud de imperios y supo aprovechar su ubicación en la Ruta de la Seda a medio camino entre Europa y China. El Imperio Ruso –primero el zarista, el soviético después– le dejó una impronta que aún hoy perdura. Sin embargo, la desaparición de la Unión Soviética en 1991 hizo que las cinco nuevas repúblicas en esta región tuvieran que empezar a manejarse por ellas mismas, sin la tutela de ninguna potencia exterior.
Turkmenistán optó por una política de neutralidad –de aislacionismo, incluso–, negándose a ser miembro de cualquier organización internacional –salvo Naciones Unidas–, participando como mucho como observador o como invitado. Tayikistán se vio envuelto en una guerra civil (1992-1997) que ha lastrado su desarrollo en muchos aspectos, siendo Rusia su mayor proveedor de seguridad, cuya 201ª División de Fusileros ha estado vigilando su frontera con Afganistán durante décadas y le ayuda en su lucha contra el terrorismo. Con el paso del tiempo, esta república también permitió que India estableciera una base militar en su territorio –Ayni– y que China se hiciera más fuerte allí –construcción de una base secreta, cesión del 1% de su territorio al gigante asiático, captación masiva de contratos públicos de infraestructuras y edificios públicos, entre otras decisiones–. Kirguistán fue el «niño mimado» de la Unión Europea (UE) y de Estados Unidos, un laboratorio donde testar un modelo centroasiático de democracia. Sin embargo, tras años de gran influencia occidental ha acabado participando en todo lo que le proponen rusos y chinos. Kazajstán ha intentado seguir desde su independencia una diplomacia multivectorial, sin entregarse demasiado a las peticiones de un actor en concreto, buscando abrir su comercio a cuantos más mejor, sin ser dependiente de uno solo en ningún aspecto –educativo, cultural, económico, comercial, de seguridad–, fórmula que parece haberle funcionado bastante bien. Por último, Uzbekistán ha pasado por distintas fases, dependiendo de cuál fuera el país en el que el presidente quería centrar toda –o casi– la atención. Huyendo de los rusos, se empezó por apostar por los turcos, luego por los europeos, japoneses y surcoreanos y, a partir de 2001, por Estados Unidos; sin embargo, en 2005 volvieron a centrarse en los rusos y, después, en los chinos, para luego abrirse a los países del Golfo Pérsico y la India. En cierto sentido, ha practicado una política similar a la multivectorial kazaja, buscando atraer inversión extranjera sin llegar a comprometerse «de por vida» con un solo socio del que se haría dependiente.
Entre 2016 y 2020, un terremoto político sacudió la región: cambiaron cuatro de los cinco presidentes y, sobre todo, dos de ellos – Shavkat Mirziyoyev en Uzbekistán y Kasim-Yomart Tokáyev en Kazajstán– generaron nuevas dinámicas regionales. La pandemia del coronavirus ralentizó algunas reformas democratizadoras internas, pero no supuso un freno para el buen entendimiento regional iniciado entonces. No obstante, se siguió evitando usar el término «integración regional» por sus reminiscencias soviéticas. Estas repúblicas, no solo huyen de volver a caer bajo el dominio de Moscú, sino de construir una unión política, con el afán de mantener su independencia. En este contexto, la teoría de las relaciones internacionales ofrece distintos marcos que podrían explicar la realidad centroasiática de los últimos años. Aquí se confrontará el «neorrealismo defensivo» de Kenneth Waltz (1979: 126) con la visión del poscolonialismo (Sabaratnam, 2011), que intenta poner en el centro de la atención no solo los temas de las metrópolis, sino los de los autóctonos, los que interesan a las antiguas colonias.
Por su parte, el «neorrealismo ofensivo» expuesto por John Mearsheimer (1994: 10) podría aplicarse más bien a la convivencia entre superpotencias, pero no a los cinco países de Asia Central, que intentan tender puentes con cualquier socio que les ayude a romper su encajonamiento y colocar sus productos en los mercados globales, en la búsqueda de maximizar su poder. Más bien sucedería lo contrario, pues esta región lleva al menos dos siglos siendo el escenario donde las grandes potencias luchan por imponer su agenda, es decir, el territorio donde se desarrolla el «Ggran Jjuego». Es evidente cómo Rusia, Estados Unido, China y otras potencias intentan ganar influencia y aprovecharse de sus recursos naturales. Sin embargo, esto es solo parte de la realidad, ya que estos países han trabajado duro por zafarse de tales agendas en las dos últimas décadas y tratan de impulsar la suya propia. De hecho, en las páginas sucesivas se intentará demostrar cómo estos buscan –especialmente desde el cambio de líderes de 2016-2020– mantenerse al margen de ese «torneo de las sombras».
Así, la hipótesis que se baraja en este estudio es que los países de Asia Central, aunque tienen en cuenta los condicionantes del sistema regional, quieren hacer propuestas desde su propia identidad cultural, además de manifestar su independencia en política exterior. Dicho de otra manera, si Asia Central no puede ser incluido en el llamado «Occidente Colectivo» (D'Aboville, 2024), ¿puede ser incluida en el «Sur Global»? Para responder a esta pregunta, el artículo examina la mentalidad centroasiática, extrayendo los elementos más característicos de su cultura política y exponiendo cómo sus líderes los han propuesto para esta reconfiguración del sistema internacional donde parecen enfrentarse –desde el punto de vista de Rusia y sus aliados— el Sur Global y el Occidente Colectivo.
Asia Central y el Sur Global
En su origen, el término Sur Global, atribuido a Carl Oglesby (Hogan y Patrick, 2024), vino a sumarse a otros similares como «Tercer Mundo», «países subdesarrollados», «países en vías de desarrollo», «periferia» o incluso «el Sur» (Heine, 2023). Esta división del mundo no deja de beber, en el fondo, de una visión marxista de la realidad social, donde unos pocos –el 1%– tienen todo el poder económico, político y cultural –sea en un país o en el mundo–, mientras otros muchos, la inmensa mayoría –el 99%– viven para nutrir e incrementar con su trabajo y esfuerzo la riqueza de esa élite dirigente. Los términos «oriente-occidente» o «norte-sur» no siempre tienen una connotación puramente geográfica, espacial, sino que son una referencia cultural y, en último término, geopolítica al agrupar a países con mayor afinidad y que, por razones de dicha cercanía, forman un bloque político. Durante la Guerra Fría, el bloque capitalista asumió como suyo el término «Occidente», porque estaba capitaneado por Estados Unidos y englobaba a los países de la Europa Occidental, pero también Israel, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Por su parte, la Unión Soviética destinó grandes esfuerzos en su política exterior a promover ese odio a Occidente, semilla que fue prosperando (Saull, 2005: 262-268).
Asimismo, el término «occidental» adolece de eurocentrismo, que es una de las características que más reprochan a la corriente principal neorrealista algunos autores de las escuelas teóricas de las relaciones internacionales ligadas al pospositivismo como el posestructuralismo (Gibson-Graham, 2002) o el poscolonialismo (Gómez Vélez, 2017). Sin lugar a duda, estamos asistiendo desde comienzos del siglo xxi a un lento reordenamiento del sistema internacional. No se trata solo de un reposicionamiento de los países, que eligen con quién aliarse y a quién tener enfrente, sino que también se está rompiendo con las normas acordadas tras la Segunda Guerra Mundial. Los vencedores decidieron las reglas de juego del orden internacional y también la narrativa y un sistema de valores. Si el paso de un mundo bipolar a otro unipolar o hegemónico fue bastante claro, hoy el mundo dominado por la visión estadounidense parece que está tocando a su fin. Este proceso es evidente en África, donde Estados Unidos ha sido sustituido por otros socios, tales como Rusia, China o incluso Irán. Se trataría, pues, de un nuevo orden multipolar, donde países emergentes como los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) no actuarían –al menos en principio– con una lógica de juego de suma cero sino de win-win.
China ha dejado de ser un imperio aislacionista rodeado por un cordón de seguridad de reinos vasallos para convertirse en una potencia económica de primer orden. A ese lugar preminente en economía y comercio le corresponde una cuota mayor como proveedor de seguridad global, pues un país no puede pretender expandirse comercialmente por medio mundo sin proteger sus rutas comerciales o sin velar por la ausencia de conflictos en aquellas regiones que son de su interés. Así lo hizo Estados Unidos desde el final de la Primera Guerra Mundial, y parece que ahora le toca el turno a China.
Así como a «Occidente» se le añadió el calificativo «Colectivo» para incluir a otras potencias situadas al este del telón de acero, al sustantivo «Sur» se le añade el adjetivo «Global» para referirse al conjunto de países –independientemente de su ubicación geográfica– que se sumarían a esa oposición al Norte rico liderado por Estados Unidos. Este nuevo «Sur Global» se erige como la némesis del Occidente Colectivo, que ya no teme mostrar su desacuerdo con las normas establecidas y busca establecer nuevas reglas de juego. Si hace 20 años era bien extraño que los representantes de un país criticaran en voz alta las decisiones de Estados Unidos, hoy es bastante común que lo hagan (El Debate, 2024). Las muestras de sumisión han acabado –al menos, fuera del Occidente Colectivo–. El inicio de la slowbalization –la lenta desaparición de la globalización–, la desdolarización o el enfrentamiento entre hutíes y Estados Unidos y Reino Unido, son buena muestra de ello.
El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, hablaba de proteger el antiguo modelo de globalización, subrayando la necesidad de «oponerse a cualquier forma de desacoplamiento, corte de cadenas de suministro y pequeño patio con vallas altas, y comprometerse con un mundo multipolar igualitario y ordenado y una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva» (Global Times, 2024). Sin embargo, las autoridades chinas incluyen a Asia Central en su «Sur Global», no ya como región subdesarrollada sino como opuesto al «Occidente Colectivo». De esta manera, el mundo quedaría dividido en, al menos, dos bloques: uno liderado por Estados Unidos y otro por los BRICS. Aunque los líderes chinos hablan del multilateralismo, de una globalización universal, de preservar los principios de Naciones Unidas y de un mundo no dividido en bloques, parece más que evidente que China se erige como nuevo poder alternativo a Estados Unidos y que mira a Naciones Unidas como una reliquia del pasado, totalmente ineficaz, incapaz de resolver los problemas globales, apostando más bien por el diálogo bilateral para resolver sus problemas. Este cambio en la retórica (Kohlenberg y Godehardt, 2021) fue señalado por la investigadora Yun Sun (2024: 40): «El término Sur Global suele hacer referencia a los países en desarrollo o subdesarrollados y adquiere su sentido en contraposición con el término Norte Global».
Sin embargo, como afirma José Pardo de Santayana (2024), «para Pekín es más retórica política que verdadero sentimiento de pertenencia». No se trataría, pues, del mismo sentido que se le dio al término «Sur Global» en el origen, cuando Carl Oglesby lo popularizó, entroncando con la corriente del poscolonialismo de las relaciones internacionales, denunciando el etnocentrismo que los teóricos de esa disciplina analizaban la realidad mundial exclusivamente desde la perspectiva occidental, abordando solo los temas que preocupan a Occidente. En los años sesenta y setenta del siglo pasado, el «Sur Global» era simplemente el «Tercer Mundo» de Alfred Sauvy. Pero en la actualidad, cuando los países del grupo BRICS o incluso los del BRICS+ hablan de «Sur Global», el concepto tiene una connotación más bien geopolítica, de distanciamiento –cuando no de enfrentamiento– del Occidente Colectivo (Tertrais, 2023).
Algunos autores, entre ellos Alessandro Colombo (2023) o Harsh V. Pant (2023), señalan acertadamente que el resurgimiento de este término, con este nuevo matiz, proviene en realidad de una crisis de gobernanza global: la promesa de la globalización económica liberal de traer una gobernanza global justa para todos provocó esta «rebelión de los pobres de la tierra», de los países que han sido dominados –de alguna manera– por Occidente. Alessia Amighini (2024: 13) también habló de la evolución de este concepto, que ha dejado de ser meramente económico para convertirse más bien en geopolítico –como opuesto al Occidente Colectivo–. En palabras del académico chino Wang Hui (2024: 22): «El Sur no es solo una región o una mera zona “atrasada” o empobrecida. (…) China y el Sur Global ya no son solo zonas periféricas totalmente dominadas por las metrópolis coloniales de la era colonial; son las fuerzas de la época que impulsaron la transición de la era metropolitana a la era posmetropolitana. Este proceso comenzó hace un siglo y es una de las premisas para entender el siglo xxi».
Este cambio se ha ido forjando en los últimos 25 años, pero se hizo mucho más evidente con la guerra de Ucrania iniciada en 2022. El desarrollo económico de China y su ascenso como potencia global evolucionó lenta pero constantemente, hasta que la crisis del coronavirus truncó de alguna manera el proyecto de la Nueva Ruta de la Seda –la Iniciativa la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés)– a lo que habría que sumar la interrupción del libre tránsito de mercancías desde China hasta Europa a través de Rusia y Ucrania por la guerra entre ambos y el alineamiento del resto de países en torno a esta cuestión, manifestado en las votaciones en Naciones Unidas –en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General–, generalmente en contra de Estados Unidos –y, por extensión, de Occidente–. Lo que está en marcha es la construcción de un mundo posoccidental (Colomer, 2018), aunque dicho cambio radical «no tiene por qué venir acompañado de conflicto». Lo que subyace a dicha idea es que los valores occidentales están en franca decadencia y ha llegado el tiempo de los actores que hasta ahora han sido menos relevantes en la historia mundial. Si hasta el siglo xx Europa y Estados Unidos han marcado el paso, quizás sea el momento de que otros jugadores –los integrantes del Sur Global– intervengan en la escena mundial. En este sentido, este «Sur Global» entroncaría con las teorías poscolonialistas, y no porque Rusia o China hayan sido colonizadas por potencias de la Europa Occidental, sino porque lideran ese bloque antioccidental formado en su inmensa mayoría por países que sí han sido colonias –en el sentido más amplio de la palabra– en el pasado.
En este contexto, Asia Central rechaza la división del mundo en bloques (Tolipov, 2012), más propia de la Guerra Fría y no de un mundo globalizado –que ofrecería más oportunidades para el comercio internacional y el desarrollo de sus países– y desea ofrecer su propia vía. Las repúblicas que la componen, aunque con menos brusquedad en sus palabras y en sus gestos, también han demostrado en los últimos años que cumplir la lista de deseos de Estados Unidos o incluso de la UE no siempre es su primera prioridad. Mientras el «Occidente Colectivo» se somete directamente a los dictados de Washington, estos países hacen gala de su independencia (De Pedro, 2023: 111). Por su posición geográfica, no pueden enemistarse con dos vecinos tan poderosos como Rusia y China, pero tampoco pueden aceptar todas las sugerencias que provengan de estos, pues sería como estar sometidos a su poder. De todas formas, el lenguaje que usa China en su aproximación a la región da muestras de, al menos, preservar cierta delicadeza para con sus socios: «Como países en desarrollo, China y Tayikistán deben trabajar junto con otros países del Sur Global para fortalecer la solidaridad y la coordinación, practicar el verdadero multilateralismo, promover un mundo multipolar igualitario y ordenado y una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva, y construir conjuntamente una comunidad con un futuro compartido para la humanidad» (Xinhua, 2024).
Esta cita resume el espíritu del nuevo Mecanismo China-Asia Central (Xinhua, 2024), una concreción de las iniciativas que China ha propuesto en los últimos años para reordenar el sistema internacional y darle un aire chino, todas ellas partiendo del «Pensamiento sobre Diplomacia» de Xi Jinping: la Iniciativa para el Desarrollo Global (2021), la Iniciativa para la Seguridad Global (2022) y la Iniciativa para la Civilización Global (2023). En palabras de Xi (Ministerio de Relaciones Exteriores de China, 2024): «Los líderes opinaron que la situación política y económica y las relaciones internacionales actuales están experimentando cambios trascendentales, y que la Organización de Naciones Unidas debería desempeñar un papel coordinador central para promover la construcción de un sistema mundial multipolar más representativo, democrático y justo e impulsar una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva».
La mentalidad centroasiática
Si algo caracteriza al enfoque del poscolonialismo –y, en buena medida, también al punto de vista del Sur Global (Dados y Connell, 2012)– es el tomar en consideración nuevas perspectivas ajenas a la tradición occidental, enraizadas en las tradiciones y culturas autóctonas. Por otro lado, no es posible acercarse a la región de Asia Central sin entender sus usos y costumbres, sus códigos, fruto en gran medida de la lucha entre el islam y las fuerzas modernizadoras del jadidismo, del comunismo y el capitalismo.
El papel de la mujer
Conocer el papel de la mujer en la sociedad centroasiática es fundamental para comprender a fondo el presente y el futuro de la región. La contribución de las mujeres es un campo de batalla más de ese enfrentamiento tradición versus modernidad. Todavía bajo el Imperio zarista, el jadidismo –movimiento reformista dentro del islam iniciado a finales del siglo xix– sembró la idea de que las mujeres también tenían derecho a recibir una educación superior y así poder llegar a ser académicas o científicas (Bazarbayev et al., 2013). Nozimahonim (nacida en la región de Jizak, Uzbekistán, en 1870) se convirtió en la primera mujer periodista de la era del jadidismo. Esa idea de apuesta por la promoción de la mujer fue explotada y potenciada por los bolcheviques, primero por Lenin y luego seguida por Stalin, según le conviniera al líder del momento. Durante la dominación soviética hubo grandes pioneras en todos los campos –militar, científico, artístico, educativo–, y así se reconoció con monumentos, medallas, posters y sellos conmemorativos (Kassenova y Rukhelman, 2019). La propaganda soviética que ponía a la mujer en el centro fue fruto del trabajo realizado por los Jenotdely, los Departamentos de la Mujer en los Comités de los Partidos Comunistas locales y regionales –activos entre 1919 y 1930–, que hicieron que el 8 de marzo se convirtiera en fiesta nacional. También promovieron que, en 1921, el Gobierno de Turkmenistán elevara la edad mínima de las mujeres para el acceso al matrimonio –de los 9 años que contempla la sharia a los 16– y prohibió la poligamia, el matrimonio forzado y la compra (kalým) de novias. Además, emprendieron desde el 8 de marzo de 1927 una campaña –cuyo eslogan fue Hujum, que significa «tormenta» o «asalto, ataque»– contra las costumbres islámicas, principalmente referentes al uso del hiyab y el burka, por ser un obstáculo para la modernización.
La Revolución Bolchevique promovió la inclusión de las mujeres en puestos de relevancia social en la región de Asia Central (Crouch, 2006). No obstante, persistieron costumbres como el ala kachuu o rapto de la novia, actualmente ilegal en todos los países centroasiáticos, aunque muy arraigado en ciertas zonas de Kirguistán y el sur de Kazajstán, llegando en ocasiones a provocar el suicidio de las víctimas de esta costumbre ancestral. Con la desaparición de la ideología marxista, llegó una vuelta a las costumbres presoviéticas, es decir islámicas, donde la mujer tiene una posición bastante más complicada. Con altibajos, esta dinámica reislamizadora de la sociedad está bastante acentuada en los cinco países de la región. Además, no está siendo promovida desde las autoridades políticas, sino que brota desde la base social. Y, aunque el islam centroasiático sigue siendo todavía bastante tolerante (Dragnea et al., 2024), ya se producen muestras de una evolución menos abierta (First Post, 2025).
La forma en cómo la sociedad entiende la participación de la mujer en la política, también afecta a la configuración del orden regional. Es cierto que hay mujeres en puestos políticos, pero es difícil que estas lleguen a cargos de auténtica responsabilidad. En algunos países se han implantado las cuotas, cada vez más amplias, para facilitar la presencia de la mujer en el Legislativo –como el 40% en Uzbekistán–, y en Kirguistán llegó a haber por primera vez en Asia Central una presidenta –Roza Otunbáyeva–, aunque fuera solo de manera interina por un año. En Uzbekistán, además, una mujer –Tanzila Narbaeva– ocupa la Presidencia del Senado, y la responsable de las Políticas de Información y Comunicaciones de la Administración Presidencial es Saida Mirziyoyeva, una de las hijas del presidente de Uzbekistán.
El «anciano», líder del colectivo
Otro de los códigos fundamentales de la sociedad centroasiática es el valor del anciano. Esta idea de jerarquía categorizada por la experiencia, típica de culturas ancestrales, choca ciertamente con la mentalidad occidental y ralentiza muchos procesos de desarrollo, adaptación y cambio. Además, dicha categorización promociona los valores de respeto a la autoridad y no tanto de cuestionamiento de lo establecido, de revisionismo, de adaptación. El anciano es el líder natural, y él sabe cómo hacer las cosas, por lo que no necesita pedir consejo a nadie, salvo a otros ancianos.
Aquí cabe rememorar una imagen típica de esta región: la choijona, el lugar donde un grupo de hombres, sentados sobre una alfombra alrededor de una mesa baja donde se sirve té (choi), discuten y toman decisiones. Desde los primeros compases de las independencias, los líderes centroasiáticos han buscado articular fórmulas para reproducir ese esquema de los cinco líderes en torno a una mesa para buscar consejo y tomar decisiones sobre asuntos que afectan a las cinco repúblicas, o resolver problemas que hubieran podido surgir entre ellos. Parece que la fórmula de las reuniones informales de la Cumbre de Líderes de Asia Central, huyendo de toda institucionalización –aparte de la anualidad de estos encuentros en diferentes ubicaciones–, ha resultado ser exitosa y ha buscado reproducir dicho formato 5+1 –las reuniones de los cinco países centroasiáticos más un invitado externo— en sus reuniones con otros actores.
Estas sociedades también valoran más lo colectivo frente a lo individual. Hay que recordar que los cinco presidentes centroasiáticos fueron educados en el sistema de valores soviéticos. En cierto modo, ese espíritu colectivista es contrario a la dinámica independentista fomentada desde la desaparición de la Unión Soviética y esa tensión se puede observar fácilmente en los encuentros –bilaterales o multilaterales– entre líderes centroasiáticos. En el ámbito local, la institución que encarna esa preocupación por mantener cohesionada a la comunidad en cada barrio, y porque se respeten los valores tradicionales y la armonía interétnica, es el mahalla, a cuyo frente se encuentran los ancianos, los «barba blanca» o aqsaqal –también escrito aksakal–. La cumbre de líderes centroasiáticos estaría, así, concebida como una especie de consejo de ancianos del barrio que se reúnen para buscar la armonía y la convivencia pacífica entre todos.
Aportaciones de Asia Central en instituciones internacionales
Desde la desaparición de la Unión Soviética, estos cinco países no han sido capaces de crear por ellos mismos una organización internacional que les aglutinara, siempre han necesitado a un actor ajeno –una superpotencia, habitualmente– que les congregara. Las únicas excepciones son, por un lado, la gestión regional del agua, que dio origen al Fondo Internacional para Salvar el Mar de Aral y a la Comisión Interestatal para la Coordinación del Agua en Asia Central; y, por el otro, la iniciativa que llevaron conjuntamente a Naciones Unidas para que esta les declarara Zona Libre de Armas Nucleares. Por su parte, Kazajstán también propuso –ya en 1992– la creación de la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Fomento de la Confianza en Asia (CICA). Los líderes centroasiáticos plantearon, además, primero la creación de una Unión de Asia Central –un título demasiado ambicioso, poco realista– en 1993 (Gretsky, 2022), sustituida por la Organización de Cooperación de Asia Central (OCAC) –más pragmática–, sucedida en 2018 por un foro más amplio y liviano, llamada Cumbre de Asia Central (Zafar, 2024).
En la década de 1990 y en la primera del tercer milenio, las superpotencias fueron trasladando a la región los grandes temas de sus agendas a través de organizaciones internacionales, preexistentes o creadas ex profeso para tal fin: la OTAN, con su Asociación para la Paz; los programas de financiación TACIS de la UE; la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), como puente entre Rusia y Estados Unidos; Rusia con su Comunidad de Estados Independientes (CEI), su Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) y su Unión Eurasiática; China con su Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y su Iniciativa BRI; Irán con su Organización de Cooperación Económica (OCE), o Turquía, con su Organización de Estados Túrquicos (OET). Esos son sólo algunos ejemplos, aparte de la influencia que cada potencia trata de ejercer en esos países de forma bilateral, sobre todo a través de sus embajadas.
El papel de Asia Central en Naciones Unidas
Desde su independencia, estos países se han involucrado en los trabajos de Naciones Unidas, como lugar privilegiado para mostrar sus avances político-económicos, para obtener la validación del resto de estados, buscando el aplauso de la comunidad internacional. Además de albergar el Centro Regional de Naciones Unidas para la Diplomacia Preventiva en Asia Central (UNRCCA) en Asjabad (Turkmenistán), Kazajstán y Uzbekistán han sido muy activos a la hora de proponer resoluciones a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas –especialmente cuando Kazajstán ocupó su Presidencia rotatoria en enero-febrero de 2018–. Según las resoluciones de la ONU impulsadas bajo esta Presidencia, los principales temas sobre los que estos líderes quieren centrar la agenda política internacional se podrían reunir en torno a tres bloques: a) prevención y resolución integral de conflictos –con especial foco en el desarrollo económico de su vecino Afganistán–, b) medio ambiente y c) lucha contra los desafíos de seguridad –principalmente, terrorismo y tráficos ilícitos–.
A instancias de Kazajstán, la Asamblea General aprobó por unanimidad el 2 de diciembre de 2009, su Resolución 64/35 en donde se declara el 29 de agosto como el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. El 29 de agosto de 1991, el presidente de Kazajstán, Nursultán Nazarbáyev, firmó la orden de parar la realización de ensayos nucleares en su país, cuando aún no había caído la Unión Soviética. Esta había realizado un total de 500 ensayos nucleares en el polígono de Semipalatinsk, al noreste de la república kazaja, entre 1949 y 1991, y allí fue donde obtuvo su primera bomba atómica. La Presidencia kazaja, en enero de 2018, del Consejo de Seguridad presentó cuatro declaraciones –S/PRST/2018/1-4–, una de ellas poniendo en el centro la situación de Afganistán y Asia Central –S/PRST/2018/2–, donde reafirma su compromiso de Naciones Unidas con la «soberanía, la independencia y la integridad territorial del Afganistán y los estados de Asia Central». También destaca en la S/PRST/2018/1 que «no puede haber una solución puramente militar para Afganistán, y subraya la importancia de un proceso de paz inclusivo con liderazgo y titularidad afganos para la prosperidad y la estabilidad a largo plazo del Afganistán». La contribución kazaja no puede ser encuadrada estrictamente en la corriente teórica del neorrealismo –no busca maximizar su poder en la región, aunque sí su supervivencia–, sino que sigue las ideas de la corriente del liberalismo institucional, insistiendo en el desarrollo de los pueblos a través de organizaciones internacionales –como Naciones Unidas– (Yuneman, 2023). Fruto de su Presidencia del Consejo de Seguridad, una delegación –la primera desde 2010– de 15 diplomáticos de Naciones Unidas visitó Afganistán, cuyas conclusiones se plasmaron en la resolución S/RES/2405 (2018).
Uzbekistán promovió la inclusión del Movimiento Islámico de Uzbekistán (MIU) en la «Lista de organizaciones terroristas» el 6 de octubre de 2001. El MIU era considerado una entidad asociada con Al Qaeda, Osama bin Laden o los talibanes por «participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados», por «suministrarles, venderles o transferirles armas y pertrechos», o «prestar apoyo de otro tipo a sus actos o actividades» (S/RES/2405 [2018]). La inclusión del MIU en dicha lista favoreció la lucha contra el terrorismo del régimen de Islam Karimov, que disfrutó de la fundamental ayuda de Estados Unidos. Sin embargo, Karimov no permitió que dicha ayuda supusiera un cheque en blanco para la superpotencia norteamericana y puso fin a dicha cooperación de manera abrupta en 2005, cuando Estados Unidos y la UE le exigieron aclarar lo acaecido en los eventos de Andiján de mayo de ese año (Alonso, 2006). Karimov entendió que aquello era una provocación, una intromisión en los asuntos internos de su Estado y no lo permitió, cambiando en ese momento de aliado privilegiado, virando hacia Oriente (ibidem).
A instancias de Uzbekistán se han aprobado en los últimos años diez resoluciones especiales de la Asamblea General de Naciones Unidas. Así, se aprobaron sendas resoluciones sobre la «Cooperación entre Naciones Unidas y el Fondo Internacional para Salvar el Mar de Aral» (el 12 de abril de 2018 y el 28 de mayo de 2019, respectivamente). En 2018, Naciones Unidas creó, de nuevo a propuesta de Uzbekistán, el Fondo Fiduciario de Socios Múltiples de Naciones Unidas para la Seguridad Humana en el Mar de Aral –UN Multi-Partner Human Security Trust Fund for the Aral Sea (MPHSTF)–. Además, el 18 de mayo de 2021, aprobó una resolución que declara la región del mar de Aral como zona de innovaciones y tecnologías ecológicas. La cuestión apremiante de la desecación del Mar de Aral es tratada recurrentemente por la Asamblea General, como en la Resolución 78/147 «Asia Central frente a los desafíos ambientales: fomento de la solidaridad regional para el desarrollo sostenible y la prosperidad» (A/RES/78/147), de 19 de diciembre de 2023.
En septiembre de 2023, el presidente uzbeko Mirziyoyev intervino ante la Asamblea General de Naciones Unidas para presentar la Iniciativa de Solidaridad de Samarcanda (Samarkand Solidarity Initiative), cuyo «principal objetivo es: comprender de manera integral la responsabilidad por el presente y el futuro de nuestros países y pueblos; y entablar un diálogo global con todas las partes que estén dispuestas a una cooperación abierta y constructiva» (Mirziyoyev, 2023). Esta iniciativa surgió en septiembre de 2022, en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) celebrada en aquella ciudad. Tal y como subrayó Anvar Nasirov (2022): «La Declaración de Samarcanda, adoptada tras la cumbre, supone una importante contribución al restablecimiento de la confianza en el sistema de relaciones internacionales y se convierte en una especie de punto de partida para el inicio de una nueva etapa de cooperación interestatal y multilateral basada en el diálogo y el entendimiento mutuo».
La Asamblea General aprobó en 2024 un proyecto de resolución impulsado por Uzbekistán para que se declarara «Año Internacional del Turismo Sostenible y Resiliente, 2027» (A/78/L.42). A instancias de Uzbekistán, la Asamblea General adoptó ese año una resolución sobre la «Determinación y cooperación unánimes de Asia Central para abordar y contrarrestar eficazmente los problemas relacionados con las drogas» (A/RES/78/284), otra lacra regional. Por último, aunque existen más iniciativas, habría que subrayar el compromiso de Uzbekistán con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de manera que Shavkat Mirziyoyev acordó en julio de 2024 con el secretario general de Naciones Unidas la coordinación de un programa de cooperación marco con ese objetivo para los años 2026-2030. También abordaron juntos, en su visita a Uzbekistán, la situación en Afganistán y la necesidad de «ampliar la ayuda humanitaria al pueblo afgano, crear una estrategia consolidada de la comunidad internacional respecto a este país» (Qalampir, 2024).
Asia Central en otras organizaciones internacionales
Estos cinco países aportan desde su singularidad apoyo a otros grandes proyectos ya puestos en marcha, como la OSCE. Kazajstán, además, hizo esfuerzos diplomáticos por hacerse con su Presidencia rotatoria en 2010 y organizar una cumbre ese año, buscando acercarse al «nuevo espíritu» OSCE. Sin embargo, para verano de 2010, ya estaba en marcha toda una dinámica internacional por la que Rusia miraba con recelo a esta organización por ser muy crítica con los derechos humanos y los estándares democráticos en los países que habían formado la Unión Soviética, y por considerarla un instrumento de Estados Unidos y la UE para introducir en esos mismos países una «mentalidad antirrusa». Asimismo, estos países piden ayuda a la OSCE para vigilar sus fronteras y luchar contra los tráficos ilícitos, además de temer a la Oficina de Derechos Humanos de la OSCE, encargada de la observación electoral, conscientes de que el plácet de esta institución tiene una relevancia internacional de primer orden. Por otro lado, en las reuniones de esta organización, los países centroasiáticos hacen gala de ser un modelo exitoso de convivencia pacífica entre minorías nacionales, uno de los principales objetivos de la OSCE.
Asia Central fue cortejada por Estados Unidos en la década de 1990, extendiendo la cooperación con la OTAN a través de la Asolación para la Paz, y proponiendo crear una organización de seguridad que agrupase a Georgia, Ucrania, Uzbekistán, Azerbaiyán y Moldavia (GUUAM). Sin embargo, la relación de Uzbekistán con Estados Unidos cambió radicalmente en 2005, como se exp0licará a continuación, y el presidente Karimov no asistió a la cumbre del GUUAM en Chisinau del 22 de abril de 2005. Allí, el nuevo presidente ucraniano, Viktor Yushchenko, prooccidental, líder de la Revolución Naranja de 2004, afirmó que los estados miembros de GUUAM «ya no se perciben a sí mismos como fragmentos de la Unión Soviética» y que tenían la intención de convertirse en la locomotora de la «tercera ola de revoluciones democráticas» en la antigua Unión Soviética. Precisamente, la salida de esta organización de Uzbekistán propició que se acometiera una profunda revisión de esta y se transformara en la Organización por la Democracia y el Desarrollo Económico (ODDE) en 2006.
La extensión de la Asociación para la Paz de la OTAN a estos países fue entendida como una excelente oportunidad de modernizar sus Fuerzas Armadas, sus equipos militares y sus habilidades. Al principio, esta expansión no fue considerada –públicamente– como una amenaza por Rusia, pero sí se lo expresó en privado Yeltsin a Bill Clinton: «No veo más que humillación para Rusia si insistes con tu idea de expandir la OTAN» (William J. Clinton Presidential Library, 1995). Sin embargo, la evolución de la misión de la OTAN en Afganistán (Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad [ISAF, por sus siglas en inglés]) y la más que cuestionada intervención de Estados Unidos en Irak en 2003, pusieron sobre la mesa el descontento de una serie de países con su papel de hegemón. Esta sensación se acentuó a partir de 2005, pues se consideraba que la presencia estadounidense ya se estaba prolongando por demasiado tiempo en el vecindario ruso-chino y así se lo hicieron saber en la Declaración Final de la cumbre de la OCS de 2005.
Dentro de la OCS, los países centroasiáticos han crecido al amparo de las dos superpotencias, Rusia y China, presentes allí. No obstante, la misma dinámica de la organización ha llevado a las repúblicas centroasiáticas a tener más protagonismo. Al contrario de lo que podría parecer a primera vista, la inclusión de potencias como India, Pakistán o Irán ha provocado que su relevancia vaya en aumento, pues siguen situándose en el centro geográfico de la organización y, al dejar de buscar la aprobación de los países occidentales, esta ha continuado difundiendo unos valores distintos y un modus operandi diferente al que estaban habituados. Por ejemplo, han profundizado en la lucha contra los tres males señalados como objetivos fundacionales –separatismo, extremismo, terrorismo–1, haciendo caso omiso de las acusaciones de querer crear «una OTAN del Pacífico»2. Así, han realizado ejercicios militares conjuntos, pasando por encima del posible impacto negativo que tales acusaciones podrían haber tenido en esas «naciones menos importantes».
Si bien es cierto que la presión china y rusa están presentes en la región y que quizás la OCS pueda servir como instrumento de ambos actores para articular una especie de demostración de poder, también lo es que los cuatro países centroasiáticos miembros de esta tienen voz y voto en ella y la posibilidad de expresar libremente allí sus auténticas preocupaciones en materia de seguridad. De hecho, la creación de un centro regional antiterrorista, primero en Biskek y luego en Tashkent, es una muestra más de ello, así como el hecho de que tanto la Secretaría General como la Presidencia son rotatorias. Por su parte, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) ha servido, con el paso de los años, más bien, para que las empresas militares de Rusia no pierdan su influencia en la zona, aunque su éxito en el campo de la prevención de conflictos o la gestión de crisis ha sido más bien limitado. Sus mayores desempeños fueron en Armenia –vigilando el fracasado alto el fuego con Azerbaiyán en la última guerra– y en Kazajstán –llamados a intervenir por el presidente Tokáyev en Almaty en enero de 2022–. En los violentos episodios de los pogromos de Jalal-Abad y Osh en Kirguistán en mayo-junio de 2010, su papel fue prácticamente irrelevante.
Asia Central también se reúne en distintos foros con otros actores, siguiendo el formato 5+1, parece que con buenos resultados, pues se presentan como una región más homogénea, más compacta, que cuando negocian por separado con China, Rusia o Estados Unidos. El ejemplo más llamativo de esto quizás sea aquella reprimenda que el presidente tayiko le echó a Vladimir Putin en Astaná en octubre de 2022, enuna cumbre formal de los países de la CEI, donde le dijo en un tono poco usual en estas cumbres que «No somos 100 o 200 millones de personas, pero queremos ser respetados (…) no persiga una política de relaciones con los países centroasiáticos como en [tiempos de] la antigua Unión Soviética» (citado en Bustos, 2022). Otro foro, que está destinado a tener gran relevancia en el futuro inmediato, son los BRICS. Hace 20 años se trataba de un simple acrónimo que englobaba a Brasil, Rusia, India y China como las economías más emergentes, pero en la actualidad se ha convertido en una serie de potente imán que atrae a los países que desean oponerse al Occidente Colectivo, no solo en el aspecto comercial, sino como parte fundamental de la seguridad de un país (Olier, 2018; Romero, 2020).
Y llegó la guerra de Ucrania
En saco roto cayeron las advertencias, ya en los años noventa, de distintos autores estadounidenses –entre otros, Henry Kissinger (en Fernández, 2023), Samuel P. Huntington (1996: 160), John Mearsheimer (1994: 34) o Walter Russell Mead (1994)– sobre el peligro de un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos por Ucrania. Mead (ibídem) señaló que el «near abroad» de Rusia no era un espacio sino cuatro, cada uno con sus características y análisis propio: las cinco repúblicas de Asia Central, el Transcáucaso –Georgia, Armenia y Azerbaiyán–, las repúblicas bálticas y las repúblicas occidentales –Bielorrusia, Moldavia y Ucrania–. Respecto a Asia Central, afirmaba: «Las repúblicas de Asia Central son las que tienen menos probabilidades de provocar un conflicto entre Estados Unidos y Rusia. Washington está lo suficientemente preocupado por el resurgimiento del islam militante en Asia Central como para ser reacio a limitar la libertad de acción de Rusia allí» (ibídem: 6).
Por su parte, desde China y Rusia se acusa a los países occidentales de acabar con la arquitectura de seguridad nacida de la Segunda Guerra Mundial debido al doble rasero que usan para juzgar los hechos y la sustitución del Derecho Internacional Público por el «orden global basado en reglas» (Breuning e Ishiyama, 2021). Al acusar al Occidente Colectivo de no estar jugando limpio, ambas potencias encuentran fácilmente en los países de Asia Central unos aliados para su causa. Desde su punto de vista, el cinismo e hipocresía de Occidente ya no son acogidos ni siquiera en Kirguistán –el que más se ha plegado a la «lista de deseos» de Estados Unidos y la UE– o en Kazajstán –el que más ha avanzado en la cooperación con la OTAN–. Las sanciones impuestas por Occidente a Rusia desde 2014 por su anexión de Crimea encontraron en la región centroasiática un eco relativo, siendo acusados por aquel de ofrecerse para que Rusia sorteara esos obstáculos, a pesar de las reiteradas visitas a la zona del Enviado Especial Internacional para la Implementación de las Sanciones de la UE, David O'Sullivan.
En el fondo, estos países pensaban –como la inmensa mayoría de los expertos– que el conflicto de Crimea jamás escalaría, o que se resolvería como el de Osetia del Sur, o se congelaría durante décadas (Ward y Forgey, 2022). Sin embargo, ya iniciada la invasión, Putin (Kremlin, 2022) advirtió en la Cumbre de la OCS de septiembre de 2022 en Samarcanda que: «Sin embargo, quisiera repetir que la política y la economía mundiales están a punto de experimentar cambios fundamentales e irreversibles. El papel cada vez más importante de los nuevos centros de poder está cobrando cada vez más relevancia, y la interacción entre estos nuevos centros no se basa en unas normas que les imponen fuerzas externas y que nadie ha visto, sino en los principios universalmente reconocidos del imperio del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas, a saber, la seguridad igual e indivisible y el respeto de la soberanía, los valores y los intereses nacionales de cada uno».
A pesar de que tanto Rusia como China insisten en no querer volver a la retórica de la Guerra Fría, el hecho es que en el próximo mundo multipolar –o multicéntrico– los países no occidentales difícilmente se relacionarán con los miembros del Occidente Colectivo. Nada volverá a ser como antes. Al menos no en las próximas décadas. La lógica –y la retórica– de una Segunda Guerra Fría se va extendiendo cada vez más, como señaló Xi Jinping en la Cumbre de la OCS de 2024 celebrada en Astaná, la capital de Kazajstán: «Frente a la amenaza real derivada de la mentalidad de la Guerra Fría, es menester salvaguardar la seguridad como exigencia mínima. Se debería persistir en practicar el concepto de seguridad común, integral, cooperativa y sostenible, abordar los desafíos complejos y entrelazados en materia de seguridad a través del diálogo y la colaboración, y responder al panorama internacional lleno de ajustes profundos con un enfoque de ganancias compartidas, a fin de construir en común un mundo de paz duradera y seguridad universal. Ante los riesgos reales traídos por la construcción de un “pequeño patio con vallas altas”, es imperativo salvaguardar el derecho al desarrollo» (Ministerio de Relaciones Exteriores de China, 2024).
Los países de Asia Central también se han visto afectados por la guerra en Ucrania. En un primer momento se vieron inundados de rusos, que huían del reclutamiento hacia Kazajstán o Uzbekistán y, de ahí, a los países del Golfo Pérsico. A algunos tayikos o kirguisos encerrados en prisiones rusas se les ofreció la posibilidad de redimir su pena a cambio de combatir en el frente; varios han retornado a su país en ataúdes, ante la sorpresa de sus familiares, quienes habían perdido el contacto con ellos hacía tiempo. Además, volvió a aparecer en escena el terrorismo yihadista. En 2024, Rusia padeció varios ataques terroristas, como el del Crocus City Hall (22 de marzo), contra la sinagoga de la ciudad de Derbent y una iglesia ortodoxa en Makhatchkala (Daguestán, 26 de junio), o los motines carcelarios de Rostov del Don (16 de junio) y de Surovikino (Volgogrado, 23 de agosto). Todos ellos, protagonizados por centroasiáticos, fundamentalmente tayikos y uzbekos, lo que puede provocar una oleada de rechazo. En ocasiones, se ha denunciado por parte de esta población casos de malos tratos de las fuerzas y cuerpos de seguridad rusos, al haber sufrido redadas aparentemente aleatorias y arbitrarias. Si esta tendencia persiste, podría desembocar en una xenofobia generalizada o explotar en fenómenos de «caza al inmigrante» centroasiático.
Los líderes políticos centroasiáticos dan muestras de «hastío de guerra», como denunció Tokayev al recibir en Astaná en septiembre de 2024 al canciller alemán Olaf Scholz (Abuova, 2024): «Es un hecho que, desde el punto de vista militar, Rusia es invencible. Una escalada ulterior de la guerra tendrá consecuencias irreparables para toda la humanidad y, sobre todo, para los países directamente implicados en el conflicto ruso-ucraniano. Lamentablemente, con la negativa a firmar el Acuerdo de Estambul se perdió una buena oportunidad de alcanzar al menos un alto el fuego».
A modo de conclusión
Analizados los discursos, decisiones y propuestas realizados por los responsables políticos de Asia Central, se pueden sacar las siguientes conclusiones: 1) rechazan la retórica de la división del mundo en bloques, que les aleja de una globalización económica y comercial; 2) desean mantener su independencia política tanto como sea posible, aunque busquen múltiples aliados; y 3) hacen sus propuestas teniendo en cuenta su idiosincrasia, como se puede observar en la agenda de seguridad y en cómo dan más importancia a los «ancianos» y menos a las mujeres.
El desarrollo completo e integral de toda la región –no solo de los países individualmente–, la integración del Afganistán talibán dentro de dicho sistema regional, los tráficos ilícitos, el ascenso de los radicalismos y los desafíos medioambientales son los grandes retos de toda la zona. Algunos pueden parecer impuestos por actores externos, pero en realidad se trata de una agenda propia. Los líderes centroasiáticos son muy reticentes a ser incluidos en cualquier concepto geopolítico, aparte del inevitable de «Asia Central», dictado por la propia ubicación geográfica. Rechazan también ser etiquetados como «países subdesarrollados» del «Sur Global», pues huyen de toda etiqueta que pueda lastrar la atracción de inversiones extranjeras. Sensu contrario, buscan la validación de las diversas agencias de calificación, para que los potenciales inversores se sientan más seguros.
En los últimos años, Rusia y China han estado muy activas en esa tarea de reclutar nuevos actores que se sumen a este bloque, como muestra la política expansionista de la Unión Eurasiática, la BRI, la OCS o el grupo BRICS. Cada vez es más evidente el declive estadounidense y el ascenso y consolidación de China como potencia económica global y como proveedor de seguridad. Aunque la UE y Estados Unidos quieran atraerse a la región de Asia Central a su esfera de influencia, esa tarrea va siendo cada vez más difícil, pues la alianza ruso-china va acaparando cada vez más socios.
Referencias bibliográficas
Abuova, Nagima. «Chancellor Scholz and President Tokayev Discuss Bilateral Cooperation During Historic Visit». The Astana Times, (16 de septiembre de 2024) (en línea) [Fecha de consulta: 16.09.2024] https://astanatimes.com/2024/09/chancellor-scholz-and-president-tokayev-discuss-bilateral-cooperation-during-historic-visit/
Alonso Marcos, Antonio. «Andiján, un año después: repercusiones en la política exterior de Uzbekistán». UNISCI Discussion Papers, nº. 11 (mayo de 2006) (en línea) [Fecha de consulta: 17.09.2024] https://www.unisci.es/andijan-un-ano-despues-repercusiones-en-la-politica-exterior-de-uzbekistan/
Amighini, Alessia. «China's Grip on the Global South: Here to Stay?». ISPI Policy Paper, (2024) (en línea) [Fecha de consulta: 27.01.2025] https://www.ispionline.it/en/publication/chinas-grip-on-the-global-south-here-to-stay-169808
Bazarbayev, Kanat Kaldybekovich; Gumadullayeva, Assel y Rustambekova, Muhabbat. «Jadidism Phenomenon in Central Asia». Procedia - Social and Behavioral Sciences, n.° 89 (2013), p. 876-881. DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.08.948 (en línea) [Fecha de consulta: 12.09.2024] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813030796
Breuning, Marijke e Ishiyama, John. «Confronting Russia: How Do the Citizens of Countries of the Near Abroad Perceive Their State’s Role?». Communist and Post-Communist Studies, vol. 54, n.° 3 (2021), p. 97-118 (en línea) [Fecha de consulta: 27.01.2025] https://www.jstor.org/stable/48649886
Bustos, Àlex. «El día que el presidente tayiko abroncó cara a cara a Putin». El Periódico, (31 de octubre de 2022) (en línea) [Fecha de consulta: 12.08.2024] https://www.elperiodico.com/es/internacional/20221031/presidente-tayikistan-abronca-vladimir-putin-guerra-rusia-ucrania-77281523
Colombo, Alessandro. «The War in Ukraine and the Unstoppable Decline of the Post-Twentieth Century International Order», en: Colombo, Alessandro y Magri, Paolo (eds.) Back to The Future: ISPI Report 2023. Milán: ISPI, 2023, p. 23-32.
Colomer, Pablo. «El mundo post-occidental». Política Exterior, (21 de diciembre de 2018) (en línea) [Fecha de consulta: 27.01.2025] https://www.politicaexterior.com/articulo/mundo-post-occidental/
Crouch, Dave. «The Bolsheviks and Islam». International Socialism, n.° 110, (6 de abril de 2006) (en línea) [Fecha de consulta: 12.08.2024] https://isj.org.uk/the-bolsheviks-and-islam/
D'Aboville, Benoît. (2024). «El “Sur global” versus el “Occidente colectivo”: una narrativa para deconstruir». National Defense Review, 866 (1), 29-35.
Dados, Nour y Connell, Raewyn. «The Global South». Contexts, vol. 11, n.° 1 (2012), p. 12-13 (en línea) [Fecha de consulta: 27.01.2025] https://www.jstor.org/stable/41960738
De Pedro Domínguez, Nicolás. «Sujetos y objetos del nuevo Gran Juego: la política exterior de Kazajistán y los Estados centroasiáticos», en «Asia Central: de pivote a encrucijada», Cuaderno de Estrategia CESEDEN, nº 216.
Dragnea, Mihai; Dragnea, Dorina y Alonso Marcos, Antonio (eds.) Islamic Culture and Pre-Islamic Beliefs in Central Asia. Londres: Lexington, 2024.
El Debate. «China exige a Estados Unidos reducir arsenal nuclear y cesar proliferación tecnológica», (30 de agosto de 2024) (en línea) [Fecha de consulta: 30.08.2024] https://www.eldebate.com/internacional/20240830/china-exige-estados-unidos-reducir-arsenal-nuclear-cesar-proliferacion-tecnologica_223414.html
Fernández, Antonio. «Kissinger, sobre la guerra de Ucrania: "No creo que toda la culpa sea de Putin"». La Razón, (25 de mayo de 2023) (en línea) [Fecha de consulta: 31.08.2024] https://www.larazon.es/internacional/kissinger-guerra-ucrania-creo-que-toda-culpa-sea-putin_20230525646f265121596b00013a4f4b.html
First Post. «Explained: Why Uzbekistan's Nodirbek Yakubboev refused to shake hands with R Vaishali at Tata Steel Chess tournament». First Post, (27 de enero de 2025) (en línea) [Fecha de consulta: 27.01.2025] https://www.firstpost.com/sports/why-uzbekistans-nodirbek-yakubboev-refused-to-shake-hands-with-r-vaishali-at-tata-steel-chess-explained-13856650.html
Gibson-Graham, J. K. «Intervenciones Posestructurales». Revista Colombiana de Antropología, 2002, Vol. 38, 261-286 (en línea) [Fecha de consulta: 04.10.2024] http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0486-65252002000100011&lng=en&tlng=es
Global Times, «Fifth China-Central Asia FMs' meeting agrees to deepen cooperation, reaffirm commitment to multilateralism», (1 de diciembre de 2024) (en línea) [Fecha de consulta: 04.07.2024] https://www.globaltimes.cn/page/202412/1324149.shtml
Gómez Vélez, Martha Isabel. «Estudios Decoloniales y Poscoloniales. Posturas acerca de la Modernidad. Colonialidad y el Eurocentrismo», Revista Ratio Juris, Vol. 12 N.º 24 (enero-junio 2017) pp. 27-60 (en línea) [Fecha de consulta: 04.10.2024] https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6748981.pdf.
Gretsky, Sergei. «Central Asia Comes Together», Eurasia Daily Monitor, Vol. 19, nº 149 (11 de octubre de 2022) (en línea) [Fecha de consulta: 04.11.2024] https://jamestown.org/program/central-asia-comes-together/
Heine, Jorge. «The Global South is on the rise – but what exactly is the Global South?». The Conversation, (3 de julio de 2023) (en línea) [Fecha de consulta: 31.08.2024] https://theconversation.com/the-global-south-is-on-the-rise-but-what-exactly-is-the-global-south-207959
Hogan Erica y Patrick, Stewart. « A Closer Look at the Global South». Carnegie Europe (20 de mayo de 2024) (en línea) [Fecha de consulta: 26.11.2024] https://carnegieendowment.org/research/2024/05/global-south-colonialism-imperialism?lang=en¢er=europe
Hui, Wang. «El siglo XX, el sur global y la posición histórica de China». Instituto Tricontinental de Investigación Social, Dossier n.° 81 (octubre de 2024) (en línea) [Fecha de consulta: 27.01.2025] https://thetricontinental.org/es/dossier-el-siglo-xx-el-sur-global-y-la-posicion-historica-de-china/
Huntington, Samuel. El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Buenos Aires: Paidós, 1996.
Kassenova, Nargis y Rukhelman, Svetlana. «The Thorny Road to Emancipation: Women in Soviet Central Asia». Davis Center, (8 de marzo de 2019) (en línea) [Fecha de consulta: 17.08.2024] https://daviscenter.fas.harvard.edu/insights/thorny-road-emancipation-women-soviet-central-asia
Kohlenberg, Paul Joscha y Godehardt, Nadine. «Locating the ‘South’ in China’s connectivity politics». Third World Quarterly, vol. 42, n.° 9 (2021), p. 1.963-1.981. DOI: 10.1080/01436597.2020.1780909 (en línea) [Fecha de consulta: 12.01.2025] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01436597.2020.1780909
Kremlin. «Meeting of the SCO Heads of State Council», (16 de septiembre de 2022) (en línea) [Fecha de consulta: 31.07.2024] http://en.kremlin.ru/events/president/news/69361
Mead, Walter Russell. «No Cold War 2 - United States and Russian Federation». World Policy Journal, vol. 11, n.° 2 (1994), p. 1-17 (en línea) [Fecha de consulta: 13.08.2024] https://www.jstor.org/stable/40468606
Mearsheimer, John J. «The False Promise of International Institutions». International Security, vol. 19, n.° 3 (1994-1995) (en línea) [Fecha de consulta: 13.08.2024] https://www.jstor.org/stable/2539078
Ministerio de Relaciones Exteriores de China. «Xi Jinping Asiste a XXIV Reunión de Consejo de Jefes de Estados Miembros de Organización de Cooperación de Shanghái», (4 de julio de 2024) (en línea) [Fecha de consulta: 04.07.2024] https://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/202407/t20240707_11449404.html
Mirziyoyev, Shavkat. «Address by the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev at the 78th session of the UN General Assembly», Presidente de la República de Uzbekistán, 20 de septiembre de 2023, (en línea) [Fecha de consulta: 04.07.2024] https://president.uz/en/lists/view/6677
Nasirov, Anvar. «Samarkand solidarity initiative for sake of common security and prosperity». The Korea Times, (11 de octubre de 2022) (en línea) [Fecha de consulta: 04.07.2024] https://www.koreatimes.co.kr/foreignaffairs/20221011/samarkand-solidarity-initiative-for-sake-of-common-security-and-prosperity
Olier, Eduardo. La guerra económica global. Madrid: Tirant lo Blanch, 2018.
Pant, Harsh V. «Global Governance in Today’s World: Bringing ‘Global South’ to the Centre», en: El Aynaoui, Karim; Magri, Paolo y Saran, Samir (eds.) Annual Trends Report: The Rise of Global South: New Consensus Wanted. Milán: ISPI, 2023, p. 13-15.
Pardo de Santayana, José. «Las potencias revisionistas y el Sur Global». CESEDEN, (1 de octubre de 2024) (en línea) [Fecha de consulta: 27.01.2025] https://www.defensa.gob.es/ceseden/-/las-potencias-revisionistas-y-el-sur-global-1#A5
Qalampir. «Mirziyoyev meets with the UN secretary General». Qalampir.uz (1 de julio de 2024) (en línea) [Fecha de consulta: 27.10.2024] https://qalampir.uz/en/news/mirziyeev-bmt-bosh-kotibi-bilan-uchrashdi-103359
Romero Pedraz, Belinda. «Guerra económica, inteligencia económica. Nuevo concepto de seguridad». Relaciones Internacionales, vol. 29, n.° 58 (2020). DOI: https://doi.org/10.24215/23142766e095 (en línea) [Fecha de consulta: 14.07.2024] https://revistas.unlp.edu.ar/RRII-IRI/article/view/9493
Sabaratnam, Mera. «IR in Dialogue… but Can We Change the Subjects? A Typology of Decolonising Strategies for the Study of World Politics». Millennium: Journal of International Studies, vol. 39, n.° 3 (2011), p. 781-803 (en línea) [Fecha de consulta: 12.10.2010] https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0305829811404270
Saull, Richard. «Locating the Global South in the Theorisation of the Cold War: Capitalist Development, Social Revolution and Geopolitical Conflict». Third World Quarterly, vol. 26, n.° 2 (2005), p. 253-280 (en línea) [Fecha de consulta: 27.01.2025] http://www.jstor.org/stable/3993728
Sun, Yun. «China: ¿un país del Sur Global?», en: Fàbregues, Francesc y Farrés, Oriol (coords.) Anuario Internacional CIDOB 2025. Barcelona: CIDOB, 2024, p. 39-47.
Tertrais, Bruno. «La trampa del Sur Global». El Grand Continent, (3 de octubre de 2023) (en línea) [Fecha de consulta: 27.01.2025] https://legrandcontinent.eu/es/2023/10/03/la-trampa-del-sur-global/
Tolipov, Farkhod. «Uzbekistan’s New Foreign Policy Concept: No Base, No Blocks, But National Interest First». The Central Asian-Caucasus Institute, (5 de septiembre de 2012) (en línea) [Fecha de consulta: 27.10.2013] http://old.cacianalyst.org/?q=node/5829
Waltz, Kenneth. Theory of International Politics. Nueva York: McGraw-Hill Education, 1979.
Ward, Alexander y Forgey, Quint. «Putin could attack Ukraine on Feb. 16, Biden told allies». Politico, (11 de febrero de 2022) (en línea) [Fecha de consulta: 04.07.2024] https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2022/02/11/putin-could-attack-ukraine-on-feb-16-biden-told-allies-00008344
William J. Clinton Presidential Library. «Summary report on One-on-One meeting between Presidents Clinton and Yeltsin, May 10, 1995, Kremlin». National Security Archive, (10 de mayo de 1995) (en línea) [Fecha de consulta: 27.01.2025] https://nsarchive.gwu.edu/document/16391-document-19-summary-report-one-one-meeting
Xinhua. «Xi says China-Central Asia mechanism joint initiative of six countries», (6 de julio de 2024) (en línea) [Fecha de consulta: 14.07.2024] https://english.www.gov.cn/news/202407/06/content_WS6688348ec6d0868f4e8e8ecd.html
Yuneman, Roman A. «Kazakhstan’s Multi-Vector Foreign Policy: A Case Study of Voting on UNGA Resolutions». Russia in Global Affairs, n.° 2 (2023) (en línea) [Fecha de consulta: 04.07.2024] https://eng.globalaffairs.ru/articles/kazakhstan-multi-vector/
Zafar, Athar. «Summit of Central Asian Leaders to Forge Regional Cooperation Mechanisms».». Indian Council of World Affairs (30 de Agosto de 2024) (en línea) [Fecha de consulta: 14.10.2024] https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=11724&lid=7130
Notas:
1-Véase el documento fundacional de la OCS: «Shanghai Convention on combating terrorism, separatism and extremism» (2001) y en su Carta fundacional (2002) (en línea) https://eurasiangroup.org/files/documents/conventions_eng/The_20Shanghai_20Convention.pdf y en https://www.mea.gov.in/Portal/LegalTreatiesDoc/000M3130.pdf
2- Véase, por ejemplo: https://sri.org.pk/the-nato-of-east-sco/
Palabras clave: Asia Central, el papel de la mujer, Occidente Colectivo, Sur Global, geopolítica, relaciones internacionales
Cómo citar este artículo: Alonso Marcos, Antonio. «Asia Central: reafirmando su personalidad e independencia entre equilibrios regionales y globales». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 139 (abril de 2025), p. 145-166. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2025.139.1.145
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 139, p. 145-166
Cuatrimestral (enero-abril 2025)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2025.139.1.145
Fecha de recepción: 16.09.24 ; Fecha de aceptación: 02.02.25