Anuario Internacional CIDOB 2026 | Introducción
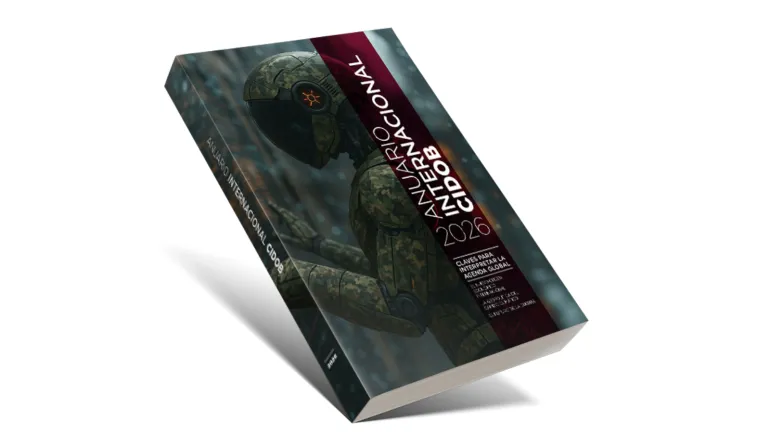
Con esta, el Anuario Internacional CIDOB alcanza su 35 edición abordando el análisis de la realidad internacional, que en 2025 ha alcanzado unas cotas de volatilidad sin precedentes en tiempos de paz. La configuración de un nuevo orden económico internacional, una dinámica que tiene lugar después de décadas de impulso de liberalización de los flujos comerciales, de la apertura de los mercados y de la creciente interdependencia entre las economías nos introduce en el gran debate sobre el futuro de la globalización. Una globalización que ha tenido sus ganadores y sus perdedores; sectores que se han beneficiado enormemente, como el de las finanzas, y también países, como China, que ha logrado convertirse en la fábrica del mundo. Progresivamente, se ha desplazado el eje de poder económico global del Atlántico al Pacífico, transformando así muchas de las lógicas imperantes en el sistema que surgió tras el final de la Segunda Guerra Mundial, en Bretton Woods, ideado para tejer unos mínimos mimbres de gobernanza global y mantener la preeminencia de las grandes potencias vencedoras del conflicto armado. En paralelo a esta transformación, en las décadas más recientes, las autoridades chinas han sido capaces de liberalizar la economía sin perder las riendas políticas de la sociedad, ni la legitimidad, gracias a los buenos resultados económicos del modelo tecnoautoritario que un número creciente de países, especialmente del denominado Sur Global, ven como alternativa a los sucesivos intentos fallidos de resarcirse de la colonización, avanzar en su desarrollo y, en momentos de crisis, acceder a bienes estratégicos –como fueron las vacunas durante la COVID-19–.
Ya en la Administración Obama tuvo lugar un nuevo viraje de la política estadounidense hacia China, al estilo del que impulsó George Kennan y refrendó la doctrina Truman hacia la Unión Soviética, y que condujo a la Guerra Fría: una apuesta por la contención del país asiático. Washington dejó de ver a China como un potencial socio ‒con la esperanza que eventualmente, tras la apertura económica, abordaría la apertura política‒, para considerarlo un rival sistémico, capaz de cuestionar el liderazgo estadounidense en un número creciente de sectores estratégicos. Algo que Washington no está dispuesto a permitir. La urgencia de este cambio radical, que es hoy uno de los pocos elementos de consenso entre los dos grandes partidos estadounidenses, se explica fácilmente: ni en su máximo histórico, ninguno de los tres grandes rivales que enfrentó EEUU en el siglo XX (Alemania, Japón y la URSS) alcanzó los dos tercios de su capacidad productiva. Sin embargo, la evolución de China ha sido fulgurante; de representar el 18% del PIB estadounidense1 en 1995, ha pasado al 89% en 2024 y se calcula que pueda situarse en el 135% en 2035.
A consecuencia de ello, Washington ha dejado en manos de China, su teórico rival, la defensa del sistema que ha edificado a lo largo las ocho últimas décadas. A diferencia del pasado, cuando eran las consideraciones económicas y empresariales las que guiaban la agenda globalizadora y, en buena medida, la política exterior, en la última década han sido los estrategas políticos y de seguridad los que más han influido en la toma de decisiones .
Aunque la interdependencia que han tejido las cadenas globales de valor en todo el mundo es aún enorme –e irremplazable a medio plazo–, está siendo instrumentalizada (weaponized, en palabras de Ursula von der Leyen) por países como Rusia, China y, por encima de todos, por Estados Unidos, que está jugando la carta de su imprescindibilidad en materia de defensa y seguridad para torcer el brazo de sus aliados europeos y asiáticos. Los cambios que se han intentado resumir a modo introductorio, nos sitúan en un escenario internacional voluble e imprevisible, acelerado, abordado tangencialmente en la edición anterior al hablar de la «era de la inseguridad», y que en esta ocasión analizamos a través de un triple prisma, tres capítulos temáticos que se exponen a continuación.
El nuevo orden económico internacional
¿Estamos asistiendo al fin de la globalización? Esta es una pregunta recurrente y motivada por las recurrentes crisis económicas y disrupciones de suministros, las tensiones geopolíticas y, más recientemente, por el proteccionismo de la nueva Administración Trump, que defiende las guerras comerciales a través de restricciones, sanciones y aranceles. Esta es también una de las cuestiones que vertebran el artículo inicial, a cargo de Inu Manak, investigadora de Política Comercial del Council on Foreign Relations, quien aborda el impacto de las políticas comerciales proteccionistas de EEUU sobre el comercio mundial. Su conclusión es que EEUU ‒con Trump, pero también con Biden en el pasado‒ ha erosionado el sistema de acuerdos y alianzas internacionales, con una toma de decisiones erráticas y cuestionables, que Manak atribuye a «fundamentos intelectuales débiles, ya que se nutren a la vez de corrientes diversas del pensamiento neomercantilista». En su opinión, esta política es contraproducente, ya que amenaza la propia seguridad económica estadounidense, reduce su centralidad y la capacidad de crear normas internacionales y expone al país a la posibilidad de que el orden económico sea preservado, al margen de los EEUU. Mona Ali, profesora de Economía de la State University of New York (NYSU), profundiza en esta centralidad estadounidense, abordando el déficit en la balanza comercial y el futuro del dólar como activo de reserva internacional preferencial, analizando también las posibles alternativas, como el euro, que, en su opinión, podría desempeñar un papel más relevante en las finanzas mundiales. Kazuto Suzuki, Director de Seguridad Económica del Instituto de Geoeconomía de la University of Tokyo, vertebra su artículo en torno a la Geoeconomía, que define, no solo como la adición de «geopolítica» y «seguridad económica», sino como la multiplicación de ambas. El autor japonés aborda también la noción de seguridad económica a través de dos conceptos clave: la «autonomía estratégica» y la «indispensabilidad estratégica». En ambos casos el objetivo es la protección, por parte de los estados, de un entorno económico hostil con vistas a alcanzar la seguridad económica y garantizar su supervivencia.
En cada uno de los tres capítulos, los artículos más extensos se acompañan de apuntes de opinión, más breves y complementarios. En el primero de ellos, Javier Pérez, director de Economía Internacional y Zona Euro del Banco de España, dedica su análisis al retroceso de la globalización y del comercio internacional como resultado de las tensiones geopolíticas. Pérez afirma que, efectivamente, la dependencia del exterior puede inducir fragilidad, como es el caso de la UE y su necesidad de importar bienes esenciales del resto del mundo, especialmente de China. Y esa circunstancia es el motivo de la existencia de una corriente global proteccionista. Oriol Aspachs, director de Economía Española de CaixaBank, remite al cambio estructural que ha operado en el perfil productivo de países como China o India, que no solo han crecido, sino que han aumentado su capacidad de innovación tecnológica de alto valor añadido, tal y como reflejan los índices de complejidad económica. Esto explica la actual competencia global entre bloques y un cuestionamiento de las reglas tradicionales de comercio, que el autor define como de «Globofricción», debido a la atracción y la repulsión que experimentan estas economías. Sophia Kalantzakos, profesora de Estudios Ambientales y Políticas Públicas de la New York University-Abu Dabi, llama la atención sobre dos transformaciones globales simultáneas: el cambio climático ‒y sus impactos devastadores‒ y la cuarta revolución industrial, impulsada por la Inteligencia Artificial. En ambos casos, el control de los minerales críticos es fundamental, debido a su valor estratégico y a que están desigualmente distribuidos, concentrados en países como China, Chile o Indonesia, lo que genera en el resto una fuerte dependencia de las importaciones. Kirsten Dunlop, jefa ejecutiva de Climate-KIC1, pone el foco en una de las dos transformaciones citadas, la climática, que tiene enormes exigencias de financiación para, no solo descarbonizar, sino también para repensar completamente el sistema y generar incentivos ‒y penalizaciones‒ para los diversos actores involucrados. El reto, afirma Dunlop, es generar consciencia colectiva e invertir en bonos verdes, modelos regenerativos y fondos locales.
Dentro de este escenario de rivalidad entre grandes potencias, dos autores llaman nuestra atención sobre el rol equilibrante de las «potencias medias», países que a través de diversas naturalezas, estrategias y alianzas, gozan de una influencia regional y, en algunas áreas ‒como por ejemplo, la mediación‒, pueden maniobrar por encima de las expectativas asociadas a su tamaño. A esas potencias dedican sus dos apuntes Arina Muresan, Investigadora sénior del Institute for Global Dialogue de la Universidad de Sudáfrica, y Miras Zhiyenbayev, desde la Maqsut Narikbayev University (Astaná). Muresan incide en la voluntad de estas potencias de preservar las normas internacionales vigentes, mejorándolas cuando sea posible para «alinearlas con la evolución de las realidades económicas mundiales». Por su parte, Zhiyenbayev, se sirve de dos casos prácticos ‒Kazajstán y España‒ para señalar la importancia de la geografía para tender puentes, entre Asia y Europa ‒en el primer caso‒, y entre América Latina y Europa ‒en el segundo‒. El capítulo se completa con la contribución de Pau Álvarez, consultor del Banco Mundial sobre proyectos centrados en la UE y uno de los tres ganadores este año de la convocatoria para jóvenes autores (iniciativa que este año ha recibido un centenar de textos provenientes de 29 países). La pieza analiza el auge de los nuevos liderazgos populistas, abiertamente hostiles a la globalización, y de la mano de los cuales la seguridad económica se impone al libre comercio. En consecuencia, el multilateralismo está siendo reemplazado por el plurilateralismo, con menos actores involucrados, pero más resolutivo.
Cierra el capítulo una conversación entre Víctor Burguete, investigador sénior en Geopolítica Global y Seguridad de CIDOB, y Pol Antràs, Catedrático Robert G. Ory de Economía en la Universidad de Harvard. El diálogo, que tiene como hilo conductor la nueva política económica de Trump, subraya la inestabilidad institucional y el carácter errático de su política arancelaria, la problemática fiscalidad de EEUU o el papel del dólar como moneda reserva de referencia, entre otras cuestiones. A lo largo de la charla, Antràs manifiesta su convencimiento de que, ahora sí, nos adentramos en un nuevo paradigma de desglobalización, del cual no habrá marcha atrás y para el que Europa debería estar preparada.
La nueva geopolítica del cambio climático
El segundo capítulo del Anuario se centra en las implicaciones geopolíticas del cambio climático, que se está haciendo evidente en un momento en que según R. Andreas Kraemer, fundador y director emérito del Ecologic Institute, carecemos de liderazgos políticos e intelectuales sólidos. En su lugar, se populariza la egopolitica ‒la del «yo primero»‒, que prima los intereses propios por encima de los generales. Partiendo de este punto, el autor subraya el nexo entre corrupción y negacionismo climático, un tándem que, afirma, pone en peligro la seguridad planetaria. Kraemer denuncia el desprestigio al que están sometidos los científicos, y afirma que la única esperanza para oponerse a la asociación de autócratas y plutócratas (a la que el autor denomina «Autócratas Inc.») es la Unión Europea, el último baluarte democrático desde el que defender el medio ambiente y los bienes públicos, como los océanos o la biodiversidad. Por su parte, Simon Dalby, Profesor Emérito en la Wilfrid Laurier University, profundiza en las causas de la crisis climática y subraya la urgencia de desarrollar una nueva agenda climática por tres vías: la adaptación, el replanteamiento de los hábitats humanos y la apuesta global por fuentes de energía sostenible. La solución, afirma, es superar el marco estatal, de colectivos, y reinterpretar la seguridad a escala planetaria.
El tercer análisis corre a cargo de Giorgios Kallis y Juan Pablo Arellano, del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB), quienes inciden en la contradicción de querer seguir creciendo sin perjudicar el medio ambiente. Se trata del «crecimiento verde» que, para los autores, es una quimera. Ellos apuestan por el decrecimiento, especialmente de aquellos sectores más contaminantes. Y para ello proponen políticas hacia el «poscrecimiento», como los servicios básicos universales, la reducción del tiempo de trabajo, la garantía del empleo y la renta básica, los impuestos progresivos a la riqueza o la inversión pública masiva en renovables.
En el apartado de los apuntes, Steffen Menzel, responsable del programa Ecologismo de Tercera Generación (E3G), se interroga sobre la capacidad de la UE para afrontar los desafíos de la geopolítica climática, frente a la que es doblemente vulnerable: primero, como víctima del cambio climático, a expensas de las olas de calor y las inundaciones; y segundo, por su dependencia de materiales críticos para su transición ecológica. Los esfuerzos europeos, sugiere el autor, deben redefinir alianzas y estrategias para alcanzar la tan ansiada autonomía estratégica. Ferdi De Ville, profesor asociado de Economía Política Europea de la Universiteit Gent, reflexiona sobre la política industrial europea, y concluye que es imperativo ecologizar la producción, modificando de manera acorde las normas laborales o la gobernanza corporativa. De Ville subraya la necesidad de incluir al Sur Global en la economía ecológica del futuro, cuestión en el que la UE puede desempeñar un papel importante, transfiriendo tecnología hacia estos países. Precisamente el Sur Global está otorgando una importancia creciente a la agenda climática, como plantea Laura Trajber, investigadora del Instituto Igarapé de Brasil. Al analizar la agenda climática de los BRICS+, la autora apunta a su potencial reformador de los marcos normativos e institucionales de la política ambiental de las próximas décadas. Y en esta gestión China es un actor determinante, como argumenta Xu Yi-Chong, Catedrática en la Escuela de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Griffith University, quien dedica su pieza a la política ambiental del gigante asiático. China es ambivalente en este terreno: es el principal emisor de gases de efecto invernadero del mundo, pero también el principal productor de tecnología energética verde. Su participación en la futura gobernanza mundial del clima es esencial, y, para Beijing, supone una oportunidad para rentabilizar la retirada de EEUU de sus compromisos ambientales y postularse como paladín de la lucha global contra el cambio climático.
A pesar de las múltiples evidencias, persisten aún quienes niegan la existencia del cambio climático y de la ciencia que lo confirma; Lluís de Nadal, profesor de Medios de Comunicación, Cultura y Sociedad de la University of Glasgow, aborda la maquinaria negacionista y de la desinformación ‒en connivencia con la industria de los combustibles fósiles‒ y la guerra cultural contra la acción climática que abandera la extrema derecha. Las ciudades son actores clave en este campo, ya que padecen en primera línea los impactos ambientales. Marta Galceran y Ricardo Martinez, investigadores sénior de CIDOB, apuntan a las ciudades para que lideren las políticas de adaptación, si bien deben resolver para ello problemas como la financiación insuficiente o la marginación en la toma de decisiones.
Asimismo, una de las consecuencias del cambio climático cada vez más frecuente es el desplazamiento forzado. Elisabeth Ferris, Miembro sénior del programa de estudios de Política Exterior de Brookings Institution y codirectora del proyecto Brookings-LSE sobre Desplazamiento Interno, se centra en la reubicación planificada, que ejemplifica la complejidad y el enorme coste económico y humano del desplazamiento. En esta ocasión, el texto proveniente de la convocatoria dirigida a jóvenes autores es de Maria Regueiro, responsable de Política Climática de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CPRM), quien analiza la política ecológica de la UE y la vincula a la solidaridad interna y la justicia global.
El capítulo concluye con una conversación entre Ricardo Martinez, investigador sénior de CIDOB, y Aromar Revi, fundador y director del Indian Institute for Human Settlements (IIHS), centrada en el impacto del cambio climático sobre la agenda urbana, en especial, la del Sur Global. Revi nos habla de la evolución de los procesos globales de urbanización, de Asia, y de India. También de los cambios que la urbanización conlleva a nivel laboral y cultural, de la acción de las ciudades para afrontar el cambio climático y de su limitado poder de decisión en los grandes foros internacionales, como es el caso de la COP. Para Revi, la geopolítica no regresa ahora, sino que nunca se fue, y no puede ser un pretexto para renunciar a derechos y conquistas básicas del mundo urbano, como los derechos sociales y políticos, la sanidad o la educación universales.
El futuro de la guerra
Una de las novedades de la presente edición ha sido la selección de uno de los tres temas que componen el Anuario como resultado de un proceso abierto de recogida de propuestas a raíz de las diversas presentaciones del libro en universidades, y del intercambio con más de 300 estudiantes de relaciones internacionales y de estudios globales. Y en esta ocasión, una propuesta surgida de las aulas ha superado las fases de selección que han llevado a cabo el equipo investigador de CIDOB y el Consejo Editorial del Anuario, se ha establecido como uno de los temas centrales de este año: las guerras del futuro.
Como punto de partida, se cuestiona el carácter inevitable de las guerras, como un rasgo humano intrínseco de nuestra especie en el artículo a cargo del profesor de Sociología y Antropología de la Rutgers University Brian Ferguson, quien ha investigado extensamente el tema como antropólogo, pero también, con aportaciones desde el estudio de los primates y de la arqueología. Su conclusión es que no estamos biológicamente destinados a la guerra, ya que esta aparece en un determinado momento de nuestra evolución, como el sedentarismo o la agricultura. Su estudio se sintetiza en doce puntos, que abarcan factores culturales, sociales y ambientales, y concluye con una invitación a no renunciar a un futuro sin guerra.
En el momento actual, es imprescindible dedicar una pieza al derecho internacional y humanitario, que está siendo cuestionado por actores de peso, como Rusia, Israel o Estados Unidos. Julia Grignon, profesora de Derecho Internacional de la Université Laval (Canadá) y directora científica del Institut de Recherche Stratégique de l’École Militaire (IRSEM), sitúa el debate en torno a dos conflictos que cuestionan la vigencia del derecho internacional público, como son Ucrania y Gaza. Subraya también que incluso en los conflictos armados, existen derechos y límites claros ‒como la Convención de Ginebra‒ y que no todo vale, ni puede ser sometido a debates tecnicistas. En su opinión, debido a la división actual entre potencias parece imposible que se pueda dotar de alternativas al derecho actual, por lo que es imperativo preservarlo.
Una de las conclusiones más importantes de los conflictos en Gaza y Ucrania es la centralidad de la tecnología en el presente y en el futuro de la guerra. Roberto J. González, profesor de antropología de la San José State University de EEUU, analiza la carrera tecnológica en el sector de la defensa, que combina tecnologías (desde la IA a la biotecnología, los robots o los satélites) y que atrae a las empresas de Silicon Valley con jugosos contratos. El autor no se centra solamente en los aspectos técnicos, sino que incide en las implicaciones éticas y jurídicas de estas tecnologías, que aceleran la toma de decisiones hasta tal punto que la intervención de los humanos en las guerras del futuro puede quedar limitado a ser las víctimas civiles y militares de los ataques. En esa línea se expresa Aymeric Vo Quang, doctorando en el Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), quien alerta de que la IA puede ‒en contra de lo que se apunta a menudo‒, dificultar la toma de decisiones debido a la complejidad, la velocidad y las implicaciones éticas de los actos y, a la multiplicación exponencial de datos para procesar. También sobre el tema de la IA, Ximena Molinero Martínez, máster en Geopolítica y Estudios Estratégicos de la Universidad Carlos III de Madrid y ganadora del call de jóvenes autores, reflexiona sobre la responsabilidad jurídica en la guerra impulsada por la IA. En respuesta al argumento de que la IA carece de regulación, afirma que, como toda innovación tecnológica, pesa sobre ella el marco normativo existente.
Sin embargo, la IA puede también ser útil para la prevención de los conflictos armados. Así lo afirma Håvard Hegre, profesor de investigación sobre paz y conflictos de la Uppsala University, quien resalta como su capacidad recogida y análisis de datos puede ayudarnos a anticipar los conflictos del futuro. Unos conflictos que nos obligan a repensar la forma y el fondo de las operaciones de paz tal y como las hemos conocido hasta la fecha. En opinión de Richard Gowan, director de Naciones Unidas y de diplomacia multilateral en International Crisis Group (ICG), estas misiones estarán determinadas por la geopolítica, el cambio tecnológico y la naturaleza evolutiva de la violencia política. En este sentido, el politólogo Jordi Armadans expone que los conflictos actuales son especialmente crueles con la población civil, principal víctima de las guerras actuales.
Otro aspecto que definirá el futuro de la guerra es la propaganda y la desinformación, asunto que ocupa la pieza de la investigadora sénior de CIDOB, Carme Colomina, para quien «la capacidad de alterar la información o los datos (…) se ha convertido en una amenaza para los procesos democráticos». En el nuevo espacio de la guerra cognitiva, la mente humana se ha convertido en el nuevo campo de batalla. La forma como procesamos el conflicto, en este caso a través de la memoria, es el eje del texto elaborado por Danielle Drozdzewski, profesora asociada de Geografía Humana de la Stockholm University, que explica que las decisiones sobre qué recordar, cómo y dónde, nunca son neutrales: detrás de ellas subyace una política de la memoria. Y sugiere que, lejos de educar en la épica y el heroísmo, hay que considerar la guerra como un desastre, un fracaso colectivo. Finalmente, y desde una perspectiva ligada a la actualidad, Rafael Martínez, investigador sénior asociado de CIDOB, aborda la defensa de la Unión Europea que, debido al distanciamiento de los Estados Unidos, debe decidir cuáles serán las bases y los instrumentos de su defensa futura, comprometida con los objetivos de más autonomía, más unión y más capacidad operativa.
El capítulo se cierra con la conversación entre Pol Morillas, director de CIDOB, y Bruno Tertrais, director Adjunto de la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS). Un diálogo que aborda cuestiones como la incipiente «guerra tibia» entre EEUU y China; el futuro de la OTAN como marco de defensa europeo; y, sobre todo el papel y la capacidad de una Europa en este contexto geopolítico dominado por estados «depredadores» que no dudan en recurrir al poder duro, militar o económico, para conseguir sus objetivos. Su conclusión es que debemos ser optimistas respecto a la Unión Europea que, a pesar de los agoreros que han pronosticado su colapso, ha sido capaz de levantarse tras cada caída y se mantiene aún de pie. Quizá esa sea la actitud que deba guiarnos para transitar el mundo convulso que se dibuja frente a nosotros: mucho se habla del colapso de la democracia, del derecho internacional, de la globalización o, incluso, del fin del trabajo. Pero seamos optimistas y no renunciemos a ellos, en ausencia de una alternativa mejor.
Notas:
1- Cálculos y previsiones del CEBR para el PIB a precios corrientes, en miles de millones de dólares.