Ampliación y reforma de la UE: ¿una respuesta geopolítica?
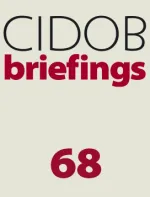

En la UE conviven posiciones divergentes sobre la ampliación y reforma de la UE. Hay Estados miembros que priorizan la ampliación, mientras otros anteponen la reforma. En este CIDOB Briefing se recogen las principales conclusiones del seminario «Ampliación y reforma de la UE: ¿una respuesta geopolítica?», organizado con el apoyo del programa Hablamos de Europa de la Secretaría de Estado de la Unión Europea. El objetivo del encuentro fue debatir sobre el estado de la ampliación y la reforma de la UE y si estas pueden y deben concebirse como una respuesta a la nueva realidad geopolítica. El seminario dio continuidad al side-event «El futuro de la UE: ¿Es necesaria la reforma institucional?», celebrado en el marco del Consejo de Asuntos Generales de Murcia durante la presidencia española del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023.

Introducción
Hay Estados miembros dispuestos a explorar los confines de los Tratados de la UE hasta el límite para evitar una reforma que pueda significar la apertura y modificación de este cuerpo legal; y Estados miembros que consideran que, sin una reforma en profundidad, la UE no puede responder a los desafíos actuales, y mucho menos si acaban formando parte de ella 30 o más miembros. Sucede lo mismo con la ampliación: hay Estados miembros dispuestos a acelerar el proceso incluso sin todos los capítulos cerrados, o abiertos a permitir la participación de algunos países candidatos en ciertas políticas comunitarias; a la vez, hay Estados miembros que solo conciben la ampliación en base al tradicional merit-based approach.
Durante la presidencia española del Consejo de la UE, el Consejo Europeo aprobó la Declaración de Granada, donde se apuntaba que la ampliación era una inversión geoestratégica en paz, seguridad, estabilidad y prosperidad. También que, para que este proceso fuera fructífero, la Unión Europea y los Estados miembros debían estar preparados para el momento en que esta ampliación fuera una realidad, es decir, necesitaban poner las bases para una reforma de la UE a nivel interno. La Declaración de Granada constató que ambos procesos —reforma y ampliación— son profundamente interdependientes.
En este CIDOB Briefing se recoge el estado actual de los procesos de ampliación y reforma; se repasan los argumentos de los que priorizan un proceso frente al otro; se analizan las expectativas generadas por la ampliación y reforma frente a la realidad política; se consideran los retos que presenta la ampliación; se pone el foco al caso de la ampliación de los Balcanes; y se repasan opciones para avanzar hacia la ampliación y la reforma.
Estado de la cuestión
El nuevo contexto geopolítico —marcado por la guerra en Ucrania, la fragmentación global y el debilitamiento del vínculo transatlántico— exige una mayor capacidad de acción y adaptación institucional. En esta coyuntura, la UE ha sido criticada por no tomar decisiones lo suficientemente rápidas o eficaces. Este es un problema que podría agravarse con la entrada de más Estados miembros. Todo ello invita a pensar que, sin una reforma institucional que incluya la toma de decisiones, la UE puede ver todavía más erosionada su influencia a nivel global.
Aunque en ocasiones se presenten como procesos paralelos, la ampliación implica necesariamente una reforma de los Tratados, ya que cada nueva adhesión exige ajustes en el derecho primario de la Unión. La reforma es una consecuencia directa del proceso de ampliación. Además, una ampliación sin reforma se desvía de los principios fundacionales de la UE de widening and deepening (ampliar y profundizar); también de los criterios de adhesión de Copenhague, los cuales exigen condiciones no solo a los países candidatos, sino también a la propia UE, que debe prepararse para recibir a nuevos miembros.
Ante este escenario, conviene repensar la lógica que contrapone los méritos técnicos con los criterios políticos. En todos los hitos de la integración europea, ambas aproximaciones han convivido con cierta tensión. Aun teniendo los criterios técnicos claros, los objetivos políticos siempre han permitido cierto margen de maniobra e imaginación: la ampliación de 2004 es un ejemplo claro, en el que la realidad geopolítica también estuvo presente en la toma de decisiones sobre la ampliación. En cada ronda de ampliación ha habido casos en que ciertos Estados candidatos no cumplían estrictamente los criterios, pero su incorporación era políticamente necesaria para que la entrada del conjunto de candidatos del momento tuviera sentido. No puede ignorarse que los países candidatos deben estar preparados al entrar a la UE, pero tampoco se puede obviar que la política —y no solo los criterios técnicos— ha sido siempre parte del proceso.
Sin embargo, a pesar de la urgencia que impone el contexto geopolítico actual —la guerra en Ucrania, la rivalidad entre potencias o la fatiga institucional—, no existe en este momento un impulso político claro desde las capitales europeas para acometer reformas profundas, ni acelerar el proceso de ampliación. A ello se suma que hay parte de los Estados miembros que priorizan la ampliación, mientras que otros consideran que, sin reforma, la ampliación no puede tener lugar.
Los adalides de la ampliación
Para los países que priorizan la ampliación, esta es una necesidad geopolítica, mientras que la reforma institucional sería simplemente una posibilidad, y no una condición o necesidad imperiosa. El objetivo de la ampliación, para sus defensores, es proteger el vecindario este y los Balcanes Occidentales de la influencia rusa. Según esta perspectiva, la política de puertas abiertas de la UE refuerza la estabilidad regional, la prosperidad, el acceso a materias primas estratégicas y la competitividad europea y la seguridad del continente.
Para esta parte de los Estados miembros, la reforma institucional no sería una prioridad, al no existir beneficios claros en algunas de las propuestas de reforma institucional como reducir el número de comisarios, limitar el número de parlamentarios o modificar el papel de las presidencias rotatorias del Consejo. Ante la falta de consenso político, consideran, la reforma podría derivar en una crisis como ocurrió con el Tratado Constitucional en 2005. Por ello, invertir capital político en una reforma incierta, apuntan, puede distraer de los objetivos críticos de la UE de reforzar su seguridad y economía.
En todo caso, la idea de una ampliación geopolítica ha ido disminuyendo, una vez se rebajó el shock inicial de la agresión rusa de 2022. Cada vez más países son de la opinión que la aproximación a la ampliación debe basarse en méritos y no solo en la coyuntura geopolítica: los países candidatos deben cumplir rigurosamente los criterios de adhesión, y cualquier privilegio concedido debe respetar el principio de igualdad en el mercado único. Eso no impide que los estados que priorizan la ampliación consideren que debe haber un fuerte capital político destinado a ayudar a los países candidatos a completar las reformas necesarias para su adhesión.
El bloque reformista
Para los que priorizan la reforma, la ampliación es un subcapítulo de un proyecto más amplio: la profundización política de la Unión. Las reformas deben ser un medio para alcanzar objetivos estratégicos, no un fin en sí mismo —aunque las metas de la Unión ahora no parezcan demasiado claras—. Profundizar en la integración europea debería permitir ejercer de actor global y contrarrestar la pérdida de peso internacional de los Estados miembros de la UE. Además, la reforma sería necesaria para que la ampliación tenga lugar con éxito, ya que, tal como reza uno de los criterios de Copenhague, la UE debe prepararse para recibir a nuevos miembros.
La ampliación, sin embargo, se enfrenta a un «muro invisible». Algunos países miembros tienen que consentir la adhesión de un nuevo miembro vía referéndum o vía el poder legislativo. Con los actuales niveles de polarización y fragmentación en los distintos sistemas políticos —y sin una opinión pública que respalde la ampliación— alcanzar esta mayoría puede ser un reto. Los referéndums, por otra parte, ya han demostrado ser un arma de doble filo en distintos momentos de la integración europea. Por tanto, prometer la ampliación sin tener en cuenta la existencia de este obstáculo puede menoscabar la influencia de la Unión.
La ampliación, según esta visión, está condiciona a una reforma profunda del proyecto europeo. Sin cambios constitucionales y sin una narrativa clara sobre el futuro de la UE, cualquier plan de adhesión corre el riesgo de estrellarse contra un muro legal y político. La clave estaría en combinar ambición estratégica con realismo institucional.
Expectativas vs. realidad
La Unión Europea se encuentra en un momento de inflexión. La ampliación ha ganado credibilidad y dinamismo en los últimos años, especialmente con la concesión del estatus de candidatos a Ucrania y Moldavia, los avances de Albania y Montenegro, y la recuperación del impulso político después de la invasión de Ucrania. Sin embargo, la expectativa de una adhesión acelerada, como la que proyectaba Ucrania en 2022, se ha desvanecido. A pesar del empuje geopolítico, ni Ucrania ni Moldavia han iniciado negociaciones formales de adhesión y el horizonte de entrada en la UE para 2030 , propuesto por el Consejo Europeo o el grupo de expertos franco-alemán, parece cada vez más incierto.
En contraste con el proceso de ampliación, no existe el mismo nivel de compromiso político con la reforma. Tras el impulso de 2022 y 2023, el ritmo de las discusiones sobre la reforma institucional ha disminuido considerablemente. Aunque el Consejo Europeo adoptó una hoja de ruta en junio de 2024, las revisiones políticas encargadas a la Comisión aún no se han presentado. Tampoco hay presión institucional para acelerar este proceso, lo que pone en duda la voluntad real de avanzar en reformas estructurales.
La experiencia demuestra que no hay atajos: tanto la reforma como la ampliación requieren tiempo, voluntad política sostenida y una arquitectura institucional capaz de absorber nuevos miembros sin comprometer la capacidad de actuación de la UE. La ampliación tampoco genera entusiasmo: aunque países como Montenegro y Albania podrían avanzar en sus negociaciones, esto no representa un cambio estructural, sino más bien una continuación del statu quo (geo)político e institucional al ser países pequeños.
Los líderes de la UE y de sus Estados miembros se han marcado hitos y han prometido completar el proceso de ampliación. Sin embargo, la realidad política presenta obstáculos importantes. La ampliación podría verse rechazada por un muro formado por la opinión pública y las distintas constituciones de los Estados miembros. En el caso de la reforma, esta no reúne el capital político suficiente para llevarse a cabo.
Retos: Estado de derecho, opinión pública y presupuesto
La ampliación y la reforma se enfrentan a distintos retos que tienen su origen en las dinámicas internas de la Unión. Por un lado, existe el temor a no poder proteger el Estado de derecho si se produce una ampliación: no solo por la calidad del Estado de derecho de los países candidatos, sino también porque este se deteriore en los países que ya son miembros de la UE. Antes de acometer una ampliación geopolítica, el Estado de derecho en todos los Estados miembros debe poder garantizarse, y la UE debería dotarse de herramientas políticas para evitar que la protección del Estado de derecho pueda ser usada como rehén mediante el bloqueo de decisiones en el Consejo.
Por otro lado, la ampliación y reforma no pueden hacerse de espaldas a la opinión pública. Uno de los aprendizajes de la ampliación de 2004 es que los ciudadanos no quieren sentirse excluidos de este proceso. Según el Eurobarómetro de septiembre de 2025, solo un 32% de los europeos se siente informado sobre la ampliación, mientras que un 67% no se considera informado en absoluto. Esta falta de implicación ciudadana es casi más preocupante que la ausencia de apoyo explícito, ya que impide dar legitimidad democrática al proyecto de ampliación.
Aunque la narrativa geopolítica resuena entre la ciudadanía, los ciudadanos no perciben como prioritarios aspectos como el Estado de derecho o las reformas institucionales. Solo un 25% considera que los países candidatos deben cumplir con estos estándares, lo que revela una desconexión entre el discurso político y la opinión pública. Por tanto, la ampliación de la UE no puede avanzar sin una estrategia clara de comunicación y participación ciudadana.
Finalmente, hay que considerar el coste económico y financiero de la ampliación, siendo el coste para los contribuyentes la tercera preocupación para los ciudadanos europeos respecto a la ampliación. La propuesta actual del MFP (Marco Financiero Plurianual de la UE) no contempla un aumento significativo del presupuesto, a pesar de que podría incluir a nuevos Estados miembros como Ucrania. El presupuesto no es solo una cuestión técnica: también es una expresión de la visión política de la UE. Aunque se repite la urgencia de actuar con más vigor en ámbitos como el de la defensa y la seguridad, estos se quieren acometer con la misma cantidad de presupuesto. Esta contradicción revela la falta de voluntad y los múltiples obstáculos para dotar a la UE de los medios necesarios para cumplir los objetivos que la misma Unión y sus miembros se han fijado. Si se quiere una UE más activa, se necesitan más recursos comunes. Sin cuestionarse la financiación de una Unión ampliada, la UE y sus Estados miembros se encontrarán ante una incoherencia estructural.
¿Ampliar hacia dónde? El caso de los Balcanes y del vecindario oriental
La historia de la ampliación de la Unión Europea en los Balcanes Occidentales ha sido, durante años, una crónica de promesas incumplidas, fatiga institucional y frustración ciudadana. Sin embargo, en el contexto actual marcado por la guerra en Ucrania y la creciente competencia geopolítica, la narrativa ha comenzado a cambiar. La ampliación ya no se presenta únicamente como un proceso técnico, sino como una herramienta estratégica vinculada a la seguridad y la defensa.
De hecho, existe un fuerte compromiso con la ampliación hacia los Balcanes Occidentales, al menos narrativamente, por razones de seguridad regional y proximidad geográfica. Sin embargo, los países balcánicos han perdido fe en el proyecto europeo, al percibir la promesa de adhesión como lejana e incierta. A la vez, persiste la preocupación de que se margine a los Balcanes Occidentales en favor de Ucrania y Moldavia, lo que conllevaría la pérdida de una región estratégica. También abriría la puerta a terceros actores: Rusia, que ya cuenta con una fuerte presencia mediática y simbólica, especialmente en Serbia, donde se percibe como el principal benefactor —a pesar de que la UE aporte más recursos—; China, la cual ha pasado de ser un inversor silencioso a desplegar una estrategia de penetración cultural y política; o Qatar, quien realiza inversión en infraestructuras, como el nuevo frente marítimo de Belgrado. Todos estos actores ofrecen inversiones sin condiciones normativas, lo que contrasta con las exigencias europeas en materia de gobernanza y Estado de derecho.
Desde el inicio de la guerra en Ucrania, los países balcánicos han pasado de ser receptores de misiones de paz a convertirse en contribuyentes activos en materia de defensa. Albania y Macedonia del Norte han firmado acuerdos de seguridad con Estados Unidos, y se preparan para participar en proyectos PESCO con la Agencia Europea de Defensa. A nivel bilateral, los Estados miembros de la UE han intensificado su cooperación militar con los países de la región: Francia con Albania, Italia y Países Bajos con Serbia, y Francia y Eslovenia con Montenegro, mediante acuerdos multilaterales en ciberseguridad y diplomacia digital.
Para salir de la apatía que genera el proceso de ampliación, está proliferando una nueva narrativa que defiende la adhesión de los Balcanes como una inversión estratégica, en vez de como una carga económica y política. Estos países, defiende esta visión, podrían contribuir significativamente a la seguridad europea: se han alineado con la UE en las sanciones contra Rusia (excepto Serbia) y reúnen el potencial para desarrollar una industria de defensa regional. Esta narrativa busca recuperar el entusiasmo perdido y mostrar que no avanzar en la ampliación tiene un coste geopolítico real.
Sin embargo, esta aproximación a los Balcanes tiene riesgos. Por un lado, puede llevar a la fragmentación regional, ya que la mayoría de los acuerdos se establecen de forma bilateral o minilateral, sin una visión regional integrada, lo que debilita la cohesión y la estrategia común. Por otro lado, puede producirse una escalada de tensiones, ya que algunos de estos acuerdos han sido percibidos como provocadores. El pacto entre Albania, Croacia y Kosovo fue denunciado por Serbia, mientras que el acuerdo entre Serbia y Hungría genera inquietud en otros países. Esto puede desembocar en una pérdida de la legitimidad normativa de la UE, la cual corre el riesgo de ser vista como una potencia que militariza su frontera suroriental, en lugar de como un actor normativo que promueve la democracia y el Estado de derecho. Esta percepción defensiva recuerda el papel histórico de los Balcanes como «frontera militarizada» entre imperios, esta vez contra Rusia y los eslavos del este, lo que podría erosionar la credibilidad del proyecto europeo en la región.
¿Cómo avanzar hacia un proceso de ampliación y reforma?
Para superar la parálisis actual, es necesario llevar a cabo acciones políticas claves e intervenir de forma interrelacionada en varios procesos.
Existe consenso sobre la necesidad de introducir la toma de decisiones por mayoría cualificada en distintos momentos del proceso decisorio. La persistencia de vetos —como el de Hungría— evidencia las carencias de la unanimidad. Ampliar el uso del voto por mayoría cualificada se plantea como una solución técnica viable, aunque políticamente compleja. Por ejemplo, aplicar la mayoría cualificada en fases intermedias del proceso de ampliación podría desbloquear avances, manteniendo la unanimidad para la decisión final.
Asimismo, una ampliación gradual que ofrezca beneficios parciales a los países candidatos que progresen en sus reformas podría facilitar el proceso a largo plazo, siempre que se garantice el respeto al Estado de derecho y se establezcan mecanismos de reversibilidad ante potenciales incumplimientos.
Otra vía para avanzar sería la creación de un núcleo reducido de Estados que, mediante coaliciones de voluntarios, puedan tomar decisiones en circunstancias específicas. Esta integración flexible permitiría avanzar en reformas sin necesidad de unanimidad ni de modificar los tratados, preservando la cohesión institucional. En este marco, podrían explorarse fórmulas de decisión como las supermayorías.
Esta flexibilidad se perfila como una herramienta imprescindible. Frente a la frustración que genera la unanimidad, se propone un modelo de integración flexible con una gobernanza sólida. Esta flexibilidad no sería la de una Europa de varias velocidades, sino un instrumento constructivo para preservar la unidad de acción y el funcionamiento del mercado interior, especialmente en ámbitos clave como la gobernanza económica, la migración y la defensa. La arquitectura flexible podría organizarse en círculos concéntricos, donde el Estado de derecho actuase como criterio de acceso a cada nivel de integración.
Tal como se expone en el informe franco-alemán, podrían existir al menos cuatro círculos. El más pequeño estaría formado por los países de la UE que formaran coaliciones de voluntarios para profundizar en la unión política, desde el Euro a todas las que pudieran surgir; el siguiente incluiría a los miembros de la UE vinculados por los objetivos políticos del artículo 2 del TEU; el tercero estaría centrado en el mercado único y se estructuraría mediante una suerte de partenariados no vinculados con el principio de una Unión cada vez más estrecha; y finalmente, el último estaría centrado en compartir objetivos geopolíticos estructurando la cooperación mediante acuerdos de asociación. La frontera del respeto al Estado de derecho se encontraría entre el tercer y último círculo. Esto permitiría establecer estándares claros para participar en el mercado único y otras políticas clave, sin fomentar la exclusión. Estos círculos estarían protegidos por mecanismos de reversibilidad, que garanticen el cumplimiento de compromisos por parte de los Estados miembros, aportando seguridad jurídica y política.
Para facilitar la ampliación y la reforma, también existen tres mecanismos de importancia: la educación y la movilidad europea, la definición de los límites del proyecto europeo, y el refuerzo de la diplomacia pública. Por un lado, fomentar la educación y la movilidad europea promueve el contacto directo entre ciudadanos, especialmente jóvenes, generando empatía y comprensión mutua que pueden facilitar una integración más profunda a largo plazo. Por otro lado, definir con claridad los límites geográficos y funcionales del proyecto europeo ayudaría a delimitar el alcance de la ampliación y la reforma. Actualmente, no existe un debate sobre hasta dónde puede extenderse la UE, qué criterios excluyen a ciertos países de ser miembros, o qué circunstancias modifican el estatus de países vecinos como potenciales candidatos. Tampoco se ha discutido qué tipo de unión política se desea construir, ni el grado de integración que se pretende alcanzar en la Unión Europea.
Finalmente, en el contexto geopolítico actual —marcado por la guerra en Ucrania y la creciente rivalidad entre potencias— la UE debe comunicar la ampliación y la reforma institucional no solo como procesos técnicos, sino como respuestas estratégicas que refuercen su legitimidad y atractivo. Durante décadas, la ampliación se ha presentado como un proceso técnico basado en el cumplimiento de los criterios de Copenhague, lo que ha proyectado una imagen burocrática de la UE, alejada de las emociones y aspiraciones ciudadanas. Mientras tanto, otros actores han explotado la dimensión identitaria del Estado nación como expresión de la voluntad popular. Para contrarrestar esta tendencia, es necesario reformular la narrativa de la ampliación como una herramienta de protección, empoderamiento y pertenencia. La UE debería presentarse como la única alternativa geopolítica viable para garantizar seguridad, prosperidad y libertades en los Estados candidatos. Para ello, debe reforzar su diplomacia pública, adaptar sus mensajes a las realidades locales y construir una identidad europea compartida que conecte con las aspiraciones ciudadanas, tanto en los países candidatos como en los Estados miembros.
Conclusiones
La reforma profunda mediante cambios en los tratados parece inviable en el corto plazo. Por ello, es esencial explorar reformas posibles dentro del marco actual, fomentar la flexibilidad sin perder la coherencia en la gobernanza de la Unión, reforzar el Estado de derecho como pilar de la integración y relanzar el debate político sobre cómo adaptar la UE a una ampliación, a priori, inevitable.
Si se produce una ampliación sin reforma, la relevancia global de la UE podría verse todavía más disminuida. Contrarrestar la influencia de otros actores en los países candidatos debe compaginarse con la capacidad de la UE para actuar eficazmente. A la vez, entender que el proceso de ampliación genera y ha generado frustraciones en países candidatos, debería evitar que la UE cometa los mismos errores en Ucrania o Moldavia.
Con todo, la ampliación puede ser una oportunidad para impulsar una agenda de reformas más ambiciosa. Al final del proceso, será necesario modificar los Tratados, lo que podría abrir la puerta a una transformación institucional más profunda, que ponga de relieve que ambos procesos avanzan en paralelo y son indisociables.
Todas las publicaciones expresan las opiniones de sus autores/as y no reflejan necesariamente los puntos de vista de CIDOB como institución