Reseña de libros | Descolonizando el feminismo: pensamiento islámico decolonial
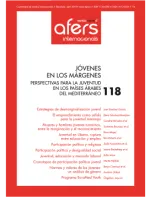
Adlbi Sibai, Sirin. La cárcel del feminismo: hacia un pensamiento islámico decolonial. Akal, 2016, 320 págs.
Cuenta Sirin Adlbi Sibai que, cuando comenzó su tesis, un profesor le preguntó para qué quería una mujer musulmana con hiyab hacer un doctorado. En La cárcel del feminismo parece articular una respuesta a esta pregunta, sirviéndose de los estudios decoloniales y de la tradición islámica.
Adlbi Sibai propone una salida a la colonialidad, al «aparato de poder que (…) se refiere a cómo las jerarquías globales (…) se imbrican entre sí y se articulan en torno al mercado capitalista global, la idea de raza y al sistema sexo-género». La colonialidad es la base del sistema-mundo moderno y del proyecto de «Modernidad eurocéntrico», que fue posible por la explotación de los recursos de dos terceras partes del mundo. Esa situación de poder permitió a Europa que su modelo de modernidad se concibiera como universal; y la voluntad de que fuera asimilado por el resto del mundo justificó la violencia contra «el Otro». Esa justificación se construiría a través de la «epistemología occidental», que se muestra como superior y neutral y se caracteriza por el pensamiento binario, que opone el «centro», el Occidente moderno, civilizado y desarrollado, a la «periferia», el resto del mundo, atrasado, bárbaro, subdesarrollado. Ello es definido como la cárcel epistemológico-existencial, que establece «quién, cómo y desde dónde se tiene la validez para hablar, ser, estar y saber en el mundo». Los sujetos colonizados no se muestran pasivos ante esta situación y la autora identifica cuatro tipos de reacciones a la colonialidad: el mimetismo o la asimilación total; la asunción de esos valores, pero replanteados en clave local; la reacción étnico-nacional (rechazo no emancipatorio) y el rechazo acompañado de una propuesta emancipatoria. Para Adlbi Sibai, la última opción es la única emancipatoria, porque pone en cuestión las bases de la «epistemología occidental».
Para poder llegar a esa propuesta, la autora se replantea las claves de la «crisis» del pensamiento islámico, defendiendo la necesidad de cuestionar el legado de la colonización, al mismo tiempo que propone hacer autocrítica a través de la «reconstrucción, revisión, re-imaginación y reestructuración [del] ser [islámico]». La reflexión sobre esa «crisis» se habría planteado siempre según el «dispositivo conceptual colonial» de las dicotomías tradición/modernidad e identidad/alteridad y, según la autora, hasta que los intelectuales arabomusulmanes no se den cuenta de que están encerrados en la cárcel epistemológico-existencial, no encontrarán soluciones reales.
Adlbi Sibai revisa también el concepto de feminismo islámico y los elementos en torno a los que este movimiento articula sus luchas: la islamofobia y el patriarcado arabomusulmán. Son feministas islámicas todas las mujeres «que hacen iÿtihad o esfuerzo interpretativo y hermenéutico» y que se reconocen como musulmanas en su lucha. En referencia a la islamofobia, la autora defiende que está basada en constructos de género. Los discursos que justifican las intervenciones en los países árabes e islámicos se apoyan en el objeto colonial mujer musulmana con hiyab, presentada como un sujeto pasivo, víctima del patriarcado islámico. De esta manera, se simplificaría la realidad de los musulmanes, describiendo el islam como un «sistema patriarcal, estático y con valores antidemocráticos», dando lugar a lo que Adlbi Sibai denomina el discurso del «oxímoron»: la incompatibilidad entre islam y feminismo. El propio feminismo hegemónico sería uno de los discursos coloniales que favorece la islamofobia. En cuanto al patriarcado arabomusulmán, la autora afirma que no existe una gran diferencia con el patriarcado occidental: ambos utilizan el espacio para controlar a las mujeres. Además, el patriarcado arabomusulmán también habría sido colonizado, ya que la idea «occidental» de lo femenino se ha extendido por todo el mundo. Por lo tanto, las mujeres musulmanas deben resistir además contra el «patriarcado colonial occidentalocéntrico».
Adlbi Sibai analiza las dinámicas de la colonialidad en el caso de la cooperación internacional en Marruecos. Examina dos tipos de discursos interconectados: los de los técnicos de cooperación españoles sobre las asociaciones de mujeres y los de los principales grupos de mujeres marroquíes. La colonialidad y la islamofobia que se reflejan en los discursos de los técnicos de cooperación favorecen la polarización de la sociedad civil, homogeneizando y enfrentando a los sectores «islamistas», identificados con características negativas y opuestas a los valores de la modernidad, frente a los «progresistas», más cercanos a los «valores occidentales», priorizando la financiación de estos últimos. En cuanto a los discursos de las mujeres marroquíes, Adlbi Sibai los clasifica en función de la tipología de reacciones a la colonialidad. Entre los discursos que analiza, unos con mayor detalle que otros, se incluyen los de las principales asociaciones «progresistas» (Asociación Democrática de Mujeres de Marruecos [ADFM] y Unión de la Acción Feminista [UAF]); el pensamiento de Fatima Mernissi; los discursos de las mujeres istiqlalíes (del partido nacionalista Istiqlal); la postura de las mujeres del Partido de Justicia y Desarrollo (PJD), partido islamista legalista; el pensamiento de Asma Lamrabet, y los discursos de las mujeres de la Yemaa de la Justicia y la Espiritualidad (YAI), organización islamista ilegalizada. En estos discursos, Adlbi Sibai observa tanto reacciones de asimilación y mimetismo (ADFM y UAF), como posturas étnico-nacionalistas (las mujeres istiqlalíes), pasando por reacciones de ambivalencia frente al colonizador (PJD) o de asimilación de los «valores coloniales», pero replanteándolos en clave local (Mernissi, Lamrabet y las mujeres de la YAI). Ninguno de los discursos ofrecería un ejemplo de rechazo emancipatorio a la colonialidad, porque reproducen los marcos discursivos «occidentales».
A modo de conclusión, la autora propone su propio proyecto emancipatorio desde presupuestos de la «epistemología islámica», apostando por un mundo en el que se superen las dicotomías y «yo y el otro [seamos] parte de lo mismo». En La cárcel del feminismo se explicita desde el principio el compromiso de la autora con el tema que aborda. A pesar de este ejercicio de transparencia intelectual, la lectura puede resultar compleja para quienes no estén familiarizados con el marco teórico decolonial, que en ocasiones adolece de un lenguaje críptico. Además, la inclusión de largas citas en algunos capítulos hace que se pierda el hilo de la argumentación de la autora. En cualquier caso, el hecho de que, en la academia española, se haya pasado de cuestionar el sentido de que una mujer musulmana con hiyab haga un doctorado, a reservar un espacio en revistas académicas a libros como este, es indicativo de que quizás sea posible salir de esa «cárcel epistemológico-existencial».
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 118
Cuatrimestral (abril 2018)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2018.118.1.259