Las relaciones Unión Europea-China: del economicismo a la securitización
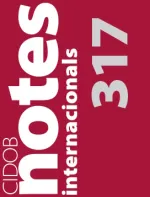

El incremento de las tensiones geopolíticas de los últimos años ha contribuido a un abandono del optimismo liberal en Europa, en favor de una visión más securitizada y basada en la prevención de riesgos (de-risking) en su relación con China.
Sin embargo, la intensidad de esta respuesta ha sido distinta en las diferentes instituciones europeas y estados miembros. Aunque la Unión Europea (UE) rema en una misma dirección, su heterogeneidad de actores y de ámbitos de acción ofrece un panorama plural y complejo, justo cuando se cumplen 50 años del inicio de relaciones diplomáticas entre la UE y China.
La nueva presidencia de Donald Trump, aunque puede abrir oportunidades de acercamiento entre la UE y China, no alterará la visión securitizada que el continente mantiene hacia Beijing.
Las relaciones entre la Unión Europea (UE) y China han empeorado significativamente en los últimos años. A principios de la década de 2010, Bruselas y los estados miembros todavía veían la relación con Beijing como un fenómeno principalmente económico, que traería prosperidad tanto a la UE como a China y contribuiría a la liberalización de Beijing. La perspectiva, hoy en día, es muy diferente. Del optimismo economicista liberal se ha pasado a una perspectiva pesimista y suspicaz, que enmarca la relación entre ambos actores como un fenómeno fundamentalmente marcado por el riesgo económico, geopolítico y de seguridad. En este sentido, la UE no ha podido escapar de la incertidumbre causada por el desgaste del orden internacional liberal de la última década.
Si una figura personifica este giro es la reelegida presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Criada políticamente en el entorno de la excanciller Angela Merkel –una de las grandes promotoras de estrechar lazos económicos entre la UE y China–, Von der Leyen venía de una Alemania que se había consolidado como el socio comercial más importante de Beijing en Europa. Sin embargo, tras ser elegida presidenta de la Comisión Europea en 2019, Von der Leyen ha sido la principal portavoz e impulsora de la actual deriva escéptica hacia Beijing en la UE, con una visión del mundo más securitizada y preocupada por los riesgos de la interdependencia económica, y marcada por sucesos geopolíticos como la invasión rusa de Ucrania, la competición entre China y Estados Unidos o la emergencia climática.
En este sentido, Ursula Von der Leyen representa la tendencia sino-pesimista general que ha vivido la UE en los últimos años –y que, aunque suavizada por las actuales tensiones transatlánticas, probablemente se mantendrá en el corto y medio plazo–. Sin embargo, la relación entre la UE y China no es unidimensional: además de la Comisión, los diferentes estados miembros y otras instituciones europeas –como el Parlamento Europeo– también marcan la agenda. A pesar del nuevo rumbo que la UE ha tomado en sus relaciones con China, estas siguen estando marcadas por la fuerte pluralidad que es intrínseca a este cuerpo político. Además, en diferentes ámbitos de las políticas públicas –como el tecnológico, los intercambios económicos, el cambio climático o los derechos humanos y la seguridad– entre los distintos actores europeos hay intereses distintos, que llevan a aproximaciones que van desde la cooperación a la confrontación.
Del Fin de la Historia a un mundo incierto
En los primeros años del siglo xxi, la relación entre la UE y China estuvo marcada por el optimismo liberal del Fin de la Historia y las teorías que argumentaban que fomentar el comercio con naciones autocráticas podía promover su democratización. Esta visión también era compartida por el principal aliado de la Unión, Estados Unidos, quien favoreció que China pudiera entrar en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, permitiendo su integración en el orden económico multilateral global. Este fuerte desarrollo y expansión económica de China tuvo uno de sus hitos en 2020, cuando llegó a superar a los Estados Unidos como el mayor socio comercial de la UE.
Sin embargo, esta visión optimista-liberal de las relaciones de la UE con China empezó a mostrar las primeras grietas a mediados de la década de 2010. Con la llegada de Xi Jinping al poder, China pasó de una política exterior de perfil bajo a una más activa y dispuesta a fomentar y hacer valer sus intereses en el sistema internacional. La Unión empezó a darse cuenta de este giro en la política exterior china con la aparición de diferentes iniciativas que impactaban en la cohesión de los estados miembros hacia Beijing. En 2012, la potencia asiática inauguró un Foro de Cooperación entre China y los países de Europa Central y del Este (popularmente conocido como Foro 17+1) que promovía las relaciones bilaterales entre Beijing y estos estados, al margen de la UE. Posteriormente, China impulsó su iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) en diversos países europeos, consiguiendo firmar memorandos de entendimiento con Italia, Portugal, Grecia o Hungría. Ello fue visto con suspicacia desde Bruselas.
Esta política exterior más activa de Beijing coincidió, en parte, con el giro estadounidense de confrontación con China impulsado por la primera administración Trump, a partir de la guerra comercial de 2018. En Washington empezó a germinar una retórica que dividía el mundo entre los países del bando estadounidense y los del bando chino, forzando a potencias como la UE a tomar partido. Asimismo, a la vez que aumentaba esta visión bipolar del mundo, Trump impulsaba diversas medidas y realizaba declaraciones que sembrarían dudas en Europa sobre la continuidad y estabilidad de la alianza transatlántica, lo que fomentó el debate sobre si la UE debería tener más margen de maniobra internacional mediante una «autonomía estratégica» en política exterior.
En este contexto de cambios, la Comisión Europea liderada entonces por Jean-Claude Juncker presentó en 2019 un documento estratégico («China Outlook») en el que se definía a China de manera tripartita: «socio», «competidor» o «rival», dependiendo del ámbito de la relación que se abordase. La UE y China, por ejemplo, podían cooperar en la crisis climática, a la vez que existía una competición económica y diferencias profundas en cuanto a valores y sistema político. Este documento, explicitó por escrito unos cambios de percepción hacia Beijing que ya existían de facto en los años anteriores y contrastaba con la visión positiva del auge de China de los documentos estratégicos europeos de las últimas tres décadas.
La irrupción de la pandemia de la COVID-19 no hizo más que profundizar estas diferencias. Así, la tensión entre la UE y China aumentó tanto por el discurso diplomático triunfalista e incluso agresivo de Beijing en los primeros meses de 2020, como por la escasez y dependencias de ciertos productos sanitarios provenientes de China en momentos críticos de la pandemia. Más allá de las cadenas de suministro chinas, la pandemia fomentó un giro en el pensamiento económico de los estados miembros: la visión securitizadora de limitar el riesgo frente a coerciones y crisis externas se impondría como prioridad por delante de la búsqueda de la eficiencia y la reducción de costes del modelo de libre mercado de posguerra fría. Las interdependencias económicas y los «cuellos de botella» pasaron a verse como fuentes de vulnerabilidad que podían ser usados para la coerción e influencia geopolítica –una visión también extendida entre las élites estadounidenses y chinas–.
A esto se sumó otro shock externo que afectaría fuertemente a la Unión: la invasión rusa de Ucrania en 2022. Su impacto en los precios de la energía y la dependencia del gas ruso reforzarían esta nueva visión securitizada de la economía. La posición de Beijing ante la invasión rusa, además, sería un factor de fuerte tensión entre la UE y China. Diversos países de Europa Central y del Este como Polonia o las repúblicas bálticas, que antes de la invasión no eran percibidos como hostiles a China, se convirtieron entonces en los más críticos, debido a la cercanía de los gobiernos de Moscú y Beijing y a la negativa del este a condenar explícitamente a Rusia o imponerle sanciones. Diversos actores de la UE han visto desde entonces a China como un facilitador del mayor peligro geopolítico que está viviendo actualmente Europa.
Es en este momento de tensiones geopolíticas y securitización de la economía, cuando la Unión Europea impulsaría su nueva política de reducción de riesgos, conocida como «de-risking»1. Esta consiste en un refuerzo de la autonomía económica y tecnológica de la UE, reduciendo dependencias y lazos con China, pero sin apostar por la ruptura de desacople (decoupling) impulsada por los estadounidenses. El nuevo paradigma de de-risking, sin embargo, no ha sido interpretado e implementado de manera homogénea por los diferentes actores de la UE.
Instituciones alineadas, estados miembros plurales
En el espacio político de la UE, hay dos tipos de actores –las instituciones europeas y los estados miembros– que, aunque compartiendo una tendencia general a reducir los lazos con China, han tomado este rumbo con niveles de compromiso y de cohesión distintos.
En el caso de las instituciones europeas, tanto la Comisión como el Parlamento han adoptado estos últimos años una posición más dura y cohesionada en su política hacia China. La primera ha sido el principal actor en liderar la reconfiguración de las relaciones entre la UE y Beijing, tanto a nivel retórico como de acción política. Aunque Von der Leyen se ha erigido como símbolo de este giro, cabe recordar que el documento estratégico «China Outlook» de 2019 se publicó antes de su llegada al ejecutivo comunitario. Asimismo, la Comisión Europea ha sido la principal promotora de la política de reducción de riesgos (la llamada Estrategia de Seguridad Económica) que hoy en día define la relación entre la UE y la potencia asiática. En ausencia de otros actores que decidieran tomar las riendas y plantear cual debía ser la posición europea frente a China, la Comisión tomó la iniciativa y ha marcado el tono del discurso europeo, aunque el nivel de implementación de sus propuestas más escépticas con China –como se discutirá a continuación– ha tenido un éxito variable. En los primeros meses de mandato de la nueva presidenta de la Comisión, la posición dura hacia China y centrada en el de-risking se ha mantenido, aunque la líder europea ha dejado entrever en algunas ocasiones un lenguaje más cercano hacia China –probablemente en respuesta a las políticas agresivas contra la UE de la nueva administración Trump–. En cambio, la nueva alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, la estonia Kaja Kallas, ha tenido una posición más confrontativa que la de su predecesor Josep Borrell, al enfocar la relación con China desde la extendida visión en Europa del Este de percibirla no como un ente autónomo, sino a través de la óptica de sus estrechas relaciones con Rusia.
El Parlamento Europeo, por su parte, también ha exhibido en los últimos años una postura más dura frente a China gracias a un amplio nivel de consenso entre las fuerzas políticas que lo componen, algo destacable teniendo en cuenta la pluralidad de grupos presentes en esta institución. En las votaciones parlamentarias sobre China en la anterior legislatura (2019-2024), por ejemplo, en asuntos como la defensa de los derechos humanos en Hong Kong y Xinjiang, o la interferencia extranjera vinculada a la desinformación, se produjo un consenso mayoritario entre los grupos políticos. La excepción vino de los grupos en los extremos de la cámara: la derecha de Identidad y Democracia, y el grupo de La Izquierda, los cuales se posicionaron como voces divergentes. Asimismo, el Parlamento fue escenario de uno de los momentos de mayor tensión entre la UE y China de los últimos años, cuando en 2021 ambos actores intercambiaron sanciones cruzadas por la situación de los derechos humanos en Xinjiang2. China sancionó a diversos eurodiputados críticos y la cámara decidió paralizar el Acuerdo Integral de Inversión entre la UE y China (CAI, por sus siglas en inglés) que llevaba más de una década en negociación. Con el mayor peso de los partidos de extrema derecha en la actual legislatura del Parlamento Europeo, es probable que disminuya la presión hacia China en ámbitos como los derechos humanos o la interferencia extranjera, mientras que el apoyo a medidas económicas securitizadoras y proteccionistas se mantendrá estable.
Esta coherencia y creciente endurecimiento de las instituciones europeas hacia Beijing contrasta con la mayor pluralidad de posturas entre los distintos estados miembros de la UE. Sin embargo, es importante destacar que, aun existiendo diferentes velocidades de implementación de la política de de-risking en las capitales europeas, en su gran mayoría, los países de la UE han tomado la opción de reducir su exposición a Beijing y adoptar esta política de seguridad económica propuesta por la Comisión. Si bien el grueso de los estados miembros no ha adoptado una retórica tan confrontativa como la de las instituciones europeas, han existido excepciones –más visibles, pero a la vez minoritarias– como las de Lituania y Hungría. En concreto, Vilna ha tenido fuertes choques diplomáticos con Beijing por su postura a favor de Taiwán, ha promovido un discurso duro de decoupling y ha apostado por reducir drásticamente sus lazos económicos con China3. El caso extremo, pero contrario, es Hungría, la cual se ha declarado públicamente en contra de la política de de-risking, ha reiterado su apertura a Beijing y, actualmente, es el país europeo que recibe más inversión extranjera directa (IED) china.
La mayoría de los estados miembros, sin embargo, se sitúan en puntos intermedios entre estos dos extremos, aunque la intensidad de las acciones y la retórica usadas son distintas en cada caso. Las políticas de de-risking efectivas, por ejemplo, no siempre van acompañadas de un discurso más duro, como ocurre en los casos de Francia y los Países Bajos. París ha implementado una fuerte política de autonomía económica y tecnológica que afecta a China, aunque en ningún momento ha enfocado este cambio como una medida dirigida contra Beijing, sino de manera más bien agnóstica y en consonancia con la política de «autonomía estratégica» de la UE. Por su parte, los Países Bajos han tomado una de las medidas más perjudiciales contra China de los últimos años –el veto a la exportación de maquinaria de fabricación de semiconductores avanzados de ASML–, a la vez que han mantenido una retórica no confrontativa para evitar tensiones diplomáticas con Beijing.
En contraste, Alemania e Italia son países que han ofrecido un discurso más duro hacia China –por ejemplo, en el contenido de la estrategia alemana hacia Beijing de 2023– o mediante gestos simbólicos –como la retirada de Italia de la Iniciativa de la Franja y la Ruta–. Sin embargo, en el terreno de la implementación práctica del de-risking, los pasos de ambos gobiernos han sido bastante limitados e incluso han aumentado las relaciones económicas con la potencia asiática en algunas áreas. El ejecutivo de Olaf Scholz realizó viajes a Beijing para promocionar la participación de empresas alemanas en la economía china, a la vez que su ministra de Exteriores acusaba a Xi Jinping de «dictador»4. La primera ministra italiana Giorgia Meloni, por su parte, se ha mostrado como una decidida proatlantista a la vez que ha promocionado que las empresas de vehículos eléctricos chinas inviertan en territorio italiano.
Más allá de estos casos, en muchos estados miembros el debate público sobre China está generalmente ausente y se ha intentado combinar una postura abierta con Beijing con la implementación de medidas de de-risking . España, Grecia o Portugal son ejemplos de esta tendencia. En el caso de los dos últimos, el discurso oficial amistoso con Beijing coexiste con medidas como el veto de Portugal a la tecnología 5G de empresas chinas o la reducción de licitaciones públicas griegas a compañías chinas. En el caso español han existido limitaciones similares en el campo de las infraestructuras críticas, mientras ha aumentado fuertemente la inversión china en la manufactura de vehículos eléctricos y energías verdes.
Estos ejemplos diferentes evidencian que lo que impera entre los estados miembros es una misma dirección, aunque con velocidades, intensidades y tonos distintos. Al contrario que la política más dura y coherente de las instituciones europeas, los países de la UE han adoptado posturas más idiosincráticas, sin ello significar la caricatura de caos y desunión entre estados miembros de la UE que a veces se critica.
Entre la economía y la geopolítica
Esta compatibilidad entre una visión general común y la diversidad de posiciones estatales también se ha visto reflejada en cómo la UE ha tratado diferentes ámbitos de su relación con Beijing, tales como la tecnología, el cambio climático o la política exterior. Muchos de estos campos se han visto afectados por la visión de de-risking y la Estrategia de Seguridad Económica de la Comisión Europea, basada en «promover», «proteger» y «crear asociaciones», es decir, combinar acciones de política industrial para potenciar la economía europea; medidas defensivas contra inversiones extranjeras, subsidios en terceros países y tecnología foránea considerada como no deseable –y que en muchos casos implican a Beijing–; y medidas de diversificación de las cadenas de suministro para reducir las dependencias de grandes economías como la china. Es importante destacar, sin embargo, que las medidas económicas y tecnológicas perjudiciales para China impulsadas por algunos estados miembros no sólo han sido consecuencia de esta estrategia europea, sino que a veces también parten de intereses nacionales o locales, o fruto de presiones externas por parte de Estados Unidos –como la exclusión de Huawei de las redes 5G, o el veto exportador de ASML en los Países Bajos–. En cualquier caso, la gran estrategia de de-risking de la UE se ha traducido en medidas concretas en tres ámbitos claves: tecnología, intercambios económicos y transición ecológica.
En el ámbito tecnológico, diferentes políticas de la UE han afectado áreas donde China es un actor avanzado, como la de la infraestructura digital, la economía de plataformas o la Inteligencia Artificial (IA). En el caso de la infraestructura, las restricciones en el campo de los chips y la tecnología 5G anteriormente mencionados son destacables, las cuales la UE ha complementado con una política industrial de promoción de su industria de los chips autóctona mediante la EU Chips Act. En el sector de la economía digital, la regulación de las grandes plataformas y de la IA también ha tenido un papel fundamental –aunque no esté enfocada directamente hacia China–. Así, regulaciones como la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) han afectado a plataformas chinas como TikTok o AliExpress, y la Ley de Inteligencia Artificial (AIA, por sus siglas en inglés) ha prohibido el uso de tecnologías en las que China tiene una ventaja tecnológica, como el reconocimiento facial o biométrico. Con ello, la Unión busca diferenciar su modelo digital ciudadano-céntrico del modelo chino Estado-céntrico.
Las medidas de de-risking también se han desplegado en el campo del comercio y las inversiones. En el caso de la IED, en los últimos años la UE ha llevado a cabo una política de mecanismos de control de las inversiones extranjeras (FDI Screening Mechanism) para identificar y detener la compra de activos críticos, en ámbitos como las infraestructuras de transporte o las empresas de tecnologías avanzadas. Este instrumento de control fue lanzado después de un período de alto nivel de inversiones en el que empresas chinas se hicieron con activos europeos de importancia estratégica, como el puerto del Pireo en Grecia o la empresa de robótica alemana Kuka. En el sector del comercio, la UE también ha lanzado un Instrumento Anti-Coerción (ACI, por sus siglas en inglés) que busca estructurar respuestas comunes a intentos de presión política a estados miembros de la UE por parte de potencias extranjeras mediante boicots, vetos a las importaciones u otros canales de coerción. Un catalizador de esta medida fueron las presiones comerciales de China a Lituania en 2021, después de que Vilna anunciara que Taiwán abriría una oficina diplomática en el país báltico. La Comisión también ha puesto en marcha una Ley de Materias Primas Críticas (CRM Act) que busca diversificar el suministro de la UE de materiales como las tierras raras o el magnesio –de los que depende en un 98% y un 93% de China, respectivamente–. Cabe destacar que, a pesar de estas medidas defensivas, el volumen de actividad económica entre la UE y China ha disminuido en algunos casos y crecido en otros. En el ámbito de las inversiones, estas han experimentado una fuerte caída en los últimos años (de 47.500 millones de euros en 2016 a 6.800 en 2023), lo que ha llevado a la extraña situación de que una pequeña economía como la de Hungría acapare actualmente el 44% de la IED anual china, que hoy en día se concentra mayoritariamente en el sector del vehículo eléctrico. En el sector del comercio de bienes, sin embargo, se ha vivido un aumento, a pesar de las tensiones políticas existentes, desde los 452.300 millones de euros en 2016 a los 737.900 millones en 2023.
Un campo en el que la UE está intentando lidiar con objetivos en conflicto es el de la transición ecológica. Por un lado, se ha propuesto ambiciosas metas medioambientales, como dejar de vender vehículos de combustión en 2035. En este sentido, China se ha convertido en un socio esencial, al haberse consolidado como la principal potencia industrial del vehículo eléctrico –la empresa china BYD es la dominante en el sector y China encabeza la fabricación de baterías y vehículos eléctricos–. Asimismo, es líder en manufactura de infraestructura de energías renovables como los paneles solares (80% de la producción) o la eólica (con las factorías chinas Goldwind y Envision liderando el mercado). Sin embargo, la UE también busca proteger a su industria autóctona en sectores como el automovilístico, lo que ha llevado a la reciente imposición de aranceles de hasta el 47,6% a los coches eléctricos producidos en el país asiático. La Comisión Europea, además, ha lanzado una serie de medidas antisubsidios que puede afectar a múltiples sectores chinos que han gozado de una política industrial de apoyo. A pesar de que la Unión considera la lucha contra el cambio climático un ámbito de «cooperación» con Beijing, la tensión entre aprovechar los bajos precios de las tecnologías verdes chinas y proteger la industria local europea seguirá en los próximos años.
Más allá de la economía, la relación UE -China se ha visto afectada en el campo de la política exterior, tanto en el ámbito de los derechos humanos como el de los conflictos internacionales. Las instituciones europeas, encabezadas por el Parlamento y la Comisión, han sido las voces más elevadas en denunciar la degradación de los derechos humanos en Hong Kong o Xinjiang. Al margen de estas situaciones dentro de territorio chino, el factor internacional que más tensión ha generado entre la UE y China es la invasión rusa de Ucrania. Bruselas considera que Beijing no ha hecho lo suficiente para detener a Putin y ha criticado que siga proveyendo a Rusia con tecnologías de doble uso y manteniendo fuertes lazos con Moscú. Teniendo en cuenta la importancia geoestratégica que Beijing da a mantener una relación estable con Rusia y su política exterior limitada y guiada por la no-intervención, es altamente improbable que veamos un giro en la política china hacia el conflicto en Ucrania, más allá de ofrecer espacios de negociación.
Sin embargo, Ucrania no es la única preocupación para la UE en sus relaciones con China: también está la confrontación geopolítica entre la potencia asiática y Estados Unidos. La primera administración Trump impulsó el debate dentro de la UE de avanzar hacia una «autonomía estratégica» que redujese la dependencia de Washington. Sin embargo, esta visión perdió fuelle con la victoria de Joe Biden en 2020, la invasión rusa de Ucrania y la agenda más proatlantista de diversos estados miembros de la UE. El retorno de Donald Trump ha vuelto a reabrir el debate sobre la autonomía europea, especialmente en el ámbito de la defensa. Al margen de la agresiva retórica de Trump hacia la UE, Europa se enfrenta a importantes interrogantes sobre un posible fin de la alianza transatlántica y su capacidad de resistir un aumento de coerciones por parte de Washington. Irónicamente, la estrategia de de-risking que la UE ha estado llevando a cabo en los últimos años respecto a Beijing, ahora puede demostrarse todavía más necesaria hacia Estados Unidos. Las amenazas de Trump a aliados fuertemente proatlantistas como Dinamarca, o su acercamiento a Rusia en detrimento del Gobierno ucraniano, han generado una reacción crítica inaudita contra el presidente estadounidense en países tradicionalmente proestadounidenses como Polonia o los estados Bálticos. En este nuevo contexto de divergencia transatlántica y de debilitamiento del sistema de alianzas estadounidenses, China está buscando oportunidades para un mayor acercamiento con la UE. No obstante, aunque el contexto pueda favorecer aproximaciones entre la UE y China, la visión securitizada del mundo que actualmente impera en Europa hace improbable una vuelta a los años de predominio del libre mercado y la globalización. Las relaciones con China seguirán más marcadas por los cambios geopolíticos que por las oportunidades económicas.
Notas:
1-Es importante destacar que el giro de una visión positiva de la globalización, el libre mercado y el predominio de la economía, a una perspectiva que prioriza la seguridad, el control y la reducción del riesgo no sólo se ha producido en la UE, sino también en Estados Unidos, Japón y China.
2- El 30 de abril, China levantó estas sanciones a eurodiputados, en un gesto de acercamiento a la UE.
3- A pesar de un reciente cambio de Gobierno en Vilna y la llegada de los socialdemócratas al poder, la relación con China y los vínculos con Taiwán no han cambiado significativamente.
4- El ganador de las elecciones alemanas de febrero de 2025, el conservador Friedrich Merz, ha realizado declaraciones a favor de mantener las relaciones económicas con China y ha sido partidario de más autonomía estratégica frente a Estados Unidos, por lo que un giro significativo más duro hacia Beijing parece poco probable.
DOI: https://doi.org/10.24241/NotesInt.2025/317/es
Todas las publicaciones expresan las opiniones de sus autores/as y no reflejan necesariamente los puntos de vista de CIDOB o sus financiadores.