Perspectivas teóricas del estudio del estatus en las relaciones internacionales
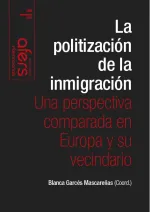
Cristóbal Bywaters, profesor asistente, Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile. cristobal.bywaters@uchile.cl. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7945-6809
Este artículo analiza el desarrollo reciente de la literatura sobre el «estatus» (o prestigio) en las relaciones internacionales, con especial atención a su dimensión doméstica. Propone una clasificación en cuatro familias –racionalismo, identidad social, relacionalismo y práctica social– y argumenta que todas ellas coinciden en concebir al estatus como un fenómeno preeminentemente interestatal. A través del análisis conceptual y la revisión bibliográfica, se muestra cómo el estatus también opera como recurso político interno, especialmente en estados pequeños, donde puede ser instrumentalizado por las élites para fortalecer su legitimidad. El artículo identifica tres tendencias en la literatura –expansión conceptual, integración teórica y diversificación empírica– y contribuye a su circulación en el mundo hispanohablante, promoviendo una aplicación y refinamiento en España y América Latina.
En la última década, el «estatus» social se ha consolidado como una de las categorías centrales en la disciplina de las relaciones internacionales. Tras una larga resistencia disciplinaria (Renshon, 2017), investigadores consolidados y emergentes, particularmente en los circuitos anglosajón y nórdico, han fomentado un interés creciente en el estatus, evidenciado por el aumento significativo en la publicación de libros y artículos académicos que exploran su conceptualización, relevancia y aplicación.
Este auge del estatus obedece a cuatro razones principales. En primer lugar, este concepto ha demostrado ser especialmente útil para abordar interrogantes que los paradigmas tradicionales de las relaciones internacionales no han logrado responder satisfactoriamente, especialmente aquellos relacionados con cuestiones inmateriales como la identidad (Larson y Shevchenko, 2003; Salomón, 2001/2002). En segundo lugar, expresando un nuevo momento más pluralista y ecléctico en la disciplina, el estudio del estatus ha logrado construir puentes entre distintas tradiciones teóricas dentro de las relaciones internacionales, como el realismo, el constructivismo y la escuela inglesa, al tiempo que se nutre de disciplinas como la psicología social, la sociología y la economía (Gilady, 2018). En tercer lugar, el estatus ofrece herramientas para abordar cuestiones centrales de la sociedad internacional contemporánea, como la competencia entre grandes potencias y potencias emergentes (Larson y Shevchenko, 2019b; Mukherjee, 2022), y los desafíos enfrentados por el orden internacional liberal (Adler-Nissen y Zarakol, 2021). Por último, una de las peculiaridades que distingue al estatus de otros conceptos es su capacidad para trascender la división entre lo internacional y lo doméstico (Renshon, 2017: 9), lo que permite revelar interconexiones entre ambos y enriquecer nuestra comprensión de la conducta externa y la política interna de los estados (Ward, 2017b; Beaumont, 2024; Bywaters, en prensa).
El presente artículo analiza críticamente el desarrollo reciente de la literatura sobre el estatus en la teoría de las relaciones internacionales, con especial atención a la interacción entre los niveles internacional y doméstico de este fenómeno. A partir de un análisis conceptual y revisión bibliográfica, se argumenta que gran parte de este corpus ha abordado el estatus desde una perspectiva preeminentemente sistémica, tratándolo como un fenómeno de recompensas interestatales y asumiendo que los estados actúan como unidades homogéneas y planas. Si bien hoy conocemos más sobre el estatus internacional, este sesgo limita la comprensión del estatus al desvincularlo de sus funciones internas y de los actores que lo movilizan estratégicamente. El artículo parte de una premisa distinta: el estatus internacional también cumple funciones políticas domésticas y es necesario abrir la caja negra del Estado para captar sus implicancias internas.
Desde esta perspectiva, el artículo realiza tres contribuciones principales. Primero, propone una clasificación original de las cuatro familias teóricas más influyentes en el estudio del estatus –racionalismo, identidad social, relacionalismo y práctica social– y analiza sus principales aportes, supuestos y limitaciones, en particular en lo que respecta a su capacidad para captar la dimensión interna del estatus. En este sentido, dado su carácter sistematizador, no se pretende agotar la totalidad de enfoques existentes, sino ofrecer una guía analítica útil para comprender las principales tendencias en el debate. Segundo, sintetiza un conjunto de trabajos que, en años recientes, han avanzado en esa dirección al explorar la conexión entre estatus internacional y política doméstica, especialmente en el caso de estados pequeños. Tercero, identifica tres tendencias emergentes en la literatura –expansión conceptual, integración teórica y diversificación empírica– que delinean nuevas avenidas para el estudio del estatus. Además, al ofrecer esta reflexión en castellano, el artículo contribuye a la circulación de esta agenda en el mundo hispanohablante, abriendo espacios para su adaptación crítica, refinamiento y aplicación, contextualizada en España y América Latina, donde esta conversación ha tenido una circulación limitada.
El artículo se estructura en tres secciones principales: en la primera se introduce y caracteriza el concepto de estatus en las relaciones internacionales; en la segunda se presenta la clasificación de las principales familias teóricas en debate; y, en la tercera, se discuten esos enfoques a la luz del interés en el estudio sobre la dimensión doméstica del estatus y se examinan los trabajos que ya han abierto la caja negra estatal, con énfasis en los estados pequeños. Finalmente, a modo de cierre, se presentan las conclusiones del artículo y se esbozan algunas tendencias que, se estima, marcarán el estudio del estatus en los próximos años.
El estatus en las relaciones internacionales
El estatus, en su sentido más amplio, hace referencia a la posición social que ocupa un Estado en las estructuras internacionales de estratificación social o jerarquías internacionales. De acuerdo con la definición clásica de Max Weber (1978: 305), se trata de «una pretensión efectiva de estima social en términos de privilegios positivos o negativos»1. Asimismo, la definición más influyente de estatus en las relaciones internacionales afirma que este se basa en «creencias colectivas sobre el rango que ocupa un Estado según atributos socialmente valorados, como la riqueza, las capacidades coercitivas, la cultura, la posición demográfica, la organización sociopolítica y la influencia diplomática» (Larson et al., 2014: 7). En tanto que disposición humana fundamental, el estatus se ha considerado comúnmente como un motor (driver) básico de las políticas exteriores, distinto de las consideraciones de seguridad y prosperidad (De Carvalho y Neumann, 2015; Haugevik, 2015). Por lo tanto, un supuesto fundamental en el estudio del estatus es que todos los estados buscan mejorar o, al menos, mantener su posición en las jerarquías internacionales y una identidad social positiva con respecto a otros (Renshon, 2017: 15). De ahí que la comparación social sea el proceso básico para la estimación del estatus: las élites estatales comparan la estima social de su Estado con la que se atribuye a otros estados, especialmente aquellos que perciben como similares a ellos o ligeramente superiores en dimensiones relevantes (Larson y Shevchenko, 2010: 68). El estatus, en este sentido, es un fenómeno eminentemente «local», ya que los estados no se comparan constantemente con todo el resto de los estados, sino con grupos de referencia o comunidades de estatus a las que pertenecen (o aspiran pertenecer) y con las cuales comparten historia, valores e intereses estratégicos, entre otros (Renshon, 2017: 18). Aunque es una categoría subdesarrollada en la literatura, existen dos tipos de comunidades de estatus: las regionales (u objetivas) y las ideacionales (o subjetivas) (Renshon, 2017; Wohlforth et al., 2017).
A fin de clarificar su uso analítico distintivo, es preciso distinguir al estatus de otros conceptos asociados que, al igual que nuestra categoría de interés (Ward, 2019), son parte constitutiva de la identidad colectiva de un país y que, en contraposición a lo material, remiten al campo más amplio de las ideas en las relaciones internacionales. Como señala la definición weberiana, el estatus se relaciona con las reivindicaciones sobre la estima social reconocida de un actor; es decir, cuán bien considerado está un Estado en el mundo. Esto conduce a otro aspecto crucial del estatus que lo diferencia de la identidad: la posicionalidad. El carácter posicional del estatus es frecuentemente mencionado en la literatura especializada (Larson et al., 2014; Renshon, 2017). En términos generales, se puede decir que un actor tiene o no tiene una identidad específica, afirmando lo que ese actor es o no es. Sin embargo, en el caso del estatus, no sería correcto decir que un actor simplemente posee estatus; en cambio, debido a la disposición jerárquica de los estados según su estima social, el estatus se refiere a «cuánto tenemos en relación con los demás» (Renshon, 2017: 35, énfasis añadido). Complementariamente, aunque tanto la identidad como el estatus requieren reconocimiento para tener sentido social, solo el segundo se manifiesta en la deferencia voluntaria hacia quienes poseen un estatus superior (Larson et al., 2014: 10). El estatus, por otro lado, está estrechamente relacionado con, aunque se diferencia de, conceptos como prestigio, reputación y honor. El prestigio «se refiere al reconocimiento público de logros o cualidades admiradas», sin aludir a una jerarquía, como lo hace el estatus (ibídem: 16). La reputación, sea buena o mala, corresponde a creencias «sobre características persistentes o tendencias de comportamiento de un actor» que otros mantienen conforme a sus acciones pasadas, con una función predictiva (Dafoe et al., 2014: 374). Finalmente, el honor implica «seguir un código de conducta asociado a un grupo de estatus» (Larson et al., 2014: 16).
Aunque la búsqueda de estatus también encuentra expresión a nivel individual y social, este fenómeno adquiere características particulares en el ámbito internacional. En efecto, a diferencia de las sociedades domésticas, donde las jerarquías sociales y la atribución de estatus social suele estar regulada, hasta cierto punto, por el Estado (Pouliot, 2014), la anarquía internacional «hace que el estatus sea mucho más importante para determinar quién obtiene qué, cuándo y cómo en las relaciones internacionales» (Duque, 2018: 577). La relativa escasez de institucionalización a nivel internacional aumenta la relevancia de las preocupaciones por el estatus, ya que genera incertidumbre con respecto a las posiciones relativas de los estados (Van der Westhuizen, 2021: 3).
Como se desprende del referido carácter posicional del estatus, las relaciones interestatales tienen lugar dentro de uno o, potencialmente, varios órdenes de estatus. A diferencia de las concepciones teóricas que, debido a su ontología anárquica, conciben al sistema internacional como eminentemente plano, el estudio del estatus parte de la premisa opuesta, según la cual los estados se disponen verticalmente en relaciones sociales desiguales entre sí (Duque, 2018: 580; Mattern y Zarakol, 2016). Los estados son las unidades principales del orden de estatus, aunque otros actores, como los organismos internacionales, las corporaciones multinacionales y los medios de comunicación, también pueden influir en él (Cooley y Snyder, 2015). La posición de los estados en una jerarquía u orden depende del «nivel de estatus que les confiere el reconocimiento social de otros» (Mattern y Zarakol, 2016: 638). En este sentido, la estimación del estatus de un Estado representa un proceso altamente impresionista y político (Bywaters, 2026) que, lejos de depender de criterios objetivos, descansa en percepciones y creencias colectivas, (Larson et al., 2014; Renshon, 2017) susceptibles a dinámicas tanto de cooperación como de conflicto.
De esta forma, un Estado no puede alcanzar un estatus determinado unilateralmente, sino que depende del reconocimiento social, especialmente de otros estados (Larson y Shevchenko, 2014a: 10; Duque, 2018). Así, para que una reivindicación sea «efectiva», como indica Weber, el reconocimiento es sine qua non (Duque, 2018: 578). Según Michelle Murray (2010: 660), «el reconocimiento se refiere a un acto social en el que otro actor se constituye como un sujeto con una posición social legítima. Cuando se reconoce a un Estado, su identidad se crea, su significado se estabiliza y su estatus como actor político se asegura». El reconocimiento es, así, el vehículo de la movilidad ascendente en el orden de estatus. No obstante, la frustración en la obtención de reconocimiento social representa, en sí misma, un suceso políticamente significativo que puede desencadenar dinámicas interestatales y domésticas vinculadas al estatus (Adler-Nissen y Zarakol, 2021). En última instancia, tal como explican William C. Wohlforth et al. (2017: 528), el orden de estatus no es estático: se construye y se modifica continuamente a través de los esfuerzos de los estados por ser reconocidos y de las respuestas (positivas o negativas) que estos reciben (o no) de la sociedad internacional.
Otro aspecto que diferencia el estudio del estatus de los enfoques centrados en la anarquía es la «densidad social»; es decir, la afirmación de que la política mundial no solo está determinada por las capacidades materiales, propias del realismo estructural o la teoría de la dependencia, sino también por reglas, valores e identidades. El orden de estatus se sostiene en valores y normas compartidos que cohesionan e influyen en las identidades y comportamientos estatales, siendo una dimensión clave de la estratificación social. Ellos ofrecen criterios para clasificar socialmente a los estados, estimar su estima social y distinguirlos entre sí (Schulz, 2019; Duque, 2018: 580). La capacidad de las normas sociales para conferir estatus depende de su nivel de contestación: cuanto menos cuestionadas, mayor será su influencia y viceversa (Miller et al., 2015: 779). Las normas son históricamente contingentes y determinan reglas de pertenencia y estilos de vida asociados a ciertas identidades (Duque, 2018: 581). En la actualidad, el orden de estatus dominante refleja criterios occidentales de desarrollo, democracia y liberalismo económico, motores clave del reconocimiento de estatus (Duque, 2018), aunque este se ve desafiado por la creciente influencia del así llamado iliberalismo (Adler-Nissen y Zarakol, 2021).
Familias teóricas del estatus
El estudio del estatus en las relaciones internacionales se ha convertido en un campo diverso e intelectualmente dinámico. Sin embargo, lejos de constituir una escuela de pensamiento monolítica, abarca un conjunto amplio de familias o enfoques que, más que cerrarse en paradigmas autónomos, se caracterizan por una notable hibridez conceptual y metodológica.
A continuación, se desarrolla una clasificación de cuatro familias teóricas –racionalismo, identidad social, relacionalismo y práctica social– que agrupan las principales aproximaciones al estatus conforme a criterios de afinidad conceptual y agrupación empírica. Estas familias no son mutuamente excluyentes, pero permiten organizar un campo disperso en torno a sus principales supuestos ontológicos, niveles de análisis predominantes y formas de concebir al Estado. Su selección se justifica por su centralidad en la literatura reciente y por su capacidad para captar distintas dimensiones del estatus: sus fundamentos materiales y simbólicos, su carácter relacional y su constitución a través de prácticas sociales. Como se argumentará, todas estas aproximaciones tienden a privilegiar la dimensión internacional del estatus y a concebir el Estado como una unidad plana, lo que dificulta captar sus funciones domésticas. Esta clasificación ofrece, por tanto, un punto de partida útil para avanzar hacia una conceptualización más integral del estatus que incorpore también su dimensión doméstica.
Racionalismo
Dada su estrecha relación con la tradición realista, el racionalismo es, quizás, el enfoque más antiguo en el estudio del estatus en la política mundial (Dafoe et al., 2014). Su núcleo reside en la compleja interacción entre los factores materiales y el estatus social, aunque se otorga prioridad analítica a los primeros, ya que este enfoque se basa en una ontología fundamentalmente materialista. Los estudiosos racionalistas centran su investigación en las dinámicas de la competencia por el estatus entre las grandes potencias como una fuente potencial de conflicto internacional.
El enfoque racionalista subraya el carácter competitivo y jerárquico del estatus, al concebirlo como un recurso limitado cuya obtención por parte de unos actores implica inevitablemente la pérdida para otros. Desde esta perspectiva, la lucha por el estatus adopta una lógica de suma cero, propia de rivalidades posicionales (Wohlforth, 2009: 30). Por lo tanto, los racionalistas consideran el estatus como un activo estratégico que los estados pueden utilizar para maximizar sus intereses. La búsqueda de estatus, desde este punto de vista, es una actividad racional (Wohlforth, 2025), lo que distancia a este grupo de sus predecesores que desestimaron la búsqueda de prestigio como una conducta irracional (Dafoe et al., 2014: Volgy et al., 2011). Como las percepciones externas influyen en la posibilidad de enfrentar conflictos interestatales y en las probabilidades de éxito en ellos, los estados tienen motivos para construir determinadas reputaciones y posiciones de estatus (Dafoe et al., 2014). Una reputación de firmeza en situaciones de enfrentamiento, por ejemplo, genera expectativas de comportamiento que podrían mejorar la posición de un Estado en la competencia y el conflicto (ibídem: 376).
A nivel conceptual, una contribución importante del racionalismo ha sido la noción de inconsistencia de estatus, definida por el académico Jonathan Renshon (2017: 53) como «la divergencia entre el estatus otorgado a un actor y lo que este cree que merece» (véase también Dafoe et al., 2014: 375). Un supuesto es que dicha percepción es coherente con las capacidades materiales objetivas o los marcadores de estatus del actor insatisfecho. Para los racionalistas, el hecho de que otros actores relevantes no otorguen el reconocimiento esperado puede conducir a un conflicto interestatal, lo que muestra la estrecha relación entre el reconocimiento, el respeto (o la falta de este) y el conflicto entre potencias (Wolf, 2011). De esta premisa también se deduce que es probable que el conflicto tenga efectos en términos de estatus. En la versión más sofisticada de esta teoría, Renshon (2017: 65) señala que la conexión entre el estatus y las capacidades materiales está presente en el supuesto fundacional del realismo, según el cual el conflicto interestatal violento alteraría el estatus de los involucrados. Por lo tanto, «el conflicto –y particularmente la victoria en el conflicto– debería proporcionar aumentos de estatus al vencedor o al iniciador». Otros aportes racionalistas han vinculado las dinámicas de estatus con la distribución sistémica del poder. Wohlforth (2009) sostiene que la polaridad del sistema internacional influye en la intensidad de la competencia por el estatus entre grandes potencias y en la probabilidad de conflicto. Por otro lado, Greve y Levy (2018) amplían la teoría de la transición del poder al integrar la (in)satisfacción de estatus de un Estado en ascenso como clave para su aceptación del sistema internacional.
Pese a sus significativos aportes, el racionalismo también posee limitaciones en el estudio del estatus. Al concebir el fenómeno como un juego de suma cero y asumir que los actores se guían principalmente por deseos de dominio, este enfoque tiende a descartar desde el inicio la posibilidad de dinámicas cooperativas en torno al estatus (cf. Røren, 2019). Además, los racionalistas suelen reducir el estatus a su dimensión militar o conflictiva, privilegiando los vínculos entre poder duro, reputación y disuasión. Si bien ello podría ayudar a explicar episodios recientes en que las conquistas territoriales han recobrado protagonismo, esta visión resulta limitada para comprender formas más complejas y contemporáneas de competencia por el estatus, como el comercio y la promoción de normas (Bywaters, en prensa). Al subsumir el estatus bajo las capacidades materiales, el racionalismo termina por diluir la especificidad analítica y su valor como factor explicativo en la política mundial (Duque, 2018). Esta limitación se vuelve especialmente visible al abordar las estrategias de estatus de potencias medias y estados pequeños, cuya influencia suele descansar en fuentes distintas a las capacidades militares. Por último, como se discutirá más abajo, las herramientas del racionalismo no logran capturar adecuadamente la dimensión doméstica del estatus internacional.
Identidad social
Entre los enfoques contemporáneos para comprender las dinámicas de estatus en la política mundial, la contribución de Deborah Welch Larson y Alexei Shevchenko (2003, 2010, 2014a, 2014b y 2019b) destaca como la más influyente. Basándose en los postulados de la teoría de la identidad social (SIT, por sus siglas en inglés), proveniente de la psicología social, la dupla sostiene que los estados, al igual que los individuos, construyen parte de su identidad a partir de su pertenencia a grupos sociales. En consecuencia, «los estados se preocupan por necesidades intangibles como la autoestima positiva y el reconocimiento, además del poder y la riqueza» (ibídem, 2014b: 271). El núcleo de su aporte consiste en una tipología de tres estrategias de gestión identitaria: movilidad, competencia y creatividad social (ibídem, 2003, 2010, 2014a, 2014b, 2019a y 2019b; véase también Wohlforth et al., 2017).
Las aplicaciones de este enfoque se han centrado principalmente en las dinámicas de estatus entre grandes potencias, con énfasis en los cambios en sus grandes estrategias. En su trabajo seminal, Larson y Shevchenko (2003: 103) sostuvieron que el giro estratégico de la Unión Soviética en la etapa final de la Guerra Fría respondió a «un deseo imperioso de ser reconocida como una gran potencia y formar parte del club», lo que condujo a una estrategia de creatividad social. Posteriormente, los autores analizaron los virajes de China y Rusia desde posturas de apoyo al sistema hacia estrategias más asertivas de competencia social, motivados por la negación de reconocimiento como grandes potencias (ibídem, 2010). Asimismo, aplicaron su marco teórico para explicar el comportamiento destacado de potencias emergentes contemporáneas, señalando que, a pesar de sus diferencias, India, Brasil y Turquía «parecen estar unidas en su deseo de mayor reconocimiento y su compromiso con el desarrollo de políticas exteriores distintivas» (ibídem, 2014a: 36).
Pese a la influencia del enfoque de Larson y Shevchenko, su adaptación de la SIT a las relaciones internacionales ha sido cuestionada. Steven Ward (2017a) sostiene que dicha adaptación se basa en una lectura errónea de los fundamentos de la SIT, ofreciendo una versión «aplanada» que no distinguiría entre estrategias individuales y colectivas frente a la insatisfacción con el estatus (ibídem). La competencia y la creatividad social, según Ward (ibídem), son estrategias colectivas, mientras que la movilidad social es individual. Al ignorar esta distinción, el modelo de Larson y Shevchenko confundiría ambas estrategias al tratarlas como formas equivalentes de mejorar el estatus mediante la adopción de atributos valorados. En respuesta, Larson y Shevchenko (2019a: 2) defendieron su posición, afirmando que la competencia social es una estrategia de suma cero centrada en obtener ventajas relativas frente al exogrupo, no en adquirir atributos consensuados.
Desde nuestro punto de vista, el enfoque de la identidad social realiza aportes sustantivos a la comprensión del estatus internacional. No obstante, también posee dos limitaciones principales en lo que respecta al a la dimensión doméstica del estatus: su concepción como un fenómeno preeminentemente internacional y su tratamiento del Estado como si fuera un grupo. Estas cuestiones se abordarán más adelante en este artículo.
Relacionalismo
El tercer enfoque para el estudio del estatus en la política mundial es el relacionalismo. Los académicos en esta línea comparten tanto un énfasis en el carácter relacional del estatus –es decir, la atribución de estatus depende del reconocimiento por parte de actores relevantes en el sistema internacional– como un interés en medir el fenómeno cuantitativamente. Es común entre los relacionalistas el uso del análisis de redes sociales como técnica de investigación (Hafner-Burton y Montgomery, 2006). No obstante, algunos también recurren al análisis cualitativo para proporcionar contexto o validar sus resultados estadísticos (Renshon, 2017). Dado su énfasis en las relaciones, los registros de representación diplomática son una fuente habitual de datos en este enfoque (Røren y Beaumont, 2019; Røren y Wivel, 2022).
Un trabajo relacionalista influyente ha sido el de Marina Duque (2018). Partiendo del supuesto ontológico de que las relaciones preceden a los estados (Jackson y Nexon, 1999), Duque se distancia tanto de los enfoques racionalistas como de la identidad social. En su visión, ellos tratan el estatus como una función de los atributos estatales, confundiendo así las relaciones sociales con los atributos de los actores (Duque, 2018: 579): «el logro del estatus se convierte en un acto autónomo, y el aspecto social del reconocimiento del estatus se vuelve un epifenómeno». Así, en última instancia, Duque critica que se separa al estatus de las relaciones, reduciendo el primero a un fenómeno puramente de nivel estatal (ibídem: 580). Siguiendo a Weber (1978), Duque afirma que el estatus «se refiere a procesos de identificación en los que un actor recibe admisión en un club una vez que se considera que sigue las reglas de membresía» (ibídem: 578). Dado que el estatus se ve afectado por el cierre social (social closure), los estados reconocen a aquellos con valores y recursos similares en lugar de los poseedores de más recursos (ibídem).
Algunos trabajos se inspiran en el marco relacionalista de Duque. Røren y Beaumont (2019) desarrollaron un modelo de métodos mixtos para evaluar el desempeño de los BRICS entre 1970 y 2010. Concluyen que la «inconsistencia de estatus» de los racionalistas debe reinterpretarse como un desfase entre factores ideacionales y materiales. Con una metodología similar, Røren y Wivel (2022) muestran que Suecia superó en desempeño de estatus a Dinamarca y Noruega en el mismo período. Baxter et al. (2018) analizan cómo Qatar elevó su estatus mediante la mediación en conflictos, demostrando que una mayor centralidad en redes diplomáticas conlleva mayor influencia internacional. Por su parte, Renshon (2017) propone un modelo de centralidad basado en el algoritmo Google PageRank para medir estatus e identificar comunidades, combinando métodos cuantitativos y cualitativos para explorar su relación con el conflicto internacional.
Al igual que con el enfoque de identidad social, la conceptualización relacional de los estados como unidades similares (unit-like) y del estatus como fenómeno autotélico resulta insuficiente para explorar las funciones domésticas del estatus. Estas cuestiones se retomarán más adelante en este artículo.
Práctica social
El cuarto enfoque teórico del estatus es el de la práctica social. A diferencia de las perspectivas anteriores, adopta una lógica inductiva centrada en cómo el estatus emerge de interacciones sociales cotidianas y situadas. Aunque comparte con el relacionalismo su énfasis en las relaciones, se distingue por enfocarse en procesos micro que configuran el estatus como fenómeno significativo. Desde esta mirada, la competencia por el estatus no depende solo de su posesión, sino de cómo se construye a través de las prácticas de diplomáticos y tomadores de decisiones (Pouliot, 2014: 192), desprendiéndose así del supuesto de racionalidad. La interacción de nivel micro en organismos multilaterales y cancillerías se presenta como un campo ideal para estudios empíricos basados en observación y entrevistas.
El enfoque de práctica social tiene en el trabajo de Vincent Pouliot su exponente más destacado. En su estudio de 2016, analiza cómo las jerarquías internacionales se construyen y disputan a través de las prácticas diarias en foros multilaterales como Naciones Unidas. La estratificación social, sostiene, no se impone desde fuera, sino que emerge del desempeño competente entre diplomáticos, cuya influencia depende de su dominio práctico (Pouliot, 2016: 2). En contraste con la visión racionalista de competencia individual, Røren (2019) muestra que los países nórdicos han buscado estatus colectivamente mediante prácticas de amistad y confianza. Esta cooperación les ha permitido presentarse como una entidad política colectiva, ganando mayor reconocimiento y acceso a privilegios de estatus que si actuaran por separado (ibídem: 14).
El enfoque de la práctica social ofrece una vía prometedora para estudiar el estatus en la política mundial. Sin embargo, su cercanía con los estudios diplomáticos ha restringido el análisis a instituciones tradicionales, sin captar del todo cómo la diplomacia opera entre lo internacional y lo doméstico.
Las cuatro familias teóricas analizadas ofrecen aproximaciones valiosas, aunque parciales, para estudiar el estatus en las relaciones internacionales (véase la tabla 1). El racionalismo lo vincula al poder material y la competencia; la teoría de la identidad social introduce componentes simbólicos y motivacionales; el relacionalismo enfatiza las estructuras de reconocimiento, y el enfoque de la práctica destaca su constitución en interacciones situadas. Pese a sus diferencias, comparten un punto ciego: tienden a privilegiar el plano internacional y a representar al Estado como una unidad plana, sin jerarquías internas. En consecuencia, prestan escasa atención tanto a las funciones políticas que el estatus puede cumplir dentro de los estados como a los mecanismos mediante los cuales es apropiado, instrumentalizado o contestado en el plano interno. Es hacia este último nivel que se orienta el análisis del presente artículo a continuación.
Abriendo la «caja negra»: la dimensión doméstica del estatus
La literatura sobre estatus en las relaciones internacionales ha crecido notoriamente en los últimos años. Sin embargo, los enfoques predominantes han tendido a concebirlo como un fenómeno interestatal, prestando menor atención a sus implicancias en la política interna. Esta omisión responde, en gran medida, a dos limitaciones interrelacionadas.
La primera limitación reside en la propensión a concebir el estatus como generador de beneficios exclusivamente internacionales. Para los enfoques racionalistas, el estatus está estrechamente vinculado a las capacidades materiales, y se asume que un estatus más alto es instrumental para ejercer mayor poder. Los relacionalistas, por su parte, suelen tratar el estatus como un fin en sí mismo: ocupar posiciones centrales en redes sociales internacionales, sin atender a cómo ello también se asocia a consideraciones de política doméstica. Aunque el enfoque de la práctica social, al seguir una lógica inductiva, ofrece mayor apertura, su énfasis en la diplomacia multilateral tiende a situar el locus del estatus en el nivel internacional. En cuanto al enfoque de la identidad social, este asocia los beneficios del estatus con la construcción de una identidad colectiva capaz de generar autoestima colectiva entre los miembros de un Estado. Sin embargo, al escalar las proposiciones teóricas de la SIT al nivel estatal, no se ha aclarado cómo opera esa autoestima –originalmente individual– en las dinámicas de estatus entre estados. En el mejor de los casos, se la presenta como un fin en sí mismo, lo que invisibiliza su posible instrumentalidad política en el ámbito interno.
La segunda limitación es la tendencia a teorizar al Estado como un actor unitario y sin jerarquías internas. Los racionalistas, en línea con el realismo estructural, lo conciben como una caja negra cuyas acciones responden exclusivamente a factores externos. En el enfoque relacionalista, el Estado recibe una entidad ontológica secundaria, reflejado en la consigna «relaciones antes que estados» (Jackson y Nexon, 1999), tratando a los estados como unidades homogéneas. El enfoque de la práctica social, aunque centrado en la representación diplomática, oscila entre los niveles individual y estatal sin problematizar las jerarquías domésticas sobre las que descansa la agencia de los actores de interés.
El enfoque de la identidad social presenta una conceptualización más ambigua. En sus trabajos iniciales, Larson y Shevchenko (2003; 2010) no definieron si el Estado debía entenderse como una agregación de individuos que buscan integrarse a grupos de élite o como un actor colectivo coherente. En sus estudios posteriores, optan por esta última interpretación (Larson y Shevchenko 2010, 2014b y 2019b), lo que ha suscitado críticas por antropomorfizar al Estado (Renshon, 2017; Ward, 2019). Al tratarlo como un grupo, el enfoque asume al Estado como una unidad plana, sin problematizar el lugar que ocupan las élites de política exterior en la cúspide del aparato estatal. Si bien esta simplificación puede ser útil para el análisis de dinámicas externas, resulta insuficiente para captar la dimensión interna del estatus. En efecto, al concebir al Estado como una unidad homogénea, se reproduce el esquema de «estados bajo anarquía» de Waltz (1979), sustituyendo la anarquía internacional por jerarquías internacionales, pero sin atender a las jerarquías internas.
En esta línea, concebir al Estado como una unidad plana implica también suponer que los beneficios del estatus internacional se distribuyen equitativamente dentro de la sociedad. En la práctica, sin embargo, esos beneficios suelen ser primariamente apropiados por las élites, que lo utilizan como recurso de legitimación, cohesión interna y reproducción de jerarquías. Parafraseando a Weber, Carsten-Andreas Schulz (2019: 96) sostiene que los burócratas modernos buscan prestigio para sus comunidades políticas como un medio de consolidar su propio poder. Desde una perspectiva racionalista, Thomas Volgy et al. (2011: 10) destacan que, cuando el estatus de gran potencia es valorado internamente, los responsables de la política exterior obtienen mayor respaldo tanto de las élites como del electorado, lo que resulta crucial para su permanencia en el Gobierno. En esta línea, omitir esta dimensión interna también implica desconocer el rol del estatus como fuente de legitimación doméstica. Aunque insuficientemente desarrollado, varios autores apuntan en este sentido. Richard Ned Lebow (2016: 159-160) argumenta que el estatus no solo actúa como mecanismo de influencia externa, sino que también refuerza la posición interna de los líderes al elevar la autoestima colectiva. De modo similar, Ward (2017b: 37-38) señala que el estatus resulta clave para la legitimidad doméstica, ya que «ser responsable de una pérdida de estatus o fracasar en satisfacer ambiciones de ascenso deja al líder expuesto a acusaciones de no haber asegurado el lugar que le corresponde al Estado en el sistema internacional», lo cual puede minar su autoridad. Por su parte, De Carvalho y Neumann (2015: 5) subrayan que, cuando las narrativas identitarias estatales gozan de amplio respaldo, la búsqueda de estatus contribuye directamente a la legitimidad interna del Estado. Como se desarrollará más adelante, estos efectos pueden ser especialmente relevantes en la política interna de los estados pequeños.
En definitiva, concebir el estatus solo como interestatal y al Estado como una unidad plana, limita nuestra comprensión profunda de este fenómeno. El estatus también cumple funciones internas, al ser movilizado por las élites como fuente de legitimación y cohesión. Lejos de distribuirse equitativamente, sus beneficios suelen distribuirse de manera diferenciada internamente. Por ello, abrir la «caja negra» del Estado permite integrar sus dimensiones doméstica e internacional, y avanzar hacia una teoría del estatus más completa y sensible a contextos diversos.
Estatus internacional y política doméstica
En los aún escasos estudios donde la política interna entra en juego, la mayoría ha seguido una lógica de segunda imagen, es decir, abriendo la «caja negra» del Estado para identificar factores internos que expliquen su comportamiento externo. Un ejemplo es Larson y Shevchenko (2019b: 14) quienes, en una síntesis de su trabajo anterior, reconocen que la elección de estrategias de gestión de identidad puede estar influida no solo por percepciones externas, sino también por factores domésticos, aunque no profundizan en ello. Elias Götz (2019), por su parte, sostiene que la reciente asertividad nuclear rusa no se explica únicamente por imperativos estratégicos, sino también por aspiraciones de estatus como gran potencia.
Un número creciente de estudios examina las fuentes internacionales de la política interna, siguiendo la lógica de la segunda imagen invertida. Anne Clunan (2014) aplica un enfoque de constructivismo aspiracional, basado en la SIT, para analizar la formulación de intereses nacionales en la Rusia pos-soviética. Sin embargo, el aporte más sistemático en esta línea proviene de Steven Ward (2017b), quien desarrolla un marco teórico que explica cómo la inmovilidad del estatus puede empujar a potencias emergentes hacia estrategias revisionistas, al permitir que actores intransigentes ejerzan presión sobre líderes moderados. En un trabajo posterior, traslada la agencia del nivel estatal al individual, reformulando la SIT para analizar cómo distintos actores responden a la ansiedad frente al estatus del Estado con el que se identifican (ibídem, 2019). Finalmente, en un estudio sobre la España de principios del siglo xx, Ward (2022) demuestra que el declive del estatus internacional puede alimentar el conflicto interno y la desintegración social. Otro aspecto de la instrumentalidad doméstica del estatus tiene relación con su influencia en procesos de cambio normativo interno. Alex Yu-Ting Lin y Katada (2022) analizan cómo ciertos líderes chinos movilizaron narrativas aspiracionales en torno a la posible adhesión de China al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), con el objetivo de promover reformas económicas internas y restringir retóricamente a sus opositores.
Los estudios sobre el señalamiento de estatus (status signaling) han explorado cómo el posicionamiento internacional de los estados genera efectos internos de legitimación. Según Xiaoyu Pu (2019), China emite mensajes contradictorios respecto de su estatus preferido: mientras a nivel interno se proyecta como una gran potencia emergente, a nivel internacional se presenta como país en desarrollo. Esta ambivalencia responde, según Pu, al «problema de las audiencias múltiples», ya que las señales de estatus deben dirigirse tanto a públicos internos como externos de difícil segmentación entre sí. En un estudio sobre la oposición doméstica a megaeventos deportivos en Brasil y Sudáfrica, Janis van der Westhuizen (2021) advierte que la relación entre señales de estatus y apoyo interno es menos directa de lo que los gobiernos suponen, pues dichas señales deben ser validadas por públicos diversos. Esta complejidad ha dado lugar a una nueva línea de investigación sobre símbolos de estatus. Paul Beaumont et al. (2025) revisitan el caso brasileño y proponen un marco heurístico para estudiar las resistencias (backlash) que emergen frente al despliegue de dichos símbolos.
Estatus y política doméstica en estados pequeños
Una de las ramas más prolíficas en el estudio del estatus, especialmente en lo que respecta a su dimensión doméstica, es la centrada en los estados pequeños. En las primeras etapas de esta literatura, estos actores recibieron escasa atención frente a las grandes potencias, debido a su supuesta irrelevancia material (De Carvalho y Neumann, 2015). Sin embargo, esta visión ha sido tensionada (Long, 2022; Corbett et al., 2019), ya que los estados pequeños suelen compensar su falta de poder convencional mediante estrategias de búsqueda de estatus, a menudo su principal vía para obtener visibilidad internacional (Wohlforth et al., 2017). En un influyente estudio sobre Noruega, De Carvalho y Neumann (2015) sostienen que los estados pequeños pueden mejorar su posición en el orden internacional emulando la conducta moral de potencias medias y haciéndose útiles para las grandes potencias en áreas de interés común, como la paz, la seguridad, el comercio internacional o la mediación (Wohlforth et al., 2017; Bywaters, en prensa; Baxter et al., 2018).
Existe un consenso creciente en que la percepción de pequeñez hace que el estatus tenga un peso particular en la política interna de estos estados. De Carvalho y Neumann (2015: 5) afirman que el estatus reviste especial importancia para «los estados pequeños fuertemente integrados en la política global», ya que «la búsqueda de estatus internacional no puede separarse de los juegos de legitimación doméstica». En este sentido, Nina Græger (2015: 86) sostiene que los gobiernos de estados pequeños suelen utilizar sus contribuciones a la construcción de la paz para mantener su estatus internacional y el apoyo político doméstico.
En línea con la idea de que los beneficios del estatus no se distribuyen equitativamente en el plano interno, la evidencia sugiere que el estatus puede resultar especialmente atractivo para las élites políticas de los estados pequeños, sirviendo como fuente de legitimación y seguridad para sus posiciones privilegiadas. Los casos latinoamericanos ofrecen ejemplos ilustrativos en este sentido. En trabajos anteriores (Bywaters, 2023 y en prensa) se muestra cómo las élites de política exterior chilena recurrieron a narrativas sobre el estatus internacional del país para deslegitimar la dictadura y validar el nuevo régimen democrático. Por su parte, Long y Urdinez (2021) documentan cómo los beneficios materiales y simbólicos del reconocimiento de Taiwán por parte de Paraguay han sido apropiados por una pequeña élite nacional. También a partir del caso de Chile, Schulz y Cameron Thies (2023) muestran que el orgullo nacional derivado del Premio Óscar obtenido por Una mujer fantástica favoreció la aprobación legislativa de la ley de identidad de género, evidenciando la influencia del estatus en el cambio normativo interno.
Conclusiones y futuras líneas de investigación
Este artículo ha revisado críticamente las principales aproximaciones teóricas al estudio del estatus en las relaciones internacionales, con atención a sus supuestos, niveles de análisis y formas de concebir al Estado. A través de una clasificación en cuatro familias se ha mostrado cómo cada enfoque ilumina aspectos relevantes del fenómeno, pero también enfrenta limitaciones a la hora de captar sus funciones domésticas. En particular, todas tienden a privilegiar el plano internacional y a representar al Estado como una unidad homogénea, lo que dificulta comprender cómo el estatus opera como recurso político dentro de las jerarquías estatales. Abrir la caja negra permite avanzar hacia una conceptualización más integral, que dé cuenta de los usos domésticos del estatus por parte de las élites, ya sea como fuente de legitimidad, cohesión o agencia (véase Bywaters, en prensa). La literatura reciente sobre estados pequeños y símbolos de estatus ha mostrado que el reconocimiento internacional no solo motiva la política exterior, sino que también alimenta narrativas internas orientadas a consolidar autoridad, promover reformas o neutralizar oposiciones.
Tres tendencias prometen marcar el futuro del estatus en las relaciones internacionales. La primera es la ampliación conceptual, con nuevas líneas sobre narrativas de estatus (Bywaters, en prensa), símbolos de estatus (Beaumont y Røren, 2025; Leira y De Carvalho, 2025) y la victimización como vía alternativa de reconocimiento (Vandermaas-Peeler et al., 2024; Ross, 2020). La segunda tendencia apunta a integrar el estatus con marcos conceptuales afines, como la seguridad ontológica y la autoestima colectiva, ampliamente explorados en la literatura anglosajona durante la última década (Browning et al., 2021). Finalmente, la tercera tendencia es la diversificación empírica, con exploraciones sobre el estatus internacional en nuevos casos. Sorprendentemente, pese a su relevancia, la percepción de declive en la política exterior de Estados Unidos ha sido escasamente analizada desde esta perspectiva (Adler-Nissen y Zarakol, 2021), posiblemente debido a la existencia de otras categorías teóricas dominantes. En contraste, en América Latina, el interés por las dinámicas de estatus está en aumento (Schulz, 2017). Brasil ha recibido particular atención por su magnitud material y ambiciones de estatus (Buarque, 2024; Esteves et al., 2020; Larson y Shevchenko, 2014), pero también se han estudiado casos como Colombia (Palma-Gutiérrez y Long, 2022), Chile (Bywaters, 2023; 2026) y Paraguay (Long y Urdinez, 2021). Además, el estatus tiene el potencial de interactuar con categorías latinoamericanas como la inserción (Chagas-Bastos, 2024).
Tras más de una década de auge, el estatus se ha consolidado como un concepto central, con bases teóricas sólidas y crecientes aplicaciones empíricas, y se perfila como una de las áreas más dinámicas y promisorias de las relaciones internacionales. Este artículo contribuye a ordenar un campo en expansión y avanzar por una ruta promisoria: seguir indagando en la dimensión doméstica del estatus en el análisis teórico y empírico. Al hacerlo, ayuda a abrir nuevas avenidas para investigar cómo las jerarquías internacionales interactúan con los procesos de legitimación interna, particularmente en estados pequeños. Esta línea de investigación resulta especialmente pertinente para el estudio de América Latina y otros contextos periféricos y liminales, donde el estatus internacional constituye tanto una aspiración como un recurso político de alto valor.
Referencias bibliográticas
Adler-Nissen, Rebecca y Zarakol, Ayşe. «Struggles for Recognition: The Liberal International Order and the Merger of Its Discontents». International Organization, vol. 75, n.° 2 (2021), p. 611–634. DOI: https://doi.org/10.1017/S0020818320000454
Baxter, Phil; Jordan, Jenna y Rubin, Lawrence. «How Small States Acquire Status: A Social Network Analysis». International Area Studies Review, vol. 21, n.° 3 (2018), p. 191-213. DOI: https://doi.org/10.1177/2233865918776844
Beaumont, Paul. The Grammar of Status Competition: International Hierarchies and Domestic Politics. Oxford: Oxford University Press, 2024.
Beaumont, Paul; de Oliveira Paes, Lucas y Maglia, Cristiana. «Prestige and Punishment: Status Symbols and the Danger of White Elephants». Cooperation and Conflict, vol. 60, n.°1 (2025), p. 166-192. DOI: https://doi.org/10.1177/00108367241280178
Beaumont, Paul y Røren, Pål. «Status symbols in world politics». Cooperation and Conflict, vol. 60, n.° 1 (2025), p. 3-26. DOI: https://doi.org/10.1177/00108367241311072
Browning, Christopher S.; Joenniemi, Pertti y Steele, Brent J. Vicarious Identity in International Relations: Self, Security, and Status on the Global Stage. Oxford: Oxford University Press, 2021.
Buarque, Daniel. Brazil’s International Status and Recognition as an Emerging Power: Inconsistencies and Complexities. Cham: Springer, 2024.
Bywaters, Cristóbal. «Domestic Politics, Prestige, and War: The Emergence of Chile’s Democratic Status Narrative». Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 66, n.° 1 (2023), e006. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0034-7329202300106
Bywaters, Cristóbal. Chile’s Struggles for International Status and Domestic Legitimacy. Standing at the Liberal Order’s Edge. London: Routledge, en prensa.
Chagas-Bastos, Fabrício H. «The Challenge for the ‘Rest’: Insertion, Agency Spaces and Recognition in World Politics». International Affairs, vol. 100, n.° 1 (2024), p. 43-60. DOI: https://doi.org/10.1093/ia/iiad246
Clunan, Anne L. «Historical Aspirations and the Domestic Politics of Russia’s Pursuit of International Status». Communist and Post-Communist Studies, vol. 47, n.º 3-4 (2014), p. 281-290. DOI: https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2014.09.002
Cooley, Alexander y Snyder, Jack L. (eds.) Ranking the World: Grading States as a Tool of Global Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
Corbett, Jack; Xu, Yi-chong y Weller, Patrick. «Norm Entrepreneurship and Diffusion ‘from below’ in International Organisations: How the Competent Performance of Vulnerability Generates Benefits for Small States». Review of International Studies, vol. 45, n.º 4 (2019), p. 647-668. DOI: https://doi.org/10.1017/S0260210519000068
Dafoe, Allan; Renshon, Jonathan y Huth, Paul. «Reputation and Status as Motives for War». Annual Review of Political Science, vol. 17, n.º 1 (2014), p. 371-393. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-071112-213421
De Carvalho, Benjamin y Neumann, Iver B. «Introduction: Small States and Status», en: Neumann, Iver B. y de Carvalho, Benjamin (eds.) Small States and Status Seeking: Norway’s Quest for International Standing. Londres: Routledge, 2015, p. 1-21.
Duque, Marina G. «Recognizing International Status: A Relational Approach». International Studies Quarterly, vol. 62, n.º 3 (2018), p. 577-592. DOI: https://doi.org/10.1093/isq/sqy001
Esteves, Paulo; Jumbert, Maria Gabrielsen y de Carvalho, Benjamin (eds.) Status and the Rise of Brazil: Global Ambitions, Humanitarian Engagement and International Challenges. Cham: Palgrave, 2020.
Gilady, Lilach. The Price of Prestige: Conspicuous Consumption in International Relations. Chicago: The University of Chicago Press, 2018.
Götz, Elias. «Strategic Imperatives, Status Aspirations, or Domestic Interests? Explaining Russia’s Nuclear Weapons Policy». International Politics, vol. 56, n.° 6 (2019), p. 810-827. DOI: https://doi.org/10.1057/s41311-018-0168-7
Græger, Nina. «From ‘forces for good’ to ‘forces for status’? Small state military status seeking»., en: Neumann, Iver B. y de Carvalho, Benjamin (eds.) Small State Status Seeking: Norway’s Quest for International Standing. Londres: Routledge, 2015, p. 86-107.
Greve, Andrew Q. y Levy, Jack S. «Power Transitions, Status Dissatisfaction, and War: The Sino-Japanese War of 1894–1895». Security Studies, vol. 27, n.º 1 (2018), p. 148-178. DOI: https://doi.org/10.1080/09636412.2017.1360078
Hafner-Burton, Emilie M. y Montgomery, Alexander H. «Power Positions: International Organizations, Social Networks, and Conflict». Journal of Conflict Resolution, vol. 50, n.° 1 (2006), p. 3-27. DOI: https://doi.org/10.1177/0022002705281669
Haugevik, Kristin. «Status, Small States, and Significant Others: Re-reading Norway’s Attraction to Britain in the Twentieth Century», en: Neumann, Iver B. y de Carvalho, Benjamin (eds.), Small State Status Seeking: Norway’s Quest for International Standing. Londres: Routledge, 2015, p 42-54.
Jackson, Patrick Thaddeus y Nexon, Daniel H. «Reclaiming the Social: Relationalism in Anglophone International Studies». Cambridge Review of International Affairs, vol. 32, n.° 5 (2019), p. 582-600. DOI: https://doi.org/10.1080/09557571.2019.1567460
Larson, Deborah Welch; Paul, Thazha V. y Wohlforth, William C. «Status and World Order», en: Paul, Thazha V.; Larson, Deborah Welch y Wohlforth, William C. (eds.) Status in World Politics. Nueva York: Cambridge University Press, 2014, p. 3-29.
Larson, Deborah Welch y Shevchenko, Alexei. «Shortcut to Greatness: The New Thinking and the Revolution in Soviet Foreign Policy». International Organization, vol. 57, n.° 1 (2003), p. 77-109. DOI: https://doi.org/10.1017/S0020818303571028
Larson, Deborah Welch y Shevchenko, Alexei. «Status Seekers: Chinese and Russian Responses to U.S. Primacy». International Security, vol. 34, n.° 4 (2010), p. 63-95. DOI: https://doi.org/10.1162/isec.2010.34.4.63
Larson, Deborah Welch y Shevchenko, Alexei. «Managing rising powers: The role of status concerns», en: Paul, Thazha V.; Larson, Deborah Welch y Wohlforth, William C. (eds.) Status in World Politics. Nueva York: Cambridge University Press, 2014a, p. 33-57.
Larson, Deborah Welch y Shevchenko, Alexei. «Russia Says No: Power, Status, and Emotions in Foreign Policy». Communist and Post-Communist Studies, vol. 47, n.° 3-4 (2014b), p. 269-279. DOI: https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2014.09.003
Larson, Deborah Welch y Shevchenko, Alexei. «Lost in Misconceptions about Social Identity Theory». International Studies Quarterly, vol. 63, n.° 4 (2019a), p. 1.189-1.191. DOI: https://doi.org/10.1093/isq/sqz071
Larson, Deborah Welch y Shevchenko, Alexei. Quest for Status: Chinese and Russian Foreign Policy. New Haven: Yale University Press, 2019b.
Lebow, Richard Ned. National Identities and International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
Leira, Halvard y de Carvalho, Benjamin. «The Importance of Being Civilized: Opera Houses as Status Symbols in International Relations». Cooperation and Conflict, vol. 60, n.° 1 (2025), p. 27-53. DOI: https://doi.org/10.1177/00108367241263274
Lin, Alex Yu-Ting y Katada, Saori N. «Striving for Greatness: Status Aspirations, Rhetorical Entrapment, and Domestic Reforms». Review of International Political Economy, vol. 29, n.° 1 (2022), p. 175-201. DOI: https://doi.org/10.1080/09692290.2020.1801486
Long, Tom. A Small State’s Guide to Influence in World Politics. Nueva York: Oxford University Press, 2022.
Long, Tom y Urdinez, Francisco. «Status at the Margins: Why Paraguay Recognizes Taiwan and Shuns China». Foreign Policy Analysis, vol. 17, n.° 1 (2021), oraa002. DOI: https://doi.org/10.1093/fpa/oraa002
Malinova, Olga. «Obsession with Status and Ressentiment: Historical Backgrounds of the Russian Discursive Identity Construction». Communist and Post-Communist Studies, vol. 47, n.° 3-4 (2014), p. 291-303. DOI: https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2014.07.001
Mattern, Janice Bially y Zarakol, Ayşe. «Hierarchies in World Politics». International Organization, vol. 70, n.° 3 (2016), p. 623-654. DOI: https://doi.org/10.1017/S0020818316000126
Miller, Jennifer L.; Cramer, Jacob; Volgy, Thomas J.; Bezerra, Paul; Hauser, Megan y Sciabarra, Christina. «Norms, Behavioral Compliance, and Status Attribution in International Politics». International Interactions, vol. 41, n.° 5 (2015), p. 779-804. DOI: https://doi.org/10.1080/03050629.2015.1037709
Mukherjee, Rohan. Ascending Order: Rising Powers and the Politics of Status in International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.
Murray, Michelle. «Identity, Insecurity, and Great Power Politics: The Tragedy of German Naval Ambition Before the First World War». Security Studies, vol. 19, n.° 4 (2010), p. 656–688. DOI: https://doi.org/10.1080/09636412.2010.524081
Palma-Gutiérrez, Mauricio y Long, Tom. «Política exterior colombiana y performatividad: ¿Un ‘buen miembro’ del Orden Internacional Liberal». Desafíos, n.° 34 (2022) (en línea) https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.11844
Pouliot, Vincent. «Setting Status in Stone: The Negotiation of International Institutional Privileges», en: Paul, Thazha V.; Larson, Deborah Welch y Wohlforth, William C. (eds.) Status in World Politics. Nueva York: Cambridge University Press, 2014, p. 192-215.
Pouliot, Vincent. International Pecking Orders: The Politics and Practice of Multilateral Diplomacy. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
Pu, Xiaoyu. Rebranding China: Contested Status Signaling in the Changing Global Order. Studies in Asian Security. Stanford, CA.: Stanford University Press, 2019.
Renshon, Jonathan. Fighting for Status: Hierarchy and Conflict in World Politics. Princeton: Princeton University Press, 2017.
Røren, Pål. «Status Seeking in the Friendly Nordic Neighborhood». Cooperation and Conflict, vol. 54, n.° 4 (2019), p. 562-579. DOI: https://doi.org/10.1177/0010836719828410
Røren, Pål y Beaumont, Paul. «Grading Greatness: Evaluating the Status Performance of the BRICS». Third World Quarterly, vol. 40, n.° 3 (2019), p. 429-450. DOI: https://doi.org/10.1080/01436597.2018.1535892
Røren, Pål y Wivel, Anders. «King in the North: Evaluating the Status Recognition and Performance of the Scandinavian Countries». International Relations, vol. 37, n.° 2 (2022), p. 298-323. DOI: https://doi.org/10.1177/00471178221110135
Ross, César. 2020. «Chile and China, 2000–2016: The Humming Bird and the Panda», en: Benal-Meza, Raúl y Xing, Li (eds.) China–Latin America Relations in the 21st Century. Cham: Springer, 2020, p. 169-191.
Salomón, Mónica. «La teoría de las Relaciones Internacionales en los albores del siglo XXI: diálogo, disidencia, aproximaciones». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.° 56 (2001/2002), p. 7-52.
Schulz, Carsten-Andreas. «Accidental Activists: Latin American Status-Seeking at The Hague». International Studies Quarterly, vol. 61, n.° 1 (2017), p. 612-622. DOI: https://doi.org/10.1093/isq/sqx030
Schulz, Carsten-Andreas. «Hierarchy Salience and Social Action: Disentangling Class, Status, and Authority in World Politics». International Relations, vol. 33, n.° 1 (2019), p. 88-108. DOI: https://doi.org/10.1177/0047117818803434
Schulz, Carsten-Andreas y Thies, Cameron G. «Status Cues and Normative Change: How the Academy Awards Facilitated Chile’s Gender Identity Law». Review of International Studies, vol. 50, n.° 1 (2023), p. 127-145. DOI: https://doi.org/10.1017/S0260210522000626
van der Westhuizen, Janis. «Status Signaling and the Risk of Domestic Opposition: Comparing South Africa and Brazil’s Hosting of the 2010 and 2014 World Cups». Foreign Policy Analysis, vol. 17, n.° 3 (2021), orab004. DOI: https://doi.org/10.1093/fpa/orab004
Vandermaas-Peeler, Alex; Subotic, Jelena y Barnett, Michael. «Constructing Victims: Suffering and Status in Modern World Order». Review of International Studies, vol. 50, n.°1 (2024), p. 171-89. DOI: https://doi.org/10.1017/S0260210522000596
Volgy, Thomas J.; Corbetta, Renato; Grant, Keith A. y Baird, Ryan G. «Major Power Status in International Politics», en: Volgy, Thomas J.; Corbetta, Renato; Grant, Keith A. y Baird, Ryan G. (eds.) Major Powers and the Quest for Status in International Politics: Global and Regional Perspectives. Nueva York: Palgrave Macmillan, 2011, p. 1-26.
Waltz, Kenneth N. Theory of International Politics. Reading: Addison-Wesley Publishing Co., 1979.
Ward, Steven. «Lost in Translation: Social Identity Theory and the Study of Status in World Politics». International Studies Quarterly, vol. 61, n.° 4 (2017a), p. 821-834. DOI: https://doi.org/10.1093/isq/sqx042
Ward, Steven. Status and the Challenge of Rising Powers. Cambridge: Cambridge University Press, 2017b.
Ward, Steven. «Logics of Stratified Identity Management in World Politics». International Theory, vol. 11, n.° 2 (2019), p. 211-238. DOI: https://doi.org/10.1017/S175297191800026X
Ward, Steven. «Decline and Disintegration: National Status Loss and Domestic Conflict in Post-Disaster Spain». International Security, vol. 46, n.° 4 (2022), p. 91-129. DOI: https://doi.org/10.1162/isec_a_00435
Weber, Max. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley: University of California Press, 1978.
Wohlforth, William C. «Unipolarity, Status Competition, and Great Power War.» World Politics, vol. 61, n.° 1 (2009), p. 28-57. DOI: https://doi.org/10.1017/S0043887109000021
Wohlforth, William C. «The Irony of Prestige: Status-seeking as Rational Choice.» Cooperation and Conflict, vol. 60, n.° 1 (2025), p. 193-209. DOI: https://doi.org/10.1177/00108367241302453
Wohlforth, William C.; de Carvalho, Benjamin; Leira, Halvard y Neumann, Iver B. «Moral Authority and Status in International Relations: Good States and the Social Dimension of Status Seeking». Review of International Studies, vol. 44, n.° 3 (2017), p. 526-546. DOI: https://doi.org/10.1017/S0260210517000560
Wolf, Reinhard. «Respect and Disrespect in International Politics: The Significance of Status Recognition». International Theory, vol. 3, n.° 1 (2011), p. 105-142. DOI: https://doi.org/10.1017/S1752971910000308
Notas:
1- Traducción propia.
Palabras clave: relaciones internacionales, estatus, jerarquías internacionales, política exterior, legitimación doméstica, estados pequeños
Cómo citar este artículo: Bywaters, Cristóbal. «Perspectivas teóricas del estudio del estatus en las relaciones internacionales». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 140 (septiembre de 2025), p. 149-171. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2025.140.2.149
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 140, pp. 149-171
Cuatrimestral (mayo-septiembre 2025)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2025.140.2.149
Fecha de recepción: 06.01.2025 ; Fecha de aceptación: 26.05.2025