El mundo en 2025: del fin de la posguerra a la brutalización del orden internacional
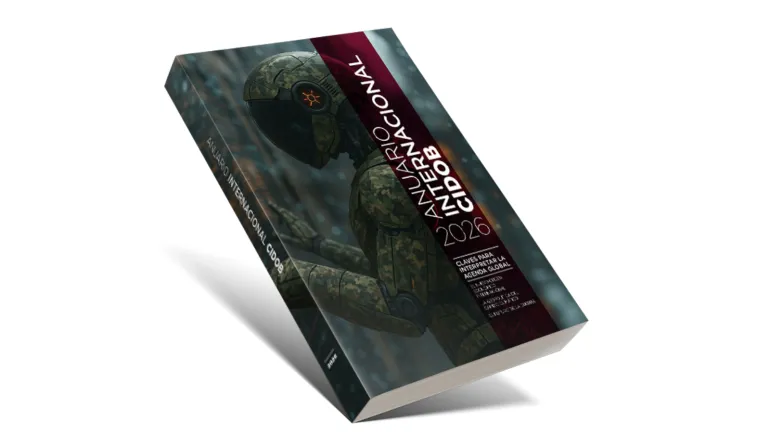
Hace ochenta años, en 1945, el mundo salió de la mayor catástrofe de su historia con una promesa: nunca más. La Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de 1948 y el entramado de instituciones de Bretton Woods dieron forma a un orden multilateral y a un «orden liberal internacional» cuya legitimidad descansaba en reglas, instituciones y una distribución de poder que, aunque desigual, permitía prever el comportamiento de los estados. Aquella arquitectura nació con un Occidente, liderado por los Estados Unidos, fortalecido moral, económica y tecnológicamente por su victoria y por su capacidad de reconstrucción, cuyo modelo de democracia liberal, compensada por el modelo social ‒sobre todo en Europa‒, contrastaba con las dictaduras del bloque comunista encabezado por la Unión Soviética. La caída del Muro de Berlín en 1989 expandió el ámbito espacial del orden nacido tras la Segunda Guerra Mundial, reforzó las instituciones multilaterales y la cooperación entre las grandes potencias, e impulsó la integración europea ‒con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht de 1993‒ y la incorporación de los antiguos estados comunistas en la UE.
Nada de eso ha desaparecido del todo, pero tampoco sigue intacto. El Occidente de 1945 ya no existe como tal: su peso demográfico y económico se ha reducido considerablemente, su supremacía tecnológica está en disputa y su cohesión interna se resiente por choques culturales y económicos que atraviesan nuestras sociedades, con la ultraderecha gobernando desde Roma hasta Washington y acechando en Francia y Alemania. El multilateralismo sigue siendo necesario, pero ha perdido centralidad: proliferan foros, clubes y coaliciones ad hoc que compiten con las instituciones universales.
Entre 1989 y 1991 creímos inaugurar una «posguerra fría» de expansión de la democracia liberal, apertura de mercados y seguridad extendida; Europa se amplió y se integró, y la interdependencia se presentó como vacuna contra la guerra. Esa etapa también ha terminado, aunque no de la noche a la mañana: se empezó a erosionar con la retirada de George W. Bush del Tratado sobre Misiles Antibalísticos, y con la Guerra de Irak, y culminó simbólicamente con la segunda invasión rusa de Ucrania, que devuelve la guerra de alta intensidad al continente europeo y nos recuerda que la geopolítica ‒la del territorio, la energía y las armas‒ había estado siempre ahí, esperando a que bajáramos la guardia.
Al mismo tiempo, al otro lado del Atlántico, se ha impuesto una lectura del interés nacional que cuestiona la propia esencia del vínculo transatlántico tal como lo conocimos desde 1945, pero también el propio papel de los EEUU de respaldo y garante del orden de 1945-1989. Trump representa ‒y acelera‒ un triple choque en la relación entre Europa y Estados Unidos: económico (proteccionismo, políticas de subsidios y rivalidad industrial), cultural (desconfianza hacia el multilateralismo, el cosmopolitismo, el europeísmo, los valores de la democracia liberal), y geopolítico (prioridad al Indo-Pacífico y la contención de China, fatiga de alianzas, condicionalidad en seguridad, cercanía a Putin). No es un paréntesis: es una tendencia con la que Europa debe aprender a vivir.
Mientras tanto, se consolidan nuevas constelaciones de poder. En torno a la Organización de Cooperación de Shanghái, u otras alianzas de carácter informal, se dibuja una alianza de conveniencia que aproxima a China, Rusia, Irán y amplios segmentos del llamado Sur Global, con India jugando un juego propio, autónomo y no alineado. Corea del Norte, desde fuera de los esquemas institucionales, profundiza su papel disruptivo como proveedor de capacidades militares. No hay un bloque monolítico antioccidental, pero sí una convergencia táctica para debilitar el liderazgo normativo de Occidente y reescribir las reglas en ámbitos clave: sanciones, tecnologías críticas, rutas energéticas, seguridad marítima y ciberespacio.
Este es, pues, el mundo de 2025: más multipolar y menos multilateral. Se proclaman principios que no se respetan, o se aplican de forma selectiva; y en el que el uso de la fuerza para resolver conflictos se normaliza, sin que la comunidad internacional, hasta ahora, pueda poner coto a situaciones como la de Gaza, que constituye la negación más clara del «nunca más» proclamado después del final de la Segunda Guerra Mundial. Un mundo en el que la «interdependencia» ya no garantiza paz, sino que esta puede convertirse en arma; en el que «de-risking» («sin riesgo») sustituye a «decoupling» («desacoplamiento») como consigna prudente, y en el que las cadenas de suministro y los estándares tecnológicos valen tanto, o más, que los tratados. Un mundo donde Gaza, Ucrania, el mar Rojo o el Sahel no son piezas aisladas, sino teatros conectados por las mismas lógicas de poder, desinformación y diplomacia coercitiva.
Ante este escenario, ¿qué debe hacer Europa? No puede resignarse al papel de mero objeto de la historia. Europa debe liderar el mundo libre. Eso significa, ante todo, no aceptar el falso dilema entre la servidumbre a Putin y la subordinación a la agenda oscilante de Washington. «Ni Putin ni Trump» como brújula moral y estratégica: ni la ley del más fuerte ni el repliegue ensimismado; derecho internacional, seguridad colectiva y capacidad de autodeterminación.
Liderar no es declamar, es dotarse de capacidades. Europa necesita: avanzar en la unión política para superar el bloqueo de la unanimidad en política exterior; hacer del voto por mayoría cualificada la norma para actuar con rapidez; que se asignen recursos comunes para producir y adquirir capacidades militares; que se proteja sus infraestructuras críticas y su perímetro digital; que se hable con una sola voz en los foros globales.
Eso exige una Defensa Europea común, creíble y operativa, capaz de actuar sin depender de Estados Unidos ni de la OTAN cuando estos no quieran o no puedan. Debe anclarse en una base industrial y tecnológica reforzada ‒munición, defensa aérea, ciberespacio‒ y en mecanismos de financiación comunes. No para duplicar, sino para garantizar que Europa pueda defenderse y proyectar estabilidad en su vecindad y más allá. No se trata de militarizar la Unión, pero no se puede hablar el lenguaje del poder sin tener capacidades militares comunes.
En paralelo, necesitamos coherencia interna: reforzar la unidad energética para no volver a ser rehenes del gas foráneo; blindar un mercado único que impulse tecnologías limpias y seguras; proteger nuestro espacio informativo de la manipulación extranjera; y reconstruir el contrato social europeo para que nuestras inversiones en defensa no erosionen la cohesión interna. Sin legitimidad democrática no es sostenible la UE como proyecto político.
En Ucrania, hay que sostener a Kyiv militar, económica y políticamente, porque una paz dictada por la fuerza no sería paz, sería preludio de nuevas agresiones. En Oriente Próximo, la seguridad de Israel y la creación de un Estado palestino viable son condiciones de una misma ecuación; la alternativa es la perpetuación de la violencia y la extensión del conflicto. En el Mediterráneo y el Sahel, debemos pasar del corto plazo reactivo a estrategias de estabilización con socios locales, combinando seguridad, inversión y gobernanza.
Liderar también significa tejer alianzas más allá de los reflejos atlantistas. Europa debe dirigirse al Sur Global sin paternalismo, escuchando sus prioridades ‒desarrollo, deuda, energía asequible, transferencia tecnológica, movilidad‒ y ofreciendo asociaciones entre iguales. América Latina ‒y Mercosur en particular‒, Mediterráneo y el mundo árabe en el 30 aniversario del Proceso de Barcelona; la Unión Africana; India; y la ASEAN, son todos ellos socios estratégicos con los que construir convergencias en regulación digital, transición energética, resiliencia alimentaria, seguridad marítima, reforma de la gobernanza financiera internacional y mediación en conflictos. Europa debe presentarse no como «predicadora», sino como proveedora fiable de bienes públicos globales.
Este Anuario Internacional CIDOB 2026, se publica en un punto de inflexión. Cerramos un largo ciclo que empezó en 1945, se profundizó en 1989 y hoy deja paso a una competencia sistémica abierta en todos los frentes ‒territorio, tecnologías, normas y narrativas‒. No es una fatalidad, es una interpelación. Europa puede limitarse a gestionar su vulnerabilidad, o puede convertir su proyecto político en una propuesta universal: libertad, dignidad, igualdad entre estados y entre personas, prosperidad compartida y respeto a la ley.
Para ello debemos pasar del deseo a la decisión. Menos discursos complacientes y más capacidad de actuar: unión política federal, defensa común, alianzas sinceras con el Sur Global, independencia estratégica abierta y, sobre todo, unidad. No habrá una segunda oportunidad. De lo contrario, otros decidirán por nosotros.
Que esta 35ª edición del Anuario, publicada en castellano y en catalán, ayude a ver con claridad, decidir con coraje y actuar con constancia. Ese es el sentido último de nuestra tarea intelectual y política en 2025: comprender el mundo para transformarlo, en libertad y con responsabilidad.