¿La mano dura disminuye los homicidios? El caso de Venezuela
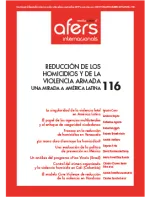
Andrés Antillano, investigador, Instituto de Ciencias Penales, Universidad Central de Venezuela (UCV). juan.antillano@ucv.ve
Keymer Ávila, investigador, Instituto de Ciencias Penales, Universidad Central de Venezuela (UCV). keymerguaicaipuro@gmail.com
Este artículo forma parte de la investigación colectiva de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin) de Venezuela. Fue financiado parcialmente por un aporte del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Proyecto Fonacit 2013000863) y contó con el auspicio de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.
Este artículo examina la eficacia de las políticas de «mano dura» en la reducción de homicidios –en particular las que implican la violencia policial– a partir del estudio del caso de Venezuela en el período 2012-2015. Aun cuando las políticas de mano dura suponen un conjunto de estrategias y discursos en torno al delito y la respuesta institucional frente a él, en este trabajo se atiende exclusivamente a las intervenciones policiales que implican un aumento de la coacción y la violencia como fórmula para enfrentar la criminalidad. Durante estos años, se han ensayado en Venezuela políticas que implican un aumento de la violencia policial con el pretexto de batir los altos niveles de violencia delictiva; sin embargo, lejos de los esperados efectos de reducción de la violencia y los homicidios, estos se han incrementado significativamente.
Las políticas de mano dura en la Venezuela bolivariana
Con una de las tasas de homicidios más alta de la región y un aumento sostenido de la criminalidad violenta en relación con el resto de los delitos reportados, Venezuela encara serios problemas de violencia delictiva. Aunque la existencia de este cuadro puede remontarse hasta finales de la década de los ochenta del siglo pasado –cuando se dispararon los homicidios en el país–, en los últimos años el problema ha cobrado un lugar preponderante en la agenda pública. A la par de esta nueva centralidad, la respuesta del Estado ha conocido un fuerte giro punitivo, especialmente durante el último lustro, cuando se constata un desplazamiento tanto en la retórica como en las políticas efectivas hacia fórmulas que reivindican una mayor severidad y una expansión del castigo penal, lo que ha dejado atrás discursos y estrategias que enfatizaban las políticas sociales como medio de reducción de la violencia y la inseguridad. En 10 años, las reformas legales y las estrategias policiales duras han disparado el uso del castigo penal, pasando de 17.000 presos en 2000 a más de 50.000 en la actualidad. Sin embargo, el aumento del encarcelamiento ha tenido un efecto más que dudoso sobre la reducción del delito violento, al menos si se considera la tasa de homicidios.
Pero estas evidencias contra las políticas de mano dura y el aumento del encarcelamiento no parecen haber reconducido los esfuerzos del Gobierno venezolano hacia estrategias más efectivas y menos dañosas –considerando los costos económicos y sociales del uso extensivo del castigo penal–, sino que se han reforzado medidas que recurren a intervenciones duras de la policía, marcadas por incursiones violentas en barrios pobres, saturación policial, detenciones masivas y uso desmedido de la fuerza física por parte de los cuerpos de seguridad; acciones todas ellas que generalmente recaen sobre territorios y poblaciones excluidos. Más allá de considerar la paradoja que representa que un Gobierno que declara su compromiso con los más pobres asuma tácticas que criminalizan y excluyen aún más a grupos socialmente desventajados –y que tradicionalmente han sido estandarte de gobiernos conservadores y neoliberales, incluyendo los gobiernos venezolanos que precedieron al actual (véanse, al respecto, Santos, 1998; Hernández, 1986)–, el propósito de este trabajo es discutir los posibles efectos de estas políticas policiales duras sobre la reducción de la violencia y, en particular, de los homicidios, así como proponer algunas hipótesis provisionales que permitan entender estos resultados.
Para ello, el estudio se centra en la actuación de la policía (incluyendo a cuerpos militares en labores policiales) desde el año 2012 hasta 2015, período en que cobra fuerza un conjunto de medidas que conducen a un aumento de la violencia policial. Aunque las políticas de mano dura suponen cambios legislativos, actuaciones policiales, modos de funcionamiento de la administración de justicia y medidas relacionadas con las prisiones y el castigo penal, este trabajo atenderá exclusivamente a las estrategias policiales que implican un uso intensivo y extendido de la violencia institucional. Quizás el lapso considerado en este estudio sea demasiado reducido –y próximo– para ponderar en extenso el impacto de una política, pero en cambio permite «observar» sus resultados «en desarrollo» y ofrece una ventana para conocer de cerca cómo actúa, así como los procesos no declarados que podrían reorientar sus efectos. Además de esta pretensión teórica, el hecho de estudiar los efectos de una política en curso, sobre todo cuando –como se sostiene en este artículo– supone costos y consecuencias inaceptables y contraproducentes, es una apuesta «política»: hacer de la investigación una herramienta de denuncia y, del conocimiento científico, una instancia que interpele al poder y a un orden injusto. Se trataría, si se quiere, de una investigación de urgencias.
Metodología del estudio
En esta investigación se ha acudido a dos fuentes de información distintas: por una parte, a datos secundarios –que dan cuentas de las políticas de mano dura y sus posibles efectos sobre la violencia– y, en un segundo momento, a datos cualitativos provenientes de investigaciones de campo.
El acceso a datos cuantitativos sobre delito y violencia es sumamente restringido en Venezuela. Desde hace aproximadamente una década el Gobierno no publica cifras sobre delitos, y solo recientemente el Ministerio Público ha tomado la decisión de dar a conocer estadísticas sobre homicidios que, junto con los anuarios de estadísticas de mortalidad emitidas por el Ministerio de Salud, son las únicas fuentes públicas oficiales disponibles. En este caso, se ha recurrido a las cifras presentadas por el Ministerio Público sobre homicidios y muertes a mano de la policía. Sin embargo, que los datos provenientes de otras fuentes no sean hechos públicos no significa que no existan. Así, se ha podido acceder de manera informal (a través de informantes clave) a las estadísticas del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP)1 y del Cuerpo de Investigaciones Científica, Penales y Criminalísticas (CICPC), la policía judicial encargada de investigar los delitos en el país. Dado que no tienen un carácter oficial, se ha preferido limitar el uso de estas fuentes en esta investigación, aunque en general confirman las tendencias que se presentan2.
Un asunto no exento de dificultades se relaciona con los indicadores seleccionados. Para las políticas policiales duras, se han definido como evidencia de sus resultados el número de víctimas de muerte a manos de los cuerpos de seguridad del Estado. Aunque pueda parecer temerario considerar eventos presumiblemente excepcionales y anómalos como indicador de una política, y se corra el peligro de reducir la severidad de la policía a su expresión más extrema, este índice permite sortear dificultades inherentes a otros posibles productos de las estrategias consideradas. Dimensiones frecuentemente asociadas con las políticas policiales duras –como el número de detenciones u otras formas de coacción y abuso policial– son difíciles de ponderar por deficiencias en los registros, problemas de medición o incluso por la ambigüedad de su sentido (por ejemplo, el número de arrestos puede ser un indicador de punitivismo, pero también de eficiencia). En cambio, las muertes a manos de la policía cuentan con escaso subregistro (se puede presumir que todas, al menos todas las que ocurren en operaciones regulares de la institución, son conocidas y eventualmente procesadas e investigadas). Si bien organizaciones de derechos humanos y denuncias en prensa señalan que, con frecuencia, se presentan como enfrentamientos lo que son flagrantes ejecuciones (sospecha que encuentra confirmación en numerosos casos registrados durante nuestro trabajo de campo y es reforzada por la alta ratio de víctimas civiles frente a policías fallecidos en enfrentamientos), aun suponiendo que la mayoría de estas muertes hayan sido justificadas por resistencia armada de los sospechosos, el volumen de víctimas fatales y su acelerado crecimiento durante los años estudiados es un indicador incontestable del grado de violencia inherente a las estrategias ensayadas.
Por último, aunque no existen (o al menos no conocemos) indicadores explícitos que permitan medir los resultados esperados de las políticas discutidas en este trabajo, en las declaraciones de los responsables institucionales de la seguridad, así como en su recepción mediática, se insiste en presentar el aniquilamiento de «delincuentes» como un índice de éxito3. Ello concuerda con la retórica dominante, que atribuye la violencia a grupos que son definidos como paramilitares y descritos como altamente peligrosos y fuertemente armados y que actuarían (siempre de acuerdo con el discurso oficial) con propósitos bélicos4.
Para evaluar los efectos de estas políticas se han seleccionado las variaciones en el número de homicidios. Al igual que en el caso anterior, si bien la violencia no puede ser reducida a los homicidios, es un índice con mayor confiabilidad que otros delitos que dependen de la denuncia o la reactividad del sistema penal. Se ha incorporado también la cifra de funcionarios de cuerpos de seguridad asesinados durante el período estudiado, pues permite mostrar el grado en que las políticas de mano dura afectan la vulnerabilidad y riesgos de los encargados de su aplicación.
La segunda fuente de datos proviene de diferentes estudios cualitativos que hemos desarrollado recientemente: investigaciones sobre la policía, que incluyen entrevistas y observación etnográfica a policías en sus actividades cotidianas, realizadas en distintos momentos entre 2011 y 2014; una investigación etnográfica en un barrio violento de Caracas, que nos permitió durante los últimos tres años interactuar con delincuentes armados que vivían allí, y un estudio en curso sobre homicidas, en el cual se ha indagado a través de entrevistas sus trayectorias, las situaciones violentas en que han participado y las justificaciones de su actuación. Por supuesto, estos trabajos no aportan datos que puedan ser generalizables, pero permiten explorar motivaciones, dinámicas y cambios (tanto subjetivos como en las prácticas) que pueden ser asociados con la violencia policial y ayudan a comprender los procesos que intervienen entre las políticas de mano dura y los cambios en la violencia criminal.
Las políticas duras de control y la reducción del delito
Desde fines de la década de los años setenta se ha ido imponiendo paulatinamente una mutación en las políticas frente al delito y, más específicamente, en las estrategias policiales, que adoptan formas más duras y coercitivas. Coincidiendo con cambios de mayor calado –como el repliegue del Estado de bienestar (Reiner, 2004), las transformaciones del régimen de acumulación (De Giorgi, 2005), la hegemonía neoliberal (Wacquant, 2003 y 2010) o mudanzas en la cultura y la sensibilidad colectiva (Garland, 2005)–, las políticas policiales duras se iniciaron en el contexto de los gobiernos conservadores del Reino Unido y Estados Unidos, para luego expandirse a escala planetaria, con frecuencia recurriendo a circuitos e instancias globalizadas que contribuyen a su difusión (Wacquant, 2000). Se acentúan los rasgos paramilitarizados de las policías; se concentra su acción sobre grupos sociales vulnerables, damnificados por los cambios sociales y económicos; se privilegian medidas de saturación, métodos agresivos como detenciones masivas, cacheos y detenciones de transeúntes, persecuciones indiscriminadas de sospechosos, uso extensivo de la fuerza y la coacción (Goffman, 2009; Hall et al., 1978; Kraska y Kappeler, 1997; Wacquant, 2010; Cruz, 2016). Estrategias policiales como la de «tolerancia cero», el patrullaje de puntos calientes (hotspot policing) o la disuasión focalizada favorecen la persecución, detención y disuasión a través de la coacción manifiesta, y recaen generalmente en personas que se hacen sospechosas por su pertenencia a determinados grupos o por la zona en que residen. Su presunta eficacia suele descansar en supuestos como la disuasión y la neutralización, de modo que se le atribuiría a la policía la capacidad de reducir el delito a través de métodos coactivos, intimidando a potenciales infractores o impidiendo por medio del arresto su implicación en eventuales actividades criminales.
En América Latina, se aludiría con el término «mano dura» a un espectro difuso de legislaciones, políticas, prácticas estatales y discursos que coinciden en atribuir causas morales al delito (frente a las explicaciones sociales que suelen acompañar a otro tipo de respuestas), y definen a los infractores –y a determinados grupos sociales estigmatizados– como enemigos merecedores de un tratamiento duro e implacable, mientras se refuerzan, expanden e intensifican las respuestas punitivas y la violencia institucional como solución. Esto implica, en el campo penal, la disminución de las garantías y del debido proceso, el aumento de tipos penales e incremento de las penas, el endurecimiento de las condiciones de ejecución penal y la expansión del castigo y de la prisión. En cuanto a las políticas de seguridad y a la policía, se favorece su militarización –tanto por una creciente participación de fuerzas militares en labores de seguridad como por la adopción de tácticas y estilos militares por parte de las policías civiles–, el uso de métodos violentos como operativos de saturación, las redadas y detenciones masivas o incursiones violentas en barrios populares, así como el incremento del uso de la violencia policial y el encarcelamiento, en especial contra poblaciones pobres y vulnerables.
Distintos trabajos han señalado los perjuicios y consecuencias de las políticas de mano dura en aquellos países en que se han implementado, resaltando la violaciones a los derechos humanos, la perdida de legitimidad del Estado, su uso como estrategia populista para obtener saldos electorales o el remozamiento de proyectos de derecha en la región (Cruz, 2016; Holland, 2010; Iturralde, 2010). Sin embargo, no se ha atendido lo suficiente su posible impacto sobre la reducción efectiva del delito, objetivo que les sirve de justificación y con frecuencia facilita su aceptación por parte de la población. En un estudio anterior sugerimos que la violencia de la policía puede promover mayor violencia social, en tanto que pierde su capacidad de control sobre las expectativas y acciones colectivas (Antillano, 2010). Trabajos desarrollados en México (Guerrero, 2011; Merino, 2011; para una discusión, véase Sota y Messmacher, 2012) y América Central (Cruz, 2016; Wolf, 2011) demuestran que los homicidios y otros delitos han crecido como consecuencia de las políticas policiales duras implementadas. Se señala que estas estrategias, que tienen como una de sus consecuencias el incremento de las detenciones y el crecimiento de la población encarcelada, contribuyen a aumentar la socialización en el delito de los detenidos, así como su contacto con delincuentes inveterados y la organización, articulación y cohesión de grupos criminales dentro de la prisiones, capacidades que se transfieren a la vida extramuros (Cruz, 2016; Wolf, 2011; Lessing, 2010). La necesidad de cubrir los requerimientos de los encarcelados, o de sustituir su papel como proveedores económicos, también pueden contribuir a que otros miembros de la familia (o de los grupos criminales en que participan) sean compelidos a participar en operaciones de extorsión y otros delitos predatorios (Wolf, 2011). Por su parte, la pérdida de legitimidad del Estado y de sus cuerpos de seguridad como resultado de estas estrategias serían un factor decisivo para comprender el aumento del delito (Cruz, 2016).
¿Es la violencia policial parte de una política pública?
Un problema a resolver es la pertinencia de considerar la actuación violenta de la policía como parte de una política pública, aun si no está explícitamente considerada como una operación prescrita o un resultado esperado en su formulación. Tradicionalmente, las aproximaciones a las políticas públicas y su evaluación descansan sobre una imagen excesivamente racional y estructurada de las intervenciones estatales, exigiendo a estas requisitos normativos (objetivos, metas, indicadores, etc.), un grado de consistencia y una racionalidad que muchas veces no se corresponden con los hechos. En el caso particular de las políticas de seguridad, el papel de la opinión pública, las contradicciones entre responsables políticos y operadores técnicos (Garland, 2005), agendas ocultas o determinados eventos y coyunturas (un crimen que estremece a la opinión pública o la proximidad de una contienda electoral, por ejemplo) pueden conducir a cambios significativos y virajes pragmáticos.
En América Latina, el peso en las demandas públicas y en los discursos políticos de la inseguridad y el crimen, el bajo grado de institucionalización y una fuerte impronta autoritaria –que legitima y favorece la violencia estatal–, con frecuencia conducen a acciones erráticas y a bandazos continuos en las políticas impulsadas por los estados (véase, para el caso de los gobiernos posneoliberales en la región, Sozzo, 2016). Para el caso de Venezuela, en otros trabajos hemos señalado cómo una determinada política o unos objetivos declarados pueden ser socavados por decisiones pragmáticas o estrategias de signo opuesto (Antillano, 2014 y 2016).
Las muertes a manos de los cuerpos de seguridad producidas entre 2012 y 2015 coinciden, por un lado, con un cambio en la narrativa gubernamental sobre la inseguridad –de un discurso social a uno moral sobre el delito y una valoración de los infractores no como víctimas del sistema, sino como enemigos y, en un momento posterior, atribuyéndoles vínculos con el paramilitarismo colombiano– y, por el otro, con un desplazamiento a políticas de seguridad más duras. Dos planes de seguridad predominan durante este período: el Plan Patria Segura (2013-2015) y las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP). El Plan Patria Segura comportó la incorporación de componentes de la Fuerza Armada Nacional (además de la Guardia Nacional, que ya venía cumpliendo esas funciones) a labores policiales y a la coordinación de las acciones de los distintos cuerpos; se definieron cuadrantes para ser vigilados por grupos de patrullaje conjunto de policías y militares, y se realizaron operaciones coordinadas de copamiento de barrios y sectores urbanos definidos como peligrosos, además de detenciones de sospechosos, deportación de inmigrantes ilegales y persecución al «microtráfico». El Plan también incluía estrategias de organización comunitaria, prevención social, sistemas tecnológicos de seguimiento de indicadores y reformas del sistema penitenciario (Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 2015).
A diferencia del plan anterior –que al menos declarativamente se proponía atender otras dimensiones–, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) es una propuesta exclusivamente policial. Aunque no encontramos documento alguno que dé cuenta de su naturaleza y objetivo, según las declaraciones de sus responsables, las OLP consisten en operativos conjuntos entre distintas fuerzas policiales y militares que incursionan y copan («liberándolos») espacios territoriales (fundamentalmente barrios pobres, zonas rurales y conjuntos de viviendas multifamiliares de interés social) presuntamente bajo el control de grupos criminales, habitualmente identificados como «paramilitares»5. La presencia de los cuerpos de seguridad es temporal, generalmente reducida a las horas que dura la operación. Se iniciaron en julio de 2015 y han continuado hasta la fecha.
Aunque ambos planes incorporan como elementos centrales fórmulas asociadas con la violencia policial (incursiones intempestivas e invasivas en el territorio, participación de fuerzas militares en labores policiales, tácticas de copamiento y saturación, detenciones masivas), la mayor parte de las muertes durante este período no pueden ser atribuidas directamente a sus operaciones. En el caso de las OLP, por ejemplo, el Ministerio Público registró 245 muertes de civiles en el marco de sus actividades entre julio (cuando se inició el plan) y diciembre de 2015, lo que supondría menos del 15% de las muertes producidas por la policía durante todo ese año6 (Ministerio Público, 2016).
La mayoría de las muertes a manos de la policía se produjeron fuera de estos operativos; incluso muchas de estas muertes fueron responsabilidad de cuerpos de seguridad que no participaron en las OLP. En el barrio en que realizamos el trabajo de campo, registramos más de 20 muertes a manos de cuerpos de seguridad entre 2014 y 2015, en su mayoría, y de acuerdo con los testimonios recogidos de los vecinos, en condiciones en que hay suficientes indicios para suponer que se trataron de ejecuciones. En el formato más frecuente, grupos de policías llegaban de madrugada, encapuchados y fuertemente armados, e ingresaban a la vivienda donde se encontraban los sospechosos durmiendo. Luego se escuchaban disparos en el interior. Pero muy pocos de estos casos ocurrieron durante un operativo de la OLP.
¿Podría entonces atribuirse la violencia policial a una política gubernamental o se trata de acciones inconexas, aisladas y tomadas por cuenta propia por grupos autonomizados de la policía?
En primer lugar, el hecho de que hayan perdido la vida casi 250 personas durante los primeros cinco meses de funcionamiento de las OLP, y que el número de abatidos haya sido considerado por las autoridades como un indicador de éxito, es revelador de en qué medida la violencia policial es un componente intrínseco y central de esta política. El mismo esquema operativo, que comporta la actuación conjunta de militares y policías, la incursión violenta en barrios pobres (con alta densidad de población y viviendas precarias, vulnerables en caso de disparos) y el copamiento militar del territorio (con frecuencia con apoyo aéreo y participación de vehículos artillados), implica por sí mismo un alto gradiente de uso de la fuerza física y crea condiciones situacionales para la violencia letal.
Pero, además, no es un hecho casual que el número de víctimas de los cuerpos de seguridad se haya triplicado durante el período en que se pusieron en práctica estas estrategias. Nuestra hipótesis es que determinadas señales desde altos niveles de decisión (militarización, planes de seguridad que implican altos niveles de violencia estatal, una retórica que criminaliza a determinados grupos poblacionales y les asigna identidades degradadas y peligrosas, el predominio de narrativas bélicas de la seguridad, legitimación de la violencia policial, tolerancia e impunidad frente a los excesos) tienen un efecto de «cascada» o «contagio» que impregna la actuación de otros cuerpos de seguridad y refuerza patrones colectivos y difusos de violencia institucional. Más que una política consistente, racional y explícita, se acercaría a la noción de dispositivo planteada por Foucault (1984): un conjunto de prácticas, discursos, disposiciones institucionales, regulaciones y agenciamientos colectivos que cobran consistencia por su reutilización estratégica.
La historia reciente en Venezuela ofrece varios ejemplos de la importancia de estas señales estatales en el fomento y disminución de la violencia policial. Entre 1999 y 2000 se denunciaron numerosos casos de ejecuciones a manos de grupos parapoliciales en estados del occidente del país, que cesaron cuando hubo la decisión –reforzada por una condena explícita por parte del presidente y otros altos mandatarios– de enfrentar estos episodios. Entre 2005 y 2006, una ola de muertes a manos de la policía fue frenada luego de que, por una equivocación, una unidad policial ejecutara a un grupo de estudiantes en un barrio popular, despertando la indignación colectiva, la reprobación del ministro del interior en ese entonces y el enjuiciamiento de los culpables. El «Madrugonazo al hampa», la tristemente célebre política por la que la policía judicial realizaba detenciones masivas sin respetar los estándares legales, fue precedida por un endurecimiento del discurso oficial sobre el delito para suspenderse luego de la muerte de un detenido en una sobrepoblada celda. El mismo Plan Patria Segura, en sus inicios acicateados por demandas de mano dura y discursos bélicos sobre la seguridad, fue revisado y, el ministro que lo auspició, cesado a consecuencia de un episodio sangriento que involucró a funcionarios de la policía judicial. Es decir, de la misma forma que determinados discursos y prácticas desde el poder pueden estimular los excesos –cuando la violencia policial llega a niveles que sobrepasan su aceptabilidad por parte de la opinión pública y del Estado–, se producen escándalos y protestas ante los abusos o alguna autoridad decide tomar cartas en el asunto, el número de episodios que implican el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad –incluyendo los «muertos en enfrentamientos»– cae abruptamente.
¿Cómo afecta la violencia policial a la violencia social?
Como se señalaba anteriormente, no hay evidencia de que las políticas de mano dura y la violencia policial que le es concomitante tengan un efecto en la reducción de la violencia criminal. Por el contrario, se ha podido demostrar que pueden actuar favoreciendo incrementos –tanto en intensidad, extensión y complejidad– de la activad delictiva. En el caso de Venezuela, aun cuando se trate de un período relativamente corto, podemos llegar a una conclusión semejante.
Hay que advertir, una vez más, las serias dificultades para contar con cifras oficiales y creíbles sobre violencia y delito en el país. En el caso de las muertes a manos de la policía, esta opacidad se origina por problemas conceptuales, de medición y de ocultamiento. Desde hace varios años no se publican las cifras de casos de «muertes por resistencia a la autoridad», término que engloba las muertes que resultan de la intervención policial. Otra dificultad es que la categoría de «resistencia a la autoridad» incluiría otros eventos distintos a las muertes producidas por la policía, pues se utiliza como cajón de sastre que confunde diferentes actos en los que se atribuyen al sospechoso (con frecuencia a través de dudosos argumentos legales) actitudes refractarias a los cuerpos de seguridad.
Sin embargo, otras fuentes dan cuentas de este tipo de muertes y ayudan a poner en evidencia la magnitud del fenómeno. Las estadísticas de mortalidad del Ministerio de Salud registran las muertes por intervención legal, entendiendo por tales los fallecimientos en operaciones de la fuerza pública. De un grupo de países latinoamericanos estudiados por Fondevila y Meneses (2014), Venezuela ocupaba ya en 2011 el tercer lugar en la tasa de «muertes por intervención legal», con una tasa de 0,411 por 100.000 habitantes, luego de Honduras (1,012) y Colombia (0,553), y por encima de Brasil (0,396). Distintas organizaciones de derechos humanos colectan denuncias y casos conocidos por la opinión pública sobre muertes a manos de la policía en que se sospecha de extralimitaciones, actuaciones ilegales o asesinatos por parte de funcionarios policiales. En su Informe Anual, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) reportó entre 2012 y 2015 un aumento de un 65% en los casos de violaciones al derecho a la vida por parte de cuerpos de seguridad7. Finalmente, desde 2013 el Ministerio Público presenta, en sus informes sobre homicidios, cifras de víctimas de violencia estatal. Estas cifras son similares –en cuanto a la tendencia al incremento– a las que hemos obtenido de manera oficiosa del MPPRIJP y del CICPC.
De acuerdo con estas fuentes, entre el año 20128 y 2015 el número de civiles muertos a manos de la policía se incrementó en más de un 182%. En 2012, según informaciones provenientes del MPPRIJP y del CICPC, las muertes por «resistencia a la autoridad» fueron 631. De acuerdo con cifras del Ministerio Público, en 2013 aumentaron a 897 (Ministerio Público, 2014). En 2014 murieron a manos de la policía 1.052 personas (Ministerio Público, 2015), para ascender una vez más, en 2015, a 1.777. Como se señala más arriba, numerosos indicios (como denuncias en la prensa, algunas veces documentadas incluso con vídeos; la ratio de muertes de civiles y muertes de policías; el bajo número de heridos frente a la cifra de fallecidos, o incluso datos recogidos por nosotros mismos en nuestro trabajo de campo) hacen pensar que muchos de estos casos, presentados por los cuerpos de seguridad como «enfrentamientos», son ejecuciones extrajudiciales. Pero, dejando de lado esta discusión, estos incrementos ya tienen un impacto significativo en el número de muertes violentas en el país. En 2012, las muertes a manos de la policía representaron el 4% del total de homicidios ocurridos durante ese año; en 2013, el 5%; en 2014, el 7%, y en 2015, un 10%. En otras palabras, la letalidad propia de las políticas policiales de estos años implicó por sí misma un aumento de la situación de violencia en el país.
De esta manera, a pesar de su letalidad, el incremento de la violencia policial no ha contribuido a reducir la violencia criminal, sino que, por el contrario, parece que ha favorecido su aumento. En 2012, la cifra de homicidios fue de 16.072; en 2013 se produjeron 16.804; en 2014 la cifra descendió a 14.699, para incrementarse nuevamente a 17.778 muertes violentas en 2015, lo que representa una tasa de 58,1 por 100.000 habitantes, una de las cifras y tasas más altas de homicidios en muchos años (Ministerio Público, 2012, 2013, 2014 y 2015). Se trataría de un aumento del número de homicidios del 11% durante el mismo período en que crecieron las muertes por resistencia a la autoridad. La misma tendencia se repite con otras fuentes. Kronick (2016), a partir de datos de mortalidad publicados por el Ministerio de Salud, señala que el crecimiento fue de un 5%. Entre 2014 y 2015, las muertes provocadas por la policía ascendieron en un 69% y, el total de homicidios, un 21%. Aun restando el aporte de las muertes a manos de la policía del total de homicidios, que explicaría solo la mitad del incremento, el aumento de las muertes violentas durante este último año sigue siendo significativo9. El siguiente gráfico ilustra cómo los homicidios siguen una línea ascendente junto con las muertes a manos de la policía.
Un grupo que sería particularmente vulnerable a este incremento de la violencia serían los propios policías. Aunque de nuevo no contamos con datos fidedignos –sino con informaciones no contrastadas del MPPRIJ y del CICPC– y no puede establecerse una tendencia sólida en este sentido, es significativo el número de funcionarios policiales víctimas de la violencia homicida durante este período. Y, si bien la cifra muestra durante toda la serie una cierta estabilidad, en los últimos años ha conocido leves aumentos: en 2012 cayeron abatidos 353 agentes del orden, 350 en 2013, 399 en 2014 y 365 en 2015. Insistimos en que estas cifras están lejos de ser concluyentes; sin embargo, ofrecerían indicios para afirmar que la violencia contra la policía crece con el incremento de la violencia policial. En otros términos, la violencia policial aumentaría indirectamente la vulnerabilidad de los propios policías que son forzados a ejercerla. A primera vista la explicación de esta aseveración podría resultar evidente, pues las estrategias utilizadas supondrían una mayor exposición de los miembros de los cuerpos de seguridad a morir en el cumplimiento del deber. Pero la evidencia recogida en una investigación que realizamos recientemente con expedientes judiciales sobre homicidios de policías demuestra otra cosa: el 73% de los oficiales fallecidos no se encontraba en ejercicio de sus funciones, ni uniformados (68%), ni identificados de manera alguna como funcionarios (51,8%). Los fallecidos en el contexto de enfrentamientos apenas alcanzaron un 7% (Ávila, 2016). Ello quiere decir que, si existiera una relación entre victimización policial (por violencia ejercida por la policía) y victimización de la policía (violencia ejercida contra la policía), no sería tanto directa –como resultado de la muerte de funcionarios durante enfrentamientos, por ejemplo–, sino como una consecuencia indirecta de la mayor violencia institucional.
Una posible objeción a nuestra tesis es que las tasas de homicidios en Venezuela han mantenido una tendencia creciente desde tiempo atrás, por lo que el incremento de los últimos años no podría atribuirse a las estrategias policiales, sino que reflejaría esta tendencia previa e independiente. Incluso podría suponerse una inversión en la relación causal y explicarse que la mayor violencia policial es reflejo de la creciente violencia criminal. Evidentemente, las políticas de mano dura no pueden explicar por sí mismas el aumento de los homicidios y la violencia en Venezuela, puesto que este incremento responde a factores complejos y múltiples. Pero, si revisamos la evolución reciente de las tasas de homicidios en el país, no parece del todo cierto que esta haya crecido de manera sostenida durante los últimos años. Al menos desde 2009, la cifra de asesinatos al año oscila entre 13.000 (45 muertes por 100.000) y 14.000 (52 por 100.000)10. Solo en 2015 se produjo un aumento de los homicidios de casi nueve puntos de un año a otro, al mismo tiempo que crecieron las muertes cometidas por la policía, como ya se ha descrito. Evidentemente, otros factores pueden explicar este último incremento de los asesinatos. El año 2015 fue particularmente duro en Venezuela, con severos problemas económicos y sociales, así como cuadros de inestabilidad política, y es posible esperar que estas condiciones tuvieran algún efecto sobre la violencia y la tasa de homicidios. Pero, aun reconociendo que la escalada reciente de la violencia es reflejo de otros factores, parece claro que las políticas policiales de mano dura no han sido capaces de lograr su contención. Como se abordará a continuación, más que una relación lineal o causal, la violencia policial estaría asociada a procesos subjetivos y microsociales que, en interacción con otros factores (incluyendo las nuevas condiciones económicas e institucionales mencionadas), pueden favorecer el aumento de la criminalidad violenta.
Explorando los nexos invisibles entre violencia policial y violencia criminal
Aunque nuestros datos son insuficientes y se requieren investigaciones adicionales para poder ponderar el impacto de estas políticas sobre la delincuencia y la violencia, datos cualitativos provenientes de nuestro trabajo de campo dan luz sobre procesos que intermedian entre ambas variables. Estos apuntan a la erosión de la legitimidad del Estado y de la policía, a dimensiones situacionales como el aumento de armas en manos de infractores, a cambios organizacionales de grupos delictivos o al desplazamiento hacia actividades más violentas y deletéreas, así como a las consecuencias de las prácticas extorsivas de la policía vinculadas con el mayor gradiente de violencia de su actividad. Intentaremos presentar algunas evidencias preliminares que apoyarían estas hipótesis a través de fragmentos de entrevistas y diarios de campo de nuestras investigaciones con delincuentes violentos y funcionarios policiales.
La violencia erosiona la legitimidad de la policía y contribuye a justificar la violencia criminal
Los excesos de la policía quiebran la confianza y apoyo social hacia ella, sobre todo en comunidades que son a la vez excluidas y criminalizadas, mientras sirven para reforzar y legitimar las acciones violentas por parte de grupos delictivos. Así nos lo explicaba Ender, uno de los jefes de la banda que desde mediados de 2015 empezó a controlar el barrio en que realizamos nuestro trabajo de campo: «No vamos a permitir que la policía entre al barrio (…) Ellos solo hacen lo malo (…) Se meten en las casas y roban lo que encuentran, se meten con la mamá de uno. Uno quería abusar de mi mujer (…) Pegan multas (extorsionan) y joden a la gente, hasta a los sanos. La otra vez mataron a Ronnie, que no se metía en nada (…) Cuando vengan les vamos a echar plomo (…) No los necesitamos. Ahora el gobierno somos nosotros», proclamaba mientras blandía su pistola de 9 milímetros, rodeado por otros muchachos igualmente armados que, hasta entonces, apenas habían tenido una relación indirecta con la violencia en el barrio. Las cada vez más recurrentes y agresivas incursiones de los cuerpos de seguridad, las frecuentes detenciones sin justificación y varios asesinatos a sangre fría a manos de policías habrían contribuido a conducir a estos muchachos, que nadaban en una suerte de media agua entre las actividades lícitas (empleos informales y temporales, o simplemente gastando su tiempo en el barrio) y su relación periférica con los delincuentes del barrio (la mayoría fallecidos durante los meses previos, debido en su mayor parte a la acción policial), a tomar posiciones más comprometidas con la violencia.
Una parte de la violencia delictiva reciente puede ser comprendida como retaliación frente a los ataques de la policía. Un reo con un extenso prontuario justificaba durante una entrevista el asesinato de policías por los desmanes de estos (extorsiones, asesinatos, incriminación de inocentes) y para demostrar que «uno tiene la misma decisión [la determinación de usar la violencia] que ellos». En más de una ocasión supimos de episodios en que delincuentes ajusticiaban a funcionarios policiales (o incluso a sus familiares) como medida de retaliación por la muerte de algún conocido. Esto fue confirmado por un alto funcionario de la Fiscalía, que nos confiaba cómo en muchos crímenes contra policías, en especial en aquellos que se hacía despliegue de una crueldad inusitada, con frecuencia los indiciados justificaban su conducta como una respuesta a las afrentas de los cuerpos de seguridad.
La violencia también puede ser justificada como un mecanismo de defensa frente la expectativa de morir a manos de la policía. Los muchachos que forman parte de la banda del barrio en que trabajamos, así como la mayoría de los presos que entrevistamos en los últimos meses, aceptaban con cierta resignación que tarde o temprano o, en el caso de los que estaban en la cárcel, al ser puestos en libertad, la policía iba a hacerse cargo de ellos. «Yo no me voy a dejar matar así como así», nos aseguraba uno de los líderes de la banda, que meses después fue muerto por una comisión policial en un barrio vecino. «O son ellos o somos nosotros», nos decía otro. La violencia es explicada como una respuesta a la violencia percibida o esperada. Finalmente, las conductas desviadas de la policía pueden operar como modelo de justificación moral de la propia conducta delictiva, en un sentido parecido al de las técnicas de neutralización descritas por Sykes y Matza (1957). El Lindo defendía, durante una entrevista, sus actos violentos comparándolos con los asesinatos a sangre fría y prácticas desviadas de la policía: «Ellos no van presos, nosotros sí». En general, la violencia excesiva ejercida por la policía parece tener como efecto paradójico la mitigación de su capacidad de disuadir la violencia criminal, actuando por el contrario como acicate y justificación moral.
El efecto de deslegitimación de la actuación policial podía extenderse sobre buena parte de la comunidad. «Uno no sabe a quién tenerle más miedo, si a los malandros o a la policía», es una frase que escuchamos habitualmente entre vecinos de barrios golpeados tanto por la violencia de las bandas como por los abusos de los gendarmes. «Por lo menos a los malandros los conocemos», se atrevían a completar algunos. Cuando, hace ya más de un año, luego de una escalada de virulentas incursiones de los cuerpos de seguridad, el grupo de muchachos armados se hizo con el control del barrio, impidiendo por un tiempo el ingreso de la policía, muchos vecinos que se decían cansados de sus excesos, mostraban entre resignación y alivio. En entrevistas a agentes policiales, estos generalmente reconocían las dificultades para hacer su trabajo en barrios pobres, viendo a los que allí habitan como hostiles y «alcahuetas» de los delincuentes. «Nos ven como enemigos», reconocía un oficial de una policía local.
La violencia policial afecta e induce condiciones situacionales y cambios organizativos que contribuyen al incremento de la violencia
Durante estos años, a raíz de la escalada de violencia policial en el barrio, los actores armados han buscado aumentar su «poder de fuego» adquiriendo cada vez mayor cantidad y más sofisticado armamento. Ender nos mostraba su fusil nuevo: «Si se meten para acá, los vamos a esperar. Nos hemos apertrechado. Aquí la policía va es a cobrar plomo». Cuando le preguntamos cómo conseguían las armas, reconocía sin pudor: «nos las vendió un pana policía».
Para poder pagar este arsenal y los crecientes costos que implica mantener a raya a la policía, los delincuentes deben buscar nuevas fuentes de financiamiento, generalmente, como admitieron varios, vinculadas a actividades predatorias, como robos violentos, extorsión a comerciantes bajo amenazas y secuestros. La violencia policial conduce a aumentar el poder de fuego y procurar el control territorial por parte de los grupos de delincuentes (para impedir que la policía ingrese al barrio), lo que a su vez exige y posibilita actividades delictivas más deletéreas y frecuentes.
Por otro lado, la creciente violencia policial parece haber condicionado una reorganización de los grupos criminales. El sector donde se realizó nuestra investigación está enclavado en el extremo de una larga hilera de barrios pobres. Durante décadas, en cada sector existían pequeños grupos enfrentados con bandas vecinas por rivalidades cuyos orígenes y motivos se perdían en el tiempo. Sin embargo, a raíz de las incursiones de los cuerpos de seguridad, sobre todo desde la segunda mitad de 2014, las bandas rivales depusieron sus conflictos y decidieron acordar acciones frente a las agresiones. Este acuerdo entre bandas significó por un tiempo que se dejaran atrás las viejas rencillas y se hiciera un frente común contra la policía, contándose con apoyo de todos en caso de necesidad. Pero además implicó un salto organizativo: se pasó de pequeños grupos poco articulados, empantanados en interminables disputas violentas, a una mejora de su capacidad de coordinación y operatividad, lo cual también incrementó su letalidad.
Finalmente, la violencia policial aumenta los costos de formas menos deletéreas de delito y provoca desplazamientos hacia patrones de criminalidad más violenta. Los infractores que conocimos unos años atrás, en su mayoría dedicados a delitos no violentos (hurtos callejeros, venta de drogas, etc.), desplazaron sus actividades hacia modalidades más agresivas, como robos armados, secuestros y extorsiones. Esto podría comprenderse, por una parte, como resultado de un proceso de «recambio» o «sustitución» de quienes detentaban el control del delito en el barrio, muertos por operaciones policiales; ello habría hecho que los otros vieran no solamente oportunidades de ocupar estos nichos ahora vacíos, sino que se sintieran en la obligación de mostrar arrojo y decisión en el uso de la violencia, lo que los acreditaría en su nueva posición. Por la otra, el uso de la fuerza letal por la policía recaía indistintamente (o al menos así era percibido por nuestros sujetos) contra cualquiera que fuera detenido, incluso aunque no se estuviera participando en ninguna actividad ilícita. En tal sentido, ciertos delitos no violentos pero que suponen una alta exposición, como la venta de drogas o pequeños robos callejeros, han aumentado sus costos y riesgos, por lo que los infractores se han desplazado a actividades que implican mayores beneficios y a la vez permiten mayor protección, por el poder disuasivo de estar armado, frente a posibles amenazas.
La violencia policial es rentable y los costos de sus incentivos se trasladan a la violencia delictiva
El abuso y uso intensivo de la fuerza ofrece a la policía inesperadas oportunidades para hacerse con rentas ilícitas e incentivos materiales. Por una parte, incrementa la «tarifa» de la extorsión policial. Cuando a finales de 2013 la policía detuvo al Fresa, le impusieron un rescate de 500.000 bolívares para dejarlo en libertad (equivalente a unos 2.000 dólares para la época). Tres años y muchos muertos después, su sucesor al frente de la banda que controla el barrio, El Pájaro, tuvo que pagar 30 millones (unos 20.000 dólares al mercado informal) para no ser ejecutado una vez que lo detuvo la policía. El riesgo, confirmado por suficiente evidencia, de perder no solo la libertad sino la vida, eleva los costos de la multa, como llaman los delincuentes a los montos que deben pagar a los policías por sus actividades. Costos que, con toda probabilidad, son cubiertos por actividades predatorias con alto gradiente de violencia, como extorsiones, robos a mano armada y secuestros.
Además, como se ha sugerido antes y como se confirma en los pocos trabajos disponibles que exploran el tema (véase, por ejemplo, Gabaldón y Serrano, 2011), una de las principales fuentes de armas y municiones para grupos criminales son agentes policiales activos. El acelerado proceso de apertrechamiento de los grupos que controlan el barrio estudiado ha sido posible por el suministro de armas y municiones de policías que las venden a los mismos criminales a los que luego se enfrentan11. Aunque morganática, esta relación no deja de ser ventajosa para ambos: los delincuentes cuentan con acceso a armas que de otra forma no podrían adquirir, mientras los policías logran una fuente lucrativa de ingresos. La violencia policial, que obliga a los delincuentes a buscar mayor poder de fuego para enfrentar la amenaza de los cuerpos de seguridad, ofrece a los policías (por lo menos a algunos de ellos) oportunidades de jugosos negocios.
Conclusiones
A diferencia de otros trabajos incluidos en este monográfico, este artículo no se ocupa de aquello que funciona para reducir los homicidios, sino que se centra en qué no funciona. Aun cuando se requieren datos adicionales y un análisis más exhaustivo –que incluye entender sus posibles efectos a largo plazo–, las políticas policiales de mano dura –con la violencia y la coacción que le son concomitantes– no parecen tener ningún efecto positivo en la reducción de la violencia criminal y los homicidios. Por el contrario, los datos preliminares con los que contamos, incluyendo las referencias a motivos y prácticas de delincuentes violentos, hacen sospechar que el uso indebido de la fuerza policial conduce, o al menos contribuye, a incrementos de la criminalidad violenta. Pero, a pesar de sus magros resultados y de los costos que implica –al menos en Venezuela–, una y otra vez se acude, bajo distintos ropajes, al expediente de la mano dura para enfrentar los severos desafíos del delito y la inseguridad. ¿Por qué insistir en estas fórmulas de probada ineficacia? Asunto aún más insidioso cuando se piensa que los efectos deletéreos de estas políticas recaen en la población más vulnerable y excluida, justamente en aquellos que son definidos como los sujetos privilegiados de un Gobierno que levanta las banderas de la justicia social. Pese a que esta cuestión escapa del alcance del presente trabajo, es inevitable proponer algunas conjeturas.
Por un lado, estas «políticas de mano dura» cumplen funciones simbólicas importantes. Permiten concitar consenso y apoyo social. En momentos en que el Gobierno venezolano encara su más bajo grado de apoyo en la opinión pública, políticas como las OLP han logrado cerca de un 90% de aceptación13. Si se revisa retrospectivamente, estas medidas duras, generalmente espasmódicas, son propias de coyunturas en las que se requiere sortear crisis agudas (a propósito de algún episodio violento que estremezca a la opinión pública, de cara a crecientes demandas de respuesta frente a la inseguridad cabalgante, etc.) o responden a intentos de domeñar escenarios inciertos (las OLP, por ejemplo, se activaron unos meses antes de unas elecciones que prometían ser, como luego demostraron los resultados, las más difíciles para el chavismo). En sociedades fragmentadas, el miedo al delito y la oferta mágica de solución por la vía de medidas severas y excepcionales parecerían la última fuente de consenso.
En segundo lugar, las políticas de mano dura cumplen una función material, al controlar, contener, retirar o neutralizar la población excedentaria que se mantiene al margen de la economía formal y de las políticas redistributivas. Desde los años ochenta del siglo pasado, parece reiterarse un ciclo recurrente en que a la reducción de la renta petrolera (principal fuente de ingresos fiscales en Venezuela) y, en consecuencia, de la capacidad redistributiva del Estado, le sucede un aumento de la represión y la criminalización de los sectores populares. La caída de los ingresos petroleros durante estos últimos años y el agotamiento del modelo rentista explicarían el vigor renovado con que cuentan estas políticas que, en un principio, fueron severamente cuestionadas.
Por último, al menos en lo que respecta a esta revisión sucinta, las políticas de mano dura serían rentables para los distintos actores institucionales que medran de ella. Agentes policiales, militares, mandos operativos o responsables de las políticas de seguridad encuentran en la retórica de la guerra contra el delito y en las políticas de mano dura ventajas políticas y, en ocasiones, incentivos económicos. Asimismo, estas políticas ofrecen la oportunidad de contar con mayor poder, mayor presupuesto y recursos, mayor visibilidad; a la vez, como aquí se ha sugerido, permiten formas de extracción de rentas que las convierten en una actividad lucrativa.
Referencias bibliográficas
Antillano, Andrés. «¿Qué conocemos de la violencia policial en Venezuela? Las investigaciones e hipótesis sobre el uso de la fuerza física por la policía». Espacio Abierto, vol. 19, n.º 2 (abril-junio de 2010), p. 331-345 (en línea) [Fecha de consulta: 01.12.2016] http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/122/12215086006.pdf
Antillano, Andrés. «La reforma policial en la Venezuela bolivariana», en: Zavaleta, José (coord.) El laberinto de la inseguridad ciudadana: bandas criminales, seguridad de fronteras y regímenes penitenciarios en América Latina. Buenos Aires: CLACSO, 2014, p. 63-92.
Antillano, Andrés. «Incluir y castigar: tensiones y paradojas de las políticas hacia los pobres en la Venezuela pos-neoliberal», en: Tavares, José y Barreira, César (orgs.) Paradoxos da segurança cidadã. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2016, p. 123-139.
Ávila, Keymer. «Funcionarios de cuerpos de seguridad víctimas de homicidio: Estudios de casos del Área Metropolitana de Caracas». Desafíos, vol. 28, n.º 2 (2016), p. 17-64.
Chacón, Andrea y Fernández-Shaw, José L. «La violencia no es inevitable». Revista SIC, n.º 758 (2013), p. 344-347.
Cruz, José M. «State and Criminal Violence in Latin American». Cimen, Law and Social Change, vol. 66, n.º 4 (2016), p. 375-396.
De Giorgi, Alessandro. Tolerancia cero. Estrategias y prácticas de la sociedad de control. Barcelona: Virus editorial, 2005.
Fondevilla, Gustavo y Meneses, Rodrigo. «The Problems and Promises of Research on Deaths Due to Legal Intervention in Latin America». Homicide Studies, vol. 19, n.º 4 (2014), p. 370-383.
Foucault, Michel. Saber y poder. Madrid: La Piqueta, 1984.
Gabaldón, Luis Gerardo y Serrano, Carla. Violencia urbana: perspectivas de jóvenes transgresores y funcionarios policiales en Venezuela. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2011.
Garland, David. La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea. Barcelona: Gedisa, 2005.
Grupo de Investigaciones Criminológicas (GIC). Estudio de Delitos Violentos Eje Centro Norte Costero de Venezuela (EDVECNCV, 2015). GIC, Universidad de los Andes, 2016.
Guerrero, Eduardo. «La raíz de la violencia». Nexos, (junio de 2011), (en línea) [Fecha de consulta: 01.12.2016] http://www.nexos.com.mx/?p=14318
Goffman, Alice. «On the Run. Wanted Men in a Philadelphia Ghetto». American Sociological Review, vol. 74, n.º 3 (2009), p. 339-357.
Hall, Stuart; Critcher, Chas; Jefferson, Tony; Clarke, John y Roberts, Brian. Policing the crisis: mugging, the state, and law and order. Nueva York: Holmes and Meier Publishers, Inc., 1978.
Hernández, Tosca. «Los operativos “extraordinarios” en Venezuela: dos acercamientos reflexivos al problema». Capítulo Criminológico, vol. 14, (1986), p.1-25.
Holland, Alisha C. «Right on Crime? The Spatial Politics of Crime in El Salvador». APSA 2010 Annual Meeting Paper (en línea) [Fecha de consulta: 01.12.2016] https://ssrn.com/abstract=1643152
Iturralde, Manuel. Castigo, liberalismo autoritario y justicia de excepción. Bogotá: Siglo del Hombre, 2010.
Kraska, Peter B. y Kappeler, Victor E. «Militarizing American Police: The Rise and Normalization of Paramilitary Units». Social Problems, vol. 44, n.º 1 (febrero de 1997), p. 1-18.
Kronick, Dorothy. «Cómo contar nuestros muertos». Prodavinci (julio de 2016) [Fecha de consulta: 01.12.2016] http://prodavinci.com/2016/07/01/actualidad/como-contar-nuestros-muertos-por-dorothy-kronick/
Lessing, Benjamin. «The Dangers of Dungeons: Prison Gangs and Incarcerated Militant Groups», en: VV.AA. Small Arms Survey 2010: Gangs, Groups and Guns. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
Merino, José. «Los operativos conjuntos y la tasa de homicidios. Una medición», Nexos (junio de 2011), (en línea) [Fecha de consulta: 01.12.2016] http://www.nexos.com.mx/?p=14319
Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Plan Patria Segura. Mimeo, 2015.
Ministerio Público. Principales Estadísticas de Homicidios y tasas x 100.000 Habitantes, según entidad federal. Venezuela, 2012.
Ministerio Público. Principales Estadísticas de Homicidios y tasas x 100.000 Habitantes, según entidad federal. Venezuela, 2013.
Ministerio Público. Principales Estadísticas de Homicidios y tasas x 100.000 Habitantes, según entidad federal. Venezuela, 2014.
Ministerio Público. Informe Anual de Gestión 2015. Caracas, 2016.
Ministerio Público. Informe Anual de Gestión 2016. Caracas, 2017.
Observatorio Venezolano de Violencia «Informe Anual 2016». Observatorio Venezolano de Violencia (diciembre de 2016) (en línea) [Fecha de consulta: 23.04.2017] http://observatoriodeviolencia.org.ve/2016-ovv-estima-28-479-muertes-violentas-en-venezuela/
Reiner, Robert. A política da polícia. Sao Paulo: EDUSP, 2004.
Santos, Thamara. «Policía y democracia en Venezuela». Policía y sociedad democrática, n.º 3 (1998), p. 199-218.
Sota, Alejandra; Messmacher, Miguel. «Operativos y violencia». Nexos (diciembre 2012) (en línea) [Fecha de consulta: 01.12.2016] http://www.nexos.com.mx/?p=15087
Sozzo, Máximo (comp.). Postneoliberalismo y penalidad en América del Sur. Buenos Aires: CLACSO, 2016.
Sykes, Gresham y Matza, David. «Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency», en: American Sociological Review, vol. 22, n.º 6 (1957), p. 664-670.
Wacquant, Loïc. Las Cárceles de la Miseria. Buenos Aires: Manantial, 2000.
Wacquant, Loïc. «Toward a dictatorship over the poor? Notes on the penalization of poverty in Brazil». Punishment & Society, vol. 5, n.º 2 (2003), p. 197-205.
Wacquant, Loïc. Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social. Barcelona: Editorial Gedisa, 2010.
Wolf, Sonja. «Mano Dura: Gang Supression in The Salvador». Sustainable Security (marzo de 2011) (en línea) [Fecha de consulta: 01.12.2016] https://sustainablesecurity.org/2011/03/01/mano-dura-gang-suppression-in-el-salvador/
Notas:
1- En particular, del Consejo General de Policía y del Observatorio de Seguridad, dos órganos adscritos al MPPRIJP, encargados del seguimiento de las políticas públicas de la Policía y del comportamiento del delito, respectivamente.
2- Existen otras fuentes de datos sobre violencia, como las cifras del Observatorio Venezolano de Violencia (2016) y resultados de encuestas de victimización (véase Grupo de Investigaciones Criminológicas, 2016). Pero, al tratarse de proyecciones, en el primer caso (véase Kronick, 2016), y de generalizaciones estadísticas, en el segundo, se ha decidido no incorporarlas en este análisis.
3- Véase, por ejemplo: «Ultimados más de 50 antisociales en primer mes de OLP». Globovisión (12 de agosto de 2015) (en línea) http://www.dailymotion.com/video/x31ggkj_ultimados-mas-de-50-antisociales-en-primer-mes-de-olp_news
4- Véase, por ejemplo: «Capturan paramilitares colombianos en Caracas». DesdeLaPlaza.com (14 de julio de 2015) (en línea) http://www.desdelaplaza.com/politica/capturan-paramilitares-colombianos-en-caracas/
5- Véase la «Rueda de prensa anuncio de la OLP y balance de las primeras operaciones». Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=_Vd3TEAC16I
6- En el caso de las OLP, que como se ha mencionado adoptan el esquema de «operativos» discretos, concertados y altamente visibles, es relativamente fácil aislar el número de civiles muertos como resultado de sus operaciones (que además los responsables enumeran minuciosamente en sus balances para la opinión pública). En el caso de Patria Segura es más difícil identificar si las muertes de civiles a manos de la policía están asociados con el plan.
7- Véanse los informes anuales elaborados por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) entre los años 2012 y 2015 (en línea) https://www.derechos.org.ve/informes-anuales
8- Como se ha mencionado, el registro desagregado de homicidios cometidos por la policía solo aparece en los informes del Ministerio Público a partir de 2013, por lo que, para estimar su magnitud en 2012, fecha que usamos como suerte de «línea de base», hemos tenido que complementar la información con los datos suministrados por informantes claves del CICPC y del MPPRIJP. En los dos casos se trata de informantes cualificados, con acceso a la información y niveles de responsabilidad en sus respectivos organismos. Las coincidencias en los años posteriores con los registros oficiales de la fiscalía nos permiten utilizar con suficiente confianza estas cifras para el año en cuestión.
9- Esta tendencia se confirma en el último informe de la Fiscalía, correspondiente al año 2016, que pudimos conocer al cierre de este trabajo. Las víctimas de la letalidad policial ascendieron a 4.667 (lo que representa un incremento de un 163% respecto a 2015 y de un 640% respecto a 2012); al mismo tiempo, los homicidios en general reportaron 21.752 víctimas (un incremento de un 22% respecto a 2015 y de un 35% respecto a 2012) (Ministerio Público, 2017).
10- En realidad, en este punto aparece una notoria disparidad entre las estadísticas del Ministerio Público y las que hemos obtenido del MPPRIJP. Mientras que los datos provenientes del Ejecutivo cifran en 14.777 los homicidios para 2012 –lo que mantiene la tendencia descrita (que confirman otras fuentes, como el trabajo de Chacón y Fernández-Shaw, 2013, o el de Kronick, 2016)–, el número dado a conocer por la Fiscalía es de un poco más de 16.000. No tenemos manera de dar cuenta de esta diferencia, cercana al 10%, ni de comparar el comportamiento de los homicidios en años anteriores en las estadísticas del Ministerio Público, al ser ese el primer año de su publicación.
11- Al menos un 10% de las armas con las que los funcionarios son asesinados tienen un origen lícito y provienen de los propios cuerpos de seguridad del Estado (Ávila, 2016).
12- Véase «Hinterlaces: 87% de la población respalda la Operación de Liberación y Protección del Pueblo». AVN (9 de agosto de 2015) (en línea) http://www.avn.info.ve/contenido/hinterlaces-87-poblaci%C3%B3n-respalda-operativo-liberaci%C3%B3n-y-protecci%C3%B3n-al-pueblo
Palabras clave: violencia policial, homicidios, política criminal, violencia institucional, Venezuela
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2017.116.2.77