Introducción: la singularidad de la violencia letal en América Latina
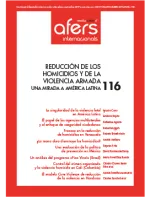
Ignacio Cano, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. ignaciocano62@gmail.com
Emiliano Rojido, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. emilianorojido@gmail.com
Los homicidios en América Latina revelan un escenario dramático, no solo por tratarse de la región del planeta con mayor incidencia de homicidios sino por su evolución negativa en los últimos años, de tal forma que la brecha con otros continentes continúa creciendo. La singularidad de este «problema latinoamericano» afecta también al perfil de las víctimas, los medios y los móviles de la violencia, que también difieren en alguna medida en relación con otras regiones. Este artículo busca ofrecer un panorama de los homicidios en la región y muestra los principales modelos explicativos adoptados para explicar este fenómeno, así como las políticas que están siendo implementadas en los últimos años para prevenirlo. Por último, el artículo introduce este número monográfico y presenta un resumen de cada artículo, esperando con ello poder contribuir a fomentar la reflexión sobre la violencia letal en América Latina y la participación de todos los sectores en la búsqueda de soluciones.
Homicidios en América Latina
América Latina ha experimentado en las últimas décadas una incidencia elevadísima de violencia letal que ha desembocado en lo que podríamos denominar una emergencia en términos de seguridad y salud pública, con impactos negativos en diversos campos de la sociedad, la política y la economía (Jaitman, 2016). Así, si tomamos los datos de homicidio divulgados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés)1 para 2015, último año sobre el que existen informaciones disponibles, observamos que la tasa más elevada del mundo corresponde a El Salvador, con 108,6 homicidios por cada 100.000 habitantes (100 m/h), seguido por Honduras, con 63,7, y por Venezuela, con 57,1. Ningún otro país sobrepasa la tasa de 50 homicidios por cada 100 m/h. De hecho, de los 10 países que encabezan la lista, 9 están situados en América Latina y el Caribe. Cabe destacar que estos datos subestiman el fenómeno real, tanto por el subregistro de los datos oficiales, como porque el concepto de «homicidio intencional» de la UNODC no incluye categorías como homicidios en legítima defensa, muertes como resultado de intervenciones de las fuerzas de seguridad o muertes en conflictos armados2. En este sentido, la fragilidad institucional y la elevada letalidad policial presente en varios países de América Latina podrían estar disimulando un escenario de gravedad aún mayor que la representada por esas cifras.
La situación de América Latina es dramática no solo desde una perspectiva transversal o estática, sino también desde una óptica longitudinal. Si se comparan las tasas de homicidios de 2015 y las de 2005, se verifica que todos los continentes redujeron la violencia letal en este período excepto el americano, donde se constata un incremento medio del 23,6%3. En África, la reducción media fue del 7%, en Oceanía del 12%, en Asia del 22% y en Europa del 27%. El análisis por subregiones es aún más preocupante, pues revela que América Central es la subregión con mayor crecimiento de homicidios en el mundo (en media, un 48,2%), seguida por América del Sur, con un incremento medio del 32,6% entre 2005 y 2015. Con la excepción del Norte de África, que tuvo un aumento medio del 26,2% en ese período, ninguna otra subregión alcanzó incrementos superiores al 15%. Del total de 21 subregiones examinadas por la UNODOC, 16 registraron una reducción en la década considerada. Cuando se analiza el mundo en su conjunto, el descenso medio de la tasa de homicidios entre 2005 y 2015 se sitúa en un 9,4%. La figura 1 muestra las tasas nacionales en esos dos años, 2005 y 2015. La línea diagonal representa la igualdad de las tasas en ambos momentos. Por tanto, los países situados por encima de la diagonal experimentaron un aumento de la incidencia y los países localizados debajo, una reducción. Como se puede percibir, casi todos los países que se encuentran por encima de esa diagonal son latinoamericanos, encabezados por los dramáticos incrementos de El Salvador, Honduras y Venezuela.
En suma, los datos expuestos confirman la singularidad de América Latina en relación con la violencia letal, de forma que los homicidios podrían ser considerados un «problema latinoamericano», un desafío de miles de muertes evitables cada año que debería ser enfrentado regionalmente. Esta particularidad se caracteriza, como hemos visto, por una alta incidencia y una tendencia creciente. No obstante, se constata también una gran diversidad dentro de la región, con índices elevadísimos en América Central, altos en América del Sur, pero relativamente reducidos en países del Cono Sur como Argentina, Uruguay o Chile, este último con niveles análogos a los europeos. En el Triángulo Norte de América Central, el cuadro podría ser descrito como una epidemia, con incrementos explosivos de los homicidios en períodos breves y con una alta inestabilidad interanual. Fenómenos como la llamada «tregua de las maras» en El Salvador (véase Cano y Rojido, 2016) –que dieron como resultado notables reducciones seguidas de aumentos igualmente intensos de la violencia– y, de forma más general, la aplicación de medidas que se encuadran dentro de la filosofía de la «mano dura», habrían contribuido a este escenario de violencia y de volatilidad. Dejando de lado el caso centroamericano, en gran parte de la región los homicidios podrían caracterizarse como un cuadro de violencia endémica,es decir, estructural y permanente, que contrasta claramente con la tendencia histórica de disminución que se ha producido en otros continentes, como el europeo (Eisner, 2014). En otras palabras, no cabría esperar que el paso del tiempo o la inercia logren, por sí solos, resolver el problema de los homicidios en América Latina4. Al contrario, todo indica que será necesaria una intervención decidida para cambiar el escenario actual.
Las razones para esta conclusión son diversas. En primer lugar, los homicidios que resultan de conflictos interpersonales o de la acción criminal no son, a diferencia de los provocados por guerras o conflictos políticos, un fenómeno episódico que pueda terminar con una derrota de los contendientes o con un acuerdo de paz, sino un problema profundamente enraizado en la estructura social y en las dinámicas sociales. Así, la consolidación del proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en 2017 representa el fin del último conflicto político armado de cierta envergadura en América Latina. De aquí en adelante y en el futuro inmediato, la evolución de la violencia en la región no debería estar, en principio, vinculada a los conflictos políticos armados. Por otra parte, si alguna vez ha existido la esperanza de que el fin de estos conflictos políticos violentos generara una nueva era de seguridad en América Latina –tras décadas de guerras civiles y regímenes represivos–, la realidad ha frustrado estas expectativas. En países como El Salvador, las muertes violentas aumentaron después de la guerra civil y la percepción de inseguridad se multiplicó, contrariando las esperanzas de sus habitantes (Cruz, 1998). Lo mismo sucedió en menor medida en otros países de la región, donde el fin de dictaduras sangrientas no se vio acompañado por un descenso global de la violencia.
En segundo lugar, las izquierdas latinoamericanas, que siempre consideraron la violencia y la criminalidad como un epifenómeno de la exclusión social y la opresión, estaban convencidas de que una reducción de la pobreza y la desigualdad desembocaría en la disminución de la violencia. De nuevo, la realidad se encargó de negar esta esperanza. En países como Venezuela, la mejora de los niveles de vida de los sectores pobres vino de la mano de un aumento dramático de la violencia letal5, y otro tanto sucedió, por ejemplo, en el Nordeste brasileño, donde la mejora generalizada de los indicadores sociales en la última década estuvo acompañada de una explosión de violencia (Weiselfsz, 2016). En consecuencia, un nuevo consenso regional aún en construcción (PNUD, 2013) indica que, a pesar de las raíces estructurales de la violencia, no cabe esperar que una mejora socioeconómica sea suficiente por sí sola para resolver el problema.
La singularidad del homicidio latinoamericano se extiende, además de la incidencia y de la tendencia, también al perfil de las víctimas. En este sentido, si la proporción de víctimas de homicidio de sexo masculino es del 79% a nivel global, este porcentaje es aún mayor en América Latina. Específicamente, 7 de los 8 países centroamericanos con datos oficiales y 5 de los 13 suramericanos registraron una proporción de víctimas de sexo masculino superior al 88% (UNODC, 2014)6. Briceño et al. (2008), por su parte, describen una razón entre las tasas de homicidio masculina y femenina superior a 10 a 1 en varios países latinoamericanos de incidencia alta o media-alta, como Brasil, Colombia, El Salvador y Venezuela, además de en Ecuador y en Paraguay. De la misma forma, la tasa de homicidios de la población joven es desproporcionadamente alta en América Latina. De este modo, mientras que la tasa general de homicidios de la región es poco más de dos veces y media superior a la tasa global (16,3 versus 6,2 homicidios por cada 100 m/h), la tasa de homicidios de personas entre 15 y 29 años en América Central y América del Sur es más de cuatro veces superior a la tasa global para esas mismas edades.
Otro diferencial de los homicidios latinoamericanos está relacionado con el medio utilizado, que corresponde, de forma abrumadora, a las armas de fuego. Si a nivel global el 41% de los homicidios son cometidos con armas de fuego, este porcentaje asciende al 66% para el continente americano. A continuación, a mucha distancia, aparecen África y Asia, con solo el 28%, mientras que Europa registra un 13% de los homicidios con este medio y Oceanía, apenas un 10% (ibídem). En otras palabras, la media global está impulsada fundamentalmente por América, sin la cual probablemente menos de uno de cada cuatro homicidios sería perpetrado con un arma de fuego. En suma, la excepcional intensidad de los homicidios en América Latina se produce a través de una mayor concentración sobre las víctimas preferenciales, que asumen un perfil aún más joven y masculino, y sobre los medios utilizados, casi siempre armas de fuego. El realce de este perfil es, por un lado, una tragedia para dichos grupos poblacionales, pero representa, al mismo tiempo, una oportunidad para la adopción de políticas focalizadas de prevención.
Las causas de la endemia de homicidios no están establecidas de modo inequívoco, aunque hay numerosas evidencias que apuntan en diversas direcciones. Por un lado, muchos autores insisten en los correlatos socioeconómicos de la violencia letal, como la pobreza, la desigualdad, los procesos de rápida urbanización o el desempleo. A favor de esta visión está la constatación de que las víctimas de homicidio son predominantemente jóvenes de sexo masculino, con escasos recursos económicos, un bajo nivel educativo y residentes en las periferias urbanas. Contra esta interpretación, por otro lado, encontramos el hecho ya mencionado de que la mejora en la inserción social de las poblaciones pobres no se traduce necesariamente en un descenso de la violencia letal, por lo menos de forma inmediata7.
De forma general, puede decirse que los resultados de la correlación entre homicidios y diversas dimensiones estructurales no son siempre consistentes y dependen fundamentalmente de la unidad de análisis elegida (países, regiones, municipios, barrios, etc.). Cuando se comparan los países del mundo entre sí, la variable que históricamente suele presentar mayor asociación con la violencia letal es la desigualdad, de modo que países desiguales tienden a ser más violentos (Fajnzylber et al., 1998). Sin embargo, la intensidad de esta relación está acentuada por el hecho de que América Latina es, a la vez, la región más violenta y la más desigual del planeta. La desigualdad constituye de hecho otro de los «problemas latinoamericanos» clásicos que aún no han podido ser superados. En efecto, cuando se analiza la relación entre violencia letal y desigualdad apenas entre los países latinoamericanos, los resultados no son convergentes con los obtenidos a escala global. En este sentido, Rivera (2016) encuentra, sorprendentemente, una correlación negativa entre los índices de desigualdad (medidos por el coeficiente de Gini) y la tasa de homicidios en los países de América Latina.
Las limitaciones de las explicaciones estructurales de la violencia llevaron a algunos investigadores a buscar los motivos de la singularidad regional latinoamericana en la ineficacia del Estado y, más específicamente, del sistema de justicia criminal. La idea básica es simple: cuando el Estado no hace justicia y es incapaz de controlar los conflictos conforme a la ley, estos tienden a ser regulados a través de la violencia. Bajas tasas de esclarecimiento criminal y elevadas tasas de impunidad, lentitud del sistema judicial o prisiones hacinadas, y con escasa capacidad de reinserción, son males endémicos a través de los cuales diversos especialistas buscaron entender por qué se mata y se muere tanto en América Latina. De hecho, la tasa de condenación para el crimen de homicidio, que es igual al número de condenados por cada 100 víctimas de homicidio doloso, es de 24 en el continente americano, muy inferior a los 48 de Asia y los 81 de Europa (UNODC, 2014). Por otro lado, las instituciones del Estado no solo pueden llegar a ser ineficaces, sino también excesivamente violentas, tal como ocurre en países como El Salvador, México, Jamaica, Brasil o Venezuela, este último caso encarnado recientemente en las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP)8. Este tipo de intervenciones estatales operan al margen de la ley y a menudo estimulan la violencia criminal, promoviendo una espiral mortífera que agrava progresivamente la situación. En esos contextos, las instituciones de seguridad pública son a la vez parte del problema y de la posible solución, configurando un escenario de alta complejidad que dificulta la implantación de políticas preventivas.
Una tercera corriente explicativa busca la comprensión y reducción de la violencia letal a través del estudio de factores de riesgo –como el consumo de alcohol y la presencia de armas de fuego– o de factores protectores –como la recuperación de espacios públicos degradados–, todo ello dentro de una perspectiva epidemiológica. Así, las armas son consideradas un vector que aumenta la letalidad de la violencia, y el alcohol, un facilitador de conflictos interpersonales y accidentes, tanto dentro del hogar como en el espacio público. En concreto, la promesa es que el control de estos factores –por ejemplo, a través de la prohibición del porte de armas en espacios públicos (Villaveces et al., 2000), de la restricción de los horarios de venta de alcohol (Dualibi et al., 2007; Kahn y Zanetti, 2005) o de la recuperación de espacios degradados (García, 2012)– podría reducir los homicidios.
Por último, uno de los determinantes más citados para explicar la alta incidencia de homicidios en América Latina es la presencia del crimen organizado o, más precisamente, de cierto tipo de crimen organizado representado por grupos armados que dominan rutas de comercio de sustancias ilegales o pequeños territorios destinados a la venta de drogas o a la extorsión. La presencia de estos grupos ha estado asociada a incrementos súbitos de la violencia letal en países como México, El Salvador, Honduras y varios estados de Brasil, especialmente cuando estos grupos se disputan violentamente mercados o territorios. Paralelamente, caídas pronunciadas de la tasa de homicidios también han sido vinculadas, de varias maneras, a estas organizaciones criminales. En algunos casos, como en la tregua de las maras de El Salvador, se dieron acuerdos entre el Estado y estos grupos; en otros, la hegemonía alcanzada en los mercados criminales por parte de algunas de estas organizaciones les permite operar con menores niveles de violencia, como parece haber sucedido en el caso de São Paulo (De Santis Feltran, 2012; Dias Nunes, 2011). Consecuentemente, la violencia en estos contextos dependería críticamente de otros actores diferentes del Estado, de forma que las políticas o medidas orientadas a reducir la violencia necesitan contemplar la posibilidad de considerar estos grupos criminales como actores estratégicos o incluso como eventuales interlocutores. Después de todo, si el crimen organizado puede producir un gran volumen de homicidios, sería razonable esperar que también pudiera evitarlos.
De cualquier forma, estos cuatro grandes modelos explicativos de la violencia letal –los factores estructurales, el sistema de justicia criminal, los factores de riesgo y el crimen organizado– no son incompatibles entre sí y a menudo operan en paralelo. Así, por ejemplo, la presencia de grupos criminales armados (crimen organizado) suele implicar el reclutamiento sistemático de jóvenes pobres (factores estructurales), además de sistemas de justicia ineficientes y a menudo corruptos (modelo institucional) y la abundancia de armas de fuego (factores de riesgo). De una forma general, podría decirse que la relevancia tanto del crimen organizado como de los factores socioeconómicos en la región apuntan a que los móviles de los homicidios en América Latina serían más de cuño instrumental, comparados con los de otras partes del mundo. Por otro lado, estos cuatro principios explicativos no son los únicos que han sido formulados para entender la especificidad de la violencia en América Latina. Por ejemplo, la presencia de una identidad masculina que tiende a resolver las diferencias y los conflictos a través de la violencia (Briceño et al., 2008) o la existencia de sistemas políticos democráticos imperfectos o «híbridos» (Fox y Hoelscher, 2012) también han sido postulados para explicar el fenómeno. Sin embargo, los cuatro modelos antes mencionados acaparan la mayor parte de la atención en la literatura y en el debate público.
Políticas de prevención y reducción de homicidios en la región
Frente a la gravedad y singularidad de los homicidios en América Latina cabría esperar una proliferación de políticas públicas específicamente destinadas a enfrentar el problema. Sin embargo, no es esto lo que ha sucedido hasta ahora. Los esfuerzos para contener los homicidios son escasos y recientes, de manera que la región no ha reaccionado aún a la altura del desafío. Sin duda, una de las razones de esta falta de atención es el hecho de que las víctimas de los homicidios, como hemos visto, suelen ser personas de bajos recursos y de baja visibilidad social, con poca capacidad de estimular políticas públicas y promover la reacción del Estado. Por el contrario, las políticas en el área de seguridad han estado tradicionalmente dominadas por la lucha contra crímenes de menor gravedad, como los robos, los secuestros o el tráfico de drogas, crímenes que tienden a afectar a víctimas con un perfil socioeconómico más elevado o a encajar en agendas sociopolíticas de mayor repercusión. En suma, el problema inicial para prevenir los homicidios en la región es la relativa invisibilidad social de las víctimas y la naturalización del fenómeno, a pesar de su alta incidencia y su tendencia creciente.
En un estudio reciente sobre programas de prevención de homicidios en América Latina y el Caribe, Cano y Rojido (2016) encontraron apenas 93 iniciativas que tenían como objetivo específico la reducción de la violencia letal o que, a pesar de poseer objetivos más amplios, habían comprobado su capacidad de disminuir los homicidios a través de evaluaciones de impacto. En realidad, los programas de prevención de la violencia que han venido desarrollándose en la región en las últimas décadas están inspirados por un abordaje generalista con predominio de la prevención primaria (dirigida al conjunto de la población) y secundaria (focalizada en grupos de riesgo). En general, incorporan diversas estrategias de intervención cuya conexión teórica con los homicidios no siempre está clara. Cuando la tasa de homicidios aparece en estos programas, es utilizada con frecuencia apenas como una métrica general de la violencia y la inseguridad o como un criterio de selección de las áreas que serán intervenidas. En algunos casos, existen incluso metas de reducción de homicidios, pero ello no significa que haya un modelo teórico ni una teoría del cambio que vinculen las acciones planeadas a la disminución de los homicidios. De hecho, este paradigma de prevención generalista de la violencia ha sido adoptado y estimulado en la región por varias agencias internacionales, lideradas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)9, como alternativa a las políticas meramente represivas y a los enfoques de mano dura, tan populares en diversos países latinoamericanos.
En contraposición, los programas destinados a la reducción de homicidios identificados por Cano y Rojido (2016) cuentan en la gran mayoría de los casos con un componente de prevención terciaria (dirigida a personas que han cometido o sufrido actos de violencia) y, con menor frecuencia, con medidas de prevención secundaria o primaria. En este sentido, una de las conclusiones de este estudio es la necesidad de una mayor focalización para reducir los homicidios en la región. Por otro lado, a pesar de su reducido número, estos 93 programas contemplan abordajes y modelos muy diferentes, desde campañas de concientización de la población hasta la mediación entre grupos armados, pasando por tentativas de mejorar el esclarecimiento de las investigaciones o por intentos de reorientar la actuación de las instituciones del Estado para privilegiar la atención a los homicidios. Esta amplia variedad, unida a su número reducido, significa que existen pocos programas de cada tipo y subraya la necesidad de que las iniciativas sean expandidas en número, en foco y en escala. Asimismo, revela la diversidad de factores que pueden estar asociados a los homicidios y la necesidad de contar con intervenciones no solo focalizadas, sino también sensibles a las condiciones locales.
Otra de las conclusiones recurrentes de todos los estudios que han abordado los programas de prevención en la región, tanto específicamente de homicidios como de la violencia de manera general, es la escasez de evaluaciones de impacto que permitan concluir qué programas han tenido éxito, en qué medida y bajo qué costo. Cuando existen, las llamadas evaluaciones suelen ser monitoreos, auditorías o, muchas veces, comparaciones simples entre las situaciones anteriores y posteriores a la intervención, pero sin grupos de control u otras estrategias cuasi-experimentales que permitan establecer la causalidad de forma confiable. De hecho, el crecimiento o la reducción de la tasa de homicidios a secas entre dos momentos de tiempo no permite concluir necesariamente un impacto del programa, puesto que numerosos factores ajenos a la intervención poseen, a priori, un efecto potencial sobre la violencia. Además de las limitaciones técnicas, las evaluaciones de los programas, cuando existen, son ejecutadas a menudo por sus propios integrantes, en vez de atribuir esta responsabilidad a un equipo externo de evaluación que garantice la neutralidad y la independencia del proceso evaluativo. Ante la ausencia de evidencias sólidas, los programas de prevención son frecuentemente adoptados, continuados o interrumpidos en función de criterios subjetivos de los gestores públicos o de acuerdo con su capacidad de lograr apoyo político o electoral, esto es, en función de su viabilidad para ser presentados al público como iniciativas exitosas.
Por otro lado, no es inusual que tales programas en América Latina sean diseñados o evaluados conforme a evidencias que proceden de América del Norte o de Europa, es decir, de realidades con niveles y contextos de violencia muy diferentes. No se trata aquí de pretender un paradigma explicativo de la violencia que sea exclusivo de América Latina, ni de imaginar una «inconmensurabilidad» para la comprensión de los homicidios en la región, sino de exigir que las estrategias propuestas para esta parte del mundo hayan sido, si no pensadas, al menos testadas en realidades similares. En este sentido, la falta de especificidad en el abordaje de los homicidios encuentra mucha mayor justificación en lugares como Europa, donde el homicidio no es una prioridad política ni un fenómeno por derecho propio, dada su baja incidencia y su tendencia decreciente. Esta forma de abordar el homicidio simplemente como consecuencia o correlato de otras formas de violencia no sería plausible, sin embargo, en un contexto como el latinoamericano, en el que los homicidios constituyen una emergencia.
En suma, es imperativo que las iniciativas que se desarrollen en el futuro en América Latina incorporen un componente evaluativo desde antes de comenzar, en vez de importar diagnósticos, programas y evidencias de los países del Norte, de forma que podamos tener evidencias válidas en las que basar las decisiones de política pública en la región. En cuanto a la formulación de los programas, esta debe ser realizada a partir de un diagnóstico local que determine la etiología de los homicidios en un determinado entorno y, a partir de eso, las mejores estrategias de intervención. De la misma forma que la incidencia de la violencia varía entre las diversas subregiones de América Latina, el origen de los homicidios es también variable y se necesitan abordajes diferentes en cada contexto.
La omisión histórica de América Latina en relación con los homicidios puede estar cambiando en la medida en que los homicidios están suscitando una mayor atención en años recientes. En el estudio de Cano y Rojido (2016), el 70% de los programas de prevención de homicidios identificados habían sido creados en los 10 años anteriores, lo cual puede indicar un cambio de tendencia. Por otro lado, la violencia está generando un interés creciente por parte de la comunidad internacional. En 2014, la Asamblea Mundial de la Salud solicitó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la elaboración de un plan de acción para prevenir y responder a las situaciones de violencia (OMS, 2014); y en 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó como uno de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible la «promoción de sociedades pacíficas e inclusivas». Esta meta (el objetivo 16) refuerza la importancia de la seguridad pública en la agenda internacional y estimula la comparación entre los países de acuerdo con esta dimensión. En consecuencia, la tasa de homicidios, tanto de la población en general como de subgrupos específicos, debe tornarse cada vez más un indicador estratégico.
Una introducción a este número monográfico
Este número de Revista CIDOB d’Afers Internacionals que presentamos pretende contribuir a una reflexión sobre el estado actual de las políticas de prevención y reducción de homicidios en América Latina; un alto en el camino, si se quiere, para pensar los próximos pasos e intentar que, a mediano plazo, la región deje de ser el lugar más violento del mundo. En este sentido, pretende contribuir también a la disminución de las lagunas que han sido señaladas, como la falta de focalización y de evaluación. A pesar de ser un número monográfico, se caracteriza por la diversidad de temas abordados, de planteamientos metodológicos utilizados y de áreas geográficas consideradas. Los temas contemplados son, entre otros, las causas de la violencia letal, la descripción y la evaluación de programas nacionales y locales de prevención de homicidios, así como el papel de las instituciones internacionales en este campo. Los estudios adoptan metodologías tanto cuantitativas como cualitativas y los países analizados incluyen a Venezuela, Colombia, México, Brasil y Honduras, todos ellos territorios con elevadas tasas de homicidio y donde el tema es objeto de candentes debates a los que este número pretende contribuir.
En primer lugar, se ofrece un bloque sobre la región en su conjunto que, además de este primer artículo introductorio, incluye la contribución de Katherine Aguirre y Robert Muggah. Este artículo describe cuál ha sido el papel de las agencias internacionales, comenzando por el BID e incluyendo el Banco Mundial y las Naciones Unidas, en los proyectos de prevención de la violencia en América Latina durante las últimas décadas. Estas agencias han promovido una agenda de prevención y seguridad ciudadana como un contrapunto a las políticas represivas y al populismo punitivo a los que, sin embargo, no han conseguido detener. Como ya fue mencionado, el abordaje de las agencias internacionales ha reforzado la apuesta por programas generalistas de prevención de la violencia y la inseguridad, incorporando diversos componentes de prevención social y de reforma institucional. En este sentido, estas agencias son también responsables de la falta de focalización en relación con los homicidios.
Un segundo bloque reúne trabajos que abordan las posibles causas de la violencia en la región. Así, el tercer artículo, escrito por Roberto Briceño-León, estudia las trayectorias invertidas de los homicidios ocurridos en Venezuela y en Colombia en las últimas décadas, la primera ascendente y la segunda descendente. Su tesis central es que la explosión reciente de violencia en Venezuela no puede atribuirse a factores socioeconómicos, puesto que en el país se registró una reducción significativa de la pobreza durante un largo período, sino a la ruptura de la institucionalidad. Esta habría sido degradada por el Caracazo, por los intentos de golpes militares para asumir el poder y por el quiebre del control penal; todo ello habría hecho disminuir significativamente la capacidad de control de las conductas transgresoras. Se trata de una tesis que no es mayoritariamente seguida en la región, pero que definitivamente merece ser analizada con cuidado.
El cuarto artículo, de autoría de Andrés Antillano y Keymer Ávila, analiza la relación entre la violencia letal en Venezuela y la violencia del Estado en los últimos años, cuya imagen más visible han sido las denominadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP). En ellas, fuertes contingentes policiales y militares invaden áreas a las que se atribuye una alta incidencia criminal, con un saldo a menudo letal en el que no son raras las acusaciones de ejecuciones sumarias. El trabajo muestra que el aumento de la violencia estatal no ha conseguido una reducción de los homicidios en el país y reflexiona sobre los mecanismos por los que se puede estar provocando justamente el efecto contrario. En concreto, la violencia excesiva de las instituciones del Estado legitima una mayor violencia criminal e induce procesos operativos de «endurecimiento» por parte de las estructuras criminales. En ese sentido, la llamada «mano dura» sería un proceso de ida y vuelta, que podría estar provocando una espiral de violencia en el país, argumento que ya ha sido considerado por otros autores, por ejemplo para el caso del Triángulo Norte de América Central.
El tercer bloque, que consta de un único trabajo, trata de programas nacionales de prevención de la violencia letal. Así, el quinto artículo, escrito por David Ramírez-de-Garay y Mario Pavel Díaz Román, intenta llevar a cabo una evaluación de impacto del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), desarrollado por el Gobierno mexicano del presidente Peña Nieto. A partir de un diseño cuasi-experimental basado en la técnica del apareamiento por puntaje de propensión o propensity score matching (PSM), los autores comparan las tasas de homicidios y de lesiones por arma de fuego de los municipios beneficiados por el PRONAPRED con las de otros municipios semejantes que no recibieron dicha iniciativa. Los datos muestran que el PRONAPRED no habría conseguido reducir la violencia letal, y los autores atribuyen este resultado a la falta de un mecanismo claro de intervención sobre el homicidio y sobre la violencia armada, a pesar de que estos son justamente objetivos centrales del programa. En suma, la falta de un modelo teórico definido y la débil focalización, revelada por ejemplo en la escasa presencia de acciones de prevención terciaria y de control de armas de fuego, le estarían negando un resultado positivo a una iniciativa nacional de gran relevancia política, en la medida en que representaba una contraposición a la «guerra a las drogas» defendida por el anterior presidente, Felipe Calderón.
El cuarto y último bloque, compuesto por tres artículos, aborda programas locales de prevención de la violencia letal. En este sentido, el sexto artículo, obra de Cláudio Chaves Beato Filho, Ludmila Mendonça Lopes Ribeiro, Valéria Cristina de Oliveira y Sara Carla Faria Prado, estudia la trayectoria del proyecto «Fica Vivo!» en el estado brasileño de Minas Gerais a partir de la perspectiva de sus operadores, obtenida mediante entrevistas y grupos focales. Este proyecto, que se inició en 2002, se centra en algunas comunidades con alta incidencia de homicidios y combina represión policial, orientada contra sospechosos de cometer crímenes particularmente violentos, con prevención social, especialmente a través de la promoción de actividades culturales y recreativas para jóvenes. El trabajo analiza las fortalezas y las debilidades institucionales de la iniciativa y es particularmente esclarecedor como un estudio de caso sobre las dificultades enfrentadas por programas que intentan compatibilizar represión y prevención en un mismo territorio. Los autores identifican tres tipos de lógica dentro de la intervención: una lógica de prevención, una lógica de articulación comunitaria y una lógica de represión, esta última adoptada fundamentalmente por la policía y por el sistema de justicia criminal. Las tensiones entre estos abordajes y la comprensión del papel diferenciado de cada actor constituyen un desafío central para el programa Fica Vivo! Así, por ejemplo, una excesiva proximidad con la policía podría alejar a los trabajadores comunitarios de los jóvenes en situación de riesgo con los que trabajan, pero un excesivo distanciamiento entre la parte social y la policial podría comprometer no solo la integridad del proyecto, sino su propia eficacia.
El séptimo artículo, de Andrés Fandiño-Losada, Rodrigo Guerrero-Velasco, Jorge H. Mena-Muñoz y María Isabel Gutiérrez-Martínez, describe el proceso de represión penal contra el crimen organizado en la ciudad de Cali (Colombia), que fue el responsable de aproximadamente la mitad de los homicidios en la ciudad en los años 2012 y 2013. La actuación focalizada en el crimen organizado se dio a partir de una articulación entre la Policía, la Fiscalía y la Alcaldía, esta última responsable del análisis de los datos y la determinación de los móviles de los homicidios. Los autores muestran una reducción sustancial de la proporción de homicidios provocados por el crimen organizado en 2014 y 2015, y también de la tasa de este tipo específico de homicidio por cada 100.000 habitantes, reducción que ellos atribuyen a la represión focalizada. La tasa general de homicidios también declinó en Cali y lo hizo en mayor medida que en el país en su conjunto. Por otro lado, se registró un aumento de la proporción de homicidios cometidos por pandillas, aunque de menor intensidad. La experiencia de Cali constituye un ejemplo de articulación interinstitucional entre organismos locales y nacionales, con el propósito de reducir los homicidios.
El octavo artículo, elaborado por Charles Ransford, R. Brent Decker, Guadalupe Cruz, Francisco Sánchez y Gary Slutkin, analiza la aplicación del modelo Cure Violence en San Pedro Sula (Honduras). Este proyecto fue desarrollado en Chicago (Estados Unidos) con la pretensión de interrumpir los ciclos de venganza entre pandillas rivales y de prevenir de forma más amplia la violencia armada en estos contextos urbanos a través de cambios normativos. Después de su aplicación en Estados Unidos, el modelo fue exportado a otros países de América Latina y del mundo. El trabajo de Ransford y colaboradores constituye un estudio de caso interesante sobre la adaptación de un modelo internacional a la realidad local en América Latina. Entre los cambios que Cure Violence debió afrontar en San Pedro Sula destacan la renuncia a intervenir en algunos tipos de violencia, como la desarrollada por «grupos paramilitares» (que implicaba grandes riesgos y cuya naturaleza no parecía apropiada para este tipo de acción), y la opción de descartar los trabajadores comunitarios que operaban como mentores de los jóvenes en el contexto norteamericano. En relación con el efecto del proyecto en San Pedro Sula, aunque no fue posible llevar a cabo una evaluación de impacto, los datos registrados por el programa mostraron una reducción notable en el número de tiroteos registrados en las áreas intervenidas. Sin embargo, ello no fue acompañado por una reducción paralela en el número de homicidios. De hecho, los homicidios cayeron solamente en una de las áreas intervenidas y, aun en esta área, de forma reducida.
Esperamos que el lector que recorra estas páginas acabe con una visión más completa y más profunda sobre el problema de los homicidios en América Latina y las formas de enfrentarlo. Y esperamos también que este volumen anime tanto a investigadores como a gestores públicos para que se incorporen definitivamente a la tentativa de enfrentar la emergencia de homicidios en la región.
Referencias bibliográficas
Briceño, Roberto; Villaveces, Andrés y Concha-Eastman, Alberto. «Understanding the uneven distribution of the incidence of homicide in Latin America». International Journal of Epidemiology, vol. 37, n.º 4 (2008), p. 751-757.
Cano, Ignacio y Ferreira, Carlos Eugênio. «Homicídios e evolução demográfica no Brasil: o impacto da evolução demográfica na futura taxa de homicídios e a incidência dos homicídios na pirâmide populacional», en: Hansenbalg, Carlos y Silva, Nelson do Valle (org.). Origens e Destinos. Desigualdades sociais ao longo da vida. Topbooks. Río de Janeiro: Topbooks, 2004, p. 281-358.
Cano, Ignacio y Rojido, Emiliano. Mapeo de Programas de Prevención de Homicidios en América Latina y el Caribe [Informe final]. Río de Janeiro: Laboratório de Análise da Violência, Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 2016
Cruz, José Miguel (coord.). La violencia en El Salvador en los años noventa. Magnitud, costos y factores posibilitadores. Documento de Trabajo (R-338) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas presentado al Banco Interamericano de Desarrollo. San Salvador: BID, 1998 (en línea) http://www.iadb.org/res/laresnetwork/files/pr38finaldraft.pdf
De Santis Feltran, Gabriel. «Governo que produz crime, crime que produz governo: o dispositivo de gestão do homicídio em São Paulo (1992-2011)». Rev. bras. segur. Pública, vol. 6, n.º 2 (2012), p. 232-255.
Dias Nunes, Camila. Da pulverização ao monopólio da violência: expansão e consolidação do Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema carcerário paulista. Tesis de doctorado en Sociología, Universidade de São Paulo, 2011.
Duailibi, Sergio; Ponicki, William; Grube, Joel; Pinsky, Ileana; Laranjeira, Ronaldo y Raw, Martin. «The effect of restricting opening hours on Alcohol-Related Violence». American Journal of Public Health, vol. 97, n.º 12 (2007), p. 2276-2280.
Eisner, Manuel. «From swords to words: Does macro-level change in self-control predict long-term variation in levels of homicide?». Crime and Justice, vol. 43, n.º 1 (2014), p. 65-134.
Fajnzylber, Pablo; Lederman, Daniel y Loayza, Norman. Determinants of Crime Rates in Latin America and the World: an empirical assessment. World Bank Latin American and Caribbean Studies. Washington, D. C.: World Bank, 1998.
Fox, Sean y Hoelscher, Kristian. «Political order, development and social violence». Journal of Peace Research, vol. 49, n.º 3 (2012), p. 431-444.
García, María Alejandra. Planificación urbana y seguridad ciudadana. Impacto de la creación de espacios públicos en la violencia. Caracas: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, 2012.
Jaitman, Laura. «Introducción: los costos del crimen en el bienestar», en: Jaitman, Laura (ed.). Los Costos del Crimen y la Violencia en el Bienestar en América Latina y el Caribe. Washington D.C.: BID, 2016, p. 1-16.
Kahn, Tulio y Zanetti, André. «O Papel dos Municípios na Segurança Pública». Estudos Criminológicos, n.º 4 (junio de 2005).
Levitt, Steven. «Understanding why crime fell in the 1990s: Four factors that explain the decline and six that do not». Journal of Economic Perpectives, vol. 18, n.º 1 (2004), p. 163-190.
OMS-Organización Mundial de la Salud. «67ª Asamblea Mundial de la Salud. Resoluciones y decisiones». OMS, Ginebra (19 al 24 de mayo de 2014) (en línea) http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-REC1/A67_2014_REC1-sp.pdf
PNUD-Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina. Nueva York: PNUD, 2013.
Ribeiro, Eduardo y Cano, Ignacio. «Vitimização letal e desigualdade no Brasil. Evidências em nível municipal». Revista Civitas, Porto Alegre, vol. 16, n.º 2 (2016), p. 285-305.
Rivera, Mauricio. «The sources of social violence in Latin America: An empirical analysis of homicide rates, 1980-2010». Journal of Peace Research, vol. 53, n.º 1 (2016), p. 84-99.
UNODC-United Nations Office on Drugs and Crime. Global Study on Homicide 2013. Trends, context, data. Viena: UNODC, 2014.
Villaveces, Andres; Cummings, Peter; Espitia, Victoria; Koepsell, Thomas; McKnight, Barbara y Kellermann, Arthur. «Effect of a Ban on Carrying Firearms on Homicide Rates in 2 Colombian Cities». JAMA, vol. 283, n.º 9 (2000), p. 1.205-1.209.
Weiselfsz, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2016. Homicídios por arma de fogo no Brasil. Brasil: Flacso Brasil, 2016.
Notas:
1-Para más información, véase https://data.unodc.org/. [Fecha de consulta: 25.06.2017].
2- Para un concepto más amplio de homicidio, véase, por ejemplo, el Protocolo de Bogotá sobre calidad de los datos de homicidio en América Latina y el Caribe: http://conferenciahomicidiosbogota2015.org/wp-content/uploads/2015/11/Calidad-de-datos-entregable-ESPA%E2%80%A2OL_SOLO_TXT.pdf
3- Estos cálculos de incrementos y reducciones medias han sido obtenidos como una media aritmética de la evolución entre todos los países de cada continente que proporcionaron datos a la UNODC, no como una tasa obtenida para la población continental en su conjunto.
4- El único elemento inercial que puede contribuir a la disminución de las tasas de homicidio con el paso del tiempo es el envejecimiento de la población latinoamericana, pero el impacto de este factor es, en general, bastante moderado (Levitt, 2004; Cano y Ferreira, 2004).
5- Véase el artículo de Briceño-León en este mismo volumen.
6- La consecuencia de todo ello es que, mientras el continente americano presenta la mayor tasa de homicidios en el mundo de personas de sexo masculino (29,3 por cada 100 m/h), a mucha diferencia de África (19), es sin embargo el continente africano el que revela una mayor tasa de homicidios entre las mujeres (6,0), muy superior a la del continente americano (3,7) (UNODC, 2014).
7- Ribeiro y Cano (2016) encontraron que la renta media del quintil más pobre de cada municipalidad revelaba una intensa correlación negativa con la tasa de homicidios municipal medida dos décadas después; o sea, que la renta media de los pobres en 1991 se relacionaba con la tasa de homicidios municipal en 2010, mucho más que con la tasa de homicidios en 2000 o en el propio año 1991. Los autores atribuyen este resultado al hecho de que las condiciones imperantes entre los nacidos en 1991 tuvieron un impacto más pronunciado cuando esta cohorte alcanzó la edad de mayor riesgo de homicidio, 20 años después.
8- Véase al respecto el artículo de Antillano y Ávila en este volumen.
9- Véase el artículo de Aguirre y Muggah en este volumen.
Palabras clave: homicidios, América Latina, prevención, violencia letal
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2017.116.2.7