Estrategias juveniles de desmarginalización en países árabes del Mediterráneo
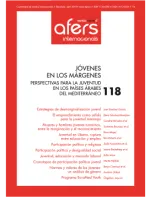
Jose Sánchez García, Investigador sénior, Universitat Pompeu Fabra. jose.sanchez@upf.edu
Elena Sánchez-Montijano, Investigadora sénior, CIDOB. esanchez@cidob.org
La demora en el acceso a la vida social adulta que sufren los jóvenes árabes los envía a un espacio social en el que no son ni niños ni adultos independientes: están en los «márgenes» de la sociedad. Sin embargo, este emplazamiento les permite la producción de espacios y oportunidades sociales donde establecer y gestionar su propio plan de vida, la emancipación o una contemporaneidad alternativa. Si la marginalidad significa distancia de los discursos hegemónicos, este artículo se centra en analizar las diferentes estrategias desarrolladas por los jóvenes en los países árabes del Mediterráneo para «escapar» de la marginación económica, social y política (estrategias de desmarginalización) impuesta por el adultocentrismo hegemónico en estas sociedades. Los resultados se extraen del análisis de los datos cualitativos y cuantitativos producidos en el marco del proyecto de investigación europeo SAHWA sobre los jóvenes en cinco países árabes mediterráneos.
«La gente está viviendo en un país que básicamente no ofrece ningún trabajo, así que los jóvenes deciden tomar riesgos, han llegado a un punto en el que ya no tienen nada que perder».
(Egipto, Historia de vida, 2)
«Marginado, me siento marginado... Pero no podemos insultar a nuestro Gobierno… Necesitamos un puesto de trabajo, potenciar proyectos juveniles. No estoy diciendo grandes proyectos, algo para ocuparnos».
(Argelia, Historia de vida Video, 1)
La exclusión múltiple y generalizada de la población en edad juvenil de los países árabes se ha convertido en uno de los focos de análisis más prolíficos, en tanto que se entiende como uno de los factores que explican los levantamientos de 2011, al mismo tiempo que se ve como un resultado en sí mismo de dichas revueltas. Si bien es cierto que la situación económica de los jóvenes explica en buena medida la posición de exclusión en la que una gran parte de este grupo de edad se encuentra, ello no es el único factor a tener en cuenta. Los jóvenes se encuentran en un contexto de marginalización múltiple, es decir, desplazados a los márgenes de la vida económica, política y cultural, que conforma sus esferas sociales. Backeberg y Tholen (2017) plantean, tomando como base los indicadores de exclusión desarrollados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2011, que la proporción de jóvenes afectados por la exclusión social es del 46,7% en Túnez, del 43,4% en Argelia, del 42,1% en Egipto y del 33,2% en Líbano. Así, la frustración y la falta de perspectivas de vida, que no solo se derivan de las limitadas oportunidades de empleo, sino también de la exclusión de los procesos políticos y cívicos, dominan la vida de los jóvenes en los países árabes mediterráneos (Silver, 2007).
La transición a la vida adulta en esta región se ha convertido en un proceso tan incierto, que un creciente número de jóvenes deben improvisar sus medios de vida y la manera de manifestar sus opiniones y manejar sus relaciones personales; todo ello, además, fuera de los dominios de las estructuras institucionales (Salehi-Isfahani y Navtej, 2008). Desde su propia perspectiva, los jóvenes se encuentran atrapados en un mundo en el que se les exige que se conviertan en adultos lo antes posible a través del matrimonio, tanto en el caso de las clases populares como en el de las más acomodadas. Sin embargo, cualquiera que sea su origen de clase, género, etnia u orientación religiosa, muchos jóvenes no pueden permitirse formar una familia y mantener un hogar y, por lo tanto, ser plenamente independientes o participar en los privilegios y/o responsabilidades de la edad adulta social. Esta es una clara diferencia entre sus pares de los países occidentales en general, para los que la condición juvenil es una situación a conservar más allá de la edad estipulada (Furlong, 2009). Si unos ansían las responsabilidades hegemónicas de la vida adulta, los otros intentan vivir en un estado de juventud prolongada.
En los países árabes, es precisamente en el momento del matrimonio cuando los jóvenes abandonan su condición liminar en tanto que alcanzan el estatuto de «adulto» de acuerdo con la construcción social del ciclo de vida (Sánchez García y Feixa, 2017). Sin embargo, la dilación en el acceso al estatuto de adulto a través del matrimonio sufrido por los jóvenes los emplaza en un espacio social en el que no son niños ni adultos independientes (Singerman, 1995 y 2007; Ghannam, 2012): están en los «márgenes» de la sociedad. Así, la condición de no adultos construida socialmente facilita que las personas en edad «juvenil» sean vistas o percibidas por buena parte de la sociedad como individuos «no completos». Al mismo tiempo, ese emplazamiento en los márgenes del campo económico, político y social dominante, sea por la causa que sea, les dificulta el acceso al matrimonio y, por consiguiente, a la posibilidad de formar una familia. Es desde esta perspectiva transicional donde parece adecuado el uso del concepto de waithood (condición de «espera») para describir la situación de los jóvenes árabes. Este concepto describe perfectamente el prolongado período de suspensión de derechos, principalmente políticos y sociales, que sufren los jóvenes árabes hasta su acceso al estatuto de adulto. Un poco de arqueología del concepto nos permitirá entender las posibilidades que ofrece el mismo para la investigación empírica sobre jóvenes en los países árabes del Mediterráneo. El concepto waithood fue usado por primera vez por Dianne Singerman (2007) en sus trabajos sobre las relaciones sociales juveniles en barrios populares cairotas, en los que destacaba el retraso en la formación de las familias y el incremento del desempleo juvenil. La idea de waithood parecía describir adecuadamente la percepción juvenil de sentirse capturados en un estado de latencia hasta el matrimonio.
En este marco, surgen las siguientes preguntas: ¿están los jóvenes árabes esperando salir de los procesos de marginalización sin afrontarlos?, ¿qué estrategias de desmarginalización ponen en marcha para salir de esta situación de espera?, ¿qué explica que estos procesos de desmarginalización se produzcan de forma diferenciada entre los jóvenes?, es decir, ¿bajo qué condiciones se dan procesos de desmarginalización diferentes entre los jóvenes? Para intentar responder estas cuestiones, este artículo ofrece una síntesis de los principales hallazgos del proyecto de investigación europeo SAHWA1, partiendo del presupuesto de que marginalidad en la región significa distancia de los discursos hegemónicos, tal como han demostrado Bush y Ayeb (2012), entre otros autores en trabajos recientes. A partir del análisis de los datos empíricos originales del proyecto, el texto examina las diferentes estrategias desarrolladas por los jóvenes en las sociedades de mayoría árabe del Mediterráneo2 para «escapar» de la marginalización económica, educativa, política y cultural que se desprende del sistema hegemónico adultocentrista propio de estas sociedades3. Asimismo, busca analizar hasta qué punto estas estrategias son comunes entre los jóvenes de la región y qué explicaría las posibles diferencias. Fieles a la máxima de emplazar al joven, sus prácticas, aspiraciones y discursos en el centro del análisis, entendemos que –situados en esta posición marginal– los jóvenes están desarrollando formas de actuación innovadoras y creativas, ajustes sociales alternativos, nuevas formas económicas, estilos de vida y gobernabilidad que gestionan desde su situación de exclusión.
Así, el artículo propone, en primer lugar, un recorrido a partir de una aproximación conceptual y teórica a los procesos de desmarginalización; en segundo lugar, describe la metodología utilizada para la obtención de los datos y su posterior análisis. A partir de estas premisas, en los siguientes apartados se presentan los principales procesos de desmarginalización en cuatro dimensiones distintas: económica, educativa, política y cultural. Por último, se ofrecen unas conclusiones parciales que se entienden como puntos de partida para nuevos análisis.
El proceso de desmarginalización entre los jóvenes árabes
Siguiendo las aportaciones Bush y Ayeb (2012), se entiende la marginalidad como un proceso por el cual algunas actitudes, ideologías, valores, prácticas, discursos y creencias están «excluidos» de la esfera pública. Es decir, un proceso que alcanza elementos simbólicos y materiales. De esa manera, marginalidad se convierte en una categoría analítica y descriptiva que identifica las maneras en que los individuos o ciertos grupos sociales han sido situados en la periferia de los beneficios económicos, políticos y culturales hegemónicos. Para Wacquant (2007), estos procesos de marginalidad avanzada son parte ineludible del sistema capitalista que, desde finales de siglo xx, condena a la marginalidad estructural a diferentes grupos sociales. En el caso de las sociedades árabes, se trata de una exclusión múltiple, como resultado de las posiciones de privilegio, riqueza y poder que supone el sistema capitalista en la región, a la que se añade una condición etaria, de género y residencial. Así, los procesos de marginalización deben ser comprendidos como «una dimensión directa e importante del desarrollo del capitalismo, la incorporación mejorada de los pobres y de aquellos en los márgenes de la economía de mercado, que no reducirá la marginalidad o la explotación, sino que simplemente sostendrá su reproducción» (Bush y Ayeb, 2012: 8). Un proceso que priva y subordina a los jóvenes de clases bajas y que, sin embargo, se extiende también, aunque por motivos diversos, entre los jóvenes de clase media y alta en esta región.
La diversidad de factores que condicionan y afectan este proceso de marginalización y sus múltiples caras entre los jóvenes árabes convierte en necesario y pertinente incluir un análisis interseccional (Crenshaw, 1988). Ese recurso analítico permite considerar los diversos factores de género, educativos, políticos, económicos o étnicos que coaccionan las vidas de los jóvenes árabes en interacción con sus contextos locales de diversas maneras. Son estas condiciones, que emplazan a los sujetos en relaciones de poder desiguales, las que permiten continuar la reproducción de las estructuras de dominación. Por lo tanto, las situaciones de desmarginalización deben analizarse tomando en consideración una importante variedad de factores, ya que los jóvenes árabes, como en cualquier otro contexto social, se encuentran definidos de manera diversa por sus atributos identitarios, sean de adscripción electiva u obligatoria. Son estos mecanismos interseccionales los que (re)producen las desigualdades y facilitan la creación de circunstancias desfavorecedoras o privilegiadas para decidir sobre su curso de vida (Furlong, 2009). Además, estos mecanismos superponen las identidades sociales de los individuos, causando diferencias significativas en las trayectorias de vida y puntos de inflexión transitorios, como el matrimonio (Crenshaw, 1991; Yuval-Davies, 2012). En definitiva, el sexo, la construcción social del género, la clase social o la familia, como capital cultural y simbólico (como fuente de respetabilidad, honestidad, honor, etc.), determinan las decisiones de los jóvenes árabes mediterráneos, sus situaciones de marginalización y sus estrategias para salir de ella.
En el caso que nos ocupa, el emplazamiento de los jóvenes en los países árabes del Mediterráneo en los márgenes sociales por motivos políticos, económicos o de estilo de vida viene determinado por diferentes variables entre las que destaca la edad como elemento homogeneizador del proceso. A la condición etaria se le suman otras como el género, la etnia, la forma de entender la práctica religiosa, la perspectiva política, la clase social o la orientación sexual (Abaza, 2009; Assad y Roudi Fahimi, 2007; Bayat, 2012; Bennani-Chraibi y Farag, 2007). Sin embargo, frente a esta situación, los jóvenes despliegan una agencia4 que trabaja desde lo cotidiano para vadear, sortear o evitar las estructuras institucionales de unas sociedades distinguidas por su adultocentrismo, que los dejan al margen y que están dirigidas por los llamados «jueces de la normalidad»: padres, profesores, empleadores, religiosos, políticos, militares, etc. Farha Ghannam (2013: 10-11) describe a los «jueces de la normalidad» de esta manera en el contexto urbano cairota: «Los jueces de la normalidad están presentes en diferentes ámbitos, lugares y espacios. Los encuentros en el hogar, talleres, calles, escuelas, mercados y comisarías de policía tienen implicaciones importantes (…) Aunque la ciudad ofrece diferentes espacios para que los jóvenes puedan escapar del poder disciplinario de sus familias, siguen sujetos a las miradas y al poder de otros, especialmente del Estado, quienes buscan regular sus movimientos, prácticas e identidades».
Una agencia, por otra parte, simultáneamente arraigada en las nuevas tecnologías, que conecta a los jóvenes con las culturas globales, sin perder su color local, aunque se mantengan constreñidos por las diferentes formas de exclusión de los «jueces de la normalidad» tanto en oportunidades como en aspiraciones en sus vidas cotidianas. El joven que se encuentra en «espera» (waithood), de acuerdo con Singerman (2007), se ubica por lo tanto en el campo de la improvisación, aprovechando las circunstancias de las que se rodea para hacer frente a su condición de marginado. Es desde este punto de vista desde donde las posiciones marginalizadas juveniles pueden ser vistas como una fuente de oportunidades para escapar de este estado de exclusión. El emplazamiento en los márgenes de la esfera social provee de un espacio para normas y formas de vida alternativas, como un espacio de contraposición, de resiliencia a la hegemonía del mundo adulto, donde, como se verá, se desarrollarán diversas estrategias juveniles para escapar de los procesos de marginalización y positivizarlos (Bayat, 2013). De esa manera, se reconoce la acción de los jóvenes como un proceso creativo a partir de prácticas simbólicas y materiales significativas (Hall, 1997; Willis, 2000) que, en muchos casos, pueden ser clasificadas de más de una manera, pero, en todo caso, pueden ser entendidas como estrategias de desmarginalización.
El método mixto para analizar a los jóvenes en los países árabes mediterráneos
Para dar respuesta a las preguntas de investigación formuladas al inicio de este artículo, se han tomado en consideración los datos obtenidos en el marco del proyecto europeo SAHWA, que ha llevado a cabo un estudio exhaustivo sobre la juventud en cinco países árabes del Mediterráneo: Argelia, Egipto, Líbano, Marruecos y Túnez. A lo largo de este texto, y con objeto de englobar bajo un único término a estos cinco países, se hace referencia a ellos como países con sociedades mediterráneas de mayoría árabe. En cualquier caso, si bien solo tomamos estos cinco países para el análisis, entendemos que la generalización para el conjunto de países de la región, a la hora de revisar las estrategias de desmarginalización de los jóvenes, se puede realizar por varios motivos: en primer lugar, estos cinco países representan a más del 80% del total de la población de la región y, en segundo lugar, los cinco, al igual que el resto de los países del área, comparten importantes similitudes en términos sociales, económicos, políticos, demográficos y culturales. Sin embargo, también contienen diferencias internas, especialmente las que se producen entre los países del Magreb (Marruecos, Argelia y Túnez) y los países del Mashrek (Líbano y Egipto).
Sobre la base de un método mixto, tanto en el diseño como en la recogida y el análisis de datos, los resultados que se presentan proceden de dos fuentes primarias principales: la SAHWA Youth Survey 2016 (2017) y el SAHWA Ethnographic Fieldwork (2016). La primera es una encuesta representativa de los cinco países analizados realizada desde octubre de 2015 hasta marzo de 2016, con una muestra representativa de 2.000 ciudadanos por país. Los datos finales comprenden 9.860 observaciones individuales y 842 variables (Sánchez-Montijano et al., 2017). Por su parte el SAHWA Ethnographic Fieldwork, llevado a cabo de abril a noviembre de 2015, comprende 25 grupos focales, 24 historias de vida y 12 etnografías focalizadas (en total participaron 230 jóvenes de la región)5. Para garantizar la diversidad y la representatividad de la muestra se estableció una paridad en la participación de hombres y mujeres para todas las técnicas de investigación utilizadas. Además, para seleccionar la muestra se tuvo en cuenta otros aspectos que respetaran la diversidad de la región, como la residencia (urbana y rural, tomando en consideración que cerca del 60% de los jóvenes viven en áreas rurales) y la clase social, que fue establecida a partir de las pautas sociales y zonas de residencia de los jóvenes.
La cohorte de edad para ambas recogidas de datos se estableció entre los 15 y los 29 años. La explicación para seleccionar esta cohorte específica está relacionada con el concepto de juventud como categoría social. En este sentido, se parte de la base de que el matrimonio es considerado en la región como el punto de inflexión transicional hacia la edad adulta (Singerman, 2007; Sánchez García y Feixa, 2017). En este marco, la World Marriage Data 2015 (UN, 2015) confirma que la edad promedio del matrimonio en los países árabes mediterráneos es de 29,1 años para ambos sexos. En el caso el de las mujeres, la cifra está en los 26,9 y, para los hombres, en 31,3. En consecuencia, el proyecto SAHWA, y por consiguiente este artículo, determina que joven será aquella persona que no supera los 29 años de edad y/o no está casada. Téngase en cuenta que tanto para el análisis cuantitativo como cualitativo solo han sido tenidos en cuenta aquellos jóvenes no casados, dado que el punto de partida es que son los que se encuentran al margen de la sociedad. Finalmente, el análisis se ha realizado siguiendo las categorías analíticas que fueron establecidas en el propio proyecto de investigación y que corresponden a las siguientes: economía, educación, política y valores sociales. En este sentido, se entiende que estas son las cuatro dimensiones principales que afectan a los jóvenes, aunque no las únicas, y que a partir de ellas se pueden revisar los procesos de desmarginalización (véase Sánchez García et al., 2015). La revisión de los datos cualitativos se ha realizado a través de un análisis crítico de discurso (Fairclough, 2003), mientras que los cuantitativos se presentan siguiendo un análisis descriptivo univariante y multivariante.
Estrategias de desmarginalización
La situación de exclusión múltiple en la que son posicionados los jóvenes árabes obtiene respuestas para todas sus dimensiones. Los jóvenes tratan de buscar vías alternativas o paralelas, aunque simultáneas, al sistema que les mantiene en esta situación de marginalización. Dichas estrategias de escape, entendidas como prácticas juveniles, aparecen en la relación que establecen con el mercado de trabajo y el empleo, en la educación, en la participación política y social y/o en sus expresiones culturales.
Saliendo de la exclusión laboral
Buena parte de la situación laboral actual de los países árabes viene explicada por una acomodación tardía y forzosa al sistema de mercado global, así como a unas políticas y reformas neoliberales que se iniciaron a partir de los planes de ajuste que las organizaciones internacionales impusieron a los gobiernos árabes a finales de los años ochenta del siglo pasado (Guazzone y Pioppi, 2009). Como apuntan Henry y Springborg (2010), se trata de un sistema capitalista basado en el laissez-faire, acompañado de estados ineficientes para ofrecer políticas sociales y laborales a poblaciones en aumento constante. Las consecuencias de este sistema han sido no solo los altos niveles de desempleo, especialmente entre los jóvenes, sino que además ha venido acompañado de condiciones laborales precarias. El porcentaje de jóvenes que están desempleados en esta región está entre los más altos del mundo: un 30% en 2014, frente a un promedio mundial del 13%, según la Organización Internacional del Trabajo. Ante esta situación, los jóvenes se han visto en la necesidad de explorar nuevas vías para satisfacer sus necesidades económicas. En este marco, es el mercado de trabajo informal el que está dando las mayores respuestas a sus necesidades. La informalidad se ha convertido así en la única vía para que millones de jóvenes trabajen. Los datos procedentes de la SAHWA Youth Survey 2016 muestran que aproximadamente el 70% de los jóvenes que están trabajando lo hacen sin contrato. La consecuencia es un mercado definido, en términos generales, por una fuerte precariedad, acompañado de una alta temporalidad y de bajos salarios. De hecho, más de dos terceras partes de las personas que están empleadas no están registradas en la seguridad social.
A pesar de esta situación, los jóvenes han buscado vías para poder salir de la marginalidad laboral y para sobrevivirla, y no son pocos los que, si bien dentro de esta informalidad, encuentran alternativas de empleo. Una de sus principales respuestas es el multiempleo, con dos características principales: por un lado, trabajan al mismo tiempo con varios empleadores mientras que, por el otro, los trabajos que realizan son de diversa índole. De esta forma, encontramos jóvenes que, en una misma semana, pueden vender en un mercado utensilios de cocina, trabajar como camareros en un restaurante o arreglar las tuberías de un lavabo atascado como fontaneros. Es el caso de un joven de un barrio periférico de Casablanca; su situación en los márgenes económicos, sin cualificación educativa, le permite realizar estas actividades de subsistencia que jóvenes con estudios formales rechazarían. Como él mismo señala: «El trabajo no es una vergüenza. Debo hacer cualquier cosa. Y además, si no trabajo ¿qué hago? ¿Robar? Tengo que trabajar para demostrar que soy responsable y que soy capaz de asumir responsabilidades. Espero que Alá pueda ayudarme» (MAR_LS_2). En este caso, su estrategia para escapar de esta marginalización económica, marcada por su género y por su clase social fundamentalmente, es aceptar cualquier tipo de trabajo que le permita demostrar que está preparado para ser adulto y acelerar su transición hacia esa condición.
Aun cuando esta realidad podría estar asociada a aquellos jóvenes con una baja cualificación profesional y/o educativa, lo cierto es que esta situación también se da entre los altamente cualificados, dadas las dificultades de acceder al mercado de trabajo también para este grupo. De hecho, los datos obtenidos muestran que los niveles de desempleo para el grupo de los altamente cualificados son mayores que para los jóvenes con una baja cualificación. Entre las estrategias de desmarginalización de este colectivo, si bien son variadas, destacan las posibilidades que tienen para el autoempleo a través del emprendimiento: por un lado, el know-how adquirido en el marco del sistema educativo formal y mediante el autoaprendizaje (vía nuevas tecnologías –Internet– en muchas ocasiones) y, por el otro, las relaciones familiares y sociales con sus pares acaban creando un entorno favorable para el emprendimiento –en su mayoría microempresas– como salida ante un mercado de trabajo al que no pueden acceder (Minialai et al., en prensa). Es el caso de la protagonista de una de las historias de vida marroquíes (24 años, educación universitaria y de clase media), cuya marginalización en relación con la dimensión económica proviene de su condición de mujer. Como sus padres no le permiten trabajar entre hombres, decide establecer su propio negocio –beneficiándose de su posición socioeconómica– y convertirse en una joven emprendedora. Este modelo de microempresa ha venido acompañado en toda la región por la puesta en marcha de políticas, tanto nacionales como internacionales, que tratan de crear canales viables de empleo e integrar las estrategias económicas informales en los mecanismos de gobernabilidad, generalmente a través de impuestos y tasas a estos servicios. Sin embargo, parece demostrado que este tipo de actuaciones no han tenido el éxito esperado, dado que tratar de implantarlo en un sistema caracterizado por la falta de acceso al crédito bancario o donde el nepotismo es vía exclusiva para la viabilidad de cualquier proyecto no es tarea sencilla (Göksel et al., 2016).
A pesar de ello, experiencias de microemprendimiento juvenil se repiten a lo largo de toda la región como opción frente a la exclusión, sin que los mecanismos de interseccionalidad jueguen un papel relevante, al menos no en el momento de su puesta en marcha. En este sentido, como muestran los datos etnográficos, en zonas rurales se multiplican los jóvenes agricultores que venden sus productos de pueblo en pueblo, o aquellos que utilizando su formación universitaria abren pequeños despachos de abogados o de arquitectura en espacios colectivos compartidos. En cualquier caso, en su mayoría son microempresarios que voluntariamente optan por operar de manera informal para escapar de las regulaciones estatales ante el rígido mercado regulatorio (Mejjati Alami, 2017). Se trata de una salida que, aunque llena de sueños y esperanzas, acaba convirtiéndose en un proceso difícil y largo debido a un sistema burocrático y rígido dirigido por los «jueces de la normalidad».
La educación formal pierde valor social
La educación hace tiempo que dejó de ser para muchos jóvenes el ascensor social que, además de permitirles acceder al mercado de trabajo, les daba la oportunidad de encontrar uno de buena calidad. Los datos extraídos de la encuesta muestran que tan solo el 37% de los jóvenes con estudios piensan que estos les preparan para el mercado de trabajo actual. Son numerosas las voces que afirman que la educación formal, además de no ser una herramienta que les permita acceder a un puesto de trabajo, es de mala calidad «dado que el currículo es demasiado teórico y sin aplicación práctica» (MAR_NI_3).
En este contexto, donde la educación formal ha perdido parte de su valor social, los jóvenes acceden a nuevas vías de formación. Son muchos los actores, tanto gubernamentales como no gubernamentales, así como nacionales e internacionales, que ante estos desajustes entre mercado de trabajo y educación están optando por poner en marcha un sistema paralelo de formación que dé respuesta a las necesidades que reclama el actual mercado de trabajo (Martiningui, 2016). Estos programas son relevantes para todos aquellos grupos con una mayor exclusión –especialmente para las mujeres (CAWTAR, 2017)–, dado que los ayudan tanto en la adquisición de competencias como en el crecimiento personal, al desarrollar aptitudes como la confianza y la asertividad. La relevancia de este tipo de programas viene dada, en buena medida, por la diversidad de actores que en ellos participan; no solo están implicadas las administraciones de diferentes niveles, sino también sindicatos, actores de la sociedad civil, así como los propios jóvenes. A pesar de estas nuevas vías de formación, los datos muestran que a este tipo de formación orquestada por actores nacionales e internacionales solo acceden una pequeña parte de los jóvenes de la región, jugando un papel importante los mecanismos interseccionales, especialmente los de clase, para la exclusión de un gran número de jóvenes. De esta manera, serán jóvenes urbanos de clase media, y en su mayoría hombres, los que podrán aprovecharse de esta formación.
Más allá de que el objetivo final de esta educación –ya sea formal o informal– establecida dentro del sistema sea para los «jueces de la normalidad» dar acceso al mercado de trabajo, la educación y el acceso a ella, esta acaba creando otros mecanismos que desvían a los jóvenes de la norma establecida. Los datos obtenidos durante el trabajo etnográfico han permitido observar cómo muchas mujeres jóvenes afirman que acudir a la universidad les proporciona vías para escapar del rígido control de las relaciones paternas y entre géneros. Así, el acceso a la educación de las jóvenes residentes en zonas rurales, como las protagonistas de algunas de las historias de vida realizadas (LB_LS_2; TUN_LS_2), permite escapar del control parental –al tener que salir de sus lugares de origen para estudiar en zonas urbanas– y favorecer cambios en las relaciones de género y en los modelos de elección de pareja matrimonial.
A lo anterior se le suma, por otro lado, la llamada autoformación. En primer lugar, Internet se ha convertido en una herramienta innovadora de autoaprendizaje que no solo permite a los jóvenes mejorar sus capacidades en puestos laborales tradicionales, sino que además les da la posibilidad de abrir nuevos nichos de empleo, especialmente entre los jóvenes de baja cualificación y, por tanto, de clase social menos acomodada. Este es, por ejemplo, el caso de un joven marroquí de 21 años que ha aprendido a reparar móviles en el mercado de Rabat de manera totalmente autodidacta mediante el uso de las redes sociales virtuales (MAR_LS_4). En segundo lugar, de igual forma, es significativa la importancia del aprendizaje social y cualificado obtenido en las relaciones establecidas en el espacio público, tanto con el grupo de iguales como en su relación con los adultos. Se trata de aquellas sabidurías que Foucault (1975) denominó subyugadas frente a los conocimientos formales y que son difundidas a través de los canales tradicionales establecidos en las redes sociales vecinales. Un buen ejemplo es la manera en que el joven de Casablanca previamente mencionado ha aprendido a reparar pequeños electrodomésticos (MAR_LS_2). La noche que puede permitírselo acude a un taller informal regentado por un vecino para que este le transmita su saber para la reparación de estos artefactos, y obtener de esta manera otro recurso para escapar de su marginalidad económica. En cualquier caso, la formación de estos jóvenes no se limita a tratar de incrementar sus posibilidades de encontrar un empleo en el mercado establecido, sino también de ampliar sus conocimientos y capacidades en otras áreas vinculadas al ocio o al tiempo libre. Ejemplo de ello es la cada vez mayor aproximación a distintas formas de arte de muchos jóvenes, como se abordará a continuación.
Si bien es cierto que la educación formal no parece estar siendo el camino más directo para entrar al mercado de trabajo, no cabe duda de que esta provee a los jóvenes de una serie de herramientas y de competencias que les permiten desarrollar sus habilidades sociales y, con ello, salir de parte de la marginalidad múltiple que sufren. En este sentido, los datos muestran que, a pesar de la alta tasa de desempleo y del desajuste entre educación y empleo, la formación para el empleo y la informal no pueden sustituir a la educación formal. De hecho, esta educación formal es la que sigue proveyendo a millones de jóvenes de una diversidad de capacidades y habilidades para desarrollar su vida, además de que expande sus redes de contacto, algo tan necesario en los países árabes donde el nepotismo es parte establecida del sistema (Sidani y Thornberry, 2013).
Acción política directa en las redes sociales y locales
A la exclusión económica y educativa hay que añadirles la política. Los datos indican que los jóvenes no solo no se sienten identificados con sus instituciones –que, afirman, representan solamente a la élite–, sino que además lo reflejan en su falta de interés por la política y de confianza en sus instituciones. Más del 40% de los jóvenes en edad de votar no lo hicieron en las últimas elecciones, siendo el principal motivo la falta de interés (44,58%), según datos de la SAHWA Youth Survey 2016. De igual forma, la afiliación política está por debajo del 5%. A esto se le suma la falta de confianza en las instituciones políticas: el 77% de los jóvenes afirma tener una baja confianza en las instituciones nacionales y este porcentaje alcanza el 88% cuando se les pregunta por las instituciones internacionales.
No obstante, mientras que los jóvenes tienden a rechazar la política formal y las formas de compromiso político, muestran interés en otras vías, como el arte, la acción directa en la comunidad o los medios sociales, a través de las cuales pueden expresar sus preocupaciones y participar en la vida pública. En este sentido, los jóvenes tratan de evitar las reglas establecidas y los controles impuestos por parte del sistema y buscan desarrollar estrategias innovadoras y redes informales para reivindicar sus intereses e influir en la sociedad. Así lo explica uno de los jóvenes entrevistados: «para mí, antes del 20 de febrero, había solamente dos formas de participación política: los partidos políticos y los sindicatos; no había posibilidad de una tercera vía. Pero durante el 20 de febrero, estuvo la calle. La gente joven que quiso participar, decir algo o cambiar algo, estaba en la calle o en la Comisión del 20 de febrero, o en las manifestaciones» (MAR_FG_3). Farthing (2010) hablaría de participación de los jóvenes árabes en dos dimensiones paralelas: mientras que por un lado se involucran en la política formal, por otro dejan de participar en esta primera dimensión y se mueven en una vía informal y paralela donde crean una nueva agenda.
En este marco resulta interesante resaltar cómo, al igual que está sucediendo en otras regiones del mundo, la juventud está perdiendo interés por una participación de tipo colectiva y da paso a una participación más individual (Vinken y Diepstraten, 2010; Stolle y Micheleti, 2013). Algunas de estas vías de expresión se reflejan a través del uso de las redes sociales, especialmente entre los jóvenes urbanos y de clase media, dada su mayor capacidad de acceso a estas herramientas. Aunque en ocasiones han sido demasiado valoradas por cierta literatura, especialmente durante los levantamientos de 2011, lo cierto es que las redes sociales juegan un papel fundamental en la participación de muchos jóvenes. Los jóvenes encuentran en Twitter y, especialmente, en Facebook su principal canal para participar, transmitir sus principales preocupaciones e influir en la realidad. En esta línea, muchos de ellos cuentan con sus propios blogs como forma de expresión y reivindicación.
A esta nueva vía de participación informal, extendida en todo el globo, se le suman acciones que se mueven entre la acción política y la artística. El teatro, la música o las expresiones gráficas como el cómic se han convertido en espacios de reivindicación política, particularmente entre los hombres de clase media y con residencia urbana. El grafiti, por ejemplo, es en estos momentos un instrumento para la vindicación política a pesar de su prohibición en países como Egipto, donde el Gobierno ha vinculado este arte callejero a una herramienta de protesta. Cada vez con mayor asiduidad los grafitis de cientos de jóvenes en el mundo árabe acaban siendo una de las pocas vías para representar y expresar sus intereses y opiniones, como muchos de los entrevistados aseveran. Como hemos señalado, las producciones culturales de los jóvenes adquieren en el contexto de los países mediterráneos con sociedades de mayoría árabe un papel fundamental para establecer su propia agenda política y dar cabida a sus propios discursos sobre la realidad; es decir, para posicionarse políticamente. Además, estas producciones culturales juveniles permiten a los individuos involucrados en ellas visibilizarse como sujetos políticos y arraigarse identitariamente entre sus iguales.
La participación de los jóvenes en la vida política se está canalizando principalmente a través de la acción comunitaria en el espacio local. Este nivel de implicación directa para el cambio es visto por algunos como la única vía posible para poder participar dentro del sistema e influir de forma directa como colectivo. Cerca del 20% de los jóvenes entrevistados están vinculados de una forma u otra en acciones de tipo comunitario; y esto ocurre de igual forma entre todos los jóvenes sin que los mecanismos interseccionales jueguen un papel significativo. El mundo local y la acción en esta arena política acaba convirtiéndose en el espacio en el que los jóvenes pueden mostrarse como colectivo con unos intereses y necesidades comunes (Arendt, 1958) ante un sistema que los excluye y los aísla.
Valores sociales: el matrimonio
Una ingeniera argelina de 25 años, que trabaja como maestra en un área rural, comenta que «el matrimonio significa deshacerte de la autoridad de tus padres y más libertad... crear una familia para completar la vida» (DZ_LS_2). Otro testimonio, una estudiante egipcia de 29 años, asegura que aún vive con sus padres porque no puede tener su independencia social, y que vivir sola no es una opción, ya que va en contra de la cultura y las normas (EGY_FG_2). La voluntad de adquirir autonomía y emancipación, sin escapar ni transgredir la norma social, es una razón clave para entender la preferencia de las jóvenes por el matrimonio como vía normativamente establecida para escapar a la marginalización impuesta desde instancias familiares, principalmente. La posición en la trama social de los jóvenes en términos de capital cultural, económico y social (Bourdieu, 2000) influye en la decisión sobre el matrimonio y en sus propias posibilidades de casarse. Sin embargo, el matrimonio, por sí mismo, ha dejado de ser un criterio para el éxito individual. Para los jóvenes el éxito pasa por alcanzar un buen nivel educativo que de la posibilidad de acceder a un buen puesto de trabajo y mostrar socialmente que se gastan el sueldo en mantener a la familia y en ser «respetables». La combinación de estas variables (nivel educativo, buena posición laboral y respetabilidad) identifica aquellos sujetos «matrimoniables» entre las jóvenes. La combinación de estos elementos revela la intención de cambiar los modelos masculinos deseables para el matrimonio, acorde con estos «nuevos» valores que las jóvenes proponen.
De esa manera, ante la obligación de casarse, muchas mujeres intentan escoger por sí mismas a su pareja, ya que una elección autónoma e independiente es crucial cuando se trata de matrimonio para los jóvenes en la región. Los y las jóvenes buscan parejas acordes con sus valores generacionales. Como señala una joven ingeniera argelina, es necesario «conocer a un hombre que me respete y me ayude, para que yo pueda hacer todo lo que no podía hacer cuando vivía con mis padres» (DZ_LS_2). Esta elección independiente se ve reflejada en los datos la encuesta. A la pregunta de cómo seleccionan a su pareja para el matrimonio, el 23,02% afirman elegir su pareja entre sus amigos y/o conocidos. Sin embargo, el análisis de esta pregunta, teniendo en cuenta cuestiones de clase social o residencia, nos confirma la importancia de la interseccionalidad. Mientras que el 24,3% de los jóvenes de las clases altas urbanas afirman elegir su pareja atendiendo a gustos individuales, este dato se desploma al 7,5% cuando se trata de hombres de las clases bajas rurales. En conclusión, los jóvenes en las áreas rurales se encuentran en mayor proporción bajo el control social de la familia en lo que se refiere al paso decisivo de encontrar pareja; mientras que en las áreas urbanas las posibilidades de escapar de este control parental parecen ser más comunes. Al mismo tiempo, la creciente importancia de los amigos como grupo social para encontrar una esposa o esposo anuncia un cambio tendencial en las agencias de la juventud en este aspecto vital de su camino hacia la adultez, en forma de cambios estratégicos en el comportamiento, sobre todo por parte de los hombres a requerimiento de las jóvenes. Como explica Cantini (2012: 11) para la juventud jordana: «los valores de la familia y el matrimonio son importantes, ya que constituyen un fundamento para preservar el patriarcado y los roles de género. Es en este contexto que es crucial observar cómo el amor romántico es vivido por los jóvenes en un país como Jordania, generalmente considerado como bastante conservador en la moral pública».
Por lo tanto, elegir pareja y las prácticas socioculturales asociadas a la búsqueda de la misma –como frecuentar lugares de reunión en los campus universitarios, las asociaciones juveniles o los espacios públicos concurridos (como centros comerciales)– se han convertido en una estrategia de desmarginalización social en la región. Esto se percibe de forma particularmente señalada entre las mujeres jóvenes que buscan otro modelo masculino alejado del tradicional. De modo que los jóvenes no tienen otra opción que adaptar sus valores a los sugeridos por las jóvenes para poder entrar en su lista de matrimoniables, práctica habitual entre las clases medias.
Mecanismos de desmarginalización interconectados
Las estrategias juveniles para escapar de la marginación descritas a lo largo de este apartado se han abordado por separado a fin de destacar y aumentar su comprensión, pero forman parte todas ellas, en la mayoría de los casos, de una estrategia integral cuyo objetivo es escapar de una situación de marginalidad múltiple. De hecho, algunas de las respuestas que los jóvenes barajan ante los procesos de marginalización avanzada (Wacquant, 2007), como son la inmigración e incluso la radicalización, son percibidas hoy por Occidente como algunos de los principales problemas a tratar. En este sentido, tanto los datos cuantitativos como los cualitativos recogidos confirman que la situación de marginalización, especialmente aquella vinculada a la economía y al mercado de trabajo, se encuentra entre los principales motivos por los que los jóvenes de la región optan por vías desesperadas de actuación, como la inmigración irregular (Sánchez-Montijano y Girona-Raventós, 2017). Un ciudadano de Túnez resume esta idea de la siguiente forma: «La juventud que elige la al harqa [la inmigración irregular] ¡hace bien! ¡Están disgustados! ¿Qué quiere que hagan? No hay más trabajo. Por eso mismo eligen la al harqa,… El problema en Túnez es el trabajo, yo lo he intentado todo por trabajar. ¡Sin resultado!» (TN_FG_2).
De igual forma, como comenta un joven rapero tunecino: «En la actualidad es una fuente de ingresos [el rap]. Cuando doy un concierto, reclamo mi parte porque el productor gana mucho dinero. No soy ingenuo. Necesito dinero para registrar mis canciones, para vivir. Porque si existiera un mercado para vender CD, clips, publicidad, las cosas irían mejor, no se puede obtener nada sin dinero» (TUN_FE_1). Al igual que el rap en Túnez y otros géneros musicales, como el raï eléctrico en Argelia, el mahragan en El Cairo ofrece oportunidades que permiten a los jóvenes, en especial de clases bajas, imaginar un horizonte vital con cierta esperanza y escapar de la periferia de la esfera social y de la marginación múltiple (Sánchez García, 2017): en primer lugar, los jóvenes escapan de la marginación cultural convirtiéndose en productores y consumidores musicales, creando espacios sociales para establecer y autogestionar sus composiciones musicales; en segundo lugar, las tecnologías de la información y la comunicación, así como las redes sociales, permiten a los «prosumidores» de mahragan difundir sus discursos contra las clases hegemónicas (adultas) y, por lo tanto, desarrollar nuevas vías de acción política; en tercer luagar, el mahragan les permite salir de la marginalización económica, ya que ha significado la distribución de millones de copias de las principales figuras del género, que se venden principalmente en los mercados informales de El Cairo. Tampoco se puede olvidar la capacidad de estas creaciones musicales para extender los discursos de los jóvenes: tratan los temas que les preocupan y conforman una ideología y una agenda política diferenciada de las agendas estatales. Finalmente, cabe mencionar que la producción de piezas de mahragan supone lidiar con saberes (musicales, técnicos, de producción y comerciales) que son difícilmente adquiridos en la educación formal; en realidad, el mahragan propone la puesta en práctica de conocimientos «subyugados», es decir, sin el nivel requerido de erudición o cientificidad según los cánones establecidos por la sociedad adultocéntrica. En cualquier caso, el mahragan se puede entender como un producto cultural que permite salvar o vadear, si no escapar, de las diferentes dimensiones de la marginalidad de los jóvenes masculinos, especialmente de extracción social popular.
Consideraciones finales
La principal aportación de este artículo es haber proporcionado evidencias empíricas de las estrategias juveniles para escapar de la marginalización, a través de lo que llamamos procesos de desmarginalización. Sin embargo, para entender las múltiples caras de dichos procesos de desmarginalización que desarrollan los jóvenes árabes, es necesario comprender que sus identidades están afectadas por mecanismos interseccionales. Es decir, no todos los jóvenes responden de la misma manera, ya que el género, el lugar de residencia, la clase social, el capital económico y cultural familiar, entre otros, son factores decisivos. En este sentido, las diferencias entre los jóvenes exacerban la fragmentación y las desigualdades entre ellos, y los caminos innovadores (en la mayoría de ocasiones informales) parecen ser una de las escasas salidas que tienen en todos los casos. Por ello, se observa que, mientras los hombres jóvenes de clase baja usan vías informales para lograr cierta independencia económica, las mujeres jóvenes de clase media y alta están tratando de escapar de la marginación de género manejando sus propios proyectos económicos.
Aunque la situación es ciertamente compleja, dados los altos niveles de desempleo de la región, también es cierto que, en términos generales, los hombres y mujeres jóvenes están mejor educados, mejor conectados y tienen mayores niveles de libertad, tal como se desprende de los datos. Esto significa que también tienen una capacidad mucho mayor para diseñar sus propios caminos que les permitan salir del estado de marginación en el que se encuentran. El verdadero problema es que las vías de escapatoria desarrolladas ante esta situación no están siendo reconocidas o apoyadas por el sistema o las instituciones, excesivamente adultocentristas. El discurso hegemónico sobre la juventud permanece alejado de una realidad que se construye día a día en los márgenes del sistema establecido; y en el que la cuestión de los jóvenes se sigue percibiendo como un problema específico, en vez de como una solución u oportunidad. Las identidades impuestas sobre la juventud constituyen una construcción social basada en las oposiciones generales de los marcos tradicionales referenciales de los casados frente a los solteros, los hombres frente a las mujeres o los jóvenes frente a los adultos.
De ahí que persistan los dos tipos más comunes de percepción de los jóvenes: por un lado, están los «jóvenes buenos», los que forman parte del sistema, que no protestan y participan en los canales establecidos por los adultos, como algunos jóvenes emprendedores, por ejemplo; mientras que, por otro lado, están los «jóvenes malos», los que están fuera de dicho sistema, como los hittistes6 argelinos, quienes se ven obligados a navegar (Enaviqi) para cubrir sus necesidades vagando por las calles. Un joven hittiste señala: «cuando navego por las calles estoy buscando la venta de algo, como un teléfono móvil, entonces puedo volver a casa y afirmarme, pero cuando no hay tchipa’ [dinero ganado a través de la venta o de cualquier servicio] no es posible afirmarte» (DZ_FE_1).
A pesar de las diferencias, ambos grupos están adoptando y desarrollando atajos para escapar de las diversas marginaciones a las que se enfrentan; aunque ello no significa que todos estén completamente fuera del sistema. Sin embargo, se les niega la oportunidad de formar parte de la esfera pública a través de canales de participación o del reconocimiento de sus especificidades, por lo que, en muchos casos, su única salida son las estrategias descritas. Como se ha visto, aunque estas rutas de escape mantienen a los jóvenes en una situación de exclusión formal/institucional, les posibilitan nuevas formas de expresión e incluso de inclusión en un nuevo sistema paralelo; un sistema en el que, por un lado, los jóvenes se sienten reconocidos y, por otro, incluidos, aunque permanezcan al margen de las instituciones establecidas. En el mejor de los casos, se van incorporando al sistema formal adulto, por el interés que algunas de estas estrategias despiertan en las instituciones públicas –como es el caso de las estrategias de autoempleo y de desarrollo de microemprendimiento–. Al mismo tiempo, sin embargo, la marginalidad parece favorecer también los sentimientos de desconfianza hacia las instituciones, lo que se expresa por el distanciamiento de la juventud de las iniciativas gubernamentales, favoreciendo también vías de escape más radicales.
En definitiva, los jóvenes árabes promueven sus propias iniciativas para escapar de la marginalidad. Así, establecen agencias las cuales utilizan los procesos de marginalización a los que están sometidos en su propio beneficio, al poder activar discursos y prácticas muchas veces transgresoras con las formas sociales hegemónicas precisamente por situarse en los márgenes de la vida social. Por consiguiente, la pasividad que sugiere el concepto de waithood (Singerman, 2007) no se corresponde con los resultados del análisis de los datos obtenidos en el transcurso de nuestras investigaciones, puesto que los jóvenes no estarían únicamente esperando, como sugiere Honwana (2012). Por el contrario, estos jóvenes aparecen proactivamente implicados en serios esfuerzos para crear nuevas formas de ser e interactuar en la sociedad. Es en el proceder cotidiano cuando los hombres y mujeres jóvenes árabes toman ventaja de su marginalización y activan sus capacidades para vindicar su derecho a «ser jóvenes». Ese es el significado de débrouillage, un término usado por los jóvenes tunecinos que puede ser traducido como «desenvolverse» (make doing). Así, si la idea de waithood sugiere una autonomía constreñida y coartada por los mecanismos estructurales sociales, las estrategias descritas procedentes de los datos obtenidos sugieren que la agencia juvenil en el Mediterráneo árabe puede ser entendida como una agencia performativa. Como señala Bayat (2013: 115-136), los jóvenes árabes están «operando en condiciones excepcionalmente simultáneas tanto de represión como de oportunidad»; por tanto, reclamar su condición de jóvenes (youthfullness) y escapar de los procesos de marginalización –políticos, económicos, educativos y culturales– les sitúa en una lucha en la cual las instituciones sociales son el objetivo. Analizar el impacto de estas agencias performativas sobre el sistema establecido podría ser un siguiente paso para la agenda de investigación futura.
Fuentes primarias
SAHWA Ethnographic Fieldwork 2015 (2016).
SAHWA Youth Survey 2016 (2017) Data file edition 3.0. Barcelona: Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB).
Referencias bibliográficas
Abaza, Mona. «Egyptianizyng the American Dream: Nasser City’s Shopping Malls, Public Order and the Privatized Military». En: Singerman, Diane y Amar, Paul (eds.). Cairo Cosmopolitan: Politics, Culture, and Urban Space in the New Globalized Middle East. Cairo: American University of Cairo Press, 2009, p. 193-220.
Arendt, Hannah. The Human Condition. Chicago: Chicago University Press, 1958.
Assad, Ragui y Roudi-Fahimi, Farzaneh. Youth in the Middle East and North Africa: demographic opportunity or challenge? Washington: Population Reference Bureau, 2007.
Backeberg, Leonie y Tholen, Jochen. «The frustrated generation youth exclusion in Arab Mediterranean societies». Journal of Youth Studies, vol. 21, n.º 4 (2017), p. 513-532.
Bayat, Asef. «Marginality: curse or cure». En: Bush, Ray y Ayeb, Habib (eds.). Marginality and Exclusion in Egypt. Londres: Zed Books, 2012, p. 14-27.
Bayat, Asef. Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East. Stanford: Stanford University Press, 2013.
Bennani-Chraïbi, Mounia y Farag, Iman (ed.). Jeunesse des sociétés arabes: par-delà les menaces et les menaces. Cairo: CEDEJ/Aux Lieux d’Etre, 2007.
Bourdieu, Pierre. Poder, derecho y clases sociales. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2000.
Bush, Ray y Ayeb, Habib (ed.). Marginality and Exclusion in Egypt. Londres: Zed Books, 2012.
Cantini, Daniele. «Questions of love and social acceptability among young Jordanians». Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Online Working Paper, n.º 22 (2012) (en línea) http://webdoc.urz.uni-halle.de/dl/290/pub/Online_Working_Paper_22_Cantini.pdf
CAWTAR-Centre of Arab Women Training and Research. «How gender affects young women opportunities in the Arab Mediterranean countries: Algeria, Egypt, Lebanon, Morocco, Tunisia». SAHWA Policy Paper, n.º 7 (2017) (en línea) http://www.sahwa.eu/OUTPUTS/SAHWA-Policy-Papers-ISSN-2564-9167/SAHWA-s-Policy-Paper-on-women-opportunities-in-the-AMCs-now-online
Crenshaw, Kimberle. «Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics». The University of Chicago Forum, vol. 1.989, n.º 1, art. 8 (1989), p. 139-167 (en línea) https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1052&context=uclf
Crenshaw, Kimberle. «Mapping the margins: Intersectionality, Identity Politics and Violence against Women of Color». Stanford Law Review, vol. 43, n.º 6 (1991), p. 1.241-1.299.
Deeb, Lara y Winegar, Jessica. «Anthropologies of Arab-Majority Societies». Annual Review of Anthropology, n.º 41 (2012), p. 537–58.
Duarte, Carlos. «Adultcentrism society: focusing on its origin and reproduction». Última Década, vol. 20, n.º 36 (2012), p. 99-125.
Fairclough, Norman. «El análisis crítico del discurso como método para la investigación en ciencias sociales». En: Wodak, Ruth y Meyer, Michael (comps.). Métodos de análisis crítico del discurso. Barcelona: Gedisa, 2003, p. 143-178.
Farthing, Rys. «The politics of youthful antipolitics: representing the “issue” of youth participation in politics». Journal of Youth Studies, vol. 13, n.º 2 (2010), p. 181-195.
Feixa, Carles y Sánchez García, Jose. «Youth Policies in Leisure education: “Peer Socialization” as Firewall for Youth Exclusion in AMC’s». SAHWA Policy Paper, n.º 4 (2016) (en línea) http://www.sahwa.eu/OUTPUTS/SAHWA-Policy-Reports-ISSN-2564-9159/Policy-report-on-leisure-education
Foucault, Michel. Hay que defender la sociedad. Curso del collège de france (1975–1976).Madrid: Akal, 2003.
Furlong, Andy. «Revisiting Transitional Metaphors: Reproducing Social Inequalities Under the Conditions of Late Modernity». Journal of Education and Work, vol. 22, n.º 5 (2009), p. 343-353.
Ghannam, Farha. Live y Die Like a Man. Gender Dynamics in Urban Egypt. Stanford: Stanford University Press, 2013.
Giddens, Anthony. Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea. Barcelona: Península, 1997.
Göksel, Asuman; Şenyuva, Özgehan y Güngen, Sümercan Bozkurt. «Redefining and tackling (youth) unemployment in the Arab Mediterranean context». SAHWA Policy Paper, n.º 5 (2016) (en línea) https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/sahwa_papers/policy_paper/redefining_and_tackling_youth_unemployment_in_the_arab_mediterranean_context
Guazzone, Laura y Pioppi, Daniela (eds.). The Arab State and Neo-liberal Globalization. The Restructuring of State Power in the Middle East. Reading: Ithaca Press, 2009.
Hall, Stuart. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. Londres: Sage, 1997.
Henry, Clement M. y Springborg, Robert (eds.). Globalization and the Politics of Development in the Middle East. Nueva York: Cambridge University Press, 2010.
Honwana, Alcinda. Time of Youth: Work, Social Change, and Politics in Africa. Boulder, CO: Kumarian Press, 2012.
Martiningui, Ana. «Getting the job done in the Arab Mediterranean Countries». SAHWA Policy Paper, n.º 1 (2016) (en línea) http://www.sahwa.eu/OUTPUTS/SAHWA-Policy-Papers-ISSN-2564-9167/SAHWA-s-Policy-Paper-on-employment-in-the-AMCs-now-online
Mejjati Alami, Rajaa. «Les jeunes et l’informel au Maroc». SAHWA Scientific Paper, n.º 8 (2017) (en línea) https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/sahwa_papers/scientific_paper/les_jeunes_et_l_informel_au_maroc
Minialai, Caroline, Bossenbroek, Lisa y Ksikes, Driss. «Entrepreneurship: Young Moroccans’ way out?». En: Sánchez, Jose y Sánchez-Montijano, Elena y Sánchez, Jose (eds.). Youth at the Margins: Perspectives on Arab Mediterranean Youth. Londres: Routledge, en prensa.
Salehi-Isfahani, Djavad y Navtej, Dhillon. «Stalled youth transitions in the Middle East: A framework for policy reform». Middle East Youth Initiative Working Paper, n.º 8 (2008) (en línea) https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/200810_middle_east_dhillon.pdf
Sánchez García, Jose. «Mahragan: classe, lazer e política no Cairo». Revista Tomo, n.º 31 (2017), p. 135-158.
Sánchez García, Jose y Carles Feixa. «To be or not to be married: Marriage as Turning Point to Adulthood in 5 Arab Mediterranean countries». SAHWA Scientific Paper, n.º 6 (2017).
Sánchez García, Jose, Carles Feixa y Laine, Sofia. «Contemporary Youth research in Arab Mediterranean Countries: mixing qualitative and quantitative methodologies». SAHWA Concept Paper, n.º 1 (2014) (en línea) http://www.sahwa.eu/OUTPUTS/Other-publications/SAHWA-Concept-Paper-Contemporary-Youth-Research-in-Arab-Mediterranean-Countries-Mixing-Qualitative-and-Quantitative-Research
Sánchez-Montijano, Elena, Irene Martínez, Moussa Bourekba y Elena Dal Zotto SAHWA Youth Survey 2016 Descriptive Report. Barcelona: Barcelona CIDOB, 2017.
Sánchez-Montijano, Elena y Girona-Raventóz, Marina. Arab Mediterranean youth migration: Who wants to leave, and why? EuroMesco Policy Brief, n.º 73 (2017) (en línea) http://www.sahwa.eu/OUTPUTS/SAHWA-Policy-Papers-ISSN-2564-9167/Policy-paper-on-Arab-Mediterranean-youth-migration
Sidani, Yusuf y Thornberry, Jon. «Nepotism in the Arab World: An Institutional Theory Perspective». Business Ethics Quarterly, vol. 23, n.º 1 (2013), p. 69-96.
Silver, Hilary. «Social exclusion: comparative analysis of Europe and Middle East Youth». Middle East Youth Initiative Working Paper, n.º 1 (2007) (en línea) https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1087432
Singerman, Diane. Avenues of Participation. Family, politics and networks in Urban Quarters of Cairo. Princeton: Princeton University Press, 1995.
Singerman, Diane «The economic imperatives of marriage: emerging practices and identities among youth in the Middle East». Middle East Youth Initiative Working Paper, n.º 6 (2007) (en línea) https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1087433
Stolle, Dietlind y Micheletti, Michele. Political consumerism: Global responsibility in action. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
UN-United Nations. World Marriage Data 2015. UN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (POP/DB/Marr/Rev2015), 2015 (en línea) http://www.un.org/en/development/desa/population/theme/marriage-unions/WMD2015.shtml
Vinken, Henk y Diepstraten, Isabell. «Buy Nothing Day in Japan: Individualizing life courses and forms of engagement». Young, vol. 18, n.º 1 (2010), p. 55-75.
Wacquant, Loïc. Parias Urbanos: marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio. Buenos Aires: Manantial, 2007.
Willis, Paul. The Ethnographic Imagination. Cambridge: Polity, 2000.
Yuval-Davies, Nira. The Politics of Belonging: Intersectional Contestations. Londres: University of East London, 2012.
Notas:
1- Para más información sobre este proyecto, véase: http://www.sahwa.eu/
2- Siguiendo a Deeb y Winnegar (2012: 538): «Usamos el término “sociedades de mayoría árabe” porque evita las asociaciones de insularidad y homogeneidad (…) No obstante, este enfoque reconoce la importancia de “árabe” como una construcción social y política significativa en tales sociedades (nótese la prominencia de la categoría “árabe” en las revoluciones en curso), que afecta la vida social tanto de los árabes como de minorías étnicas, [religiosas] o lingüísticas». Para una mayor defensa de esta perspectiva véase el apartado metodológico y, en concreto, cuando se presentan los casos de estudio analizados.
3- El concepto de adultocentrismo se refiere a las relaciones de dominio entre las clases de edad –y lo que se asigna a cada una como expectativa social– que se han gestado a lo largo de la historia, con raíces, mutaciones y actualizaciones económicas, culturales y políticas, que se han instalado en el imaginario social y que afectan a su reproducción material y simbólica (Duarte, 2012).
4- Entendemos por agencia la capacidad que tienen los sujetos para actuar en el espacio social en el que están involucrados. De esa manera, los jóvenes son agentes tratando de negociar su vida con la realidad que les rodea, produciendo una transformación sobre esta y al mismo tiempo transformando su propia realidad. Por lo tanto, el individuo actuará conforme a lo que se espera de él en cada situación, pero intencionadamente siguiendo sus intereses estratégicos individuales, lo que le permite intervenir en la estructura y modificarla (Giddens, 1997).
5- En las referencias a los datos cualitativos se utiliza un código en el que se indica el país (donde DZ = Argelia, MAR = Marruecos, TUN = Túnez, EGY = Egipto, LB = Líbano), la técnica (FG = grupos focales [focus groups], LS = historias de vida [life stories], LSV = videos de historias de vida [life stories videos], FE = etnografías focalizadas [focussed ethnographies] y NI = entrevistas narrativas [narrative interviews]), el número y, en algunos casos, también el número de página. Por ejemplo, el código para la página 3 del informe del grupo focal n.º 1 del Líbano sería LB_FG_1: 3.Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 118, p. 11-34
Cuatrimestral (abril 2018)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2018.118.1.11
Fecha de recepción: 04.12.17 ; Fecha de aceptación: 12.04.18
6- Hitiste o hittiste denomina un o una joven desempleado, sin ocupaciones, que pasa el día ocioso; viene de la palabra «hit», «muro».
Palabras clave: juventud, desmarginalización, marginalización, países árabes, waithood
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 118, p. 11-34
Cuatrimestral (abril 2018)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2018.118.1.11
Fecha de recepción: 04.12.17 ; Fecha de aceptación: 12.04.18
La investigación académica cuyos resultados han permitido la elaboración de este artículo ha recibido financiación del Séptimo Programa Marco de la Unión Europea FP7/2007-2013. Número del proyecto: 613174 (proyecto SAHWA: www.sahwa.eu). Este artículo refleja únicamente el punto de vista de los autores. La Unión Europea no es responsable del uso que se pueda hacer de la información contenida en este estudio.